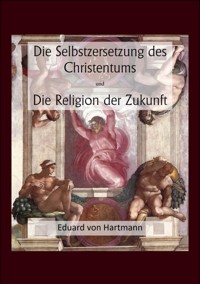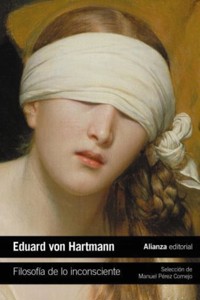
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Filosofía
- Sprache: Spanisch
Eduard von Hartmann (1842-1906) fue, junto con Philipp Mainländer, también presente en esta colección, uno de los seguidores más relevantes de la escuela de filosofía pesimista fundada por Arthur Schopenhauer. Sin embargo, aun partiendo de la contundente defensa del pesimismo y sus conclusiones -la de que la existencia humana está sometida irrefutablemente al mal, el dolor y el sufrimiento-, Hartmann llegó en su monumental Filosofía de lo inconsciente (1869, traducida en esta selección por primera vez al castellano) a un "pesimismo humanista" menos implacable que el del maestro de Danzig. En la obra, además de explorar un campo que en breve harían fértil y suyo Freud y Jung, postula -y esta es la originalidad de su planteamiento- una rendija de esperanza encarnada en la acción del hombre. Sujeto a la inevitabilidad del dolor, la desgracia y la muerte, está en su mano, siendo consciente de ello, prepararse para afrontarlas y perseguir la perfección moral individual a fin de conquistar un mundo más habitable, aun sabiendo que nada habrá de redundar en mejora alguna de la doliente condición humana. Prólogo de Carlos Javier González Serrano
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1121
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eduard von Hartmann
Filosofíade lo inconsciente
Selección de textos
Introducción, traducción y notasde Manuel Pérez Cornejo
Prólogo de Carlos Javier González Serrano
Índice
Prólogo. «¿Qué cabría esperar?» Un elogio del pesimismo
Introducción. Eduard von Hartmann: el luchador por lo inconsciente
I. Ascenso y caída de Eduard von Hartmann, el «Bismarck del pensamiento»
II. Oficial y filósofo
III. La Filosofía de lo inconsciente
IV. Mainländer vs. Hartmann
V. Eduard von Hartmann vs. Nietzsche
VI. La recepción de la filosofía de Eduard von Hartmann en España y Portugal
Bibliografía
Filosofía de lo inconsciente(selección de textos)
Prólogo
I. Mi relación con las filosofías anteriores
II. Mis escritos, en su conjunto
PRIMERA PARTEFENOMENOLOGÍA DE LO INCONSCIENTE
Introducción
I. Consideraciones previas generales
II. ¿Cómo llegamos a la aceptación de fines en la naturaleza?
1. La manifestación de lo inconsciente en el ámbito corporal
I. La voluntad inconsciente en las funciones de la médula espinal autónoma y los ganglios
II. La representación inconsciente en la ejecución del movimiento voluntario
III. Lo inconsciente en el instinto
IV. La conexión entre voluntad y representación
V. Lo inconsciente en las acciones reflejas
VI. Lo inconsciente en el poder curativo natural
VII. Lo inconsciente en la formación orgánica
2. Lo inconsciente en el espíritu humano
I. El instinto en el espíritu humano
II. Lo inconsciente en el amor sexual
III. Lo inconsciente en el sentimiento
IV. Lo inconsciente en el carácter y la eticidad
V. Lo inconsciente en el juicio estético y en la producción artística
VI. Lo inconsciente en el surgimiento del lenguaje
VII. Lo inconsciente en el pensamiento
VIII. Lo inconsciente en el surgimiento de la percepción sensible
IX. Lo inconsciente en la mística
X. Lo inconsciente en la historia
XI. Valor de lo inconsciente y la conciencia para la vida humana
XII. Organismo y alma
SEGUNDA PARTEMETAFÍSICA DE LO INCONSCIENTE
3. Metafísica de lo inconsciente
I. Diferencia entre la actividad espiritual consciente e inconsciente. Unión entre voluntad y representación en lo inconsciente
II. El cerebro y los ganglios, como condiciones de la conciencia animal
III. El surgimiento de la conciencia
IV. Lo inconsciente y la conciencia en el reino vegetal
V. La materia como voluntad y representación
VI. El concepto de individualidad
VII. La unidad total de lo inconsciente
VIII. Lo inconsciente y el dios del teísmo
IX. La omnisciencia de lo inconsciente y el mejor de los mundos posibles
X. La irracionalidad del querer y la miseria de la existencia
XI. La meta del proceso cósmico y el significado de la conciencia (Tránsito a la filosofía práctica)
XII. Los últimos principios
Créditos
Prólogo
«¿Qué cabría esperar?»Un elogio del pesimismo
Por primera vez en español, gracias a la encomiable labor de Alianza Editorial y al incansable y honroso trabajo del estudioso y profesor Manuel Pérez Cornejo, se pone a disposición de los lectores de habla hispana una de las obras más relevantes –y a la vez menos atendida en nuestros días– del siglo XIX, publicada en 1869: la Filosofía de lo inconsciente del filósofo pesimista Eduard von Hartmann (1842-1906). Un libro que, en su momento, cosechó tan apabullante éxito que permitió a su autor poder vivir de las rentas que las ventas del mismo le procuraron hasta su muerte, lo que le valió para poder dedicar su existencia al estudio y redacción de numerosos títulos que, aún hoy, siguen siendo desconocidos para el lector hispanohablante.
Por eso, la publicación de este volumen supone un hito inigualable, del todo extraordinario, en el contexto filosófico y humanístico. Gracias a él, estamos más cerca de entender el espíritu de algunos autores que, siguiendo (y en algunos casos cuestionando) la estela teórica del maestro Arthur Schopenhauer (1788-1860), se propusieron entender el funcionamiento de nuestro mundo a partir de premisas pesimistas. Un pesimismo que, quizá y contrariamente a lo que se piensa comúnmente, no entrega sus armas ni se rinde ante la adversidad, sino que resulta, en su desarrollo, tan lúcido como necesario y revolucionario.
Quien asegura que corren tiempos terribles y aciagos es porque, quizá, no se haya parado a pensar en el desarrollo histórico humano, repleto de infortunios de todo tipo, plagas y epidemias, guerras y catástrofes naturales. Precisamente, todo libro de autoayuda parte de la pretenciosa idea de que el mundo, y uno mismo, puede (y debe) mejorar. Nos vemos avasallados por toda una literatura que intenta hacer del mundo un lugar más agradable cuando, a la vista de la realidad, todo parece sugerirnos lo contrario: no existe posibilidad de progreso. Ya lo dijeron los antiguos latinos, y Schopenhauer lo ratificó: eadem, sed aliter; todo es siempre igual, todo es siempre lo mismo, aunque se dé de diferente manera y cambien los protagonistas. En paralelo a la fiebre de la autoayuda y al auge de la psicología positiva, se desprecian con demasiada facilidad las bonanzas de un saludable pesimismo que, lejos de lo que suele mantenerse, no nos aboca a un escenario apocalíptico o a sostener una actitud de rendición o, más aún, un talante depresivo u oscuro. Más bien, un pesimismo correcta y cabalmente entendido ayuda a asentarnos en nuestro ahora, en nuestra circunstancia, y, lejos de esperar ingenuamente que las cosas mejoren por sí mismas, se sitúa críticamente ante el escenario humano para pensarlo y rebelarse contra las crueldades que contiene, por mucho que parezcan irrefrenables e inevitables: la invitación de cierto pesimismo, el que aquí nos interesa, es, pues, la de aspirar a conquistar un mundo más habitable, consciente siempre de sus limitaciones, adversidades y dolores internos.
He aquí la originalidad del planteamiento de Eduard von Hartmann y de su Filosofía de lo inconsciente. Von Hartmann presenta uno de los talantes más pesimistas de cuantos continuaron las reflexiones de Schopenhauer para aumentarlas o corregirlas, pero no por ello exento, paradójicamente, de una salutífera esperanza. Su pesimismo nos resitúa en nuestra circunstancia, la cuestiona y reinterpreta, al contrario del optimismo tan en boga en nuestros días, que nos invita a aceptar un remedo edulcorado de la realidad para, desde él y con él, conducirnos hacia un presunto mundo mejor en lo personal y en lo social. Mientras el optimismo se mueve en la bifurcación moral bien/mal, el pesimismo aletea fuerte sus alas y propugna una sana rebelión contra lo establecido (sobre todo contra las convenciones morales) y nos convierte en una Sylvia Plath cuando, en su bello poema «Olmo» (perteneciente a su poemario Ariel), aseguraba que «Me aterroriza el algo oscuro / que duerme en mi interior». La autora de Boston se refería a un indescriptible resto, a un algo oscuro (this dark thing) de la existencia que nos asombra por su carnalidad, por su patencia y evidencia, pero que, a la vez, no nos deja desvalidos, sino que, al contrario, nos ayuda a comprometernos crítica y hondamente con la realidad, de manera que podamos –y nos veamos obligados a– repensarla y reexpresarla en términos entendibles a las vicisitudes de nuestro presente. El pesimismo filosófico, dejando ahora a un lado las tristes circunstancias en que Plath terminó su vida, responde con un gran sí a ese «resto oscuro» que parece sobrevolar toda existencia y decide estudiarlo sin renunciar nunca a él y, lo que es más importante, sin renegar de su innegable influjo en el devenir de cuanto ocurre.
Por ello es tan urgente un estudio filosófico, literario y antropológico dedicado al porqué del pesimismo y de su utilidad en la actualidad, en tiempos del imperativo de la felicidad. La existencia del mal y el asombro ante él, ante la conciencia del mal propio y del ajeno, es un problema arraigado en la naturaleza del ser humano. Tal fue para Schopenhauer el motor de la filosofía: la abismal e irrefutable existencia del mal. Aquellos libros de autoayuda, de los que cualquier librería está plagada, parecen albergar un tan extraño como llamativo afán por negar el dolor, por ocultar nuestra condición en ocasiones desgraciada y desamparada, mientras afirman que siempre se puede mejorar, al abrigo de una inocente sospecha de que una suerte de benévola providencia vela por nosotros y por la satisfacción de nuestros deseos. Ni la historia de la filosofía en su generalidad, ni así, tampoco, la de la literatura, ha procedido de este modo. Desde muy pronto, ambas disciplinas se convirtieron en un modo de transitar y, más incluso, de aceptar, nuestra condición doliente, en tanto que ambas se interpretaron como un continuo aprendizaje en el complejo y enrevesado camino que conduce del nacimiento hasta la muerte. Ninguna filosofía, ni siquiera las de signo más optimista (por ejemplo, la vía de Leibniz y su creencia en el mejor de los mundos posibles), ha prescindido de la premisa de que la felicidad, ese constructo tan escurridizo, se obtenga sin esfuerzo o fácilmente. Dos referencias son suficientes en este punto: el kein Sieg ohne Kampf («no hay victoria sin lucha») de Arthur Schopenhauer, lema de su pensamiento y regidor del funcionamiento de la naturaleza, y la bella e inolvidable expresión de Fernando Pessoa en la que aseguraba, en su Libro del desasosiego, que «Si el corazón pensara, se pararía».
Vivimos en y sobre una falta de suelo, de fundamento sólido, y únicamente a través de la libre asunción de la existencia del mal y de nuestra condición de náufragos en un inhóspito y vasto océano, junto a la firme conciencia de la desgracia propia y ajena, podemos alcanzar una existencia libre de engaños, cabal y responsable. Pues la libertad sólo la constituyen el ahínco y, al fin, la convicción de vivir con las botas enfangadas en plena y zozobrante incertidumbre.
De ahí la pregunta que en esta Filosofía de lo inconsciente se hace, y que nos lanza sin anestesia, Eduard von Hartmann, inmerso en el seno del más rotundo pesimismo: «¿Qué cabría esperar?». Este filósofo fue, sin duda, el más conocido en el entorno pesimista del siglo XIX, una época que sintió con singular denuedo el llamado Weltschmerz o dolor del mundo, y su libro fue ampliamente comentado y criticado en los círculos literarios de aquel entonces. La obra que el lector tiene en sus manos contiene una contundente defensa, científica podríamos decir –por el método que el autor desarrolla en ella–, del pesimismo y de las conclusiones a las que este llega. La particularidad de dicho pesimismo es que, a pesar de declarar la bancarrota del optimismo más dulzón, no se priva de combinarlo con la posibilidad de un recatado talante esperanzado en el progreso cultural de la humanidad. Y es tal combinación la que hace tan reseñable, actual y atractiva la figura de Eduard von Hartmann.
Pero ¿cómo, a la vista de este mundo repleto de dolor y sufrimiento, podemos dar cabida a la esperanza, esa «flor azul» de la que nos habló el poeta Novalis? Von Hartmann sostuvo que, incluso en el caso de que no logremos alcanzar la felicidad en esta vida, sí podemos, a través de un constante aplomo y esfuerzo, crear un mundo moral y culturalmente mejor. Una intención que levantó ampollas en los círculos más celosamente schopenhauerianos, hasta el punto de que se llegó a catalogar a Eduard von Hartmann como un falsario seguidor de Schopenhauer que había malinterpretado los dictados del maestro de Danzig. Alejado de lo que este había defendido en El mundo como voluntad y representación, esto es, la quiebra de los ideales cosmopolitas e ilustrados (de raigambre netamente kantiana), nuestro autor mantiene una arraigada fe en una visión orgánica del mundo, cuyo funcionamiento podríamos desentrañar a través de un novedoso método empírico-deductivo que dejara atrás los caminos apriorísticos del teísmo y consiguiera, así, hacerse cargo de la meta hacia la que se encamina la humanidad.
Ampliando con originalidad el trabajo de Schopenhauer sobre el inconsciente, y adelantándose a Freud o Jung, Von Hartmann pone su punto de mira en la noción de inconsciente. Dedicó todas sus energías a demostrar, apoyándose en los avances de las ciencias naturales, la existencia de una fuerza inconsciente que se manifiesta en cuanto nos rodea. Todo en nosotros (instintos, sociabilidad, el amor sexual, los nervios o los movimientos reflejos), así como todo en el universo (desplazamientos planetarios, gravedad, surgimiento y muerte de las estrellas, etc.), apunta al despliegue de un impulso primigenio. A su sistema lo llamó «monismo espiritualista» o, incluso, panteísmo, y su meollo consistiría en la investigación de la puesta en marcha y posterior desarrollo de ese empuje inconsciente que, llegado el caso, nos permitiría rastrear un propósito final en la naturaleza.
Una hipótesis, examinada mediante multitud de ejemplos que el lector encontrará en el despliegue del libro, que aleja definitivamente a Eduard von Hartmann de Schopenhauer... y que lo acerca a Hegel. El Buda de Frankfurt había negado con vehemencia cualquier teleología de carácter general, más allá de la procurada por el impulso de la cosa en sí, la voluntad, que alienta a todo ser a mantenerse en la existencia, a pesar de todo y de todos. Pero, para Von Hartmann, lo inconsciente ha de encerrar no sólo un carácter volitivo, sino también una intención. Voluntad y representación quedaban de este modo unidas en el sistema de nuestro pensador. Una voluntad sólo cobra verdadero sentido si se le puede atribuir un propósito o un fin. En definitiva, si se le puede adscribir una inteligencia. Es por eso, decimos, que en este punto Eduard von Hartmann mantiene algunas de las premisas idealistas en términos hegelianos. Su panteísmo espiritualista sostiene la existencia de una inteligencia patente (y rastreable) a lo largo y ancho del mundo, por mucho que sus propósitos queden enmarcados bajo el concepto de lo inconsciente. Frente al ateísmo o el teísmo, este peculiar panteísmo espiritualista excluye cualquier atisbo de elemento trascendente y pretende fundar, digamos, una nueva religión humanista: la que se extrae de su pesimismo.
Ser conscientes del propio mal es comenzar a ser conscientes de nuestra realidad. Sin reflexionar sobre el mal, sobre el sufrimiento, sobre los males de nuestro tiempo, nos resulta imposible cambiar las cosas. O, al menos, preguntarnos si podemos cambiarlas. El optimismo tiende a dejar todo en su sitio, es un eficaz mecanismo de pensamiento que nos vuelve estáticos, que nos deja inermes: todo es tan bueno (o tan malo) como puede ser. Al revés, el pesimismo y su ejercicio es revolucionario: nos hace ver qué va mal y analiza qué puede cambiarse, permite comprobar e investigar aquellas estructuras –biológicas, sociológicas, políticas o antropológicas– que hacen que el sufrimiento continúe su camino libremente. El pesimismo nos invita permanentemente a pensar y, sobre todo, a pensarnos.
He aquí la raíz del humanismo pesimista de Eduard von Hartmann. En el pesimismo, sostendrá, se encuentra la raíz del pensamiento, de la religión y de la más genuina filosofía. Esto ya se deja ver en uno de los más importantes textos sapienciales de la Biblia, el libro de Job, en el que el mismísimo Yahvé es tentado por el diablo para probar a su más leal siervo, Job, que se ve cuestionado por sus amigos más cercanos. O en el Eclesiastés, uno de los más hermosos textos de la literatura, que nos hace ver el mundo como un valle de lágrimas. La gran pregunta que ambos libros nos legaron es: ¿qué es el mal y por qué se da?, y, más allá, ¿qué sentido encierra el mal? El pesimismo no nos abandona nunca: ser pesimista no es rendirse ante el mundo, sino hacerlo presente para pensarlo sin excusas y observarlo con ojos críticos o, como decía Ortega, con «los ojos en pasmo», en constante asombro.
Visto así, el pesimismo puede ser el comienzo de una genuina revolución. Hasta bien entrado el siglo XVIII, salvo algunas honrosas y muy contadas excepciones, y bajo el dominio del influjo teológico occidental, se pensaba que el mundo era como debía ser; Dios se esconde tras todo acto y, en este sentido, todo guarda un recóndito significado que desconocemos y que debemos aceptar. El pensamiento teológico, del que se deriva el pensamiento positivo de nuestros días (aclamado y sostenido por el más voraz neoliberalismo), se conforma en términos metafísicos: el mundo encuentra su justificación en su propio ser, y no sólo nada podemos hacer por modificar sus cimientos, sino que también debemos hallar una explicación para mantener esa misma justificación. A nadie se le escapará que, desde luego, este teísmo emocional, que aboca al más destructivo optimismo, tiende a perpetuar la existencia de ciertas estructuras que impiden el cambio o, más peligroso aún, la posibilidad de pensar en el cambio. Pero cabe preguntarse (y así lo hacían los pensadores de aquel turbulento final del siglo XVIII): si Dios es bueno, ¿puede querer nuestro mal? Pues es un hecho que el mal existe. El pesimismo cuestiona, ya desde Voltaire en su breve novela Cándido, ese trono divino. No por esperar que todo vaya a salir bien crearemos un mundo mejor. Todo lo contrario. El mundo, lo queramos o no, es como es, y tenemos que pensarlo como es. No para justificarlo, como hace el optimismo, sino para atreverse a cuestionarlo desde sus mismísimas bases.
El pesimismo no llama a la rebelión, pero sí a la revolución intelectual: vivimos invadidos por un meloso y muy peligroso imperativo de felicidad, rodeados de invasivos mensajes que nos hacen creer que hemos nacido para ser felices. Ya lo dijo Schopenhauer: nuestro mayor error es pensar que hemos nacido para ser dichosos. Y así lo vemos, más que nunca, en nuestros días: toda estrategia de mercadotecnia se dirige a la deliberada creación de seres humanos muy poco humanos, escasamente preparados para sufrir; se señala, condena y patologiza todo lo que tiene que ver con el dolor y el sufrimiento, cuando la insoslayable realidad es que todos acusamos pérdidas, rompemos con nuestra pareja, tenemos crisis con los amigos o en el trabajo; y, sin embargo, nos han lanzado hacia la despiadada construcción de una sociedad medicalizada y torturada porque no sabe, porque ha olvidado, que en el meollo de la existencia también se encuentra de manera incontrovertible el sufrimiento. El pesimismo de Eduard von Hartmann no dice que tengamos que sufrir, sino que debemos estar preparados para hacerlo. En este sentido, el pesimista es un revolucionario: no quiere dejar el mundo como es, pero tampoco crea falsas expectativas. Nos sitúa en él como privilegiados y muy realistas espectadores.
El más antiguo texto que se conoce sobre el mal data del siglo XXI a. C., un texto egipcio en el que un individuo desorientado, al que le pesa su existencia, dialoga consigo mismo, con el título de Diálogo de un desesperado con su alma. Desde tiempos inmemoriales, la filosofía se ha planteado la existencia del mal como un hecho. No podemos eludir la constatación de que existen el dolor, la mentira, la traición, el sufrimiento. Como reflexión sobre la existencia humana, la filosofía no puede permitirse pasar por alto estas circunstancias, todas tan humanas y que, además, nos humanizan. Lejos de lo que nos invitan a pensar, y sin que ello suponga apología alguna del dolor, lo cierto es que el sufrimiento nos hermana, nos acerca y crea empatía. Crea una nueva sociabilidad fundada, precisamente, en el pesimismo. En un pesimismo de raigambre humanista en el caso de Eduard von Hartmann. No sólo porque todos estamos expuestos al sufrimiento, sino porque crea lazos de unión entre seres que están condenados a luchar entre ellos para obtener un puesto de trabajo, para encontrar un sentido a su vida, etc. Por eso, en general, el pesimismo siempre ha defendido que la manera más sensata de encarar la realidad es la de permanecer precavidos frente al continuo e inevitable asedio de desgracias. Ahora bien: el pesimismo no defiende que tengamos que vivir apesadumbrados o desesperados, sino que resulta ingenuo pasar por alto el hecho del mal.
Como ya se ha dicho, Eduard von Hartmann asegura que, incluso en el caso de que no podamos llegar a ser felices en términos individuales, sí podemos alcanzar la dignidad de encontrar un valor inaudito en el hecho de contribuir al progreso cultural y al mejoramiento moral de la humanidad. Y ello no porque vayamos a recibir un puesto privilegiado en un más allá, o porque la moralidad vaya a recibir justa recompensa en este mundo (ya Sade mostró lo vacío de este fariseo empeño), ya que estas creencias apelan tan sólo al egoísmo personal, sino porque Von Hartmann cree ciegamente en que el mejoramiento de uno mismo puede contribuir a la creación de un mundo más plenamente humano. De ahí que haya quien ha catalogado el pensamiento de Von Hartmann como un «pesimismo eudemónico», lo que, en principio, podría parecer una contradicción en los términos.
Eduard von Hartmann acepta el monismo de Schopenhauer: una es la voluntad, uno el impulso primigenio del mundo. Pero no acepta, en cambio, las conclusiones prácticas del maestro, que desembocan en la negación del mundo y, finalmente, en el ascetismo. Para poder eludir el quietismo schopenhaueriano, heredado nada menos que de un español, Miguel de Molinos, Von Hartmann nos insta a considerar el mundo en su aspecto más dinámico y teleológico, no como algo que ya existe de una vez para siempre de una determinada manera, sino como (y he aquí su hegelianismo) un proceso siempre en construcción y en gradual desarrollo histórico. Es responsabilidad, pues, de cada individuo, participar activamente en dicho desarrollo. Nuestras acciones pueden tener un efecto determinante en el mundo, y aquí se encuentra la forja de nuestra dignidad.
Los argumentos que Schopenhauer esgrimió para referirse a la omnipresencia del sufrimiento, del dolor y, en definitiva, de la iniquidad de este mundo le parecen a Von Hartmann correctos. Sin embargo, las consecuencias que de ese pesimismo exacerbado extrajo el viejo maestro poco pueden contribuir a hacer dicho mundo más llevadero. Como el lector comprobará con la lectura de este volumen, sobre todo en su parte final, los presupuestos de Von Hartmann, aun cuando también resultan ser pesimistas y denuncian las calamidades del mundo, culminan en un esperanzado pesimismo que deja en nuestra mano la posibilidad de contribuir, o no, a la connatural desdicha de los seres humanos. La solución schopenhaueriana, el ascetismo, puede parecer muy loable, pero sólo repercute en una persona, en quien ha sido capaz de negar la voluntad; mas ¿qué ocurre con el resto de la humanidad? Sigue, sin remedio, su duro camino por este valle de lágrimas.
La «solución» que Von Hartmann plantea es la de intervenir activamente en ese proceso histórico de construcción en el que todos, sin excepción, estamos envueltos. Si el pesimismo más acendrado asegura que es imposible huir del connatural sufrimiento asido a la naturaleza de todo ser viviente, el esperanzado pesimismo de Von Hartmann aduce que existe un camino no tanto de superación individual como de común redención, y es, precisamente, el de contribuir a paliar ese sufrimiento mediante una progresiva perfección moral individual que, al final, se traduzca en una nada desdeñable meta común: la de mitigar el dolor y promover la cultura y el ahínco por tal mejoramiento moral.
Para Eduard von Hartmann el pesimismo no está en absoluto reñido con la moralidad. Más bien al contrario. Su pesimismo «eudemónico» incita a hacer oídos sordos a nuestro egoísmo, principal fuente de tentaciones para actuar en contra de los ideales morales de ayuda al prójimo y empatía con el dolor ajeno. Es en este sentido en el que nuestro autor logra congregar y emparentar el pesimismo de Schopenhauer con el optimismo en el progreso histórico que mantuvo Hegel. Schopenhauer tenía razón cuando hablaba de la tendencia del ser humano a causar dolor a sus semejantes a fuerza de vivir y bregar en la existencia, así como en la dificultad de alcanzar la felicidad, pero, por su parte, también Hegel estaba en lo cierto cuando manifestaba una gran fe en el progreso histórico. La historia, para Hartmann, se desarrolla justamente en el seno de esa lucha entre, digámoslo así, fuerzas schopenhauerianas y fuerzas hegelianas, entre la irracionalidad de la siempre voraz voluntad y la luz de la razón; entre los ímpetus del inconsciente y los impulsos conscientes. El lector podrá percibir claramente esta oposición gracias a la esclarecedora introducción de Manuel Pérez Cornejo. Pero, ahora, ya estamos en disposición de preguntarnos aquella punzante cuestión a la que nos aboca Eduard von Hartmann: «¿Qué cabría esperar?» y, en particular, ¿qué cabría esperar de este original pesimismo?
En primer lugar conviene poner sobre la mesa una constatación. Y es que todo gran pensamiento, así como todo gran avance científico, ha surgido por lo general a la luz (o mejor dicho, a la sombra) de grandes desastres. Tanto la incertidumbre como el mal efectivo nos ponen contra las cuerdas y, al asumirlos, crean un aguijón que nos permite desarrollar un pensamiento activo y una acción comprometida, tanto con nosotros y nuestra vocación como con la sociedad. Una teleología de los fines que Hartmann acepta de buen grado: el mal nos alienta para tomar conciencia de la realidad e intentar llevarla a su mejora moral, política, social e individual. Al contrario, la dañina doctrina de la felicidad –así como los mencionados libros de autoayuda– niega el sufrimiento, el dolor y las consecuencias (a veces muy graves) de las grandes catástrofes, lo que tiende a dejar las cosas como están, acogiéndolas como inevitables y, por tanto, como insalvables desde cualquier punto de vista. El más dulzón optimismo no sólo edulcora la realidad, sino que la falsea, obligándonos a sentarnos y esperar confiados (pero siempre temerosos) en una bondadosa Providencia.
El pesimista hartmanniano, por el contrario, tiene siempre en cuenta todo cuanto ocurre a su alrededor, y por eso su pesimismo es, a la vez, un humanismo, pues se hace cargo de la desgracia, propia y ajena, para intentar, si no paliarla, sí al menos impedir su expansión. El pesimista cree en –y crea– empatía, al saberse partícipe de un mal común: como escribía nuestro Baltasar Gracián, a quien todos los pesimistas del XIX leyeron con atención, «gran presagio de miserias es el haber nacido». Mas no sólo en lo físico, sino también en lo psicológico y emocional, el pesimista conoce nuestro desamparo y la necesidad, en correspondencia, de encontrar un sentido a nuestra existencia. Ese sentido, por tanto, es una construcción, y no algo que pueda ser otorgado desde el Estado, la religión u otras instancias desde las que cómodamente podamos recibirlos y quedar colmados. El sentido es una construcción y, como tal, hay que luchar por alcanzarlo. En Von Hartmann, ese sentido cobra su apogeo al cobijar la esperanza de una mejora moral del ser humano que, a su vez, se traduce en una acción comprometida con y por el sufrimiento ajeno.
En el mismo sentido, y lejos de lo que suele decirse, el pesimista sí cree en la felicidad, mas no como un don o un regalo, de manera ingenua y cándida, sino como una plena y consciente conquista que sólo se obtiene a través de un denodado esfuerzo... sin tener garantías de que se vaya a alcanzar. No existen fórmulas, no hay «magia de la felicidad», no hay «el secreto»: sólo el ahínco por perfeccionarse y encontrar fugaces momentos de alegría que, normalmente, se escapan de las manos como arena de playa, en palabras de Schopenhauer. De ahí que sea tan importante disfrutarla cuando llega, sabiendo, a la vez, que se marchará.
El pesimista hartmanniano se sabe sujeto a la dinámica inmortal del deseo, de la (inconsciente) voluntad. Somos animales deseantes que, por mucho que cuenten con la razón, han de verse espoleados por multitud de impulsos y emociones. Al existir con la consciencia de esta esclavitud, el pesimista no cree vanamente en el dominio del intelecto, de nuestras potencias intelectuales; al contrario, nos pone sobre la pista de que siempre se darán potencias irreprimibles que harán de nosotros un animal entre otros. Algo más educado, quizá, que los demás, pero animal al fin y al cabo, un mecanismo biológico más de cuantos componen la naturaleza. En este punto, el pesimismo de Hartmann se convierte, incluso, en un ecologismo.
Precisamente porque el pesimista conoce la inanidad y el sinsentido de la vida, no se desespera vanamente, sino que intenta situarse (y de hecho se sitúa) en esa condición para no alarmarse de forma innecesaria. Nuestro espíritu debe encontrar la paz a través del conocimiento y de la asunción de la propia vulnerabilidad, que también es ajena. Una nueva razón para pensar en el pesimismo de Eduard von Hartmann como un humanismo.
Un punto importante, y en esto coinciden Schopenhauer y Von Hartmann (habría que matizar en el caso de Philipp Mainländer), es que el pesimista no llama en ningún caso al suicidio ni condena la vida, sino que denuncia las soflamas con que se la ensalza desde el optimismo como un preciado regalo. El pesimismo, bien entendido, es un realismo del pensamiento y de la acción: no hay pesimista que quiera entregarse a las garras de la muerte, aunque piense en sus posibles efectos benefactores y entienda su inevitabilidad; más bien, se entrega a la vida, sabedor de sus inmundicias, si bien tampoco condena el suicidio porque sabe muy bien que las cavidades emocionales del corazón humano son inescrutables y pueden llegar a albergar terribles tormentos y padecimientos.
Por eso, el pesimista considera que el bien más preciado es la tranquilidad, es decir, la virtud de saber sortear los sinsabores propios de la existencia, sin nunca caer en una enfermiza evitación que sólo conduce a una neurosis obsesiva. Los males llegarán; cuando esto suceda, el pesimista estará preparado y los sabrá afrontar, acogiéndolos de buen grado. Sin embargo, no por ello el pesimista es un resignado y servil individuo; al revés, el pesimista es un revolucionario encubierto. Un revolucionario intelectual y, al final, también un revolucionario moral. Un humanista. No espera de manera inocente a que las cosas cambien, sino que, a la vista de lo inevitable del mal, pone remedio para saber encajarlo sin rencor y, en la medida de lo posible, evitarlo y, si es posible, solucionarlo. Tal es la grandeza del pensamiento de Eduard von Hartmann.
Pero, como recomendaría Spinoza, caute! La esperanza es un recurso que debe emplearse con mucha precaución: el pesimista no se entrega a la esperanza, sino que la dosifica y conoce sus peligros. Como escribió Giacomo Leopardi, «quien espera, desespera», y nada hay más descorazonador que una expectativa defraudada. El pesimista hartmanniano vive sanamentedesesperanzado y, cuando ve una oportunidad de mejora, la emplea sin creer que por ello su acción se convertirá en regla universal: es decir, no por el hecho de que todos aprovechemos una coyuntura positiva, el mundo mejorará, puesto que no todos estarán dispuestos a cooperar por el bien común. En definitiva, el pesimista que sigue las enseñanzas de Eduard von Hartmann es alguien que ha alcanzado una lucidez tal, que no le importa reconocer la falta de fundamento de este mundo e incluso la absurdidad de la existencia, sin por ello despreciarla, sino que, más bien, no quiere huir de ella y desea explorarla hasta sus últimas consecuencias, sosteniendo un valor tan alto que es capaz de perfeccionarse a sí mismo para, con ello, intentar perfeccionar el mundo y evitar la expansión del sufrimiento.
En tiempos de barbarie, dolor y desesperanza, el pesimista sensato es el último en tirar las armas y nunca cae en la inacción. Y quizá sean tiempos, estos y cualesquiera otros, para recordar el humanismo pesimista de Hartmann, para leer esta apasionante Filosofía de lo inconsciente y para, en fin, convertir nuestra miseria en una oportunidad para dignificar nuestro pensamiento y nuestras acciones.
Carlos Javier González Serrano
Introducción
Eduard von Hartmann: el luchador por lo inconsciente
«Los grandes pesimistas fueron utopistas sin remedio.»
Ludwig Marcuse
«Hartmann llevó a cabo una síntesis de gran estilo, especialmente entre la metafísica, la filosofía clásica y el periodo de la ciencia positiva de la naturaleza.»
Max Scheler
I. ASCENSO Y CAÍDA DE EDUARD VON HARTMANN, EL «BISMARCK DEL PENSAMIENTO»
Cuando hoy en día hablamos de «filosofía pesimista», el nombre que rápidamente viene a la mente de cualquier persona medianamente culta es el de Arthur Schopenhauer. Sin embargo, el pesimista más leído de la segunda mitad del siglo XIX no fue el Buda de Fráncfort del Meno, sino alguien que hasta tiempos muy recientes ha permanecido prácticamente ausente de la historiografía filosófica «oficial»: Karl Robert Eduard von Hartmann (1842-1906)1, autor en su día sumamente prolífico y con una obra extensísima, pero de la que hoy solo resuena, si acaso, un título en los oídos del público filosófico: la Filosofía de lo inconsciente [Philosophie des Unbewussten], que vio la luz a comienzos de 18692. La lejanía temporal y los derroteros que ha seguido la filosofía occidental desde entonces no deben hacernos perder tanto la perspectiva como para minusvalorar la importancia de este libro, que, como afirma F. Beiser, «causó una gran conmoción y pronto se convirtió en un superventas filosófico»3, a pesar de haber sido escrito por un joven de veintiséis años, dotado, eso sí, de un talento especulativo poco común4. El volumen se agotó rápidamente, lo que obligó a sucesivas reediciones (hasta doce a la altura de 1923), en las que Hartmann fue introduciendo gran cantidad de material complementario5. La Filosofía de lo inconsciente –que fue seguida de otros muchos escritos, en los que Hartmann ampliaba, o desarrollaba, aspectos que había esbozado en su obra principal–, se convirtió en tema de candente discusión en los círculos intelectuales alemanes y europeos, dando lugar a multitud de artículos, reseñas y libros enteros, dedicados a atacar o defender sus planteamientos6. A la altura de 1880, un crítico anónimo declaraba que Hartmann era, sin duda, «el más importante y conocido filósofo alemán del presente»7, y el filósofo C. F. S. Schiller lo consideraba «el administrador del nuevo Imperium Pessimismus», conquistado por Schopenhauer8.
¿Cómo explicar el éxito que llegó a alcanzar este libro, de estilo riguroso, pero poco claro y de una extensión desmesurada? Lo cierto es que la Filosofía de lo inconsciente es un escrito prolijo, muy voluminoso (con los añadidos que fue haciendo Hartmann, al final constaba de tres tomos), trenzado con argumentos a veces enrevesados, que, salvo contados pasajes situados al final del libro, no hacen nada amena su lectura. A ello hay que añadir que en su tratado Hartmann llevaba a cabo una extraña mezcla de ciencia y metafísica, que más contribuía a oscurecer que a precisar sus explicaciones. Lo único que prima facie resultaba (y aún resulta hoy en día) sugerente para el público común interesado en la filosofía era la penúltima sección del libro, en la que Hartmann, siguiendo un orden expositivo parecido al apuntado por Schopenhauer en sus Aforismos sobre la sabiduría de la vida exponía su concepción pesimista de la existencia9.
Lo que puede hacernos entender la difusión y fama del libro es, más bien, como dice Lancelot Law Whyte, su aparición en el momento preciso en que su mensaje podía ser atendido10. Ya Philipp Mainländer se percató de que el pesimismo de Hartmann había calado mucho más profundamente en la mentalidad popular que el de Schopenhauer, porque se acomodaba mucho mejor al espíritu de su época que el de su genial maestro, quien, al nadar siempre a contracorriente, apenas empatizó con la suya11. Para muchos, Hartmann parecía ofrecer no solo un pesimismo más organizado y sistemático que el de Schopenhauer, sino también una versión de esta filosofía «puesta al día», al combinarla con las ideas de «evolución», «desarrollo» y «progreso»12, propagadas por la ciencia de la naturaleza de su tiempo, todo ello con una posición de fondo muy crítica con la religión oficial, que resultaba sumamente atractiva para la mentalidad media de la época. Frente al budismo resignado de Schopenhauer y la renuncia desesperada de Mainländer o Bahnsen, Hartmann afirmaba que este mundo, aun siendo rematadamente malo, es el mejor de los posibles, y por tanto nuestros esfuerzos por mejorarlo son una garantía de aproximación a la redención final: una posición que, sin duda, apuntalaba el ideario del burgués europeo de aquel tiempo, y muy especialmente la posición de fondo de la Alemania del Gründerzeit.
Otro aspecto que puede explicarnos el predicamento que llegó a alcanzar en vida la figura de Hartmann es su intención, claramente expresada en numerosos pasajes de su obra, de preservar el legado del idealismo clásico alemán. En este sentido, Hartmann representa lo que he llamado en alguna ocasión el «canto del cisne» de la gran tradición idealista alemana13. En su filosofía existe:
una preocupación por preservar la herencia idealista en una época de especialización científica; un compromiso con una metafísica teleológica, con «la visión orgánica del mundo», en oposición al materialismo y al ateísmo, y un intento de fundamentar esa vieja metafísica en un nuevo método, con un enfoque inductivo más empírico, en lugar de los procedimientos a priori del pasado. […] Es gracias al intento de Hartmann por preservar el legado del idealismo que podemos entender otro aspecto de su éxito: la tradición idealista siempre había ofrecido un camino intermedio entre los extremos de un ateísmo materialista y un teísmo anticuado; había prometido una justificación racional, a través de su metafísica, de las creencias en Dios y en la providencia. Los idealistas sostenían que aún había una creencia religiosa racional, y nadie defendió esta convicción más sistemática y fervientemente que Eduard von Hartmann. Para una época que no había superado su necesidad de religión, pero que también insistía en la razón y la ciencia, Hartmann parecía tener algo que ofrecer. Era para muchos la gran esperanza de una religión racional14.
Frente a Nietzsche, que eligió desde el primer momento adoptar una postura «intempestiva» ante el momento histórico que le tocó vivir, Hartmann estuvo «íntimamente ligado a su época, a la era de Bismarck, [y] también a su patria chica, el Berlín de la fundación del Imperio». Por eso ha recibido el apelativo del «Bismarck del pensamiento», aunque, a juicio de Lehmann, otorgarle esta denominación por mérito propio es algo más que equivocado: habría sido «el vacío de la filosofía alemana en 1870, incapaz de dar un [auténtico] “Bismarck del pensamiento”», lo que hizo que se contentara con conceder tal título a Eduard von Hartmann15.
Sin embargo, el declive de la tradición idealista ya era irreversible y la buena estrella que había acompañado a Hartmann en sus comienzos comenzó rápidamente a declinar, perdiendo el joven filósofo el prestigio del que tan brevemente había gozado16. Transcurrido el momento de su éxito inicial –que coincidió cronológicamente con el intenso debate provocado por las óperas wagnerianas y sus innovaciones estéticas17, y también con la influencia que ejercieron en los medios intelectuales germanos las filosofías de Schelling y Schopenhauer (pensadores ambos que habían centrado buena parte de su reflexión en torno a problemas relacionados con lo inconsciente)–, puede decirse que Hartmann, a pesar de contar con un reducido número de admiradores18, nunca llegó a crear una auténtica escuela, ni tampoco consiguió ejercer una influencia directa en la filosofía posterior. En realidad, haber conectado con el espíritu de su época fue para Hartmann un arma de dos filos: le valió una popularidad sólo comparable con la que disfrutó durante esos mismos años Herbert Spencer19; pero al igual que él, su momento pasó cuando se desvaneció el mundo al que ambos pertenecían. Desde entonces, considerado un mero ecléctico, el «último metafísico del siglo XIX»20, su pensamiento fue rápidamente considerado marginal y poco interesante, propio de un epígono de la gran filosofía romántica alemana. El eco de sus ideas fue amortiguándose, hasta que su recepción quedó prácticamente reducida al uso que de su obra principal hizo Freud en los momentos iniciales del psicoanálisis.
II. OFICIAL Y FILÓSOFO
Como otros filósofos pesimistas del XIX, empezando por el propio Schopenhauer, Hartmann fue un outsider filosófico21. Nacido el 23 de febrero de 1842, Hartmann era hijo único del Hauptmann der Artillerie (luego ascendido a Generalmajor) Robert Hartmann, con destino en Berlín, ciudad en la que nuestro pensador pasaría casi toda su vida. Dotado de gran inteligencia, Hartmann adelantó tres cursos en los primeros años de la escuela, y recibió una intensa formación en latín, ciencias naturales, matemáticas, literatura, dibujo y música (especialmente canto y piano). De todas estas disciplinas, siempre se interesó por las matemáticas (cuya significación para la filosofía se le fue haciendo cada vez más patente, a medida que iba avanzando en sus estudios), aunque también sintió veleidades como escritor (escribe sendos dramas: David und Bathseba y Tristán e Isolda, inspirado en Immermann) y como compositor (compone, incluso, una ópera basada en La Estrella de Sevilla de Lope de Vega22). También mostró desde muy joven interés por la filosofía, pero al mismo tiempo un gran rechazo por la pedantería y rigidez del mundo académico universitario, por lo que, finalmente, decidió seguir, igual que su padre, la carrera de las armas, ingresando en el cuerpo de artillería en 1858, donde serviría primero en el regimiento de dragones de la Guardia y luego tres años en la Escuela de Artillería de su ciudad natal. Su periodo militar le proporcionó, según nos cuenta, grandes temporadas de ocio, durante las cuales se dedicó al estudio y la música. Sin embargo, una desafortunada contusión en la rodilla, efecto de una caída casual, unida a un proceso reumático que se fue agravando, le impidieron continuar en servicio; tenía entonces el grado de teniente y, muy a su pesar, Hartmann se vio obligado a pedir la licencia definitiva en 1864.
A pesar de la frustración experimentada, el joven oficial retirado no desesperó y se propuso sustituir la disciplina de las armas por la disciplina intelectual23, ya que pronto se percató, con tristeza, de que su talento artístico y musical no pasaba del grado de diletante. Al experimentar la «bancarrota» de todas sus ambiciones24, Hartmann buscó refugio en lo único que le quedaba: el pensamiento, al que se entregaría durante el resto de su vida con pasión y entereza admirables, a pesar del progresivo agravamiento de su estado (en 1879 sufrió una segunda caída, en 1881 la tercera, y en 1883 hubo de operarse del vientre). Una vida tan marcada por la desilusión, la enfermedad y el sufrimiento no podía sino desembocar en una concepción pesimista de la existencia25.
Aunque su familia no era rica, Hartmann heredó recursos suficientes para vivir de forma independiente y ejercer el «pensamiento filosófico libremente»26; además, sus largos periodos de postración en la cama o en una silla de ruedas le permitieron leer intensamente y comenzar a escribir sus pensamientos, que se plasmarían pronto en un número impresionante de libros y artículos filosóficos27. En realidad, nuestro infortunado joven venía escribiendo sus reflexiones filosóficas desde su entrada en la milicia, de manera que hacia 1863 –fecha en la que comenzó a leer a Schopenhauer28– ya tenía concebido el plan general de su filosofía, en la que comenzó a trabajar en torno a 1864, una vez retirado a su residencia de Gross-Lichterfelde, cerca de Berlín. En 1867, obtuvo el doctorado en filosofía por la Universidad de Rostock, con su tesis Über die dialektische Methode. Historisch-Kritische Untersuchung, publicada en 1868, al tiempo que recopilaba y organizaba el material que se convertiría más tarde en la Filosofía de lo inconsciente. La composición del libro (en el que nos dice trataba de encontrar «una fórmula que uniese el optimismo con el pesimismo, justificando la teleología y utilizando la teoría atómica»)29, duró tres años (de 1864 a 1867), tras los cuales Hartmann abandonó el manuscrito en un cajón durante un año, antes de que se plantease rescatarlo para su edición. Siempre tuvo muy claro que era un libro completamente personal, fruto de la libertad intelectual y al margen del mundo académico, que respondía «a la naturaleza de la filosofía, cuya despiadada libertad de pensamiento no puede verse restringida por ninguna autoridad»:
La Filosofía de lo inconsciente se diferencia de la mayoría de las producciones del mercado moderno de los libros filosóficos por su completa libertad respecto de cualquier servicio a fines personales o materiales externos; no busca promover una habilitación, ni procurarse medios para la manutención profesoral, afianzar las perspectivas alcanzadas en un determinado trabajo docente, o, en fin, ganarse el pan a través del trabajo literario. Una favorable constelación de relaciones externas me ha permitido alejarme de toda esta parafernalia, condicionada por la necesidad de hacer méritos. Solo a ellas les debo mi falta de preocupación frente a los dictados de la opinión de cada día, mi indiferencia hacia los prejuicios vulgares y los errores santificados por la convención, así como frente a cualquier alabanza o censura, vengan de donde vengan; a ellas les debo, asimismo, mi falta de consideración hacia la indignación que suscitó mi manera de llamar las cosas sin tapujos y por su nombre, o hacia las grandes alabanzas y las duras críticas que se han vertido sobre mi libro30.
No obstante, Hartmann siempre tuvo muy presente que su Filosofía de lo inconsciente era una obra de juventud, que contenía numerosas contradicciones y errores; pero siempre la reeditó tal como apareció inicialmente, sin modificaciones, si bien fue añadiendo material aclaratorio y numerosas notas en las sucesivas ediciones. En cualquier caso, declaró expresamente que, «para evitar malentendidos, quería dejar claro que los dos puntos que siempre levantaron mayores y más acerbos ataques, es decir, sus consideraciones sobre el amor sexual y la miseria de la existencia nunca se vieron afectados por esas modificaciones, sino que, al contrario, se fueron confirmando y acentuando con el paso del tiempo»31.
Tras la aparición de la Filosofía de lo inconsciente, la producción del filósofo berlinés se intensificó, haciéndose, como hemos dicho, extensísima: entre 1869 y 1906, año de su muerte víctima de una enfermedad intestinal, Hartmann publicó más de cuarenta obras –de 1886 a 1901 vieron la luz en Leipzig los trece volúmenes de sus Ausgewählte Werke–, en los que abordaba todos los ámbitos de la filosofía tradicional, múltiples cuestiones relacionadas con la ciencia contemporánea (especialmente la biología) y multitud de problemas religiosos o sociales, muchos de ellos candentes en su tiempo: pedagogía, vegetarianismo, cuestión judía, feminismo, espiritismo, la «inteligencia» de las plantas, etc.
Esta ingente producción habría sido imposible sin la ayuda de la primera esposa del filósofo, Agnes Taubert32, con quien se casó en 1871, y luego de su segunda esposa, la escritora Alma von Hartmann, con la que contrajo matrimonio otra vez, tras el fallecimiento de Agnes. Pues hay que decir que, aunque Hartmann nunca pudo eludir la misoginia característica de su tiempo, sí rechazó la soltería impenitente de Schopenhauer y la apología obsesiva de la virginidad de Mainländer, y reivindicó el papel de la mujer, sobre todo en el plano intelectual, debido a su supuesta cercanía a la irracionalidad inspiradora de lo inconsciente. Siempre pensó que su propia capacidad para penetrar en los planos más profundos y misteriosos de la realidad estaba guiada por el «eterno femenino» goetheano, que él veía encarnado en sus numerosas amistades femeninas, y muy especialmente en sus dos talentudas esposas33.
El mérito de la tremenda capacidad de producción filosófica de Hartmann se nos hará más evidente si tenemos en cuenta que su formación en la mayoría de los temas que abordó fue prácticamente autodidacta: Hartmann nunca siguió estudios universitarios regulares, apenas salió, como hemos dicho, de su ciudad natal, y sólo mantuvo contacto con un grupo reducido de amigos. A ello hay que añadir que Hartmann, quizás animado por el ejemplo que le ofrecía su admirado Schopenhauer, permaneció firme hasta el fin en su propósito de servir única y exclusivamente a la causa de la filosofía, lo que le llevó a rechazar varios puestos académicos en Leipzig, Tübingen y Berlín. Además, su lesión de rodilla le impedía dar clases magistrales sobre una tarima, por lo que prefirió ejercer como Privatgelehrter. De este modo, el filósofo pasaría el resto de su vida leyendo y escribiendo en su domicilio, manteniéndose aislado del mundo académico, aunque constantemente implicado en las permanentes e intensas controversias que suscitó su obra.
Dichas controversias, como señala Beiser34, no fueron solo intelectuales, sino también políticas, pues Hartmann, a diferencia de Schopenhauer y coincidiendo con Mainländer, siempre pensó que el intelectual debía estar comprometido con los principales problemas políticos de su tiempo. Aunque no escribió un tratado sistemático de filosofía política, publicó a lo largo de décadas decenas de artículos sobre este tema35, en los que mostró una posición de fondo conservadora, aunque no extrema. Fue, desde luego, un admirador de Guillermo I, de Bismarck y de la mentalidad burguesa y militarista sobre la que se sustentaba el Reich alemán. Asimismo, se mostró contrario a los ideales de la socialdemocracia36, defensor (crítico) del protestantismo y muy combativo con la Iglesia católica37. Sin embargo, defendió denodadamente la necesidad de separar religión y Estado, así como los derechos de las minorías religiosas, especialmente de los judíos. Así, en su libro Das Judentum in Gegenwart und Zukunft 38, proponía la completa asimilación de los judíos al Reich, si bien les exigía abandonar su tradicional aislamiento identitario. También en este ámbito, igual que en el terreno filosófico, trató de mantener siempre el justo término medio, eludiendo cualquier extremismo, algo que tampoco fue bien visto por los sectores más radicales de uno y otro signo de su época.
III. LA FILOSOFÍA DE LO INCONSCIENTE
1. Construcción de la «pirámide metafísica» de lo inconsciente
Centrémonos ahora en la Filosofía de lo inconsciente. El libro representa una empresa desmesurada, casi descabellada por su extensión, en la que Hartmann aborda casi todos los aspectos imaginables de la realidad:
Los títulos de los diferentes capítulos tratan de la fisiología neural, los movimientos reflejos, la voluntad, el instinto, la idea, los procesos de curación, la energía plástica, el amor sexual, el sentimiento, la moralidad, el lenguaje, el misticismo, la historia, la metafísica, los principios fundamentales y hasta el uso de la teoría de la probabilidad para justificar la inferencia de las causas mentales a partir de los acontecimientos materiales. Von Hartmann resume la obra de sus predecesores y examina las ideas de los Vedas, Leibniz, Hume, Kant, Fichte, Hamann, Herder, Schelling, Schubert, Richter, Hegel, Schopenhauer, Herbart, Fechner, Carus, Wundt y muchos otros39.
La obra, que el profesor Whyte no duda en calificar de «hazaña extraordinaria»40, se proponía estudiar todos aquellos fenómenos de la realidad que permiten inferir la existencia de representaciones y de una voluntad inconscientes, para, partiendo de ellos, remontarse a la existencia de un principio explicativo superior común, también de carácter inconsciente41.
Para realizar la mencionada investigación, Hartmann rechaza los métodos dialéctico y deductivo, a los que considera demasiado especulativos o incapaces de fundamentar empíricamente sus conclusiones, y se inclina por adoptar el método inductivo propio de las ciencias naturales, que, según él, nos ayuda a avanzar desde lo conocido a lo desconocido, y añadir luego, mediante deducción especulativa, los principios que se desprenden de los fenómenos investigados, facilitando su explicación42.
Seguidamente, nuestro filósofo comienza su recorrido por todos aquellos fenómenos que solo cabe explicar admitiendo una causa situada en el plano inconsciente43. La primera manifestación de este principio se da en el ámbito de la corporalidad, especialmente en los instintos, que exigen para su explicación la existencia de una finalidad espiritual inconsciente44. En dicha finalidad inconsciente deben actuar conjuntamente una representación o idea inconsciente del fin que ha de alcanzarse, y una voluntad que impulsa a realizarlo y que, concebida en el sentido de Schopenhauer, actúa como causa inconsciente del proceso material que se va a producir; es, asimismo, esa voluntad inconsciente, la que constituye la causa inmediata de todas las funciones y acciones, tanto en los animales como en el ser humano. El sistema nervioso y el cerebro no son sino la manifestación más elevada de dicha voluntad, que en los niveles más bajos de la naturaleza se pone de manifiesto como pugna inconsciente entre diversos impulsos y deseos, mientras que en los animales superiores aparece como una conciencia vaga y sumamente confusa, alcanzando finalmente en el hombre a ser consciente de sí misma (lo que llamamos «el yo»); ahora bien, en toda esta cadena de seres, los movimientos impulsados por la voluntad serían absolutamente ciegos y caóticos si no hubiese una mediación causal final entre intención y ejecución, que ajusta con total «clarividencia» cada acto a su circunstancia concreta, siendo precisamente dicha mediación aquello que habitualmente denominamos «instinto». De este modo, cada ser natural se adapta de forma eficaz a su entorno, gracias a la representación inconsciente del fin que se propone, que ejerce de guía del impulso procedente de la voluntad que se dirige a él. Y esto con absoluta seguridad, sin dudas, ni errores (que sí podrían darse si interviniese la reflexión consciente); de manera que debe existir a la base de esos movimientos instintivos algún tipo de principio distinto del que actúa en la acción consciente, es decir, un principio inconsciente45. La intuición clarividente del inconsciente se pone de manifiesto aún más cuando se trata de numerosos individuos que concurren para la realización de un fin común que ellos ignoran (como sucede, por ejemplo, con las células de un organismo, o una colonia de insectos)46.
El análisis del instinto pone de manifiesto algo que constituye el pilar fundamental de la filosofía hartmanniana y que la diferencia radicalmente del pensamiento de Schopenhauer: voluntad y representación van siempre unidas, pues en cada querer existe ya el deseo inmanente de pasar del estado presente a otro que primero se concibe como representación o idea47. Es el contenido ideal de la representación inconsciente lo que determina el qué y el cómo de la acción que ejecuta la voluntad inconsciente desde el interior del fenómeno, mientras que la voluntad constituye el impulso que hace que ese fenómeno sea y exista. Resulta erróneo, por consiguiente, hablar de la voluntad como principio de la realidad, sin hablar al mismo tiempo de la representación como contenido que la determina y la diferencia; ambas son los «polos en torno a los cuales gira toda la vida espiritual»48. En definitiva, representación y voluntad se comportan mutuamente como esencia y existencia, o como lo ideal y lo real en Schelling49.
Este resultado le permite a Hartmann superar la oposición que, tradicionalmente, suele establecerse entre Hegel y Schopenhauer: Hegel admitía la idea o representación, pero no la voluntad inconsciente; y Schopenhauer, por su parte, reconocía la existencia de la voluntad inconsciente, pero no la necesidad de rellenarla con la representación; Hartmann cree, en cambio, que es necesario admitir, por una parte, la necesidad de la representación, o idea, como contenido determinante de la voluntad, y por otra, la voluntad, como poder que impulsa la realización efectiva de la idea.
Utilizando numerosos ejemplos y casos empíricos, Hartmann encuentra una parecida relación entre voluntad y representación inconscientes en los movimientos reflejos; en los procesos que regeneran los tejidos del cuerpo; en la contracción muscular (en la que interviene parcialmente un influjo de la voluntad consciente); en la corriente nerviosa; en las funciones vegetativas; en la constitución de las estructuras orgánicas (en la que se detecta un impulso teleológicamente dirigido a realizar la idea prototípica de la especie correspondiente)50 y en los niveles propios de cada edad vital, hasta llegar a aquello que parece constituir la meta hacia la que tiende toda la evolución de los reinos animal y vegetal: «el crecimiento de la conciencia»51, meta a la que se subordinan todos los restantes sistemas orgánicos: locomotor, sensitivo, digestivo, circulatorio, respiratorio, nervioso, sexual, etc. En la perfecta coordinación y armónico despliegue que reina entre todos estos procesos, cabe detectar la coparticipación tanto de una voluntad como de una inteligencia, ambas inconscientes52. En esta deducción teleológica de la construcción del reino animal, a partir de la conciencia como fin53, el reino vegetal no solo actúa como un simple medio para el sustento del reino animal, sino que también posee una actividad anímica autónoma, inconsciente y también en parte consciente (aunque con una conciencia mínima), que se desarrolla con sus correspondientes relaciones entre voluntad y representación54. Sería, pues, la voluntad inconsciente la encargada de conectar lo corporal y lo psíquico en todos los niveles de la naturaleza orgánica, hasta que, con el surgimiento de la conciencia, la acción de dicha voluntad pasa a ser parcialmente provocada por una voluntad y una representación conscientes del objetivo deseado.
Una vez alcanzado el nivel del espíritu humano, también cabe detectar la influencia de lo inconsciente sobre él, primeramente en el surgimiento mismo de la percepción sensible, y luego en una serie de instintos espirituales estrechamente ligados a la corporalidad: los instintos de repulsión, pudor, temor a la muerte, asco, juego, pulcritud y vergüenza, simpatía o empatía –que culmina en el sentimiento de compasión ante la contemplación del dolor ajeno, y que se encuentra a la base de la ética y del amor–; el instinto maternal, los instintos de gratitud y venganza (que depurados dan lugar a la noción de «justicia»); el instinto de enseñanza y aprendizaje; el instinto paternal y, finalmente, el instinto sexual (cuyo fin inconsciente es producir un individuo que represente del mejor modo posible la idea de la especie); luego, Hartmann pasa a analizar la influencia de lo inconsciente en la actividad espiritual superior, en concreto en el juicio estético y la producción artística, en el surgimiento del lenguaje, en las operaciones que realiza tácitamente el pensamiento discursivo y en las sensaciones de placer y dolor55. Por lo que se refiere al «carácter» del sujeto, consistente en su forma de reaccionar ante determinada clase de motivos, está tan determinado por lo inconsciente, que sólo podemos conocerlo a través de la acción concreta que termina realizando el individuo en cada ocasión, pues es dicha acción la que pone de manifiesto ante nosotros el «taller del querer que se encuentra en lo inconsciente»56. El carácter permanece, así, completamente alejado de nuestra conciencia y del yo sobre el que se construye la autoconciencia del sujeto, de manera que únicamente podemos inducirlo a partir de nuestros propios actos, o los de los otros. Ahora bien, puesto que el carácter y la elección de motivos se encuentran a la base del comportamiento ético del ser humano, todo lo expresado permite concluir que también dicho comportamiento se encuentra condicionado por un proceso inconsciente:
El momento ético del ser humano, es decir, aquello que condiciona el carácter de las intenciones y acciones, reside en la más profunda noche de lo inconsciente; la conciencia puede, por supuesto, influir en las acciones, al poner delante con énfasis aquellos motivos que resultan adecuados para reaccionar sobre lo inconsciente ético, pero el hecho de que se siga tal o cual reacción, y cómo lo hace, es algo que la conciencia debe esperar; y solo en la voluntad que pasa a la acción puede verse si dicha voluntad concuerda con los conceptos que posee acerca de lo qué es ético o no lo es.
Y con esto se muestra que el proceso por el cual tiene lugar el surgimiento de aquello a lo que adjudicamos los predicados de «ético» o «no ético» se encuentra en lo inconsciente57.
Al constituirse lo inconsciente en el fundamento de todo tipo de actividad, tanto corporal como espiritual, cabe considerarlo como una suerte de ámbito místico sobre el que se eleva todo el entramado del mundo fenoménico. Hartmann señala explícitamente que, siguiendo su interpretación, y de acuerdo con el sentido que a este término le dieron Fichte o Schelling, son «místicos» todos aquellos procesos psicológicos, pensamientos y sentimientos que, «por su forma, habitualmente deben su surgimiento a una intervención inmediata de lo inconsciente»58. De manera que el terreno de lo místico no se limita en modo alguno, para Hartmann, al fenómeno religioso, sino que se asienta en una relación inmediata del individuo con lo absoluto, si bien dicha relación no implica de ningún modo la aniquilación de la conciencia en el seno de la realidad suprema, como mantiene el misticismo religioso tradicional59.
Sobre la investigación realizada, Hartmann construye su «metafísica de lo inconsciente»60. El punto de partida de dicha metafísica no puede ser otro que la evidente unión en el seno de lo absoluto de sus dos atributos fundamentales: la voluntad y la representación; ambos son los principios supremos e irreductibles del ser, obtenidos por inducción y por analogía con nosotros mismos, ya que también nosotros constituimos un fragmento del mundo61. Estos dos principios, en su inquebrantable unidad, constituyen «la punta de la pirámide del conocimiento inductivo», y configuran lo que siempre se ha concebido más o menos vagamente como «espíritu»62.
Siguiendo a Schelling, Hartmann sostiene que voluntad y querer guardan la misma relación entre sí que potencia y acto; ahora bien, mientras que la potencia es infinita, el querer no puede serlo: el proceso del mundo tiene que haber comenzado, pues, en un momento preciso (origen del tiempo) y deberá concluir en un instante determinado63; y es la voluntad la que toma la iniciativa a la hora de impulsar el proceso del mundo, haciendo que la representación pase de la idealidad a la realidad. Este impulso procedente de la voluntad tiene su origen en un estado inicial –parecido al «impulso primigenio» [Anstoss] de Fichte–, al que Hartmann denomina el «querer vacío», esto es, un querer que desea, pero no tiene aún ningún objeto deseado, y por tanto implica un «luchar por el ser»64