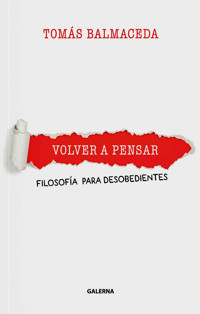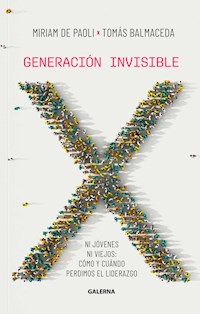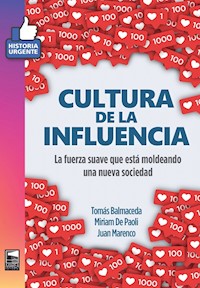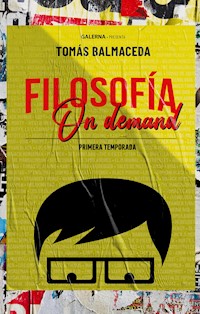
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Galerna
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Una buena serie de televisión puede estimular nuestra capacidad de cuestionar cualquier ámbito de la realidad conocida. La filosofía, a través del análisis de conceptos y de herramientas como la duda y las preguntas, apunta al mismo objetivo. Por eso, este libro conecta esta disciplina con uno de los productos culturales más consumidos en la actualidad. Siguiendo la estructura en episodios, en esta primera temporada Tomás Balmaceda se formula preguntas a partir de distintas series (algunas clásicas, otras más recientes) y reflexiona guiado por las ideas de grandes filósofos y filósofas de todos los tiempos. Así, un suceso o un personaje sirven para debatir problemas ampliamente planteados en la filosofía, como el libre albedrío o el sentido de la vida (y de la muerte), los dilemas que suscitan las nuevas tecnologías, o temas más mundanos como la acumulación de dinero o la amistad. Filosofía on demand es una invitación abierta a "filosofar" desde la experiencia de los contenidos de una serie de televisión, dejando de lado prejuicios y viejas creencias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Filosofía on demand
Filosofía on demandPrimera temporada
Tomás Balmaceda
Balmaceda, Tomás
Filosofía on demand / Tomás Balmaceda. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Galerna, 2021.Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descargaISBN 978-950-556-848-2
1. Ensayo Filosófico. I. Título.
CDD 199.82
© 2021, Tomás Balmaceda
©2021, RCP S.A.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna, ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopias, sin permiso previo del editor y/o autor.
Diseño de tapa e interior: Pablo Alarcón | Cerúleo
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto451
Jesse Pink: Me quedé pensando en lo que dijiste sobre el universo… ¿por qué no dejarme llevar hacia donde el universo quiera? ¡Me encanta! Es una filosofía genial
Jane Margolis: ¡Estaba siendo metafórica! ¡Es una filosofía terriblemente mala! Me he dejado llevar toda la vida hacia donde el universo quería… Es mejor que vos mismo tomes esas decisiones.
El Camino: A Breaking Bad Movie – Netflix
INSTRUCCIONES PARA LEER ESTE LIBRO
¿Con ansiedad por empezar #FilosofíaOnDemand? Si querés, entonces, podés saltearte la introducción, tal como hacés cuando apretás en “skip intro” porque querés ir derecho a saber qué es lo que sucede con tu serie favorita. Aquí hay veintiún episodios para disfrutar pero no tienen un orden predeterminado. Empezá por donde quieras: podés elegirlo porque la pregunta que guía la reflexión te llamó la atención o porque te gusta la serie que la inspiró. Leer cada episodio implica que se cuenta algo de la trama de esa ficción: a todas las personas nos disgustan los spoilers y tal vez quieras ver completa la serie antes de empezar, pero la verdad es que las buenas historias no se basan en uno o dos giros sorpresivos, así que la lectura no te arruinará ninguna experiencia audiovisual. Y una última advertencia: soy de aquellas personas que creen que en la filosofía importan más las preguntas que las respuestas, así que no esperes soluciones perfectas a los interrogantes que planteo sino más bien posibles caminos a recorrer. Cuando algo te interese, te sorprenda o incluso te indigne, buscá más información sobre ese autor, autora o corriente y te aseguro que se abrirá ante vos una aventura apasionante que no tiene nada que envidiarle a la mejor serie de todas.
¡Ahora sí, dale play y a disfrutar!
SKIP INTRO?
Veinticinco siglos atrás, en septiembre de 490 a. C., un hombre se desplomó en las puertas de la ciudad de Atenas. Estaba vestido con pesada ropa de guerra pero sin calzado y el cansancio se le notaba en la cara y en el cuerpo. En el piso, casi sin fuerzas, apenas logró decir una frase antes de fallecer extenuado. Se trataba de Filípides, quien se desempeñaba como hemeródromo, el nombre con el que se conocía a los mensajeros profesionales de las polis griegas. Su función era el transporte urgente de noticias de la forma más veloz que se conocía por entonces: corriendo.
Filípides venía directo del campo de batalla, en donde había luchado contra el ejército imperial de Persia, y tenía una información clave para los atenienses: habían salido victoriosos y no había nada de qué temer. Filípides corrió sin descanso los 40 kilómetros que separaban Atenas de la ciudad de la batalla, Maratón, con la misión de entregar la buena noticia. Llegó tan cansado después del periplo que al arribar a su destino cayó rendido, comunicó la victoria ocurrida en su ciudad y falleció. Maratón estaba al este de Atenas y su nombre significaba “hinojo”, la planta característica de la región. Aunque el rigor histórico de la hazaña de Filípides puede ponerse en duda, la leyenda de su sacrificio sigue viva en una de las actividades deportivas más populares del mundo, que forma parte de los Juegos Olímpicos desde Atenas 1896 y que consiste en correr la misma distancia hecha por el héroe, 42.195 metros. Desde hace tiempo, además, hacemos maratones pero sin movernos del sillón de casa: ¿quién no ha maratoneado alguna vez un gran drama, la comedia de la que todos hablan o un thriller atrapante?
Hoy hablamos de “maratón” cuando hacemos referencia a la acción de ver varios episodios de una misma serie (¡a veces incluso una serie entera!) de un solo tirón. Es bastante menos heroico que lo que hizo Filípides pero mucho más popular: es un hábito que creció año a año con la aparición de las plataformas de streaming y que se consolidó en los meses en los que el mundo debió quedarse en casa durante las medidas de aislamiento que se tomaron a partir de la crisis causada por el COVID-19.
Este libro que tenés entre tus manos busca ser un buen compañero de esas maratones: soy un convencido de que los productos de la cultura popular pueden ser una puerta de entrada a la reflexión filosófica. Hay muchas maneras de entender la filosofía y son todas válidas, pero en ocasiones creo que hay malos entendidos: el análisis filosófico no está reservado solo para ámbitos vitales de gran densidad o que requieren una gran terminología específica, sino que puede ser un aliado útil para nuestra cotidianidad. Y filosofar no es, tampoco, expresar opiniones personales, sino que debe ser una reflexión meditada y atenta, que se enriquece cuando se comparte y discute.
Bajo mi punto de vista, la filosofía es la disciplina que trabaja con conceptos y que utiliza herramientas como la duda o las preguntas para poner en cuestión cualquier ámbito de nuestra realidad, desde preguntarnos por la existencia de dios o lo que sucede después de la muerte hasta cuestiones mucho más mundanas, como pensar acerca del dinero o qué es esta frustración que siento cuando paso mucho tiempo en Instagram pero sigo regresando. Cualquier persona que quiera ponerse a reflexionar, haciendo el esfuerzo por dejar de lado prejuicios y viejas creencias, puede recorrer el camino de la filosofía. E incluso puede encontrar allí su vocación y aspirar al mundo académico, en el que podrá compartir y discutir sus pareceres con colegas. Este libro incluye referencias a grandes filósofos y filósofas de todos los tiempos, muchos de los cuales son de Argentina y están produciendo hoy conocimiento y marcos conceptuales con un estándar altísimo.
Estamos viviendo lo que se suele llamar la “segunda era dorada de la TV” o “Peak TV”, en donde se dan de la mano una producción de series inédita en cantidad de títulos con una calidad que demuestra una profundidad y un nivel de talento que hacen sonrojar a los que alguna vez le dijimos “caja boba” a la TV. De hecho: la TV ya no es una caja y ni siquiera es un dispositivo. Mientras escribía este libro desembarcaron en la Argentina tres nuevas plataformas de streaming y la modalidad on demand se consolidó como la regla: quiero verlo cuando yo quiero y como yo quiero. Nuestros gustos, además, están siendo analizados al detalle por poderosos algoritmos que detectan qué estamos viendo, qué cosas no podemos dejar de ver y cuáles abandonamos después del episodio piloto.
Desde hace tiempo, en todo el mundo se escriben libros de filosofía inspirados en series. Leí varios de ellos y disfruté algunos pero siempre sentí que estaban destinados a los fanáticos muy fanáticos de cada serie y no a quienes disfrutamos con los episodios pero no nos detenemos a tratar de descubrir si entre una temporada y otra uno de los actores se operó la nariz o si hubo un error de continuidad entre escenas. Filosofía on demand, en cambio, es un libro sobre preguntas inspiradas por distintas series guiadas por ideas filosóficas.
Este libro es, también, una carta de amor a las series de televisión de todos los tiempos. Crecí viendo Alf, He-Man y los amos del universo, El superagente 86, Amigos son los amigos y Star Trek: La nueva generación. Durante mi adolescencia y primera juventud, mi educación sentimental fueron Beverly Hills 90210, un segmento de Jugate conmigo llamado “Life College” y los episodios doblados al español de La niñera y Mad about you. Por ese entonces no existía para mí la noción de temporadas o episodios: veía lo que estaba en pantalla y en mi cabeza ordenaba la cronología si lo creía necesario. Crecí en la década del 80 y del 90 en una ciudad de la provincia de Buenos Aires y no era usual pasar todo el día viendo tele ni existía el verbo maratonear, pero sí prender el aparato y sentarse frente a él antes y después de comer. Las sitcoms me mostraron otras realidades, como “la prepa”, el Día de Acción de Gracias o el baile de graduación en los Estados Unidos o que “torta de jamón” era otro nombre para el sándwich gracias a El chavo del 8 y Alcanzar una estrella. No me sonaba raro escuchar hablar de “tú” o de “tocino” ni ver bocas de incendios en las veredas, algo que no había donde yo crecí. Y aunque también vi muchas series argentinas, las historias estadounidenses me enseñaron a entender mejor el inglés.
¿Fueron las series una educación ideal mientras crecía? Claro que no. Las vidas, las familias, los cuerpos y las personas eran perfectos en un sentido chato, poco realista y desmotivante. Pero tampoco fueron una terrible escuela: me da mucha alegría saber que ahora hay personajes diversos, que tienen vidas más parecidas a las nuestras y que están muy lejos de cometer errores o entender que hay injusticias que son sistémicas y no de los individuos.
Escribí Filosofía on demand pensando en una manera de continuar la experiencia de una buena serie de TV estimulando nuestra capacidad de poner en duda la realidad que conocemos y tratar de imaginar si otra es posible, con nuevos conceptos, ideas y objetivos. Ojalá alguna línea, algún autor o alguna idea cambie la forma en que pensás algo. Con eso me daré por satisfecho como autor.
Una advertencia final: ¡no creo que las series presentes sean las mejores de la historia ni mucho menos! No creo en ese tipo de ránkings. Aquí vas a leer sobre series que estuve viendo en los últimos meses y que me generaron preguntas. Pero me quedaron muchísimos títulos de los que quisiera hablar, como The good place, Steven Universe, Legion, Atlanta, Parker Lewis, el ganador, Alf o Strangers with candy. Además, hay muchas series que estoy seguro de que me van a encantar y que aún no vi, como Twin Peaks, Seinfeld, Veronica Mars, Babylon 5, Lovecraft Country o Community, por solo nombrar algunas. Por fortuna en la era de las plataformas de streaming todos esos capítulos me estarán esperando cuando decida empezar a verlas ¡o encuentre el tiempo necesario!
Ahora te pido por favor que comiences a maratonear esa serie a la que le tenés tantas ganas… ¡para que nadie diga que Filípides murió en vano!
Gracias por leer,
Tomás :)
E1: ¿PARA QUÉ SIRVE PROTESTAR?
BEVERLY HILLS 90210: DONNA MARTIN, LA DESOBEDIENCIA CIVIL Y LAS PROTESTAS SOCIALES
¿Qué pasa cuando dos adolescentes de una ciudad tranquila del interior de los Estados Unidos se enfrentan al lujo y la superficialidad de uno de los sitios más ricos del mundo? En eso pensaron Darren Star y Aaron Spelling cuando imaginaron Beverly Hills 90210, una serie juvenil que debutó sin pena ni gloria en octubre de 1990. La historia de los mellizos Brandon y Brenda Walsh —quienes se mudaron junto con su familia de Minneapolis, Minnesota, a Beverly Hills, California— fue el puntapié inicial para una de las series juveniles más exitosas de la historia. Brandon y Brenda personificaban la inocencia y el candor de la clase media de la presidencia de George H. W. Bush que se enfrentaba a una élite millonaria y, aparentemente, superficial. Así, en el colegio conocieron a la egocéntrica Kelly Taylor, al melancólico Dylan McKay, al caprichoso Steve Sanders, a la inteligente Andrea Zuckerman y a la aniñada Donna Martin, entre otros. Tras una primera temporada para el olvido, Beverly Hills 90210 despegó cuando el canal de televisión Fox decidió que continuara al aire con nuevos capítulos en el verano estadounidense, atrayendo con sus romances cruzados e historias adolescentes a una audiencia que fue creciendo a pasos agigantados dentro y fuera de su país.
Así, durante la década del 90 fueron millones las adolescentes que morían de amor por Dylan y Brandon, quienes representaban dos tipos diferentes de galán, mientras que otros espectadores suspiraban por Brenda y Kelly. Los estilos de las dos jóvenes no podían ser más diferentes: la primera, morocha y rebelde; mientras que su amiga era rubia y refinada. Los conflictos dentro y fuera de la pantalla mantuvieron entretenida a una generación que me incluye y que veía los episodios doblados al español por Canal 13. Con el tiempo, la trama, que inicialmente solo se centraba en triángulos amorosos, fue incluyendo temas relevantes para la audiencia de esa edad como el sexo no consentido, el alcoholismo y el consumo problemático de drogas, la violencia doméstica, los trastornos alimentarios, los embarazos no deseados y el suicidio adolescente. En muchos sentidos, Beverly Hills 90210 se volvió el estándar para las telenovelas juveniles en todo el mundo.
En uno de los últimos episodios de la tercera temporada de la serie, “Something in the Air”, nuestros protagonistas estaban listos para, finalmente, graduarse de West Beverly High School. Sin embargo, pocos días antes Donna Martin es encontrada borracha al terminar el baile de fin de curso, violando la política muy estricta con respecto al consumo de alcohol y drogas que tenía la escuela. Cuando el hecho se volvió público y se enteraron los padres de sus compañeros, las autoridades del establecimiento elevaron un pedido a la junta escolar exigiendo un castigo ejemplar para la joven, impidiéndole que se gradúe hasta que no complete un programa contra las adicciones que duraría todo el verano.
La amenaza de no poder graduarse junto con sus compañeros de colegio destrozó a Donna, quien era una buena alumna, y puso en peligro su ingreso a la universidad. Sus amigos decidieron entonces ayudar y, usando como referencia las protestas que el padre de Brandon y Brenda había protagonizado durante la guerra de Vietnam décadas atrás, organizaron una manifestación: convocaron a los alumnos de su curso a no presentarse a los exámenes finales y marchar desde las aulas hasta la junta escolar durante la audiencia de apelación de Donna. El plan sonaba bien pero era muy arriesgado: incluso sus más grandes amigos sintieron temor frente a las consecuencias de esta desobediencia. Dylan, por ejemplo, dependía de los resultados de esos exámenes para recibir una beca universitaria sin la cual no podría acceder a ese nivel de estudios porque su familia no contaba con suficientes recursos y Steve ya tenía antecedentes por mala conducta y estaba al borde de la expulsión. Todos arriesgaban mucho con esta protesta. Sin embargo, la tenacidad de Andrea logró reunir a más personas sumando otros reclamos, como los de aquellos que querían terminar con el código de vestimenta de la institución, sumando entonces más aliados. Así, reunieron a 300 alumnos, quienes protestaron al grito de “¡Donna Martin se gradúa! ¡Donna Martin se gradúa!”.
Al ver el tamaño de la protesta, las autoridades de la junta escolar amenazaron con llamar a la Policía y obligar al desalojo y detención de los estudiantes. Esto creó tensión y nerviosismo, pero todos sintieron que la causa era justa y decidieron no dimitir. Incapaces de continuar su reunión y sorprendidos por la cantidad de protestantes, los miembros de la junta escolar tuvieron que tomar en cuenta esos reclamos y tenerlos en consideración. En votación muy reñida, tres votos a favor y dos en contra, le permitieron a Donna graduarse en tiempo y forma con sus amigos si aceptaba hacer el curso contra las adicciones ese verano y el código de vestimenta quedó cancelado.
Este episodio de Beverly Hills 90210 nos muestra el poder de una protesta y su capacidad para llamar la atención sobre situaciones injustas y, con suerte, rectificarlas. Vivimos tiempos en los que hay numerosos movimientos sociales que buscan cambiar nuestra realidad. Los activismos vinculados con el ambientalismo, la crueldad animal o el feminismo y las disidencias, por ejemplo, convocan a muchas personas y están logrando cambiar la mentalidad de aquellos que quizá no sabían que eran cómplices de estas inequidades. Sin embargo, las protestas sociales plantean un desafío para la filosofía política porque en ocasiones sus métodos chocan con las normas y reglas establecidas. Cuando los estudiantes de la West Beverly High School forzaron las puertas de la junta escolar y tomaron el lugar, se arriesgaron a quedar detenidos, pues sus actos eran, estrictamente hablando, ilegales. Lo mismo sucede cuando se corta sin autorización una calle para protestar o se realiza alguna acción sorpresiva en un sitio de extracción de petróleo, por ejemplo, para denunciar los peligros de los combustibles fósiles. Son situaciones en las que la autoridad democrática se enfrenta con el uso de los poderes coercitivos del Estado. En estos casos, ¿cuál es la mejor manera en la que un Estado democrático debe manejar las muestras de descontento de su población? ¿Existen acaso buenas protestas sociales y malas protestas sociales?
Nos enfrentamos a un problema muy serio porque el Estado está habilitado a castigar e imponer penas, incluyendo multas y hasta el encarcelamiento, pero solo en las ocasiones en las que las leyes se lo permiten. Como vivimos en sociedades profundamente desiguales, en las que muchas personas se sienten con razón injustamente relegadas, hay que poder entender en qué circunstancias romper estas reglas, como impedir la circulación en una calle, deben ser toleradas porque redundan en un beneficio mayor. Se trata de poder dar espacio a las quejas y señalamientos de los sectores oprimidos, quienes no siempre encuentran eco en los canales institucionalmente creados para tal fin. A la vez, como sociedad debemos ejercer un cuidado muy especial para controlar que los poderes coercitivos estén siempre sujetos a una estricta regulación democrática, pues todo nuestro continente tiene un negro historial vinculado a la violencia estatal.
Una de las formas más populares de la protesta es la desobediencia civil, un tema analizado por numerosos filósofos y filósofas del derecho y que puede remontarse hasta Antígona, la tragedia de Sófocles en la que la hija de Edipo se enfrenta a Creonte, actual rey de Tebas, porque la ley le impide hacer ritos fúnebres al cuerpo de su hermano Polinices. El estadounidense John Rawls define la desobediencia civil como acto público no violento, consciente y político, contrario a la ley, cometido habitualmente con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno. Se trata de violar una regla o una ley mediante una acción pública para que llame la atención de la ciudadanía y, en última instancia, a la clase política y a cualquier autoridad que pueda efectivamente realizar un cambio. El objetivo de la acción es llevar luz sobre una circunstancia crítica y volverla un tema de debate y discusión.
Existen desobediencias civiles que no están directamente ligadas a la causa que las motiva, como el corte de calles, y otras que sí, como las organizaciones de derechos humanos que acogen a inmigrantes sin documentación a pesar de que la ley indica que hay que denunciar esta situación. ¿Cómo podríamos justificar romper las reglas para construir un escenario mejor para todos si esas reglas, se supone, deberían tener ese objetivo? Es claro que las cosas no son tan fáciles. Existen quienes, como Ronald Dworkin, sostienen que desobedecer una ley es un derecho de todas las personas, siempre y cuando esa ley limite o invada su vida de una manera perniciosa. Para él la desobediencia civil se sostiene en tres columnas: la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la participación política.
Si lo pensamos así, cuando protestamos y violamos alguna ley, ejercemos nuestra libertad de conciencia porque no aceptamos que lo moralmente preferible sea necesariamente lo que indica la autoridad, sino que nos permitimos pensar por nuestra cuenta; a la vez que transmitimos un mensaje a la sociedad amparados por nuestro derecho a la libertad de expresión y es parte del sano ejercicio de la participación política, porque iniciamos un diálogo y reflexión acerca de los asuntos públicos.
El peligro de la desobediencia civil, claro, es que sea usada en cualquier circunstancia. Sus detractores suelen señalar que en todas las sociedades democráticas existen vías para anular leyes injustas y que deberían usarse esos mecanismos y no la violación de una ley. Pero, como señaló el escritor estadounidense Henry Thoreau en uno de los textos más claros y clásicos sobre el tema, los mecanismos judiciales suelen requerir demasiado tiempo y esfuerzo, además de exigir un abogado que nos represente. Son condiciones que parecen un lujo cuando somos testigos de una situación que entendemos que es inaceptable. Thoreau lo vivió en carne propia cuando, a mediados del siglo XIX, el gobierno estadounidense creó un impuesto para financiar la invasión bélica a México. Él decidió no pagarlo y fue encarcelado por eso. No se trata de un acto meramente guiado por el afán de cuidar el dinero, sino que él cuestionaba la legalidad profunda de un impuesto estatal creado para combatir una batalla que consideraba injusta. Aunque solo pasó una noche en el calabozo, ya que sus amigos pagaron la fianza, pronunció una máxima que se volvió muy popular: “En un gobierno que encarcela injustamente, el lugar que debe ocupar el justo es también la prisión”. Sus ideas aún parecen actuales: un pedido de inconstitucionalidad de una norma, por ejemplo, puede llevar hasta una década de discusión… ¿Quién puede soportar todo ese tiempo y ese desgaste?
A pesar de esto, algunos creen que es necesario imponer criterios para ejercer la desobediencia civil. Una opción es plantear que su uso solo debe ser tolerado cuando una norma aprobada de manera legítima vulnera los derechos humanos. Sin embargo, no parece ser la mejor opción, no solo porque limita su alcance sino porque vuelve su legitimidad materia de discusión, ya que son borrosos los límites en que se podría aplicar ese criterio. No existe una lista finita de a qué hacen referencia los derechos humanos, cuáles son o en qué circunstancias se dan. No parecen haber buenas formas de limitar la aplicación de la desobediencia civil y su eventual abuso en determinados casos hipotéticos parece ser un precio bajo para pagar con tal de defender esta facultad.
Protestar, ejercer la desobediencia civil y exigir un cambio en el statu quo eventualmente conducen a la resistencia y rechazo por aquellos sectores conservadores que no quieren el cambio. Esto, en muchas ocasiones, termina en represión o en distintas formas de violencia, tanto ejercida por el Estado como por otros ciudadanos. La forma en que un individuo o un movimiento social responde a la represión habla mucho de sí y puede determinar su impacto a mediano y largo plazo en la sociedad. Nombres como los de Mahatma Gandhi y Martin Luther King, por ejemplo, han quedado en la historia por sus protestas pacíficas y su desobediencia a la ley. No hay dudas de que enfrentar a la represión con un plan común y pensado de antemano puede hacer toda la diferencia, pero una respuesta no violenta a la violencia es una circunstancia que requiere coordinación, capacitación, preparación y un liderazgo claro y sano. Sin embargo, esto no siempre es posible porque poder responder de manera pacífica se trata, finalmente, de un privilegio y no una opción disponible a todos.
Las quejas que solemos oír en los medios de comunicación o en las redes sociales porque en una manifestación determinada hubo pintadas y grafitis en paredes, o porque había personas marchando con el rostro cubierto o su cuerpo parcialmente desnudo, suelen correr el foco de lo que motivó esa protesta o qué se estaba reclamando. Por supuesto que es deseable una forma de protesta que no implique dañar mobiliario público o interrumpir el tránsito, pero ¿no es acaso estas molestias ocasionadas la manera en la que aquellos que se sienten desprotegidos o víctimas de una injusticia buscan llamar la atención? ¿No es cruel de nuestra parte reclamarle tranquilidad y el cumplimiento de normas sobre vestimenta a personas que fueron oprimidas o dejadas de lado por una sociedad que ahora les toca bocinazos desde sus autos o se horroriza por ver a mujeres con los senos descubiertos pero no repara en que los muestran para señalar un sistema represivo que las violenta?
La clave parece estar, entonces, en que el Estado se comporte de forma justa con todos y tome decisiones que sean equitativas, es decir, que brinde las mismas oportunidades a los ciudadanos sin dejar de atender a los más débiles o afectados. Por supuesto, esto es más fácil de decir que de cumplir. ¿Cómo sería una buena decisión pública? Aquí podemos seguir al filósofo alemán Jürgen Habermas, quien en su enfoque comunicativo postulaba que la decisión pública justificada requiere el acuerdo deliberado de “todos aquellos que potencialmente pudieran verse afectados”. Así, las leyes, normas y regulaciones estatales deberían surgir de un debate público, colectivo e inclusivo con todas las partes interesadas. Esto excluye cualquier decisión tomada por supuestos expertos o sabios a escondidas o sin consultas. Poder tener la participación de todas las voces, especialmente los más afectados por el crimen y el castigo, en un debate en el que no estén excluidos los conocimientos o la formación teórica pero que no deje de lado las experiencias y vivencias individuales, en un diálogo que pueda servir como aprendizaje individual y colectivo. Los filósofos y las filósofas del derecho son las personas ideales para reflexionar sobre posibles modelos de participación para que en la relación entre la teoría democrática y el derecho penal exista espacio para cualquier expresión democrática, incluso las que son incómodas.
El episodio de Beverly Hills 902010 de la graduación de Donna Martin fue grabado en 1993 y, además de los protagonistas, se convocó a casi un centenar de extras. Pero, de acuerdo con las leyes que regulan su trabajo en Hollywood, si un extra habla, debe cobrar un sueldo como actor. Así que si prestan atención, nadie en la marcha está gritando aunque se escucha una multitud: es el sonido multiplicado de las voces de los protagonistas.
E2: ¿Y SI LA TECNOLOGÍA LE GANA A LA MUERTE?
BLACK MIRROR Y LA VIDA ETERNA
Pocas veces una serie de televisión consigue transmitir tan bien el espíritu de su época que se vuelve una manera de entender el presente que se está viviendo, pero es lo que sucede con Black mirror, la creación del inglés Charlie Brooker, quien le imprimió su espíritu crítico e incisivo a una serie de historias independientes que tienen como común denominador la tecnología en su vínculo con las personas. El título de la serie hace referencia a las pantallas de los celulares que, cuando se apagan, nos devuelven nuestra propia imagen en negro.
El diario The Guardian, donde trabajó Brooker como columnista antes de dedicarse a la ficción, definió Black mirror como la exploración de la resaca que genera una borrachera o el consumo de drogas… aunque nunca trata de estupefacientes. Tuve la oportunidad de charlar con él en una entrevista que le realicé en California y cuando le mencioné esa definición me dijo: “Nos hemos vuelto adictos a la tecnología. Eso no es ningún secreto hoy. Pero cuando empecé con estas historias, hace casi diez años, aún no existía esa certeza. Hoy, en cambio, recibo todo el tiempo comentarios o links de noticias que me aseguran que son ‘muy Black mirror’… ¡Soy el maldito creador de la serie y muchas veces ni yo sé decir qué es Black mirror, pero cualquiera que tiene mi teléfono me escribe para contarme que tal o cual cosa es ‘muy Black mirror’!’”.
Entre la veintena de episodios de Black mirror, incluyendo una película interactiva, se destaca “San Junípero”, considerado el más popular de la serie. Estrenado en Netflix en 2016, el capítulo comienza con el encuentro de Kelly y Yorkie en Tucker’s, un bar de la ciudad californiana de San Junípero en 1987. Las jóvenes parecen muy diferentes y tener poco en común pero pronto se sienten atraídas y se enamoran aunque el vínculo no será fácil. Sin embargo, como suele suceder en Black mirror, las cosas nunca son como parecen en un comienzo: San Junípero no es una ciudad real, o al menos no lo es como solemos pensar que son las ciudades reales, sino un entorno simulado por computadoras en el que pacientes terminales, adultos mayores y hasta personas fallecidas pueden revivir la etapa de su vida que deseen, eligiendo no solo ser más saludables y jóvenes sino también interactuando con otras personas y animándose a hacer aquellas cosas que en el pasado no pudieron. En el caso de Kelly y Yorkie, una tiene un cáncer terminal y otra tiene síntomas compatibles con el mal de Alzheimer. Sus médicos les dieron la oportunidad de visitar San Junípero cinco horas a la semana, ya que más exposición está contraindicada, y fue así como se conocieron y enamoraron. Nunca se habían visto por fuera de esta simulación y en el mundo analógico ni siquiera están cerca geográficamente. San Junípero es una suerte de terapia inmersiva en la que se invita a las personas a que puedan disfrutar mejor sus últimos días y se mantengan estimulados. Antes de morir, las personas pueden elegir que sus conciencias sean cargadas a la programación de la plataforma y dejar de vivir en este mundo para seguir sus vidas como parte de esta realidad simulada.
En muchos sentidos “San Junípero” parece salirse del tono distópico que Brooker les imprime a sus historias. Mientras que en episodios como “White Christmas” o “Be Right Back” también explora la posibilidad de crear versiones virtuales o duplicadas de seres humanos reales, aquí el foco parece estar puesto en cómo la tecnología puede crear una vida mejor (incluso en el episodio “Black Museum” se relata cómo se crea ese programa), pero, como veremos más adelante, es debatible si tiene o no el final feliz que muchas personas sentimos la primera vez que vimos el episodio. Su invitación, en realidad, es a imaginar que la tecnología no solo nos permitirá vivir eternamente jóvenes, más allá de la decadencia de nuestros cuerpos biológicos, sino que nos habilitará a cumplir aquellas metas que tal vez no pudimos en nuestra existencia física. Se trata de una promesa tentadora y que muchas veces fue imaginada por la filosofía pero que presenta muchas aristas para pensar.
La primera reflexión que despierta San Junípero es por qué nos atraen tanto las historias que nos prometen ganarle a la muerte, ¿por qué le tenemos tanto miedo a morir? Nadie negaría que, incluso si tenemos fe y creemos que existen otros planos de existencia además de este, el fin de la vida nos genera incomodidad y preferimos no hablar de eso o incluso directamente le damos la espalda, como si eso bastara para que nuestras incógnitas desaparecieran. Sin embargo, y muy por el contrario, nuestra propia muerte es de las pocas certezas que tenemos: más tarde o más temprano, nos vamos a morir.
Epicuro, un filósofo que nació en el año 342 a. C. y que fundó una escuela que hoy conocemos como epicureísmo, pensó y escribió mucho sobre la vida y la muerte. Lamentablemente sus escritos se perdieron, pero contamos con algunas cartas y el testimonio de sus discípulos que nos permiten saber que para él la misión de la filosofía era la búsqueda de la felicidad, evitando el dolor en el cuerpo y la turbación del alma. En los términos de Epicuro la felicidad es la ausencia de dolor y la búsqueda de placer, aunque poco tiene que ver con el placer que nos da una rica comida, un delicioso vino o un tórrido romance. Para este griego las heridas del cuerpo y del alma se curaban llevando una vida austera y sencilla rodeada de amigos y guiada por la razón.
Uno de los motivos del dolor era el miedo a la muerte, que él reconocía que estaba presente en todas las personas. Sin embargo, sostenía que se trataba de un sentimiento totalmente irracional, ya que la muerte es el cese de todo estímulo y que, por lo tanto, no debería traernos ansiedad ni temor por el dolor, ya que será la ausencia total de sensaciones. “Acostúmbrate a pensar que la muerte no es nada para nosotros. Porque todo bien y todo mal residen en la sensación, y la muerte es privación del sentir. Por lo tanto, en el recto conocimiento de que nada es para nosotros la muerte hace dichosa la condición mortal de nuestra vida; no porque le añada una duración ilimitada, sino porque elimina el ansia de inmortalidad. Nada hay, pues, temible en el vivir para quien ha comprendido rectamente que nada temible hay en el no vivir”, escribió.