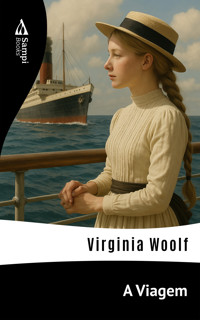
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAMPI Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Fin de Viaje", de Virginia Woolf, sigue a Rachel Vinrace, una joven en su primer viaje al extranjero, a bordo del barco de su padre a Sudamérica. A medida que se relaciona con otros viajeros y explora cuestiones de amor, identidad y propósito, Rachel inicia una profunda transformación interior. A través de vívidos paisajes y reflexiones psicológicas, Woolf crea una conmovedora historia de madurez marcada por la belleza, la desilusión y la tragedia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fin de Viaje
Virginia Woolf
SINOPSIS
“Fin de Viaje”, de Virginia Woolf, sigue a Rachel Vinrace, una joven en su primer viaje al extranjero, a bordo del barco de su padre a Sudamérica. A medida que se relaciona con otros viajeros y explora cuestiones de amor, identidad y propósito, Rachel inicia una profunda transformación interior. A través de vívidos paisajes y reflexiones psicológicas, Woolf crea una conmovedora historia de madurez marcada por la belleza, la desilusión y la tragedia.
Palabras clave
Autodescubrimiento, Colonialismo, Tragedia
AVISO
Este texto es una obra de dominio público y refleja las normas, valores y perspectivas de su época. Algunos lectores pueden encontrar partes de este contenido ofensivas o perturbadoras, dada la evolución de las normas sociales y de nuestra comprensión colectiva de las cuestiones de igualdad, derechos humanos y respeto mutuo. Pedimos a los lectores que se acerquen a este material comprendiendo la época histórica en que fue escrito, reconociendo que puede contener lenguaje, ideas o descripciones incompatibles con las normas éticas y morales actuales.
Los nombres de lenguas extranjeras se conservarán en su forma original, sin traducción.
CAPÍTULO I
Como las calles desde el Strand hasta el Embankment son muy estrechas, es mejor no caminar por ellas del brazo. Si insistes, los oficinistas de los abogados tendrán que saltar al barro; las jóvenes mecanógrafas tendrán que revolverse tras de ti. En las calles de Londres, donde la belleza no se tiene en cuenta, la excentricidad debe pagar la pena, y es mejor no ser demasiado alto, llevar una larga capa azul o golpear el aire con la mano izquierda.
Una tarde de principios de octubre, cuando el tráfico se aceleraba, un hombre alto caminaba por el borde de la acera con una dama del brazo. Las miradas airadas se dirigían a su espalda. Las pequeñas y bulliciosas figuras —pues, comparadas con esta pareja, la mayoría de las personas parecían pequeñas —, adornadas con plumas estilográficas y cargadas de cajas de envío, tenían citas que cumplir y cobraban un salario semanal, por lo que había alguna razón para la mirada hostil que se lanzaba a la estatura del señor Ambrose y a la capa de la señora Ambrose. Pero algún encantamiento había puesto tanto al hombre como a la mujer fuera del alcance de la malicia. En el caso de él, por los labios que movía, se podía deducir que era el pensamiento; y en el caso de ella, por los ojos fijos y rectos frente a ella, a un nivel por encima de los ojos de la mayoría, era la tristeza. Sólo apreciando a todos los que encontraba no lloraba, y el roce de la gente que pasaba a su lado era evidentemente doloroso. Después de observar el tráfico del Embankment durante uno o dos minutos con mirada estoica, tiró de la manga de su marido y cruzaron entre la rápida corriente de coches. Cuando estuvieron a salvo al otro lado, ella retiró suavemente su brazo del de él, permitiendo que su boca se relajara y temblara a la vez; entonces las lágrimas rodaron y, apoyando los codos en la balaustrada, se protegió la cara de los curiosos. El señor Ambrose trató de consolarla, le dio una palmadita en el hombro, pero ella no dio señales de aceptarla, y sintiendo que era extraño estar junto a un dolor mayor que el suyo, cruzó los brazos detrás de sí y paseó por la acera.
El terraplén sobresale en ángulos aquí y allá, como púlpitos; sin embargo, en lugar de predicadores, los ocupan chiquillos que cuelgan cuerdas, lanzan guijarros o echan fajos de papel en cruz. Con su agudo ojo para la excentricidad, se inclinaban a encontrar espantoso al Sr. Ambrose, pero los más perspicaces gritaron:
—¡Barba Azul! —al pasar.
Por si acaso seguían burlándose de su esposa, el Sr. Ambrose les blandió su bastón, y ellos decidieron que era simplemente grotesco, y cuatro en lugar de uno gritaron a coro:
—¡Barba Azul!
Aunque la señora Ambrose permaneció inmóvil mucho más tiempo de lo habitual, los chicos la dejaron en paz. Siempre hay alguien mirando el río cerca del puente de Waterloo; una pareja se queda allí charlando durante media hora en una buena tarde; la mayoría de la gente, que pasea por placer, contempla durante tres minutos; cuando, tras comparar la ocasión con otras, o hacer alguna frase, sigue su camino. A veces los pisos, las iglesias y los hoteles de Westminster son como los contornos de Constantinopla en una bruma; a veces el río es de un púrpura opulento, a veces del color del barro, a veces de un azul centelleante como el mar. Siempre merece la pena mirar hacia abajo y ver qué pasa. Pero esta señora no miró ni hacia arriba ni hacia abajo; lo único que vio, ya que estaba allí, fue una mancha circular iridiscente que flotaba lentamente con una pajita en medio. La paja y la mancha nadaban repetidamente detrás del tembloroso centro de una gran lágrima que brotaba, y la lágrima subía, bajaba y se adentraba en el río. Entonces lo oyó cerca de sus oídos:
—Lars Porsena, de ClusiumPor los nueve dioses, juró...
y luego más débilmente, como si el orador hubiera pasado por delante en su paseo:
—Que la Gran Casa de TarquinNo debe sufrir más errores.
Sí, sabía que debía volver a todo aquello, pero en ese momento necesitaba llorar. Mientras ocultaba el rostro, sollozaba con más fuerza que nunca, y sus hombros subían y bajaban con gran regularidad. Fue esta figura la que vio su marido cuando, al llegar a la pulida Esfinge, tras liarse con un hombre que vendía postales, se dio la vuelta; la estrofa se detuvo al instante. Se acercó a ella, le puso la mano en el hombro y le dijo:
—Querida.
Su voz era suplicante. Pero ella le cerró la cara, como si dijera:
—No puedes entenderlo.
Sin embargo, como él no se lo permitía, tuvo que limpiarse los ojos y elevarlos hasta el nivel de las chimeneas de las fábricas de la otra orilla. También vio los arcos del puente de Waterloo y los carros que se movían sobre ellos, como la cola de los animales en una galería de tiro. Se veían de blanco, pero ver algo era, por supuesto, dejar de llorar y empezar a andar.
—Prefiero caminar —dijo, mientras su marido llamaba a un taxi ya ocupado por dos hombres de la ciudad.
La fijeza de su estado de ánimo se rompía con la acción de caminar. Los veloces coches de motor, más parecidos a arañas en la luna que a objetos terrestres, las estruendosas carretas, los tintineantes hansoms y los pequeños coches negros, la hicieron pensar en el mundo en que vivía. En algún lugar por encima de las agujas donde el humo se elevaba sobre una colina puntiaguda, sus hijos preguntaban ahora por ella y recibían una respuesta tranquilizadora. En cuanto a la masa de calles, plazas y edificios públicos que los separaban, sólo sintió en ese momento lo poco que Londres había hecho para que ella lo amara, a pesar de que treinta de sus cuarenta años los había pasado en una calle. Podía leer a la gente que pasaba; estaban los ricos que a esa hora iban y venían apresuradamente de sus casas; estaban los trabajadores fanáticos que se dirigían en línea recta a sus oficinas; estaban los pobres infelices y justamente difamados. Aunque había luz solar entre la niebla, hombres y mujeres viejos y harapientos dormitaban ya en sus asientos. Cuando alguien renunciaba a ver la belleza que recubría las cosas, ése era el esqueleto que había debajo.
Una fina lluvia la abatió aún más; furgonetas con extraños nombres de personas dedicadas a extrañas industrias —Sprules, fabricante de serrín; Grabb, para quien ningún trozo de papel desechado es malo —caían como una broma de mal gusto; los amantes atrevidos, refugiados tras una capa, le parecían sórdidos, más allá de su pasión; las mujeres de las flores, una compañía contenta cuya conversación siempre merece la pena escuchar, eran brujas empapadas; las flores rojas, amarillas y azules, cuyas cabezas estaban apretadas, no brillaban. Además, su marido, que caminaba con paso rápido y rítmico, sacudiendo de vez en cuando la mano libre, era un vikingo o un Nelson ojeroso; las gaviotas habían cambiado de tono.
—Ridley, ¿conducimos? ¿Conducimos, Ridley?
La Sra. Ambrose tuvo que hablar bruscamente; para entonces él ya se había ido.
El taxi, trotando con paso firme por la misma calle, pronto los sacó del West End y los sumergió en Londres. Parecía que se trataba de un gran centro de producción, donde la gente se dedicaba a fabricar cosas, como si el West End, con sus bombillas eléctricas, sus inmensas ventanas de brillante cristal amarillo, sus casas cuidadosamente acabadas y sus diminutas figuras vivientes trotando por la acera o montadas sobre ruedas en la calle, fuera la obra terminada. Parecía un trabajo demasiado pequeño para ser realizado por una fábrica tan grande. Por alguna razón, le parecía como una diminuta borla dorada en el borde de una inmensa capa negra.
Al notar que no pasaban otros taxis, sólo furgonetas y carros, y que ninguno de los miles de hombres y mujeres que veía era un caballero o una dama, la señora Ambrose se dio cuenta de que, después de todo, ser pobre es algo común, y que Londres es la ciudad de innumerables pobres. Asombrada por este descubrimiento y encontrándose todos los días de su vida caminando en círculos alrededor de Piccadilly Circus, sintió un gran alivio al pasar junto a un edificio construido por el Consejo del Condado de Londres para escuelas nocturnas.
—Señor, ¡qué sombrío es! —gimió el marido. —¡Pobres criaturas!
Con la miseria de sus hijos, los pobres y la lluvia, su mente era como una herida expuesta a la sequedad del aire.
En este punto, el taxi se detuvo, pues corría el peligro de ser aplastado como una cáscara de huevo. El ancho Embankment, en el que solían caber balas de cañón y escuadrones, había quedado ahora reducido a una calle adoquinada con olor a malta y aceite y bloqueada por carros. Mientras su marido leía los carteles pegados a los ladrillos, que anunciaban las horas en que ciertos barcos zarparían hacia Escocia, la señora Ambrose hacía todo lo posible por encontrar información. De un mundo ocupado exclusivamente en alimentar carros con sacos, medio borrados también en una fina niebla amarilla, no recibían ni ayuda ni atención. Pareció un milagro cuando un anciano se les acercó, adivinó su situación y se ofreció a llevarles remando hasta el barco en una pequeña barca que mantenía amarrada al pie de unas escaleras. Con algunas vacilaciones, se confiaron a sus cuidados, tomaron asiento y pronto estuvieron balanceándose arriba y abajo en el agua, pues Londres se había reducido a dos hileras de edificios a ambos lados de ellos, edificios cuadrados y oblongos dispuestos en hileras como la avenida de ladrillos de un niño.
El río, que tenía cierta luz amarilla molesta, fluía con gran fuerza; voluminosas barcazas flotaban rápidamente escoltadas por remolcadores; lanchas de la policía pasaban de todo; el viento acompañaba a la corriente. La barca de remos abierta en la que iban sentados se mecía e inclinaba a lo largo de la línea de tráfico. En medio de la corriente, el anciano mantenía las manos en los remos y, mientras el agua corría a su lado, comentaba que antes llevaba a muchos pasajeros al otro lado, mientras que ahora apenas llevaba a ninguno. Parecía recordar un tiempo en que su barca, amarrada entre los juncos, transportaba pies delicados hasta los prados de Rotherhithe.
—Ahora quieren puentes —dijo, indicando la monstruosa silueta del Tower Bridge.
Con tristeza, Helena le miró, que ponía agua de por medio entre ella y sus hijos. Con tristeza, miró el barco al que se acercaban; anclado en medio de la corriente, podían leer vagamente su nombre: Euphrosyne.
Muy débilmente, en el crepúsculo que caía, podían ver las líneas de las jarcias, los mástiles y la bandera oscura que la brisa hacía ondear directamente detrás de ellos.
Mientras la pequeña embarcación se acercaba al vapor y el anciano tiraba de los remos, comentó una vez más, señalando hacia arriba, que los barcos de todo el mundo enarbolaban esa bandera el día que zarpaban. En la mente de ambos pasajeros, la bandera azul parecía una señal ominosa, y aquella era la hora de los presentimientos, pero a pesar de ello se levantaron, recogieron sus cosas y subieron a cubierta.
En el salón del barco de su padre, la señorita Rachel Vinrace, de veinticuatro años, esperaba nerviosa a sus tíos. Para empezar, aunque era casi pariente, apenas los recordaba; además, eran personas mayores y, por último, como hija de su padre, debería haber estado preparada de algún modo para recibirlos. Ansiaba verlos como la gente civilizada suele anhelar la primera visión de gente civilizada, como si fueran de la naturaleza de una incomodidad física próxima: un zapato apretado o una ventana con corrientes de aire. Ella ya estaba inusualmente preparada para recibirlos. Mientras se afanaba en colocar los tenedores, severamente rectos, junto a los cuchillos, oyó la voz de un hombre que decía en voz baja:
—En una noche oscura, alguien caería por esas escaleras de cabeza.
Añadió una voz de mujer:
—Y lo matarían.
Mientras pronunciaba las últimas palabras, la mujer apareció en el umbral de la puerta. Alta, de ojos grandes, envuelta en chales morados, la señora Ambrose era romántica y hermosa; tal vez no era agradable, porque sus ojos los miraban fijamente y consideraban lo que veían. Su rostro era mucho más cálido que el de una griega; por otra parte, era mucho más atrevido que el de una belleza inglesa corriente.
—Oh, Rachel, ¿cómo estás? —dijo juntando las manos.
—¿Cómo estás, querida? —dijo el señor Ambrose, inclinando su frente para que la besara.
A su sobrina le gustaba instintivamente su cuerpo delgado y anguloso, su cabeza grande de rasgos llamativos y sus ojos agudos e inocentes.
—Díselo al Sr. Pepper —pidió Rachel al camarero.
Marido y mujer se sentaron entonces a un lado de la mesa, con su sobrina enfrente.
—Mi padre me dijo que empezara —explicó. —Está muy ocupado con los hombres... ¿Conoces al Sr. Pepper?
Había entrado un hombre pequeño, encorvado como algunos árboles a causa de un vendaval en uno de sus costados. Asintiendo al señor Ambrose, estrechó la mano de Helen.
—Señoras —dijo levantándose el cuello de la chaqueta.
—¿Todavía tienes reuma? —preguntó Helen.
Su voz era grave y seductora, aunque hablaba con cierta distracción, pues la vista de la ciudad y el río seguía en su mente.
—Una vez reumático, siempre reumático, me temo —respondió. —Hasta cierto punto, depende del tiempo, aunque no tanto como la gente tiende a pensar.
—De todos modos, no te mueres de eso —dijo Helen.
—Por regla general, no —dijo el Sr. Pepper.
—¿Sopa, tío Ridley? —preguntó Rachel.
—Gracias, querida —dijo, y mientras le tendía el plato, suspiró audiblemente —¡Ah! Ella no es como mamá.
Helen llegó demasiado tarde para golpear su vaso contra la mesa y evitar que Rachel lo oyera y se sonrojara de vergüenza.
—¡Cómo tratan los criados a las flores! —se apresuró a decir.
Se acercó a un jarrón verde con el borde arrugado y empezó a sacar los pequeños crisantemos apretados, que colocó sobre el mantel, meticulosamente dispuestos uno al lado del otro.
Hubo una pausa.
—Conocías a Jenkinson, ¿verdad, Ambrose? —preguntó el Sr. Pepper desde el otro lado de la mesa.
—¿Jenkinson de Peterhouse?
—Está muerto —dijo el Sr. Pepper.
—¡Ah, mi querido hombre! Le conocí hace mucho tiempo —dijo Ridley —Fue el héroe del accidente de la batea, ¿recuerdas? Una persona extraña. Se casó con una joven de un estanco y vivió en Fens; nunca supe qué fue de él.
—Bebida y drogas —dijo el Sr. Pepper con siniestra crudeza. —Dejó un comentario. Un desastre desesperado, según me han dicho.
—El hombre tenía unas habilidades realmente excelentes —dijo Ridley.
—Su introducción a Jellaby sigue en pie —continuó el Sr. Pepper —, lo cual es sorprendente, dado que los libros de texto cambian.
—Había una teoría sobre los planetas, ¿no? —preguntó Ridley.
—Un tornillo suelto en alguna parte, sin duda —dijo el Sr. Pepper, sacudiendo la cabeza.
Ahora un temblor recorrió la mesa y una luz del exterior se desplazó. Al mismo tiempo, un timbre eléctrico sonó de repente varias veces.
—Vamos —dijo Ridley.
Una ligera pero perceptible ola pareció rodar bajo las tablas del suelo; luego se hundió; después vino otra, más perceptible. Las luces se deslizaron a través de la ventana sin cortinas. El barco emitió un fuerte y melancólico gemido.
—Vámonos. —dijo el señor Pepper.
Otros barcos, tan tristes como el barco, respondieron a su voz en el río. Se oían claramente las risas y los siseos del agua, y el barco se balanceaba tanto que el camarero que traía los platos tuvo que equilibrarse al cerrar la cortina.
Hubo una pausa.
—Jenkinson de Cats, ¿aún le sigues? —preguntó Ambrose.
—Lo máximo que puedes hacer —dijo el Sr. Pepper. —Nos reunimos todos los años. Este año tuvo la desgracia de perder a su mujer, lo que hizo que la reunión fuera dolorosa, por supuesto.
—Muy doloroso —coincidió Ridley.
—Hay una hija soltera que le cuida la casa, creo, pero nunca es lo mismo, no a su edad.
Los dos caballeros asintieron sabiamente mientras cortaban sus manzanas.
—Había un libro, ¿no? —preguntó Ridley.
—Había un libro, pero nunca habrá un libro —dijo el Sr. Pepper con tal ferocidad que las dos señoras lo fulminaron con la mirada.
—Nunca habrá un libro porque otro lo escribió por él —dijo el Sr. Pepper con cierta acidez. —Eso es lo que pasa cuando aplazas las cosas, coleccionas fósiles y pones arcos normandos en tus pocilgas.
—Confieso que lo comprendo —dijo Ridley con un suspiro melancólico —Tengo debilidad por la gente que no consigue arrancar.
...La acumulación de toda una vida desperdiciada —continuó el Sr. Pepper. —Tenía acumulaciones como para llenar un granero.
—Es una adicción de la que algunos escapamos —dice Ridley. —Nuestro amigo Miles tiene hoy otra sesión de entrenamiento.
El Sr. Pepper se rió ácidamente.
—Según mis cálculos —dijo —, producía dos volúmenes y medio al año, lo que, teniendo en cuenta el tiempo pasado en la cuna y demás, demuestra una industria encomiable.
—Sí, lo que el viejo maestro dijo de él se cumplió muy bien —dijo Ridley.
—En cierto modo, sí —dijo el Sr. Pepper. —Conoces la colección de Bruce... no para su publicación, por supuesto.
—Supongo que no —dijo Ridley significativamente —Para ser divino, era extraordinariamente libre.
—¿La bomba de Neville's Row, por ejemplo? —preguntó el Sr. Pepper.
—Exacto —dijo Ambrose.
Cada una de las damas, siguiendo la moda de su sexo, muy entrenada para promover la conversación de los hombres sin escucharla, podía pensar —sobre la educación de los niños, sobre el uso de las sirenas de niebla en una ópera —sin traicionarse a sí misma. Helen se dio cuenta de que Rachel era quizá demasiado callada para ser anfitriona y que podría haber hecho algo con las manos.
—Tal vez... —dijo al fin, tras lo cual se levantaron y se marcharon, vagamente para sorpresa de los caballeros, que o bien los consideraban considerados o habían olvidado su presencia.
—Ah, puedes contar extrañas historias sobre los viejos tiempos —oyeron decir a Ridley, mientras se hundía de nuevo en su silla.
Al volver la vista hacia la puerta, vieron al Sr. Pepper como si de repente se hubiera aflojado la ropa y se hubiera transformado en un viejo mono vivaracho y travieso.
Envolviéndose la cabeza con sus velos, las mujeres salieron a cubierta. Ahora se dirigían a paso firme río abajo, dejando atrás las formas oscuras de los barcos anclados en, y Londres era un enjambre de luces con un dosel amarillo pálido que caía sobre él. Estaban las luces de los grandes teatros, las luces de las largas calles, las luces que indicaban enormes plazas de comodidad doméstica, las luces que colgaban en el aire. Ninguna oscuridad caería jamás sobre aquellas lámparas, como ninguna oscuridad había caído sobre ellas durante cientos de años. Parecía terrible que la ciudad brillara eternamente en el mismo lugar; terrible, al menos, para la gente que se hacía a la mar y la veía como una colina circunscrita, eternamente quemada, eternamente marcada. Desde la cubierta del barco, la gran ciudad parecía una figura agazapada y cobarde, un avaro sedentario.
Inclinándose sobre la barandilla, uno al lado del otro, Helen dijo:
—¿No vas a tener frío?
contestó Rachel:
—No... ¡Qué bonito! —añadió un momento después.
Se veían muy pocas cosas: algunos mástiles, una sombra de tierra aquí, una línea de ventanas brillantes allá. Intentaron girar contra el viento.
—Es una pasada, ¡es una pasada! —Rachel jadeó, las palabras se le atascaron en la garganta.
Luchando a su lado, Helen se sintió de pronto abrumada por el espíritu del movimiento y se vio empujada con las faldas enrolladas alrededor de las rodillas y los dos brazos en el pelo. Pero poco a poco la embriaguez del movimiento se disipó y el viento se volvió áspero y frío. Miraron a través de una rendija de la persiana y vieron que en el comedor se fumaban largos puros; vieron al señor Ambrose arrojarse violentamente contra el respaldo de su silla, mientras el señor Pepper arrugaba las mejillas como si se las hubieran cortado en madera. El fantasma de un rugido de risa llegó hasta ellos e inmediatamente fue ahogado por el viento. En la habitación seca e iluminada de amarillo, el señor Pepper y el señor Ambrose eran ajenos a toda la conmoción; estaban en Cambridge, y probablemente era el año 1875.
—Son viejos amigos —dijo Helen, sonriendo al verlos —Ahora, ¿hay alguna habitación en la que podamos sentarnos?
Rachel abrió una puerta.
—Parece más un rellano que una habitación —dijo.
De hecho, no tenía nada del carácter cerrado e inmóvil de una habitación en tierra. Había una mesa arraigada en el centro y los asientos estaban sujetos a los lados. Afortunadamente, los soles tropicales habían blanqueado los tapices hasta dejarlos de un descolorido color verde azulado, y el espejo con su marco de conchas, obra de amor del mayordomo cuando el tiempo apremiaba en los Mares del Sur, era más pintoresco que feo. Conchas retorcidas con labios rojos como cuernos de unicornio adornaban la chimenea, que estaba cubierta por una manta púrpura afelpada de la que dependían varias bolas. Dos ventanas daban a la cubierta, y la luz que entraba por ellas cuando el barco era asado por las amazonas había vuelto de un tenue amarillo los grabados de la pared opuesta, de modo que "El Coliseo" apenas podía distinguirse de la reina Alexandra jugando con sus Spaniels. Un par de sillones de mimbre junto a la chimenea invitaban a calentarse las manos en una parrilla llena de virutas doradas; una gran lámpara se balanceaba sobre la mesa, el tipo de lámpara que ilumina la civilización a través de los campos oscuros para los que pasean por el campo.
—Es extraño que todos sean viejos amigos del señor Pepper —empezó Rachel nerviosa, porque la situación era difícil, la habitación estaba fría y Helen guardaba un curioso silencio.
—Supongo que lo das por hecho —dijo la tía.
—Se parece a esto —dijo Rachel, iluminando un pez fosilizado en una pecera y mostrándolo.
—Creo que eres demasiado dura —comentó Helen.
Rachel intentó inmediatamente matizar lo que había dicho en contra de su creencia.
—En realidad no le conozco —dijo ella, y se refugió en los hechos, creyendo que a los viejos les gustan más que los sentimientos.
Presentó lo que sabía de William Pepper. Le dijo a Helen que siempre llamaba los domingos cuando estaban en casa; sabía muchas cosas: matemáticas, historia, griego, zoología, economía y las sagas islandesas. Había convertido la poesía persa en prosa inglesa y la prosa inglesa en yámbulos griegos; era una autoridad en monedas y una cosa más —oh sí, ella pensó que era tráfico de vehículos.
Estaba allí para coger cosas del mar o para escribir sobre la probable trayectoria de Odiseo, porque el griego era, al fin y al cabo, su afición.
—Tengo todos sus panfletos —dijo. —Pequeños panfletos. Pequeños libros amarillos.
No parecía que los hubiera leído.
—¿Se ha enamorado ya? —preguntó Helen, que había elegido asiento.
Eso fue inesperadamente al grano.
—Tu corazón es un trozo de cuero de zapato viejo —dijo Rachel, dejando caer el pescado.
Pero cuando le preguntaron, tuvo que admitir que nunca se lo había pedido.
—Se lo preguntaré —dijo Helen.
—La última vez que te vi estabas comprando un piano —continuó —¿Recuerdas el piano, la habitación abuhardillada y las grandes plantas con espinas?
—Sí, y mis tías decían que el piano atravesaría las tablas del suelo, pero a su edad, ¿no les importaría que las mataran durante la noche? —preguntó.
—He tenido noticias de tía Bessie hace un rato —dijo Helen —Teme que te estropees los brazos si insistes tanto en practicar.
—Los músculos del antebrazo: ¿no te vas a casar?
—No dijo exactamente eso —respondió la señora Ambrose.
—Oh, no, claro que no —dijo Rachel con un suspiro.
Helen la miró. Su rostro era más débil que decidido, salvado de la insipidez por sus grandes ojos inquisitivos; la belleza le era negada, ahora que estaba resguardada bajo techo, por su falta de color y contorno definido. Además, una vacilación al hablar, o más bien una tendencia a usar las palabras equivocadas, la hacían parecer más incompetente de lo normal para su edad.
La señora Ambrose, que había estado hablando muy al azar, reflexionaba ahora que ciertamente no le apetecía la intimidad de tres o cuatro semanas a bordo del barco que la amenazaba. Las mujeres de su edad generalmente la aburrían, y suponía que las chicas serían peor. Volvió a mirar a Rachel. Sí, por supuesto que sería vacilante, emocional, y cuando le dijeras algo, no causaría una impresión más duradera que el golpe de un palo en el agua. No había nada que ganar en las chicas, nada duro, permanente, satisfactorio. ¿Dijo Willoughby tres semanas o cuatro? Intentó recordar.
En ese momento, sin embargo, la puerta se abrió y un hombre alto y corpulento entró en la habitación, se acercó y estrechó la mano de Helen con una especie de emoción: el mismísimo Willoughby, padre de Rachel y cuñado de Helen.
Aunque se necesitaría una gran cantidad de carne para convertirlo en un hombre gordo, dado que su contextura era tan grande, no estaba gordo; su rostro también era de contextura grande, pareciendo, por la pequeñez de sus rasgos y el brillo en la parte inferior de sus mejillas, más adecuado para resistir los ataques de la intemperie que para expresar sentimientos y emociones, o responder a ellos en los demás.
—Es un gran placer que hayas venido —dijo— para los dos.
murmuró Raquel obedeciendo la mirada de su padre.
—Haremos todo lo posible para que esté cómodo. Y Ridley. Creemos que es un honor estar a su cargo. Pepper tendrá a alguien que le contradiga, cosa que yo no me atrevo a hacer. Crees que este niño ha crecido, ¿no? Una mujer joven, ¿eh?
Sin soltar la mano de Helen, pasó el brazo por el hombro de Rachel, acercándolas incómodamente, pero Helen no quiso mirar.
—¿Crees que nos da crédito? —preguntó.
—Oh, sí —dijo Helen.
—Porque esperamos grandes cosas de ella —continuó, apretando el brazo de su hija y soltándola —Pero ahora hablemos de ti.
Se sentaron uno al lado del otro en el pequeño sofá.
—¿Has dejado bien a los niños? Estarán listos para la escuela, supongo. ¿Se parecen a ti o a Ambrose? Creo que tienen una buena cabeza sobre los hombros.
Helen se animó enseguida más que nunca y explicó que su hijo tenía seis años y su hija diez. Todo el mundo decía que su hijo era como ella y su hija como Ridley. En cuanto a sus cerebros, eran unos mocosos rápidos, pensó, y modestamente se aventuró a contar una pequeña historia sobre su hijo: cómo, cuando se quedaba solo un minuto, cogía un trozo de mantequilla con los dedos, corría con él por la habitación y lo ponía en el fuego, sólo por diversión, un sentimiento que ella podía comprender.
—Y tenías que demostrarle al joven granuja que esos trucos no funcionarían, ¿verdad?
—¿Un niño de seis años? No creo que importen.
—Soy un padre a la antigua.
—Tonterías, Willoughby; Rachel lo sabe mejor.
Por mucho que Willoughby quisiera que su hija lo elogiara, no lo hizo; sus ojos eran tan irreflexivos como el agua, sus dedos seguían jugando con peces fosilizados, su mente estaba ausente.
Los mayores no dejaban de hablar de los arreglos que podían hacerse para la comodidad de Ridley: una mesa colocada donde no pudiera evitar mirar al mar, lejos de las calderas y al mismo tiempo protegida de la vista de la gente que pasaba. A menos que se tomara unas vacaciones, cuando sus libros estuvieran empaquetados, no tendría vacaciones en absoluto, porque en Santa Marina Helen sabía por experiencia que estaría trabajando todo el día; sus cajas, dijo, estaban llenas de libros.
—Déjamelo a mí, ¡déjamelo a mí! —dijo Willoughby, obviamente con la intención de hacer mucho más de lo que ella le pedía.
Pero se oyó a Ridley y al Sr. Pepper llamar a la puerta.
—¿Cómo estás, Vinrace? —dijo Ridley, tendiéndole la mano flácida al entrar, como si el encuentro fuera melancólico para ambos, pero, en general, más para él.
Willoughby mantuvo su cordialidad, templada por el respeto. De momento, no se dijeron nada.
—Nos asomamos y te vimos riéndote —comentó Helen —El señor Pepper acababa de contar una historia muy buena.
—Pish. Ninguna de las historias era buena —dijo el marido irritado.
—¿Sigue siendo usted un juez estricto, Ridley? —preguntó el Sr. Vinrace.
—Te dimos la lata para que te fueras —dijo Ridley, dirigiéndose directamente a su mujer.
Como esto era cierto, Helen no trató de negarlo, y su siguiente comentario:
—¿Pero no mejoraron cuando nos fuimos?
Fue una lástima, porque su marido respondió con una caída de hombros:
—Si cabe, empeoraron.
La situación era ahora de considerable incomodidad para todos los implicados, como evidenció un largo intervalo de vergüenza y silencio.
El Sr. Pepper, de hecho, creó una especie de diversión saltando sobre su asiento, con ambos pies metidos debajo de él, con la acción de una solterona que detecta un ratón, cuando la corriente de aire le llegaba a los tobillos. Allí arriba, chupando su puro, con los brazos alrededor de las rodillas, parecía la imagen de Buda y, desde esta elevación, comenzó un discurso, dirigido a nadie, porque nadie se lo había pedido, sobre las profundidades inexploradas del océano.
Dijo que le sorprendía saber que, aunque el Sr. Vinrace poseía diez barcos que hacían el trayecto regular entre Londres y Buenos Aires, ninguno de ellos había sido invitado a investigar los grandes monstruos blancos de las aguas inferiores.
—No, no —rió Willoughby— ¡los monstruos de la Tierra son demasiados para mí!
Rachel suspiró:
—¡Pobres cabritas!
—Si no fuera por las cabras, no habría música, querida; la música depende de las cabras —dijo su padre con cierta dureza.
Y el señor Pepper continuó describiendo los monstruos blancos, sin pelo y ciegos que yacen acurrucados en las crestas de arena del fondo del mar, que explotarían si los sacaras a la superficie, con sus costados abiertos y derramando sus tripas al viento al liberarse de la presión, con considerable detalle y con tal despliegue de conocimientos que Ridley se sintió asqueado y le rogó que parara.
De todo esto, Helen sacó sus propias conclusiones, que eran más bien sombrías. Pepper era un grano en el culo; Rachel era una chica sin remilgos, sin duda prolífica en confidencias, la primera de las cuales sería ella:
—Sabes, no me llevo bien con mi padre.
Willoughby, como siempre, amaba sus negocios y la construcción de su imperio, y entre todos ellos ella se aburría considerablemente.
Sin embargo, como era una mujer de acción, se levantó y dijo que se iba a la cama.
Cuando llegó a la puerta, miró instintivamente a Rachel, con la esperanza de que, al ser dos personas del mismo sexo, salieran juntas de la habitación.
Rachel se levantó, miró vagamente a la cara de Helen y comentó con su ligero tartamudeo:
—Voy a salir a triunfar con el viento.
Las peores sospechas de la señora Ambrose se confirmaron; se tambaleó por el pasadizo, defendiéndose contra la pared con el brazo derecho y el izquierdo, exclamando enfáticamente con cada traspié:
—¡Maldita sea!
CAPÍTULO II
A pesar de lo incómoda que había sido la noche, con su movimiento oscilante y su olor a sal —y en un caso sin duda lo había sido, ya que el Sr. Pepper no había tenido suficiente ropa en la cama —, el desayuno de la mañana siguiente tenía un toque de belleza. El viaje había comenzado, y había comenzado felizmente, con un cielo azul suave y un mar en calma. La sensación de recursos sin explotar, de cosas que decir que aún no se habían dicho, hizo que la hora cobrara sentido, de modo que en los años venideros todo el viaje estaría quizás representado por esta escena, con el sonido de las sirenas que sonaban en el río la noche anterior mezclándose de algún modo.
La mesa estaba alegre, con manzanas, pan y huevos. Helen le pasó la mantequilla a Willoughby y, mientras lo hacía, lo miró y reflexionó:
—Y se casó contigo, y fue feliz, creo.
Entró en una línea de pensamiento familiar, que la llevó a todo tipo de reflexiones familiares, desde la vieja pregunta: ¿por qué Theresa se había casado con Willoughby?
—Claro que puedes ver todo eso —pensó, queriendo decir que puedes ver que es grande y corpulento, que tiene una voz atronadora, un puño y una voluntad propios —, pero...
Aquí se adentró en un refinado análisis de él que se representa mejor con una palabra: "sentimental —con lo que quería decir que nunca era sencillo y honesto con sus sentimientos. Por ejemplo, rara vez hablaba de los muertos, pero celebraba los cumpleaños con singular pompa. Ella sospechaba que cometía atrocidades indecibles con su hija, igual que siempre había sospechado que maltrataba a su mujer.
Naturalmente, empezó a comparar su propia suerte con la de su amiga, pues la esposa de Willoughby era quizá la única mujer a la que Helen llamaba amiga, y esta comparación era a menudo el punto principal de sus conversaciones. Ridley era un erudito y Willoughby un hombre de negocios. Ridley estaba lanzando el tercer volumen de Píndaro cuando Willoughby botó su primer barco. Construyeron una nueva fábrica el mismo año en que el comentario sobre Aristóteles —¿era eso? —apareció en University Press.
—Y Rachel —la miró, sin duda queriendo decidir la discusión, por lo demás finamente equilibrada, declarando que Rachel no era comparable a sus propios hijos. —Realmente podría tener seis años.
Eso es todo lo que he dicho, sin embargo, ese juicio se refería al contorno liso y sin marcas de la cara de la niña, y no la condenaría de otro modo, porque si Rachel pensara, sintiera, riera o se expresara, en lugar de verter leche desde una altura como para ver qué tipo de gotas hacía, podría ser interesante, aunque nunca exactamente bella. Era como su madre, igual que la imagen en una piscina en un tranquilo día de verano es como el rostro sonrojado y vivo que se cierne sobre ella.
Mientras tanto, la propia Helen estaba siendo examinada, aunque no por ninguna de sus víctimas. El señor Pepper la consideraba; y sus meditaciones, sostenidas mientras cortaba sus tostadas en barras y las untaba con mantequilla, lo llevaron a través de un tramo considerable de autobiografía. Una de sus penetrantes miradas le aseguró que había acertado la noche anterior al juzgar que Helen era hermosa. Con delicadeza, le pasó la mermelada.
Ella decía tonterías, pero no más tonterías de las que la gente suele decir en el desayuno, porque la circulación cerebral, como él sabía a su costa, suele dar problemas a esas horas del día. Siguió diciéndole "no —por principio, ya que nunca cedería ante una mujer por su sexo. Y aquí, bajando los ojos a su plato, se volvió autobiográfico.
No se había casado por la sencilla razón de que nunca había conocido a una mujer que le respetara. Condenado a pasar los susceptibles años de su juventud en una estación de ferrocarril de Bombay, sólo había visto mujeres de color, mujeres militares, mujeres oficiales; y su ideal era una mujer que supiera leer griego, si no persa, que tuviera un rostro irreprochablemente bello y fuera capaz de entender las pequeñas cosas que se le caían al desnudarse. Había adquirido hábitos de los que no se avergonzaba lo más mínimo. Cada día dedicaba ciertos minutos impares a aprender cosas de memoria; nunca cogía un billete sin anotar el número; dedicaba enero a Petronio, febrero a Catulo, marzo a los jarrones etruscos, tal vez; en cualquier caso, había hecho un buen trabajo en la India, y no había nada que lamentar en su vida, salvo los defectos fundamentales que ningún sabio lamenta cuando el presente sigue siendo suyo.
Al terminar, levantó la vista y sonrió. Rachel le llamó la atención.
—Y ahora habrás masticado algo treinta y siete veces, supongo? —pensó, pero dijo cortésmente en voz alta: —¿Le molestan hoy las piernas, señor Pepper?
—¿Mis omóplatos? —preguntó, sacudiéndolos dolorosamente. —Que yo sepa, la belleza no tiene ningún efecto sobre el ácido úrico —suspiró, mirando la ventana redonda que tenía delante, a través de la cual el cielo y el mar aparecían azules.
Al mismo tiempo, sacó del bolsillo un pequeño volumen de pergamino y lo puso sobre la mesa. Como estaba claro que invitaba a hacer comentarios, Helen le preguntó el nombre del libro. Le dio el nombre, pero también una disertación sobre el método adecuado para hacer carreteras. Empezando por los griegos, que tenían, según él, muchas dificultades a las que enfrentarse, siguió con los romanos, pasó a Inglaterra y el método correcto, que rápidamente se convirtió en el método incorrecto, y terminó con una furia de denuncias dirigidas contra los constructores de carreteras modernos en general, y los de Richmond Park en particular, donde el señor Pepper tenía la costumbre de montar en bicicleta. Pepper tenía la costumbre de montar en bicicleta todas las mañanas antes del desayuno, mientras las cucharas tintineaban contra las tazas de café y los interiores de al menos cuatro bollos se amontonaban junto al plato del señor Pepper.
—¡Guijarros! —concluyó, dejando caer violentamente otra bola de pan sobre el montón. —¡Las carreteras de Inglaterra se reparan con guijarros! "A la primera lluvia fuerte —les dije— vuestra carretera se convertirá en un pantano. Mis palabras siempre han resultado ciertas. Pero, ¿creen que me escuchan cuando les digo esto, cuando les señalo las consecuencias —las consecuencias para el erario público —, cuando les recomiendo que lean a Coryphæus? En absoluto; tienen otros intereses que atender. No, Sra. Ambrose, no se formará una opinión justa sobre la estupidez de la humanidad hasta que haya estado en un ayuntamiento.
El hombrecillo la miró con una expresión de feroz energía.
—Ya he tenido criados antes —dijo la señora Ambrose, concentrándose —De momento, tengo una enfermera. Es una buena mujer, pero está empeñada en hacer rezar a mis hijos. Hasta ahora, como he sido tan cuidadosa, han pensado en Dios como una especie de morsa, pero ahora que estoy de espaldas... Ridley —exigió, volviéndose hacia su marido —, ¿qué vamos a hacer si nos los encontramos rezando el padrenuestro cuando lleguemos a casa?
Ridley hizo el sonido que se representa por:
—Tush.
Pero Willoughby, cuya incomodidad al escuchar se manifestaba en un ligero balanceo de su cuerpo, dijo torpemente:
—Oh, por supuesto, Helen, un poco de religión no hace daño a nadie.
—Prefiero que mis hijos digan mentiras —respondió.
Y mientras Willoughby reflexionaba que su cuñada era aún más excéntrica de lo que recordaba, ella echó hacia atrás su silla y subió las escaleras. En un segundo, la oyeron gritar:
—¡Oh, mira! ¡Estamos en el mar!
La siguieron hasta la cubierta. Todo el humo y las casas habían desaparecido, y el barco se encontraba en un amplio espacio de mar muy fresco y claro, aunque pálido a la luz del día. Habían dejado Londres sentada sobre su barro. Una delgadísima línea de sombra se estrechaba en el horizonte, apenas lo bastante gruesa para soportar el peso de París, que sin embargo descansaba sobre ella. Estaban libres de carreteras, libres de humanidad, y la misma alegría por su libertad estaba presente en todos ellos.
El barco avanzaba con paso firme entre pequeñas olas que chocaban contra él y luego efervescían como el agua, dejando a ambos lados un pequeño borde de burbujas y espuma. El cielo incoloro de octubre estaba ligeramente nublado, como una estela de humo de leña, y el aire era maravillosamente salado y fresco. De hecho, hacía demasiado frío para quedarse quieto. La señora Ambrose puso el brazo entre los de su marido y, mientras se alejaban, se podía ver por la forma en que su rostro inclinado se volvía hacia el de él que tenía algo privado que comunicarle. Se alejaron unos pasos y Rachel los vio besarse.
Miró hacia el fondo del mar. Aunque la superficie estaba ligeramente alterada por el paso del Euphrosyne, allí abajo era verde y oscuro, y se iba oscureciendo cada vez más hasta que la arena del fondo no era más que un pálido borrón. Apenas se distinguían las costillas negras de los barcos naufragados, o las torres en espiral formadas por las madrigueras de grandes anguilas, o los monstruos lisos de cara verde que pasaban parpadeando de un lado a otro.
—Y, Rachel, si alguien me necesita, estoy ocupado hasta la una —dijo el padre, reforzando sus palabras, como hacía siempre que hablaba con su hija, con un fuerte golpe en el hombro. —Hasta la una —repitió —Y vas a encontrar trabajo, ¿eh? Escalas, francés, un poco de alemán, ¿eh? Hay un señor Pepper que sabe más de verbos separables que cualquier hombre en Europa, ¿no?
Y se echó a reír. Rachel también se rió, como había hecho desde que tenía memoria, no porque fuera gracioso, sino porque admiraba a su padre.
Sin embargo, justo cuando se daba la vuelta, tal vez con vistas a encontrar trabajo, fue interceptada por una mujer tan grande y gruesa que era inevitable ser interceptada por ella. La forma discreta y vacilante en que se movía, junto con su sobrio vestido negro, denotaban que pertenecía a las órdenes inferiores; no obstante, se quedó parada como una roca, mirando a su alrededor para asegurarse de que no había nobles cerca antes de entregar su mensaje, que se refería al estado de las sábanas y era de la máxima gravedad.
—Cómo vamos a hacer este viaje, señorita Rachel, realmente no puedo decirlo —comenzó, sacudiendo la cabeza. —Sólo hay sábanas suficientes para todos, y el camarote del capitán tiene un lugar podrido donde podrías meterte los dedos. Y los mostradores. ¿Te has fijado en los mostradores? Pensé para mis adentros que una persona pobre se avergonzaría de ellos. La que le di al Sr. Pepper apenas alcanzaba para un perro... No, señorita Rachel, no se pueden reparar; sólo sirven para tapar el polvo. Vaya, si alguien se cosiera el dedo hasta el hueso, desharía su trabajo la próxima vez que fuera a la tintorería.
Su voz, en su indignación, vacilaba como si las lágrimas estuvieran cerca. No le quedó más remedio que bajar las escaleras e inspeccionar una gran pila de sábanas apiladas sobre una mesa. La señora Chailey manipuló las sábanas como si conociera a cada una por su nombre, su carácter y su constitución. Algunas tenían manchas amarillas, otras tenían lugares donde los hilos hacían largas escaleras; pero, para el ojo ordinario, tenían un aspecto muy parecido al de las sábanas de costumbre: muy frescas, blancas, frías e irreprochablemente limpias.
De repente, la señora Chailey, dejando el tema de las sábanas, descartándolas por completo, apretó los puños sobre ellas y proclamó:
—¡Y no podrías pedirle a un ser vivo que se sentara donde yo me siento!
La señora Chailey tenía que sentarse en una cabina lo bastante grande, pero demasiado cerca de las calderas, de modo que al cabo de cinco minutos podía oír su corazón "acelerado" —se quejaba, poniéndose la mano sobre él —, lo cual era un estado de cosas que la señora Vinrace, la madre de Rachel, jamás habría soñado con infligir —la señora Vinrace que conocía todas las sábanas de su casa y esperaba que todos dieran lo mejor de sí mismos, pero no más que eso.
Conceder otra habitación fue lo más fácil del mundo, y el problema de las sábanas se solucionó simultánea y milagrosamente, y lo de las manchas y las escaleras seguía siendo una solución, pero...
—¡Mentira! ¡Mentiras! ¡Mentira! —exclamó la dama indignada, mientras corría hacia la cubierta —¿Qué sentido tiene decirme mentiras?
En su enfado por una mujer de unos cincuenta años que se comportaba como una niña y se acercaba a una chica porque quería sentarse donde no le dejaban, no pensó en el caso concreto y, mientras desempaquetaba su música, pronto se olvidó de la anciana y sus sábanas.
La Sra. Chailey dobló sus sábanas, pero su expresión mostraba que estaba desinflada por dentro. El mundo ya no se preocupaba por ella, y un barco no era un hogar. Cuando ayer se encendieron las lámparas y los marineros cayeron sobre su cabeza, lloró; lloraría esta noche; lloraría mañana. Aquél no era su hogar.
Mientras tanto, ordenó sus adornos en la habitación que había conquistado con tanta facilidad. Eran adornos extraños para llevarlos en un viaje por mar: carlinos de porcelana, juegos de té en miniatura, tazas blasonadas con el escudo de la ciudad de Bristol, cajas de horquillas cubiertas de tréboles, cabezas de antílope en yeso de colores, junto con una multitud de diminutas fotografías que representaban a obreros con sus mejores galas de domingo y a mujeres con bebés blancos en brazos.
Pero había un retrato en un marco dorado para el que se necesitaba un clavo y, antes de cogerlo, la señora Chailey se puso las gafas y leyó lo que había escrito en un papel al dorso:
—Esta foto de Su Señoría fue entregada a Emma Chailey por Willoughby Vinrace en agradecimiento por treinta años de abnegado servicio.
Las lágrimas borraron las palabras y la cabeza del clavo.
—Mientras pueda hacer algo por tu familia —decía mientras martilleaba, cuando una voz se oyó melodiosamente en el pasadizo:
—¡Sra. Chailey! ¡Sra. Chailey!
Chailey se arregló inmediatamente el vestido, enderezó la cara y abrió la puerta.
—Estoy en apuros —dijo la señora Ambrose, sonrojada y sin aliento —Ya sabes cómo son los caballeros. Las sillas son demasiado altas, las mesas demasiado bajas, hay quince centímetros entre el suelo y la puerta. Lo que quiero es un martillo, una colcha vieja y una mesa de cocina. En fin, entre tú y yo...
Abrió la puerta del salón de su marido y vio a Ridley paseándose de un lado a otro, con la frente arrugada y el cuello de la chaqueta subido.
—¡Es como si se hubieran desvivido por atormentarme! —gritó, deteniéndose. —¿He venido a este viaje para coger reumatismo y pulmonía? De hecho, podría haberle dado más sentido común a Vinrace. Querida...
Helen estaba arrodillada bajo la mesa.
—Te estás haciendo un lío, y es mucho mejor para nosotros reconocer el hecho de que estamos condenados a seis semanas de miseria indescriptible. Venir aquí fue el colmo de la locura, pero ahora que estamos aquí, creo que puedo soportarlo como un hombre. Por supuesto, mis enfermedades aumentarán —ya me siento peor que ayer —, pero sólo tenemos que agradecérnoslo a nosotros mismos y a los niños, afortunadamente...
—¡Muévanse! ¡Fuera! ¡Muévete! —gritó Helen, persiguiéndolo de esquina a esquina con una silla, como si fuera un pollo errante —Apártate, Ridley, y dentro de media hora lo encontrarás listo.
Le hizo salir de la habitación, y pudieron oírle gemir y maldecir mientras atravesaba el pasadizo.
—Me atrevería a decir que no es muy fuerte —dijo la señora Chailey, mirando a la señora Ambrose con compasión mientras la ayudaba a moverse y a llevarla.
—Son libros —suspiró Helen, levantando del suelo un brazo lleno de tristes volúmenes y colocándolos en la estantería —Griego de la mañana a la noche. Si la señorita Rachel se casa alguna vez, Chailey, reza para que se case con un hombre que no sepa el abecedario.
Las molestias y asperezas preliminares que suelen hacer que los primeros días de un viaje por mar sean tan desalentadores y desgastantes para el temperamento se superaron de algún modo, y los días siguientes transcurrieron de forma bastante agradable. Octubre estaba ya bien avanzado, pero ardía constantemente con un calor que hacía que los primeros meses del verano parecieran muy jóvenes y caprichosos. Grandes extensiones de tierra estaban ahora bajo el sol otoñal, y toda Inglaterra, desde los páramos calvos hasta las rocas de Cornualles, estaba iluminada desde el amanecer hasta el anochecer y se mostraba en franjas de color amarillo, verde y púrpura. Bajo esta iluminación, incluso los tejados de las grandes ciudades resplandecían.
En miles de pequeños jardines florecían millones de flores de color rojo oscuro, hasta que las ancianas que las cuidaban con tanto esmero recorrían los senderos con sus tijeras, cortaban sus suculentos tallos y los depositaban en los fríos bordes de piedra de la iglesia del pueblo. Incontables grupos de excursionistas que regresaban a casa al atardecer gritaban:
—¿Hubo alguna vez un día así?
—Eres tú —susurraron los chicos.
—Ah, eres tú —respondieron las chicas.
Todos los ancianos y muchos de los enfermos eran arrastrados, aunque sólo fuera un metro o dos, al aire libre y hacían agradables predicciones sobre el curso del mundo. En cuanto a las confidencias y expresiones de amor que se oían no sólo en los maizales, sino también en las luminosas habitaciones donde las ventanas daban al jardín, y hombres con puros besaban a mujeres de cabellos grises, no se pueden contar.
Algunos decían que el cielo era un emblema de la vida que habían vivido; otros, que era la promesa de una vida por venir. Los pájaros de cola larga hacían ruido y chillaban, cruzando de un bosque a otro, con ojos dorados en su plumaje.
Pero mientras todo esto ocurría en tierra, poca gente pensaba en el mar. Daban por sentado que el mar estaba en calma; y no había necesidad, como en muchas casas cuando la vid golpea las ventanas de los dormitorios, de que las parejas susurraran antes de besarse:
—Piensa en los barcos esta noche —o —¡Gracias a Dios, no soy el hombre del faro!
Por todo lo que imaginaban, los barcos, al desaparecer en la línea del horizonte, se disolvían como la nieve en el agua. La visión de los adultos, de hecho, no era mucho más clara que la de las criaturitas en bañador que trotaban hasta la espuma a lo largo de la costa de Inglaterra y recogían cubos llenos de agua. Veían velas blancas o penachos de humo que pasaban por el horizonte, y si les hubieras dicho que eran chorros de agua o pétalos de flores blancas del mar, habrían estado de acuerdo.
La gente de los barcos, sin embargo, tenía una visión igualmente única de Inglaterra. No sólo les parecía una isla —muy pequeña, por cierto —, sino también una isla cada vez más pequeña en la que la gente estaba atrapada. Primero, imaginaban que se amontonaban como hormigas sin rumbo y casi se empujaban unos a otros por el borde; luego, cuando el barco se alejaba, imaginaban que hacían un vago clamor que, al no ser oído, cesaba o se convertía en pelea. Finalmente, cuando el barco estuvo fuera de la vista de tierra, quedó claro que los habitantes de Inglaterra eran completamente mudos.
La enfermedad atacaba otras partes de la Tierra; Europa se encogía, Asia se encogía, África y América se encogían, hasta que parecía dudoso que el barco volviera a si chocaba con una de esas pequeñas rocas arrugadas. Pero, por otra parte, una inmensa dignidad se había apoderado de él; era un habitante del gran mundo —que tan pocos habitantes tiene —viajando todo el día a través de un universo vacío, con los velos corridos delante y detrás de él. Estaba más solo que la caravana que atraviesa el desierto; era infinitamente más misterioso, se movía por su propia fuerza y se sostenía con sus propios recursos. El mar podía darle la muerte o una alegría sin igual, y nadie lo sabría. Era una novia que iba al encuentro de su esposo, una virgen desconocida para los hombres; en su vigor y pureza, podía ser comparado con todas las cosas bellas, adorado y sentido como un símbolo.
De hecho, si no hubieran sido bendecidos por el tiempo, con un día azul tras otro —suave, redondo e impecable —, a la señora Ambrose le habría parecido muy aburrido. Tenía su bastidor de bordado en la cubierta, con una mesita al lado en la que yacía abierto un volumen negro de filosofía. Elegía un hilo de la maraña de colores que tenía sobre el regazo y cosía rojo en la corteza de un árbol o amarillo en la corriente del río. Estaba trabajando en un gran dibujo de un río tropical que fluía por una selva tropical, donde los ciervos moteados acababan alimentándose de enormes cantidades de fruta —plátanos, naranjas y granadas gigantes —mientras un grupo de nativos desnudos lanzaban dardos al aire.
Entre punto y punto, miraba a un lado y leía una frase sobre la Realidad de la Materia o la Naturaleza del Bien. A su alrededor, hombres con camisas azules se arrodillaban y frotaban las tablas, o se inclinaban sobre las barandillas y silbaban, y no muy lejos el señor Pepper estaba sentado cortando raíces con una navaja. Los demás estaban ocupados en otras partes del barco: Ridley en su griego —nunca había encontrado un alojamiento más agradable —; Willoughby en sus papeles, ya que aprovechaba el viaje para ponerse al día con asuntos atrasados; y Rachel...
Helen, entre sus frases filosóficas, a veces se preguntaba qué estaría haciendo Rachel consigo misma. Pensaba vagamente en ir a verla. Apenas habían intercambiado dos palabras desde aquella primera noche; eran educadas cuando se encontraban, pero no había ningún tipo de confianza. Rachel parecía llevarse muy bien con su padre —mucho mejor, pensaba Helen, de lo que debería —y estaba tan dispuesta a dejar en paz a Helen como Helen a dejarla en paz a ella.
En ese momento, Rachel estaba sentada en su habitación sin hacer absolutamente nada. Cuando el barco estaba lleno, este piso ostentaba un título magnífico y era el patio de recreo de las viejas mareadas que dejaban la cubierta a las más jóvenes. Debido al piano y al desorden de libros que había en el suelo, Rachel lo consideraba su dormitorio, y allí se sentaba durante horas tocando música muy difícil, leyendo un poco de alemán o un poco de inglés cuando le apetecía, y sin hacer —como en aquel momento —absolutamente nada.
Por supuesto, la forma en que fue educada, unida a una indolencia natural, fue en parte la causa de ello, ya que fue educada como la mayoría de las niñas ricas de finales del siglo XIX. Los amables y viejos médicos y maestros le habían enseñado los rudimentos de unas diez ramas diferentes del saber, pero hubieran preferido obligarla a realizar trabajos manuales antes que hacerla pensar con rigor, igual que le hubieran dicho que tenía las manos sucias. Una o dos horas a la semana pasaban muy agradablemente, en parte porque la ventana daba a la parte trasera de una tienda, donde aparecían figuras contra los cristales rojos en invierno, en parte por los accidentes que suelen ocurrir cuando hay más de dos personas juntas en la misma habitación. Pero no había ningún tema en el mundo que ella conociera con precisión.
Su mente estaba en el estado de un hombre inteligente al principio del reinado de la reina Isabel; creía prácticamente todo lo que le decían, inventaba razones para todo lo que decía. La forma de la Tierra, la historia del mundo, cómo funcionaban los trenes o se invertía el dinero, qué leyes estaban en vigor, qué personas querían qué y por qué lo querían, la idea más elemental de un sistema en la vida moderna... nada de esto le había sido transmitido por ninguno de sus profesores o maestros.
Pero este sistema educativo tenía una gran ventaja. No enseñaba nada, pero tampoco ponía obstáculos a cualquier talento real que pudiera tener el alumno. Rachel, que era musical, no podía aprender otra cosa que música; se había convertido en una fanática de la música. Todas las energías que podría haber invertido en idiomas, ciencias o literatura, que podrían haberle hecho amigos o mostrarle el mundo, las invertía directamente en la música. Como sus profesores le parecían inadecuados, aprendió prácticamente sola. A los veinticuatro años, sabía tanto de música como la mayoría de la gente a los treinta; y podía tocar tan bien como la naturaleza pretendía que lo hiciera, lo cual, como era cada vez más evidente, era una concesión verdaderamente generosa. Nadie supo nunca si este don supremo estaba rodeado de sueños e ideas de lo más extravagantes e insensatos.
Como su educación fue corriente, sus circunstancias no lo fueron menos. Era hija única y nunca sufrió el acoso o las burlas de sus hermanos y hermanas. Como su madre murió cuando ella tenía once años, la criaron dos tías, hermanas de su padre, y vivían en una confortable casa de Richmond.
Está claro que fue educada con excesivos cuidados, que, de niña, eran para su salud; de niña y joven, para lo que parece casi burdo llamar su moral. Hasta hace poco, desconocía por completo la existencia de tales cosas para las mujeres. Buscaba a tientas el conocimiento en libros viejos y lo encontraba en piezas repulsivas, pero naturalmente no le importaban los libros y por eso nunca se preocupó de la censura ejercida primero por sus tías y luego por su padre. Las amigas podrían haberle contado cosas, pero tenía pocas de su edad —Richmond era un lugar de difícil acceso —y, por casualidad, la única chica a la que conocía bien era una fanática religiosa que, en el fervor de la intimidad, hablaba de Dios y de las mejores maneras de tomar la cruz, un tema sólo ligeramente interesante para alguien cuya mente alcanzaba otras etapas en otros momentos.
Pero, tumbada en su silla, con una mano detrás de la cabeza y la otra agarrada al reposabrazos, estaba claro que seguía atentamente sus pensamientos. Su educación le dejaba mucho tiempo para pensar. Sus ojos estaban tan fijos en una bola de la barandilla del barco que se habría sobresaltado y molestado si algo los hubiera oscurecido durante un segundo.
Había comenzado sus meditaciones con un grito de risa, provocado por la siguiente traducción de Tristán:
En una ansiedad cada vez mayorParece ocultar su vergüenzaMientras que al rey su relaciónTrae a la Novia en forma de cadáver.—¿Te parece tan inútil lo que digo?
Gritó que sí y tiró el libro al suelo. Luego cogió Cartas de Cowper, el clásico de su padre, que la aburría, de modo que una frase decía algo sobre el olor a retama en su jardín, y luego vio el saloncito de Richmond cargado de flores el día del funeral de su madre, con un olor tan fuerte que ahora cualquier olorcillo a flor le traía de vuelta la horrible sensación de enfermedad; y así pasó de una escena, medio oyendo, medio viendo, a otra.
Vio a su tía Lucy arreglando flores en el salón.
—Tía Lucy —se ofreció— no me gusta el olor a escoba; me recuerda a los funerales.
—Tonterías, Rachel —replicó tía Lucy— no digas esas tonterías, querida. Siempre he pensado que eras una planta especialmente alegre.
Tumbada bajo el cálido sol, su mente estaba fija en el carácter de sus tías, sus opiniones y su forma de vivir. De hecho, era un tema que duraba cientos de mañanas paseando por Richmond Park y eclipsaba a los árboles, la gente y los ciervos.
¿Por qué hacían lo que hacían, qué sentían y qué significaba todo aquello? Una vez más, oyó a tía Lucy hablando con tía Eleanor. Aquella mañana, había adoptado el carácter de una criada:
—Y, por supuesto, a las diez y media de la mañana, esperas encontrar a la criada cepillando las escaleras.
¡Qué extraño! ¡Qué indescriptiblemente extraño! Pero no podía explicarse por qué, de repente, mientras su tía hablaba, todo el sistema en el que vivían aparecía ante sus ojos como algo completamente desconocido e inexplicable, y ellos mismos como sillas o paraguas arrojados aquí y allá sin motivo.
Sólo atinó a decir, con un leve tartamudeo:
—¿Te gusta la tía Eleanor, la tía Lucy?
Respondió su tía con su risa nerviosa de gallina:
—Mi querida niña, ¡qué preguntas haces!
—¿Cuánto le gusta? ¿Mucho? —Rachel continuó.
—No puedo decir que haya pensado nunca en el cómo —dijo la señorita Lucy. —Si a alguien le importa, no piensa en el "cómo —Rachel.
Dijo la sobrina, que nunca se había acercado a sus tías tan cordialmente como ellas deseaban:
—Pero sabes que me gustas, ¿verdad, cariño? Porque eres la hija de tu madre, aunque sólo sea por eso, y hay muchas otras razones...
Y se inclinó sobre ella y la besó con cierta emoción, y la discusión se extendió sin remedio por el lugar como el proverbial cubo de leche.
De este modo, Rachel ha llegado a esa fase del pensamiento —si es que puede llamarse pensamiento —en la que los ojos se fijan en una pelota o un botón y los labios dejan de moverse. Sus esfuerzos por llegar a un entendimiento sólo hieren los sentimientos de su tía, y la conclusión debe ser que es mejor no intentarlo. Sentir algo con demasiada fuerza era crear un abismo entre ella y otros que sentían algo con fuerza, tal vez, pero de manera diferente.
Era mucho mejor tocar el piano y olvidarse de todo lo demás. La conclusión fue muy bienvenida. Que esos extraños hombres y mujeres —sus tías, los Hunter, Ridley, Helen, el señor Pepper y los demás —eran símbolos —sin rasgos, pero dignos, símbolos de la edad, la juventud, la maternidad, el aprendizaje, y bellos, a menudo como son bellas las personas en el escenario. Parecía que nadie decía nunca lo que quería decir, o hablaba de un sentimiento que sentía, pero para eso estaba la música.
La realidad, que se basaba en lo que se veía y sentía pero de lo que no se hablaba, nos permitía aceptar un sistema en el que las cosas se movían de forma bastante satisfactoria para otras personas, sin molestarnos en pensar en ello salvo como algo superficialmente extraño.
Absorta en su música, aceptó su destino con gran complacencia, estallando en indignación quizá una vez cada quince días, y menguando como menguaba ahora. Inextricablemente mezclada en una confusión onírica, su mente parecía entrar en comunión, expandirse deliciosamente y combinarse con el espíritu de las blanquecinas tablas de la cubierta, con el espíritu del mar, con el espíritu de Beethoven Op. III, incluso con el espíritu del pobre William Cowper en Olney.
Como una bola de cardos, besaba el mar, se levantaba, volvía a besarlo, y así, levantándose y besándolo, acababa desapareciendo de la vista. La subida y bajada de la bola de cardos estaba representada por la repentina inclinación hacia delante de su propia cabeza, y cuando desaparecía de la vista, se quedaba dormido.
Diez minutos después, la Sra. Ambrose abrió la puerta y miró dentro. No le sorprendió descubrir que Rachel pasaba así las mañanas. Miró la habitación, el piano, los libros, el desorden general.
En primer lugar, consideró a Rachel desde el punto de vista estético; tendida sin protección, parecía de algún modo una víctima caída de las garras de un ave de presa, pero, considerada como mujer —una joven de veinticuatro años —, la visión suscitó reflexiones. La señora Ambrose pensó durante al menos dos minutos. Luego sonrió, se dio la vuelta en silencio y se marchó, para que la mujer dormida no se despertara y hubiera la vergüenza de hablar entre ellas.
CAPÍTULO III
A la mañana siguiente, temprano, se oyó un ruido como el de unas cadenas que se tensan sobre el barco; el corazón firme del Euphrosyne





























