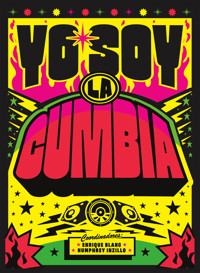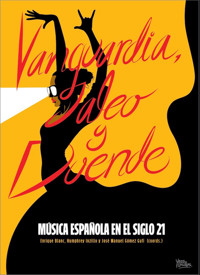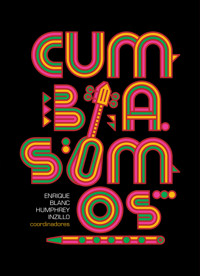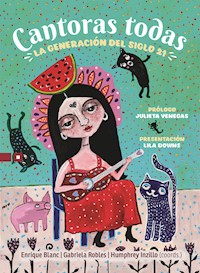Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Universidad de Guadalajara
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Este libro es una antología de textos que he publicado en distintos diarios y revistas a lo largo de más de dos décadas en lasque he estado dedicado al periodismo musical, entre 1989 y 2012. A su vez, puede ser considerado un espejo fiel de mis gustos predilectos en lo que a música respecta, una colección de los músicos, discos y conciertos que más han influido en mi vida y en mi quehacer, elaborado a través de una selección rigurosa e inevitablemente acicateada por el sentimiento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A mi padre, Enrique Blanc Kirchner, a su generoso gusto musical y a su exuberante, ecléctica y luminosa colección de lps
We learned more from a three minute record, baby Than we ever learned in school…
bruce springsteen
Antes que nada, este libro es una antología de textos que he publicado en distintos diarios y revistas a lo largo de más de dos décadas en las que he estado dedicado al periodismo musical, entre 1989 y 2012. A su vez, puede ser considerado un espejo fiel de mis gustos predilectos en lo que a música respecta, una colección de los músicos, discos y conciertos que más han influido en mi vida y en mi quehacer, elaborado a través de una selección rigurosa e inevitablemente acicateada por el sentimiento. Valga aclarar que si bien son favoritos míos todos los que están, no están todos los que son. De igual manera, he pensado que el libro puede resultar ilustrativo, en el orden en que se presenta, para quien también desee cometer el atrevimiento de dedicarse al periodismo musical. Labor de la cual se verá a través de estas páginas, de estas confesiones, que la mejor parte de todo está detrás de lo que se publicó, y que en ello, en la serie de aventuras que implica, sin duda alguna, este oficio tiene su mayor recompensa.
Oidos que ven, corazón que siente
josé manuel aguilera
Como bien deja asentado Blanc en la introducción a esta recopilación de sus trabajos, alguna suerte de periodismo musical aparece, con la publicación Billboard en 1854, casi desde el nacimiento de lo que podríamos llamar industria de la música.
Para bien o para mal, junto con el rock & roll también hubo siempre publicaciones que surgieron, crecieron y desaparecieron en torno a éste. Ya las revistas adolescentes de finales de los cincuenta se encargaban de notificar al público, además de las posiciones del Top 10, cuál era el color favorito de Elvis. O un poco más adelante, cuál era el tipo de chica preferida por Paul McCartney. Pero cuando el rock & roll deja de ser un ritmo de moda y se transforma en rock, es decir, cuando toma conciencia de sí mismo; cuando se plantea aspiraciones artísticas; cuando Dylan, por medio de la palabra, convierte la canción en un artefacto polivalente y explosivo; cuando los músicos de todo el mundo se lanzan a expandir formas y contenidos lírico/musicales, justo ahí surge también, de manera intrínseca e inseparable, la crítica de rock.
Puede parecer contradictorio (o hasta perverso) que traiga a colación el término, cuando apenas en las primeras líneas de la declaratoria de principios con la que abre este volumen el propio Blanc se desliga de éste. No sólo le resulta incómodo sino que deja claro que a fin de cuentas lo que menos le importa es ser crítico. Pero yo quisiera aquí entender la crítica en su sentido más amplio y desligarla del simple comentario banal. Entender la crítica no sólo como devastación de la obra artística, sino también y, sobre todo, como iluminación. Porque ella es la que encuentra relaciones, antecedentes e influencias en el trabajo de los músicos. La que traza las perspectivas y los planos que nos permiten ubicar a la obra en un contexto, facilitando así su apreciación y contribuyendo a su disfrute. La crítica especializada existió desde siempre para otras disciplinas: literatura, pintura, cine. Incluso para otras formas musicales como el jazz o la llamada música clásica. Es por eso que, al aparecer la crítica de rock, le confiere a éste su certificado de autenticidad artística.
La crítica —o periodismo musical, como prefiere llamarle Blanc— a fin de cuentas es también pasión, oficio, entrega. Así, los mejores textos de este periodismo musical serán siempre aquellos que, tomando la música como punto de partida, dejen traslucir estos valores y acaben siendo ellos mismos piezas literarias autosuficientes. Textos en los que el lector pueda saborear los hallazgos y la agudeza del autor, pero también su prosa. Es entonces cuando este periodismo musical se convierte, más que nada, en una pasión compartida. Y veo a esta pasión asomar la cabeza con inquietud y lucidez en los textos que Blanc recopila para Flashback. Con la misma adrenalina y excitación con la que, en medio de la sala oscura, el espectador se aproxima al escenario donde se sucede la música, así la pluma de Blanc recorre los diferentes géneros de este periodismo: intentando llegar siempre a las fuentes, al punto siempre misterioso del que surge la música. Desde sus primeros trabajos en El Acordeón, el ahora mítico pasquín de publicación independiente, hasta sus textos más recientes para diversos diarios y revistas nacionales, la prosa de Blanc deja como constancia su capacidad para transmitirnos el brío y la fascinación con los que él mismo se sumerge en la sustancia musical.
Los textos aquí reunidos dan cuenta de este entusiasmo. En ellos Blanc muestra su diversidad y su cuidado por el detalle. Su oficio y su oído, que es también su ojo. Ejerce entonces la crítica de la manera más elegante posible: seleccionando sólo aquellos músicos y músicas que le apasionan. Y así, a fin de cuentas, Flashback traza un arco, un recorrido personal.
Porque al reunir todos estos textos, que por naturaleza han aparecido aislados y dispersos en diferentes medios y épocas, lo que conforma Flashback es un sustancioso cuerpo de trabajo que funciona en varios sentidos. Por un lado, como la bitácora personalísima de este apasionado de la música que es Blanc, en donde podemos seguir no sólo sus gustos primigenios y emocionalmente más cercanos, sino la manera en como éstos se han ido expandiendo con el tiempo, hasta conformarle un amplísimo y ecléctico panorama de 360 grados, que siempre tiene al rock como centro medular y al español como asidero.
Por otro lado, Flashback funciona también como una gran crónica, un inmenso fresco de la presencia del rock en México en las últimas dos décadas. Blanc deja constancia no sólo de lo que se ha oído en México, de lo que ha dejado su huella al pasar, sino también, y más importante, de lo que se ha hechoy se hace en estas áridas llanuras de la Nación. Una mirada que abarca tanto la música y sus creadores como lo que se ha escrito en torno a ellos. Porque a fin de cuentas, este periodismo musical que ejerce Blanc no sólo anida en la gran tradición universal, sino específicamente, en la tradición mexicana correspondiente, aquella que con tan buenos pasos se iniciara en los textos de Agustín y Parménides en los años sesenta. La mirada de Blanc, en estos textos recopilados, voltea también a su propio oficio, en un juego de espejos que lo lleva a rastrear los orígenes de la tradición en que se inscribe. Y así, algunos de los textos que me han parecido más sabrosos en este Flashback son aquellos en los que Blanc desanda los caminos y recovecos del periodismo musical mexicano, hasta llegar a figuras como Walter Schmidt o rescatar publicaciones que parecieran perdidas en la bruma de los años, como La Regla Rota, una de mis favoritas de todos los tiempos.
Al ser recopilatorios, esta serie de flashbacks inevitablemente muestra por momentos un tono nostálgico. Pero no veo en él ni amargura ni admonición alguna. Si acaso, una comprensible añoranza, en especial cuando Blanc nos habla del disco. Del álbum como pieza central de ese ritual cuyos elementos tenían nombres elegantes (vinil, tornamesa, aguja de diamante) y para el cual Blanc recupera, con atinado olfato, el aroma de ginebra, convirtiéndolo así en una liturgia total.
Al integrarse al cuerpo unitario de Flashback, estos textos son también el testimonio de un recorrido: la aventura que la música ha significado para Blanc y los inusitados parajes a donde su gusto por escribir acerca de ella lo ha conducido.
Porque las credenciales del periodista musical no son sus contactos con las estrellas ni su erudición. Ni siquiera sus yerros o sus aciertos. Cualquiera puede hacer reseñas de discos (aunque ni siquiera le apetezca oírlos), cualquiera puede transcribir una conversación con un músico y hacerla pasar por entrevista. Pero a fin de cuentas lo que acredita a un periodista para hablar de música es su trayectoria: la pasión que resumen sus textos, la fiereza con la que defienda sus convicciones y gustos, la seriedad y constancia con que asuma su oficio y sobre todo, la entereza con que se asuma a sí mismo. Por eso, en medio del periodismo musical de este país, donde no pocas plumas no sólo no han cruzado el pantano sino que se han atascado en él, el recorrido periodístico de Blanc le hace honor a su propio apellido. Y esto le confiere autoridad.
He querido empatar aquí el surgimiento del rock con el de su crítica musical no sólo por retórica, sino porque creo que los destinos de ambos están entrelazados. Para nadie serán sorpresa las dudas que expresa Blanc respecto al futuro de su oficio si las entendemos en el contexto de cambios y sacudidas por las que atraviesan la producción y el consumo de la música misma. Entre las varias avenidas y posibilidades que la red ha abierto para la música, es innegable que su impacto ha sido mayor en la cantidad, antes que en la calidad. La democratización indiscriminada de estos medios ha pulverizado los criterios de valor. No sólo cualquiera hace música, también cualquiera escribe en torno a ella: y el derecho de piso está francamente a la baja. Pero es ahí donde el trabajo de Blanc y su postura para encarar el oficio cobran otra perspectiva y se justifican: porque se convierten en referente. Un referente que es también el arsenal con el que Blanc habrá de enfrentar esa «tierra extraña por conquistar».
Finalmente, de la misma manera como Blanc regresa siempre a su Are you Experienced? para oírlo cada vez con oídos nuevos, quede Flashback como invitación para rencontrarse con estos textos suyos. Y regocijarse no sólo con lo que ahí se dice, sino también con el por qué y, sobre todo, con el cómo se dice.
Música y palabra escrita
Construir la nada, el abismo del puro instante presente, como lo verdaderamente esencial, ocultando de ese modo la temporalidad y lo real, tal es la titánica obra del crítico y del periodistafélix de azúa
Diré a manera de chispa de arranque de esta reflexión que el término «crítica musical» me resulta incómodo. Aquellos que hemos escrito sobre música, de algunos años a la fecha, nos hemos dado cuenta de que quizá el ser crítico es lo que menos importa, siempre y cuando uno escriba y pueda comunicar con sus textos la pasión que experimenta tras escuchar tal o cual creación musical. Dicho de otro modo, confieso que me he vuelto un hedonista, y que más que verme en la apretada situación de argumentar a favor o en contra de un disco en particular o un concierto al que he asistido, quiero celebrar a través de la escritura la emoción de la que he sido presa. No sé si traicione en cierta medida mi oficio, pero por ello desmiento a menudo a todo aquel que me mira con un dejo de seriedad y me adjudica el terminajo, desarmándolo con un simple: «Mejor dime periodista. Periodista musical». Claro, admito que he jugado la parte en algún momento y que, tras la insatisfacción que experimenté luego de acercar el oído a tal o cual sonido, a tal o cual racimo de canciones, cavilé lo suficiente hasta conseguir ese tono dramático y sentencioso que se requiere a la hora de descalificar, con argumentos lo más válidos posibles, la obra de un tercero. Y quizá es algo que debería retomar y hacer de vez en vez, pensando sobre todo en la gran cantidad de música pop banal y frívola que suena en México y Latinoamérica, y lo poco que se aborda con rigor crítico. Pero enseguida resuelvo que «artistas» —como suele llamárseles— de la calaña de Arjona, por mencionar uno que considero denigrante y ruin, Gloria Trevi o Juanes (menciono los primeros que me vienen a la cabeza), no merecen que uno pierda más tiempo en condenarlos del que se invierte en redactar 140 caracteres, que para eso, entre otras cosas, debe haberse inventado Twitter.
Pasado y presente
En el mundo que habitamos, en el que la producción de canciones se ha multiplicado de forma exponencial debido al acceso que tiene cualquiera a tecnologías como la laptop y los softwares de creación musical y edición de audio, la crítica empieza a hacerse desde el momento en que uno elige qué quiere reseñar; es decir, en qué obra va a invertir su tiempo. Reconozco que a menudo mi ansiedad por no abarcar todo lo que quisiera agudiza, por no poder escuchar todos los discos que deseo y tampoco poder hacerlo las veces que me gustaría, como acostumbraba décadas atrás cuando podía concentrarme en un título a capricho y, en lugar de escuchar veinte discos una sola vez, escuchar uno solo pero veinte veces. Lejos he quedado de aquel amplificador de bulbos y la tornamesa Garrard en la que solía embriagarme de las voces que fueron dando forma a la telaraña de sonidos con la que intento contextualizar todo aquello que desafía a mi oído. Ahora me veo, en pleno siglo xxi, con la cabeza sumida en la pantalla de la computadora, ligado a ella por un par de audífonos como si fuesen una especie de cordón umbilical, navegando a través de Internet en busca de sonidos, vía YouTube, portales oficiales de grupos y solistas que me interesan, revisitando interfaces en SoundCloud, descargando (legalmente) a diestra y siniestra y, por si todo ello no fuese suficiente, mirando de reojo la montaña de discos compactos que reclama mi atención. Porque, obviamente, si tienes años escribiendo sobre música, valoras todavía el cd y lo privilegias sobre el mp3. Te gusta el objeto, la imagen de la portada asociada con una idea que archivas en tu memoria, el referente visual tras el cual clasificas la obra y su contenido. Y el envoltorio, las réplicas de cartoncillo que se hacen en la actualidad para recordar la emoción que era tener en las manos un lp, abrirlo y, si era importado, aspirar el aroma a ginebra que brotaba inexplicablemente de su interior. Así, repetir ese ritual previo al hecho de encarar la hoja en blanco, justo después de que uno ha detenido el tiempo y el girar del mundo para dedicarse a beber el elíxir mágico que brota de las bocinas y acicatea la inspiración.
Tradición
Periodista musical. El término me parece mucho más completo. Porque uno, lo que hace al cabo de cada ejercicio de reflexión, no es otra cosa que poner en juego los géneros de esa disciplina: la reseña, la crónica, la semblanza, la entrevista, el reportaje y la opinión, en los cuales no siempre hay lugar para la crítica. En los días en que la red Internet ha democratizado los medios de expresión, cualquiera se aventura a montar un blog y desde allí afirmar lo que se le viene en gana, aunque por lo general siempre desde el formato de la reseña, sin duda el arte menor del quehacer que algunos hemos entendido como una profesión tan seria y digna como la del guionista de cine, el poeta o el ensayista. Y si alguien sostiene que estoy exagerando, allí están para constatarlo una serie de experimentos que desde la crónica, la autobiografía, el ensayo o el cruce de todos éstos plantean un novedoso camino al periodismo musical. Desayuno con John Lennon y otras crónicas para la historia del rock, del estadounidense Robert Hillburn, es uno de ellos. 31 canciones, del británico Nick Hornby, es otro. Like a Rolling Stone. Bob Dylan en la encrucijada de Greil Marcus, uno más. Libros todos ellos que arrojan textos únicos y originales con innegable lustre literario.
En ese sentido, puede afirmarse que si la crítica musical es pan de todos los días en la vastedad de la web, el periodismo musical resulta un arte mucho más sofisticado y complejo, que si bien tiene en Internet un territorio virgen para seguir desarrollándose, parece todavía estar más anclado a los espacios impresos en los que nació. Bien afirma el periodista catalán Jordi Turtós —en un texto que gravita por la red con el título «La función de la crítica musical»— que el periodismo musical «es un oficio que tiene sus raíces en un mundo analógico y que no acaba de encontrar su lugar en el mundo digital en el que el consumo musical tiende a la simplificación, a la canción de usar y tirar». Aquí, Turtós avizora un problema que atañe a quienes han seguido de cerca el hilo de la historia de la música al entender el desarrollo de un autor específico a través de las obras completas que crea, de cada disco que simboliza un momento con ciertas preocupaciones y prioridades artísticas, y que abona a una discografía que finalmente evaluará su trascendencia y su contribución en tal o cual estilo. Esto a diferencia de la producción aislada de canciones que en la actualidad acostumbran ciertos músicos, y que no consiguen aportar información alguna acerca de las ideas que las sustentan.
Desarrollo
Tres son las fechas que ilustran la evolución que el periodismo musical ha tenido a través del tiempo, entendido éste como aquel que se asocia a la música popular y a los estilos que en menor o mayor medida se vinculan con él: rock, jazz, música pop, hip hop, electrónica y las fusiones que se practican a lo largo y ancho del orbe. La primera está vinculada a la fundación de la revista Billboard: 1 de noviembre de 1854. Créase o no, desde entonces se tiene el interés de clasificar las canciones de un mercado específico de acuerdo con el impacto que tienen en los consumidores. La segunda tiene que ver con la aparición del semanario inglés New Musical Express, en el cual comienzan ya a ejercitarse géneros periodísticos: 7 de marzo de 1952. Sucesora de Accordeon Times and Musical Express, que se publicaba desde 1946, quiso ser la tardía respuesta británica a Billboard, pero muy pronto se distanció del concepto de la anterior, interesándose más por los aspectos cualitativos de la música y su industria que por los meramente cuantitativos. Y la tercera, podría apostar por ello, está vinculada al lanzamiento de la que es hoy la revista musical virtual por excelencia, la también estadounidense Pitchfork: 1995. Cada una de estas publicaciones marca un momento con características determinadas en el desarrollo del periodismo aplicado a la música. Interesante es sobre todo la era que se inicia en los años cincuenta con la explosión del rock and roll, y en la que surgieron tanto las publicaciones como las firmas de quienes han ido elaborando su libro de estilo. Revistas clásicas, algunas de ellas ya extintas, como Rolling Stone, Creem, Hit Parader, Musician, SPIN, MOJO, así como alternativas recientes y consolidadas: Uncut, Filter, Paste, XLR8R, Wire, entre otras, a la par de los diarios más importantes: The New York Times, The Guardian, Chicago Tribune, Los Angeles Times, han servido de escaparate al trabajo de plumas reconocidas: Lester Bangs, Bill Flanagan, David Fricke, Greil Marcus, Kurt Loder, Jay Cocks, Cameron Crowe, Dave Marsh, Robert Hillburn, Simon Reynolds, Jann S. Wenner, Rob Tannenbaum, entre muchos más que influyeron a quienes decidieron emularlos fuera de los países anglosajones. Escritores que trazaron las fronteras del periodismo musical con el mismo rigor que sus colegas dedicados a los asuntos políticos, sociales o económicos.
Una era, la que va de los cincuenta a los noventa, en la que el trabajo del fotógrafo ha sido asimismo medular para la conformación de los impresos más prestigiosos, destacando a profesionales de la cámara como Annie Leibovitz, Lynn Goldsmith, David Wedgury, Anton Corbijn, Mark Seliger, por sólo mencionar algunos de reconocida fama.
Iberoamérica
No puede negarse que en América Latina y España existe una tradición de periodistas musicales en activo que se reinventa y se adapta a los nuevos tiempos. Si aludimos al caso español, hay que reconocer el rol que por años ha desempeñado Diego A. Manrique desde distintas trincheras, muy asociado al diario El País, que también ha abierto la puerta a talentos más jóvenes como Iker Seisdedos. Lo mismo el equipo de colaboradores que ha mantenido a flote una de las publicaciones más representativas escritas en castellano en Europa y hecha en Barcelona: Rock De Lux, en la que destacan las plumas de Juan Cervera, Kiko Amat, Jordi Bianciotto, Quim Casas, Nando Cruz y Eduardo Guillot, entre una lista verdaderamente abundante.
En México, el también músico Federico Arana puso en claro su interés en el tema tras la publicación de los cuatro tomos de Guaraches de ante azul, obra que recuenta los inicios del rock nacional y su continuidad a través de los años sesenta y setenta, y que es única en su especie. Asimismo, las aportaciones hechas por los escritores de «la onda», José Agustín y Parménides García Saldaña, son aleccionadoras, sobre todo en la mítica y efímera revista Rock Mi. Junto a ellos, Manuel Aceves y La Piedra Rodante. Víctor Roura y Las Horas Extras, Ricardo Bravo y Nuestro Rock, Chava Rock y Mezcalito, a la par de Óscar Sarquiz, Walter Schmidt, José Luis Pluma, José Xavier Návar, David Cortés, por citar los nombres de algunos que han publicado con constancia en revistas y periódicos del país.
En Argentina el desarrollo del periodismo ha venido de la mano de una larga lista de plumas, muchas de ellas partícipes del suplemento S! del diario El Clarín, referente puntual de su ajetreada escena musical. O bien de publicaciones que han tenido una presencia fuerte, como La Mano. Nombres como los de Alfredo Rosso, Pipo Lernoud, Marcelo Fernández Bitar, Sergio Marchi y Roque Casciero son algunos de sus referentes más reconocidos.
¿Crisis?
Incuestionable. Los avances tecnológicos, especialmente la irrupción de la Internet, han facilitado las cosas para quienes escriben sobre música en la actualidad. En el pasado era imprescindible hacerse de alguna de aquellas enciclopedias en las que podían consultarse los datos duros de cada uno de los músicos sobre los que se investigaba, de Damon Albarn a Harry Belafonte a Ry Cooder a Frank Zappa. La seminal The Harmony Illustrated Enciclopedia of Rock, avalada por diarios como Los Angeles Times y Boston Herald. La anual y de vocación indie, The Trousser Press Record Guide, compilada por el visionario Ira A. Robbins. Y las novedosas en su momento, The Rough Guide, impresas en el Reino Unido en la segunda mitad de los años noventa, minutos antes del irreversible estallido mundial de la web, quizá los tomos referenciales más completos realizados sobre rock, jazz, música country y músicas tradicionales de mundo. En la actualidad, portales como All Music, Discogs e incluso Wikipedia almacenan cantidades desbordantes de información que facilitan cualquier indagación documental.
No obstante las ventajas que garantiza Internet, surge una serie de conductas, puestas en acción la mayoría de las veces por improvisados, que distancian al periodismo musical, a la crítica musical, de su esencia. La compulsión por querer etiquetar rebuscadamente cualquier sonido que parezca exhibir algo de originalidad; la preferencia por la reseña y la entrevista ante la riqueza de otros géneros como el reportaje, la crónica y el ensayo; la compresión de la información que se produce, a imagen y semejanza de la compresión de sonido que caracteriza a los archivos mp3; el abuso del cut & paste para apropiarse de una información ajena. Ello aunado al desdén con el que los diarios miran al periodismo musical en contraste con los contenidos insustanciales de aquello que llaman «entretenimiento», plantean un escenario un tanto sombrío, tal como lo afirma Turtós: «La crítica musical ante tal panorama, parece estar condenada a convertirse en un anacronismo, parece estar abocada a un proceso de desaparición que muy difícilmente podrá evitarse». Sea como sea, queda la certidumbre de que la música seguirá contagiándonos su magia y encendiendo nuestra pasión de tal modo que no podremos evadirnos de querer describirla, contarla y compartirla por medio de la palabra escrita, sin importar que con ello hagamos crítica o literatura o periodismo musical.
Hendrix, derribando las barreras del tiempo
Sostengo una extraña relación con Are You Experienced? de Jimi Hendrix: es uno de esos discos que, pese a escucharlo hasta el cansancio, no deja de sorprenderme. No sé que sea, pero no hay ocasión en que no descubra un detalle nuevo que seguramente pasé por alto la última vez que lo tuve al oído. En ese sentido, Are You Experienced? me parece un disco inagotable, siempre tiene algo nuevo que revelarte. Y verlo de nuevo en las tiendas, en esa reedición hecha para recordar a su autor a cuarenta años de su muerte, acontecida el 18 de septiembre de 1970, es todo un regocijo. Si algún músico, a la par de Dylan, debe ser conocido por las nuevas generaciones, ése es Hendrix. Por ello, el hecho de que Sony se decidiera a reeditar su catálogo completo, incluidas un par de novedades, me parece una iniciativa para aplaudirse. Si ahora la piratería compite con las multinacionales de manera desleal, qué mejor que reintegrar al mercado aquellos materiales que fueron venerados en su forma original, es decir, como lps en un principio y más tarde como discos compactos, con el arte original y la iconografía con que aprendimos a quererlos. Valga decir que las reediciones del catálogo del guitarrista-zurdo-de-color-que-sacudió-al-mundo-por-hacer-todo-lo-que-se-le-vino-en-gana-con-la-lira-inclusive-tocarla-con-los-dientes-y-quemarla-en-el-escenario, están hechas con el respeto que merecen, en ediciones de lujo elegantes y bonitas.
Escucho «Third Stone from the Sun», una de las 17 piezas de Are You Experienced?, más cercana al jazz que al rock, aderezada con una serie de efectos vocales que bien podrían ser la inspiración de los que más tarde invadieron el hip hop norteamericano, y recuerdo que yo no llegué a Hendrix siendo muy joven. De nada serviría decir lo contrario. Cuando Hendrix sonaba en la radio, en muy pocas radios de México para ser justo, yo tenía menos de diez años y su música rebasaba las expectativas de un chaval más interesado en otras cosas. Por entonces, en 1970, escuchaba los discos que me llegaban de la mano de mi padre, entre ellos los de Simon & Garfunkel y Cat Stevens. En mi casa no había todavía lugar para las ideas desafiantes y revolucionarias de Hendrix que estaban alterando el curso de la historia.
Pero Hendrix llegaría a mí en su justo momento, como debo suponer que le llegará a todo aquel que en la búsqueda de la raíz de muchos de los sonidos hoy en boga desembocará en su obra. Y, debo decir, llegaría para quedarse. Quizás entré a su música por sus baladas, las cuales siempre me han parecido sublimes, la necesaria contraparte de un músico que sabe que la experiencia de escuchar está ligada a la diversidad y que para vivir la intensidad a tope hay que conocer a fondo también la calma, ésa a la que alude Dylan, la que invariablemente precede a la tormenta. En ese sentido, aprovecho el momento para afirmarlo: siempre me han parecido un desperdicio las programaciones de bares, rockolas, conciertos o radios que insisten en una sola intensidad y que no reconocen que es en los contrastes donde está el secreto del verdadero disfrute. «The Wind Cries Mary», deliciosa; «May This Be Love», suculenta; «Hey Joe», hechizante; canciones que me acercaron hacia las otras, las que comunican la locura, el delirio y el desenfreno de vivir la vida sin pensar en el mañana, tal como lo hacía él, es decir, «Foxy Lady», ineludible; «Purple Haze», inclemente; «Stone Free», letal. Un ir y venir que parece hacer honor a esa otra canción suya también incluida en este disco visionario, y que plantea los dos polos por los que Hendrix iba y venía a placer: «Love or Confusion».
No lo puedo ocultar. Sí, siento una emoción al ver el rostro de Hendrix en los estantes de las tiendas de discos junto a las novedades, tal como lo vimos tiempo atrás. Han pasado ya cuarenta años desde que su llama se apagara convirtiendo a su Stratocaster en cenizas, de la misma manera que él lo hizo en el festival de Monterey en 1967. No obstante, el calor de su espíritu y la luminosidad de su imaginación nos siguen de cerca, recordándonos que en su manos la eléctrica fue una gitana que, a favor de su perdurabilidad, supo derribar las barreras del tiempo.
Rain Dogs de Tom Waits madura como los buenos vinos
A mitad de la década de los ochenta el bluesman californiano Tom Waits se encontraba tal como el legendario Robert Johnson: en una encrucijada. Había decidido cambiar el rumbo de su obra, dejar atrás el blues que había caracterizado sus primeros álbumes, aquellos que editó en el sello Asylum, para internarse en un nuevo territorio musical mucho más experimental, y por ende resbaloso y extremo. En 1983 lanzó al mercado, ahora de la mano de la etiqueta Island, su controvertida serie de canciones Swordfishtrombones, cuyo título ya anunciaba su inmersión en un territorio menos convencional, lo mismo en lo literario que en lo musical. Sólo le restaba dar vida a una obra que sustentara sus caprichos artísticos y pasara a ser el referente innegable de su ilimitada imaginación. En eso estaba cuando, una a una, como esas lluvias veraniegas, surgieron las canciones de Rain Dogs, el álbum que muchos consideran su obra cumbre y el cual vería la luz en septiembre de 1985.
Waits también consagraría por esos días una carrera como actor que había surgido sin proponérselo, más bien acicateado por el ánimo de algunos amigos cercanos que lo consideraban, vagabundo de lujo, un personaje demasiado único como para dejarlo fuera de la lente. Para entonces ya había aparecido o había compuesto canciones en algunos largometrajes. De manera extraña debutó en la pantalla grande en 1978, en la cinta Paradise Alley, dirigida por Sylvester Stallone. Fue esa cinta, filmada en la afamada Hell’s Kitchen de Manhattan (la «cocina del infierno», donde se dice que desembarcaban los esclavos provenientes de África), la que hizo surgir en el residente de Los Ángeles una nueva pasión: Nueva York, ciudad que se convertiría más tarde en el escenario de sus historias de forajidos urbanos. Ya en los ochenta Waits había tenido un acercamiento importante con Francis Ford Coppola, con quien trabajó en la banda sonora de la cinta One From The Heart y luego como actor, haciendo apariciones breves en las cintas que el realizador estadounidense produjo basado en la obra literaria de S. E. Hinton, en The Outsiders y la fantástica Rumble Fish; además de también hacerlo en The Cotton Club. Fue a mitad de los ochenta, meses después de estrenar Rain Dogs, cuando Waits conseguiría su primer papel protagónico de la mano de uno de los más promisorios directores de cine de aquellos días en Down By Law de Jim Jarmusch. Así, tras el culto que Rain Dogs generó sobre su persona, y la relativa fama de su faceta como histrión, Waits pasó a ser el personaje más enigmático del subterráneo norteamericano, a quien lo mismo podía vinculársele con escritores como Jack Kerouac y Charles Bukowski que con actores como Mickey Rourke y Roberto Benigni, o músicos como Keith Richards y John Lurie.
Ángeles de Nueva York
Hasta antes de su desembarco en Nueva York, Tom Waits había dado continuidad en sus canciones a dos pulsiones que hasta cierto punto se han convertido en tradiciones culturales los Estados Unidos del siglo xx: la exaltación de los bajos fondos de sus urbes, particularmente Los Ángeles, ciudad a la que él le escribió versos como los de «Closing Time», «Diamonds On My Windshield» y «Romeo’s Bleeding» —en la que incluso recurrió al caló callejero utilizado por los chicanos en sus calles, al spanglish—; y esa costumbre muy beatnick de deambular de esquina a esquina de su país, movido por aventones, elocuente en el disco que produjo mientras vivía en el hotel Tropicana de Santa Mónica, Nighthawks at the Diner, canciones grabadas a la más clásica manera del jazz: con piano, contrabajo y batería, en las que se cuentan historias que evidencian la influencia de lecturas como On The Road y Big Sur del ya referido Kerouac.
Pero el trabajo de Waits en los ochenta, marcado también por el hecho de que decide volverse su propio productor, tiene un nuevo tratamiento: sucede en las calles grises y metálicas de Nueva York, por las que vagan miserables y desesperados: los «perros», como él les llama con cariño. Si algo marca a esta nueva etapa es el interés que muestra en las distintas etnias que cohabitan en la urbe, no sólo aludiendo a ellas en sus letras, a su vez tomando prestados sus ritmos para interpretarlos de singular manera. Nuevos estilos musicales aparecen en su composición y, si bien el blues permanece en su paleta, ahora en una versión mucho más salvaje y cruda que antaño, otros de distinta procedencia le suman diversidad a su sonido: música funeraria al estilo Nueva Orleans, ecos de las marchas circenses, valses, tangos, polcas, tarantelas, etcétera.
En Rain Dogs los personajes de Waits son lunáticos que deambulan a deshoras por una urbe amenazante, en la que la suerte cambia a cada vuelta de esquina. Sus historias están contadas en un lenguaje poético y lleno de referencias callejeras. «Singapore» es el grito de salida de un grupo de locos que se marcha en barco a buscar suerte al Oriente. En «Cemetery Polka» el narrador parece estar frente a las tumbas de sus familiares evocando sus peores costumbres: «El tío Bill nunca dejó testamento. Y el tumor es tan grande como un huevo. Tiene una amante, es puertorriqueña. Y he escuchado que tiene una pierna de palo». Y «Time» es un ejemplo elocuente de ese estilo literario en el que la crudeza de la realidad se mezcla con la fantasía, al parecer esa fantasía que se consigue tras varias rondas de licor: «Bien, el buen dinero está en Harlow. Y la luna sobre la calle. Los chicos sombríos están quebrantando todas las leyes. Y tú estás al este de Saint Louis Este. Y el viento está dando discursos. Y la lluvia suena como una ronda de aplausos. Napoleón solloza en la cantina Carnaval. Su prometida invisible está frente al espejo. La banda se marcha a casa. Están lloviendo martillos, están lloviendo clavos. Sí, es cierto, aquí ya no queda nada para él…»
Desde los días de Swordfishtrombones Waits inició su colaboración con un grupo de músicos de jazz y rock de bajo perfil que pronto pasarían a ser parte de una pandilla de experimentalistas, en el avant-garde neoyorquino: el contrabajista Greg Cohen, el bajista Larry Taylor y Stephen Taylor Arvizu Hodges, que acató al dedillo su consigna de que cualquier objeto podía convertirse en un instrumento de percusión. Pero en Rain Dogs Waits presenta por vez primera al saxofonista Ralph Carney, al percusionista Michael Blair y a un guitarrista que marcará su sonido en lo sucesivo, el hoy muy reconocido Marc Ribot, quien hace eco del espíritu de alquimista sonoro que caracteriza al más ronco cantante del planeta.
Es a partir de Rain Dogs que puede concluirse que el desarrollo del rock, o de la música en general, a partir de su vinculación a la electricidad (y a la electrónica por añadidura), ha estado ligado a la búsqueda del sonido, es decir, a la consecución de aquel sonido que rompa con lo anterior para generar algo nuevo, distinto: la irrupción de los sintetizadores, por ejemplo, o la desinhibición de ciertos recursos a favor del ruido (léase: la distorsión), por citar dos tendencias. Pero también éste ha estado estrechamente ligado a las ideas, a la cinematografía que una letra atada a una melodía puede crear. En uno y otro ámbito, tanto en el literario como en el musical, Tom Waits ha aportado continuidad, magia e innovación.
Flashback
En este texto que se publicó en la sección Cuarto de Estudio de la revista Día Siete, reflexiono sobre uno de mis discos favoritos del rock. Un texto que está marcado por el tono de la reseña, pero en el que hay también, en su primera parte, algo de semblanza. Claro, prima el hecho de que el objeto de interés es precisamente el álbum Rain Dogs, cosa que no hay que perder de vista, el disco más logrado y determinante de la obra de Tom Waits para mí, aunque haya otros que vienen detrás y muy cerca como Bone Machine de 1992, Bad As Me de 2011, The Heart of Saturday Night de 1974, Blood Money de 2002, el recopilatorio triple Orphans de 2006 y el ya antes citado Swordfishtrombones. Todos hechizantes depósitos de canciones que, como la mayoría de las de Waits, son únicas en su género, por las que el paso del tiempo no consigue hacer mella.
Mi disco de The Pogues
Este texto debe ser escrito en primera persona, aunque en ello pierda su carácter periodístico. No es el hecho anecdótico el que obliga a tal capricho, quizá esa imperiosa complicidad que uno establece con tan o cual disco. Lo mismo sucedería si hablara de Highway 61 Revisited, ése que me persigue desde la infancia, o del Running On Empty de Jackson Browne, referencia obligada para cualquiera con espíritu nómada; o bien del apabullante Easter de Patti Smith. Pero no, hoy escribo sobre Rum, Sodomy & The Lash. Para mí, la obra más brillante de The Pogues, esa sarta de desesperados que tuvo la salvaje y a la vez genial ocurrencia de trasladar el espíritu celta a la rabiosa anarquía del punk y, desde allí, emprender otra serie de atrevimientos.
¿Cómo es que llega uno a la obra de tal o cual compositor? ¿En qué polvosa rockola de qué recóndito bar se escucha por primera vez una tonada que permanecerá imantada a la memoria?
Supe de la existencia de The Pogues algún día a mitad de los ochenta mientras trabajaba en una radiodifusora especializada en rock. Quien se encargaba de adquirir los acetatos —los importados, aquellos que despedían un aroma a ginebra apenas los abrías— para la programación, trajo por capricho del azar If I Should Fall From The Grace with God (Island, 1988), ese álbum de portada blanca donde los rostros de cada uno de los multifacéticos del grupo británico desfilan junto al de James Joyce, el inmortal escritor irlandés autor de Ulises.
De primera oída, la sobriedad de la navideña «Fairytale of New York», en la que Kirsty McColl acompaña en la voz a Shane McGowan, acaparaba la atención. Aquel verso en el que él recita lo siguiente: «Sinatra swingueaba, todos los borrachos cantaban. Nos besamos en una esquina, después bailamos toda la noche». El espíritu desmadroso de «Fiesta», una que confesaba el gusto de la banda por lo andaluz e incluía un párrafo mal escrito en español o italiano. O el aliento etílico de «Turkish Song of the Damned» (título que hay que traducir como «Canción turca de los malditos»).
Tiempo después, el primer proyecto de la fundación Red Hot, el disco Red Hot + Blue, donde una serie de músicos versionan clásicas del repertorio de Cole Porter me dio la oportunidad de verlos en un video dirigido por Neil Jordan. De nuevo, Kirsty McColl aparece al frente abriendo «Miss Otis Regrets / Just One of this Things». En un barroco burlesque donde bailan varias parejas aparecen los Pogues alineados como si fueran una orquesta cualquiera, enfundados en trajes de color blanco. Allí, de izquierda a derecha, están Terry Woods y su mandola, el estratega del sonido pogue: el acordeonista James Fearnley, el rubio guitarrista Philip Chevron, Darryl Hunt y su alto contrabajo, el silencioso Jem Finer abrazando su banjo, Andrew Ranken sentado en la batería y Spider Stacy con el tin whistle en la mano, expectante, en espera de su intervención. A mitad del clip, luego de que McColl abandona la escena y lo bailarines inician una rutina de can-can, surge McGowan, el símbolo pogue por excelencia, con el cabello por ningún lado y su característica dentadura descompuesta, cicatriz de sus años como pendenciero vocalista de banda under del sangriento circuito punk londinense.
Poco faltaba para que llegara a Rum, Sodomy & the Lash (mca, 1985), la colección de canciones que oficializaron mi incondicionalidad por la banda, un disco que hasta hace muy poco sólo podía conseguirse en una costosa edición importada. Me topé con éste en su formato casete, rebajado a dos dólares, en alguna tienda de discos arrumbada en otro suburbio del este de la zona conurbada de Los Ángeles, ya en los años en que viví en California para maltrabajar de indocumentado en una radio que transmitía música grupera en español desde Rancho Cucamonga.
Rum, Sodomy & the Lash no sólo contiene los temas más representativos del universo pogue, esa surrealista geografía por la que entran y salen vagabundos, marineros, criminales y alcohólicos, asimismo simboliza uno de los capítulos más intensos de su existencia. Ann Scanlon, su biógrafa, recuerda el episodio de cómo surgió tan singular título: «La mayoría de los miembros del grupo pasaron una primera tarde tragando Liebfraulmich y buscando nombres sugerentes para su siguiente LP. De repente, Andrew exclamó: «¡Ron, sodomía y latigazos!», la famosa sinopsis que hizo Churchill de la vida naval. No podía existir título mejor.»
El álbum abre con «The Sick Bed of Cuchulainn» cuyo primer verso cuenta: «McCormack y Richard Tauber están cantando en la cama. Hay un vaso de ponche bajo tus pies y un ángel sobre tu cabeza. Hay demonios a cada lado tuyo con botellones en las manos. Se requiere una gota más de veneno y soñarás con tierras lejanas». A continuación está «The Old Main Drag», la historia de un despojado que llega a Londres para convertirse en su víctima. Cait O’Riordan, la única dama que ha sido parte de esta pandilla, canta en su voz suave «I’m a man you don’t meet everyday…» (Soy un hombre con el que no te topas cualquier día…) Continúa la furiosa instrumental «Wild Cats of Kilkeny» en el más puro estilo celta. Hacía adelante prosiguen «A Pair of Brown Eyes», cuya primera línea describe la excesiva esencia pogue: «Una tarde de verano, ebrio hasta el infierno, me sentí allí, casi sin vida.» Enseguida la festiva «Sally MacLennane» y la pesimista «Dirty Old Town». Al final, la larga y nómada «The Band Played Waltzing Matilda».
Rum, Sodomy & the Lash fue producido por Elvis Costello, quien en aquel 1985 se tomaba un receso editando un álbum con lo mejor del trabajo de su era punk/new wave. La colaboración con The Pogues fue la causa de su relación con O’Riordan, quien abandonó al grupo para convertirse en su mujer. Juntos, Costello y estos pogues afianzaron su complicidad participando en el spaghetti-western que filmó en el sur de España el inglés Alex Cox, de nombre Straight to Hell, donde encarnan a una cuadrilla de desalmados del viejo oeste.
El impacto del álbum en Inglaterra fue rotundo. «Melody Maker otorgó a McGowan el título de «figura del año» —escribe Scanlon— y situó a Rum, Sodomy & the Lash en el segundo puesto de la lista de mejores del año.»
Por mi parte, me dediqué a buscar infructuosamente en este. Y, obviamente, a esperar que The Pogues desembarcaran en algún escenario californiano. Las dos veces que pude verlos en concierto tuve la mala suerte de que no los acompañara el impredecible y loco McGowan. La primera fue en el Teatro Griego de las colinas del parque Griffith de Los Ángeles en 1989, abriendo para Bob Dylan. Al parecer, McGowan se encontraba enfermo, seguramente con algún padecimiento relacionado con su imbatible costumbre de beber el día entero. La segunda fue en el Teatro Wiltern, en 1991, cuando el alcoholismo del cantante lo obligó a separarse definitivamente de sus compañeros. En aquella gira Joe Strummer asumió el rol de vocalista en el grupo, situación que obedeció al hecho de que el ex cantante de The Clash fue el productor de su álbum Hell’s Ditch (Island, 1990).
El resto de la historia de The Pogues ha pasado como una película, con uno y mil vericuetos en su guión. Su álbum Waiting for Herb (Chameleon, 1993) tenía un aire globalista. Al igual que el siguiente y último, Pogue Mahone (wea, 1996), también se hizo sin McGowan. Por su lado, McGowan, con la misma dosis de alcohol acostumbrada en las venas, produjo una serie de discos con una nueva agrupación, The Popes. En alguna ocasión, aún viviendo en Los Ángeles estuve cerca de capturarlo en vivo pero la venta del boletaje para su presentación en House of Blues se agotó con rapidez. Un buen amigo me contó que aquella noche pudo entrar al sitio de último minuto, acicateado por la recomendación que yo le había hecho. Su comentario al respecto del concierto fue descalificador, pero para mí representó la prueba fehaciente de la autenticidad de McGowan y su arte musical: «Ese tipo salió a cantar y estaba totalmente borracho». Entonces, recordé de nuevo, como ahora lo hago, las andanzas de los embebidos personajes del callejero Rum, Sodomy & the Lash, un disco del que sólo puedo hablar en primera persona.
Flashback
No puedo negar que la lectura de 31 canciones, el soberbio libro en el que el narrador británico Nick Hornby rinde tributo a sus músicos predilectos, tuvo un impacto en mi escritura y en la forma de acercarme al ensayo literario o, al menos, escribir desde un punto de vista mucho más personal en el que el periodismo y la literatura se rozan. Esta reflexión sobre uno de mis discos favoritos de siempre es uno de varios intentos que he hecho al respecto. En ese sentido, el estilo de Hornby me resultó liberador.
La ecléctica revancha de Café Tacuba
Mírese desde donde se mire, en el rock ha sido siempre importante la actitud. Es decir, la manera en como el artista responde a una realidad plagada de resbalosas trampas relacionadas con la fama, el dinero y el éxito comercial. Ejemplo de integridad artística han sido, entre otros, Neil Young y Elvis Costello, quienes han avalado su obra y su imagen al no asociarlas con ningún interés que no sea meramente el musical.
Desde esta perspectiva, las reacciones contra Café Tacuba por parte de algunos críticos de rock en México, a causa de su incondicionalidad casi ridícula ante Televisa —recuérdese tan sólo aquella aparición en el programa de Paco Stanley—, quizá fueron justificadas. No obstante, su último disco, Re, deja bien en claro que esos desbarres afortunadamente no han hecho mella en su música.
Contra toda suposición de que el cuarteto capitalino buscaría un deliberado afianzamiento comercial con un segundo disco, Re resulta una obra convincente hecha con la intrepidez que caracteriza al rock, amplia sabiduría musical y la seguridad de quienes creen que la música tiene siempre la última palabra.
Incursionando en territorios antes ignorados por ellos mismos, los tacubos no sólo ambicionan más en este disco, cuantitativa y cualitativamente, sino que llegan mucho más lejos que en su tan celebrado disco epónimo de debut. Si bien su aventura musical retoma el sonido abolerado, distintivo ya y exitoso de su «María» en canciones como «Esa noche» y «Madrugal», reiterando su interés por reinventar el folclor mexicano, a su vez propone nuevas búsquedas al arrimarse e incorporar matices y sonidos de otras partes del país como el son jarocho («El aparato»), la banda sinaloense («El fin de la infancia») y la polca norteña («La ingrata»), entre otros. Acercamientos hechos desde esa esquina en la que resulta evidente tanto el vértigo que sugiere la innovación, como el respeto hacia tales estilos.
Música de cabaret, rock industrial, canción acústica, funk incluso, y otros condimentos, reciclan el sonido de Café Tacuba y generan un nuevo folclor urbano que además de recuperar sus raíces del pasado, ofrece un nuevo discurso, apuntalado en las libertades que sugiere la propia evolución sonora. En su caso, el hecho de carecer de baterista por ejemplo, está claro que más que limitarlos se ha vuelto un punto a favor de su estimulante y desbordada imaginación.
El grupo tiene en la participación de cada uno de sus integrantes posibilidades ilimitadas para ofrecer diversidad a sus composiciones. Algunas canciones escritas por Cosme, antes Pinche Juan, antes Rubén, muestran preocupaciones ecologistas; otras describen con pasión la coloreada vida de la Ciudad de México y conforman en conjunto un disco ecléctico y abierto.
Re presenta a un grupo que ha probado su capacidad para reinventarse así como su versatilidad para no encasillarse en fórmula alguna. Como escasas propuestas en la música mexicana contemporánea, el disco de Café Tacuba recorre uno y mil caminos, suma uno y mil sonidos sin prejuicios de por medio. Y así, va de polo a polo de la cultura alternativa, jugando entre el pop melódico de «El baile y el salón», que incluso samplea a los Bee Gees, al industrial que evoca a Ministry en la visceral «El borrego», e incluso homenajea al grunge en «La pinta».
Al igual que la música que vienen haciendo otros grupos iberoamericanos como Mano Negra en Francia, Los Fabulosos Cadillacs en Argentina o Radio Futura en España, el trabajo de Café Tacuba brinca toda convención e inaugura renovadas vías de expresión tanto para la acartonada y frívola música nacional como para el rock latino en general.
Flashback
Recuerdo la tarde de sábado en la que Café Tacuba vino a Guadalajara a presentar Re en una conferencia de prensa realizada en un hotel del centro de la ciudad, así como el primer concierto en el que escuché aquellas canciones nuevas en la Plaza de Toros, en una tarde poco afortunada en la que los seguidores de Cuca, al verse rebasados por la propuesta del cuarteto capitalino, los atacaron obligándolos a salir de escena. Con el paso del tiempo fui trabando amistad con ellos, a tal grado que en 2009 comencé a entrevistarlos con el propósito de publicar un libro biográfico que llegaría con la celebración de sus veinte años de vida. Fue a través de aquellas charlas como muchas cosas encontraron su sentido y, como reza la fórmula de que la comedia no es otra cosa que drama más tiempo, las imágenes de aquellos días difíciles resultaron divertidas más que otra cosa. Y es que los Café Tacuba tienen muy en claro que Re fue un disco que cayó muy incómodo cuando se dio a conocer en el país y que fue el éxito que tuvo fuera de éste, principalmente en Chile, lo que hizo que la prensa nacional lo revalorara. En mi caso, Re me deslumbró desde la primera vez que lo puse en un reproductor de discos compactos. Claro, era un disco adelantado a su tiempo, me parece. Pero sobre todo, pasaba que en México el paso de los tacubos por la televisión comercial había acontecido en fechas recientes y eso tenía a muchos descontentos. Valga decir, a su favor, que no había tampoco muchas experiencias en relación con el paso de grupos musicales con una propuesta original que llegaran a programas donde por no entenderlos acababan ridiculizándolos, cosa que enardeció a la prensa contracultural que los había apoyado en otros días. Algo muy similar sucedió con Maldita Vecindad y otros grupos de aquella generación, la del llamado «boom» del rock mexicano que cobró notoriedad al final de los ochenta y principios de los noventa. Ello explica por qué razón abrí la reseña del disco en cuestión aludiendo precisamente a ello, a la descarga de críticas que surgieron tras su aparición en el «Canal de las Estrellas». Pero el paso del tiempo, para bien de todos, de sus creadores y de los que gozamos sin culpa de sus canciones se encargó de poner a cada cual en su lugar y de dejar bien claro que Re es uno de los grandes álbumes del rock mexicano.
Publicado originalmente el 20 de agosto de 1994 en El último vals, la separata en la sección de Vida y Cultura del diario Siglo 21.
Beck: ir a los extremos
«¡Fuera prejuicios!», así parecen gritar las canciones de Beck, el cantautor angelino quien, en su disco Odelay, deja muy claro que el caos y la neurosis que nos genera el vivir en las megolópolis contemporáneas no pueden ser ignorados por toda obra artística que pretenda, en alguna medida, retratar fielmente el tiempo del que eclosiona.
Bizarra y experimental, la propuesta de este iconoclasta revela su amplio criterio a la hora de echar mano de una gran diversidad de elementos del inmarcesible espectro del rock. Y es que Beck no le tiene miedo a nada. Lo mismo hace uso de herencias del folk como de técnicas de producción del hip hop. Su sonido no le rehúye ni a los sonidos acústicos ni al uso desbordado de la tecnología. Igual grita que rapea. Y gusta tanto de la distorsión como del funk o el minimalismo instrumental.
Inspirado en la misma soltura con que su ciudad natal, Los Ángeles, bebe influencias culturales de todos los confines del planeta, por medio de una marabunta de emigrantes que en su afán de venerar el American dream terminan por reinventarlo, Beck ha aprendido asimismo la lección de que es precisamente la diversidad lo que enriquece su trabajo.
Con sólo un disco como antecedente, el luminoso Mellow Gold (dgc/Geffen Records, 1994), el mismo que contiene el éxito «Loser» que para muchos es el himno de la llamada generación X —a la par del «Creep» de Radiohead—, Beck da un nuevo paso en firme con Odelay, disco en el que depura ese aire artesanal de bajo presupuesto de su predecesor y la idea de que su música no es otra cosa que un sofisticado, libre y ecléctico collage sonoro.
Alquimista y hombre orquesta
Con un rango sonoro que va del folk al grunge, sin acatar recetas, este hombre orquesta licua instrumentos y sampleos en el estudio, evocando en su trabajo al alquimista que espera resultados inesperados y por ende originales. Él solo toca doce instrumentos distintos en el álbum.
«Devil’s Haircut» y «Novocane» reflejan su vertiente eléctrica más determinada. En la primera hay un impulso por seguir la melodía sin modificarla en demasía a medida que ésta avanza. No obstante, en los últimos segundos, Beck da rienda suelta a su instinto creador y la cierra con un baño de ruido. La segunda combina rap y feedback al nivel de la mejor escuela punk angelina. «Ramshackle», la última de las trece del álbum, es una baladita en la que Beck encarna a un folclorista, decisión que puede explicarse en su admiración por Bob Dylan, a quien, por cierto, cita en «Jack Ass».
Resulta difícil visualizar cómo es que Beck consigue trasvasar tal pluralidad de recursos sonoros al espacio del escenario, a su directo. Pero en su actual gira de promoción prueba a sus audiencias que todo es menos complicado de lo que parece. Su grupo en vivo incluye baterista, bajista, guitarrista y un tecladista que a su vez se encarga de disparar secuencias y sampleos. Y él, a diferencia de como lo hace en el estudio de grabación, se olvida de todo y se concentra en cantar y tocar ocasionalmente la eléctrica; en asumir al director de una pequeña orquesta que genera una música por demás contemporánea, vanguardista e inimitable.
Flashback
A mitad de la década de los noventa yo visitaba a menudo la ciudad de Los Ángeles y me sentía totalmente identificado con su manera de crear arte y cultura. En lo que al rock respecta, la llegada de Beck significó a los angelenos un refrescante aire lleno de creatividad que les hizo sentir que vivían en la meca cultural de Occidente, incluso por encima de Nueva York. Me parece que, en muchos sentidos, los primeros dos discos de Beck, Mellow Gold y Odelay, resultaron innovadores y plantearon nuevos rumbos al rock. De inmediato conecté con él y su voz. Sabía, porque era algo que aparecía en la prensa con regularidad, que había surgido al interior del Café Troy, del que incluso su familia era propietaria, allá en el rumbo del dowtownLA, justo donde nace Little Tokyo. Obviamente no me perdí la escala que hizo en la gira de Odelay en el Glass House, un club de la ciudad de Pomona, la misma en la que se dice que nació otro icono del rock californiano, Tom Waits. También asistí a su concierto en el Teatro Griego, ya en el año 2000, como parte de aquella gira que hizo junto a Café Tacuba. Y desde luego, me volví a sentir tocado por su obra, particularmente con su disco Sea Change, de 2002, que reseñé con el mismo entusiasmo que tuve por Odelay.
Valga agregar que la identificación que cualquier residente de Los Ángeles sentía hacia Beck estaba también sustentada en el hecho de que era fácil toparse con él por ahí, entre las alambicadas calles de North Hollywood, las que acostumbraba recorrer. A continuación recuento uno de mis azarosos encuentros con él. Fue durante un happening organizado por la cantante argentina Érica García, durante los días que grabó Amorama en los estudios de Gustavo Santaolalla en Silver Lake. En su breve presentación en un pequeño club de Sunset Boulevard, tocaron con ella Justin Meldal y Victor Indrizzo, bajista y baterista de la banda de apoyo de Beck, además del mismo Santaolalla. Aquella noche también estuvo sobre el escenario a ras del suelo Daniel Lanois, interpretando canciones propias. Beck apareció en el sitio sin compañía alguna y se estacionó en el rellano de la escalera, desde donde observó en silencio la tocada. Al final, se acercó a García, la felicitó y luego desapareció en la oscuridad de la noche.
Originalmente publicada en el diario La Opinión de Los Ángeles y el suplemento Tentaciones del periódico Siglo 21.
La caprichosa vocación de Lucinda
El éxito inusitado que ha envuelto a Lucinda Williams, luego de estrenar el incandescente Car Wheels On A Gravel Road (Llantas de auto sobre terracería), arroja una aleccionadora moraleja. ¿Cabría preguntarse si el hecho de aparecer menos en las portadas de las revistas especializadas es sinónimo de que la obra de tal o cual artista es más honesta y sin duda prevalecerá al consumista paso del tiempo?
No es tanto que el look de Lucinda Williams no llene los parámetros para lucir al frente de publicaciones como Rolling Stone, SPIN, AP, etcétera, tal como sí lo hacen, por ejemplo, la fotogénica Shania Twain o la voraz Shirley Manson.
Eso sí, no hay todavía crítico alguno que se haya atrevido a blasfemar en contra de su álbum más reciente, el cual fue distinguido con las mejores calificaciones por varias de las revistas citadas líneas atrás. Con todo y que una cantante que en dieciocho años de carrera ha editado tan sólo cuatro discos, cada uno por cierto con distintas compañías discográficas, resulta poco confiable en estos días de currícula, videoclips y hits en el top 40 de Billboard.
Pareciera que poco puede seducir una mujer rayando los 46, con esa carne pálida de gallina que evoca irresistiblemente a la nocturna Marianne Faithfull, el cabello platino sin retoques de salón de belleza, un sombrero vaquero al estilo de los cantantes country, gafas oscuras a la usanza de los punks y esa facha robada de los relatos más etílicos de William Faulkner. Afortunadamente, para la canción como forma de expresión, como arte, poco importa la edad, el tamaño del escote o la parafernalia de moda.