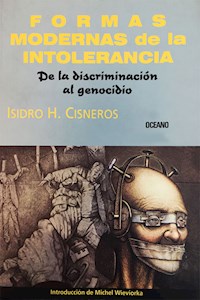
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Claves. Sociedad, economía, política
- Sprache: Spanisch
En este volumen se articula un discurso consistente, con peso teórico, que explica los procesos subyacentes al conjunto de horrores que conocemos a través de medios informativos: guerras, xenofobia, discriminación, sexismo, racismo, marginación económica, devastación ecológica e intolerancia religiosa. Tendencias éstas que se aprecian en todos los puntos de un mundo globalizado: depuraciones étnicas en la antigua Yugoslavia, opresión de los indios en diversas naciones de América y sociedades esclavistas de facto en el sudeste asiático —por mencionar sólo unos casos—, y alcanzan su máxima expresión en el enfrentamiento entre el mundo occidental y el fundamentalismo islámico, en el que ambas facciones se han negado a reconocer la otredad de su enemigo. Este panorama contrasta, de acuerdo con la principal tesis del libro, con una modernidad en la que, según se nos quiere hacer creer, todo eso ha quedado abolido, mientras, en realidad, el mal reina con la misma intensidad impune.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Irene Hildegard
AGRADECIMIENTOS
El trabajo intelectual no puede concebirse como una actividad solitaria: requiere del intercambio de ideas y puntos de vista. Plantea un excitante recorrido a través de culturas, historias y circunstancias que han marcado indeleblemente la memoria del género humano. El estudio de las intolerancias de nuestro tiempo obliga a un recorrido por la historia de la humanidad que es, evidentemente, también la historia de la inhumanidad. La reflexión y el desdoblamiento analítico que implica analizar estos fenómenos, obliga, como sostenía el gran sociólogo estadunidense Robert Merton, a “colocarse en las espaldas de los gigantes”, por lo que muchas instituciones y personas han contribuido a que las tesis esbozadas en este libro vean la luz. Entre las primeras destacan la Fundación Luigi Einaudi de la ciudad de Turín y el Centro Stephen Root de Estudios contra el Racismo de la Universidad de Tel Aviv, así como las oficinas en México de Amnistía Internacional y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Todas ellas, en sus posibilidades, pusieron con generosidad a mi disposición información, publicaciones, contactos y, de contar con ellos, sus acervos bibliográficos. Entre las segundas quisiera mencionar en primer lugar al gran maestro de la filosofía política italiana, Norberto Bobbio, pionero en las reflexiones teóricas acerca de los prejuicios, estereotipos y estigmas colectivos y de su consiguiente intolerancia, cuyos consejos y útiles orientaciones permitieron al autor de estas líneas entender muchos dilemas que aún enfrentan las democracias menos imperfectas de nuestro tiempo. La desaparición del profesor Norberto Bobbio dejó un hueco que será muy difícil de llenar en el análisis de estos problemas. Quisiera recordar al maestro Alain Touraine, intelectual refinado y creativo estudioso de la relación entre igualdad y diferencia, cuyas agudas observaciones estimularon enormemente mis estudios sobre el valor ético de la tolerancia y de su inevitable contraparte: el fenómeno de las intolerancias. Recuerdo también al doctor Jeffrey C. Alexander de la Universidad de Yale cuyas sofisticadas e innovadoras contribuciones a la sociología cultural y a la construcción simbólica de la diferencia en la sociedad civil recorren este libro. Un agradecimiento especial al doctor Michel Wieviorka, director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, quien me ayudó a problematizar el tema de la “concepción federativa de las intolerancias”. El profesor Wieviorka es uno de los intelectuales más escuchados de nuestro tiempo y sus contribuciones al estudio de la diferencia cultural, los espacios del racismo y la violencia son imprescindibles. Agradezco a Judit Bokser y a Daniel Liwerant y, por su conducto, a Tribuna Israelita por haber hecho posible la realización de un viaje de estudios para visitar los campos de concentración y exterminio establecidos por los nazis en Polonia y Alemania, de la misma forma como facilitaron el intercambio de experiencias de investigación con distinguidos profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. También debo mencionar al grupo de trabajo que asistió a la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia que se celebró en el 2001 en Durban, Sudáfrica. La participación en la conferencia intergubernamental y en el Foro Mundial Alternativo contra el Racismo, promovido en paralelo por las organizaciones de la sociedad civil de más de 150 países representó un ejercicio práctico de diálogo intercultural y de intercambio académico en la definición de estrategias para promover la lucha contra las nuevas intolerancias. La presente obra se benefició grandemente de estos intensos debates. Otras personas de quienes aprendí mucho son Rocío Culebro Bahena, secretaria técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Christian Rojas de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Sylvia Aguilera de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Miguel Concha Malo del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” y Edgar Cortez del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, todos ellos incansables defensores de los derechos humanos, con quienes discutí diversos aspectos de las modernas intolerancias y de la discriminación. También agradezco a los colegas Sergio Aguayo, Clara Jusidman y Miguel Sarre con quienes mantuve un intenso diálogo intelectual y político a propósito de la integración del “Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México” que realizamos durante el 2003 por mandato de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchas de las ideas expresadas en esta obra surgieron de amigables intercambios mantenidos en distintos momentos con estos y otros especialistas como Emilio Álvarez Icaza, Guadalupe Morfín, Santiago Corcuera, Daniel Cazés, Elena Azaola, Patricia Galeana, María de los Ángeles Gónzalez Gamio, Silvia Isabel Gámez, Laura Baca Olamendi, Christian Courtis, Reneé Dayán Shabot, Enoé Uranga, Patricia Reyes Espíndola, Vanessa Bauche, Consuelo Sáizar, Rossana Fuentes-Berain y Pilar Noriega quienes en diferentes momentos y coyunturas me ofrecieron generosa y apasionadamente ideas, comentarios y observaciones en torno a los temas que aborda esta obra.
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en su sede académica de México, brindó a esta investigación todo el apoyo posible así como el espacio para la imprescindible discusión interdisciplinaria e interinstitucional. Sobra decir que las opiniones aquí expuestas son entera responsabilidad del autor.
Camino al Ajusco, verano 2004
INTRODUCCIÓN
A lo largo del siglo XX, el mundo ha conocido profundas transformaciones que hacen imposible una lectura simple, unidimensional, de su evolución. Por una parte es posible subrayar el formidable desarrollo económico y científico que hemos alcanzado, el éxito creciente de la idea de democracia, el progreso de la circulación de las mercancías y de las ideas, así como de las personas. Y por otro lado, no es posible olvidar los no menos formidables ecos del siglo del odio, la barbarie totalitaria, los genocidios, el progreso de los fundamentalismos en todos los géneros, sin hablar de las manifestaciones más extremas de la dominación y la exclusión social.
Es esta cara oscura del siglo XX la que ha escogido explorar Isidro Cisneros, un observador sistemático, mitad historiador, mitad filósofo, quien ha adoptado una noción clave y federativa de la intolerancia.
Una primera cualidad de este enfoque es que no contiene una definición unívoca, o demasiado teórica, de la intolerancia que ha marcado el siglo pasado. El fenómeno, en efecto, se observa, muy concreta, e históricamente, y dentro de numerosos campos y registros. No es sólo una constante moral, la figura del mal, sino un conjunto diversificado de conductas políticas, económicas, sociales y culturales.
El balance que propone Isidro Cisneros provoca consternación, y su cuadro está bien diseñado. Así, a pesar de Auschwitz, y después del proceso de descolonización, el racismo no sólo no ha declinado sino que se ha reinventado, relanzado, desviándose de sus formulaciones más frustradas para hacerse más y más sutil, y cultural, “diferencialista”, al decir de los expertos. Después del genocidio de los armenios, y del de los judíos, la conciencia universal no ha sabido impedir otras formas de barbarie demasiado próximas en Camboya, América Central, la exYugoslavia o dentro de África en los Grandes Lagos. Y a pesar del progreso económico, el aumento impresionante de la producción, el crecimiento, el progreso científico y técnico, nuestro planeta es el teatro de injusticias escandalosas. Las desigualdades son más espectaculares que nunca, la explotación de los más débiles confina a la negación de los más elementales derechos del hombre, y las modalidades contemporáneas de la dominación social parecen volver a las de la naciente era industrial, cuando el movimiento obrero, balbuceante, buscaba su camino en medio de las peores expresiones de la opresión social —trabajo de las mujeres y de los niños, ausencia total de protección social, higiene deplorable, regreso de la miseria, etcétera. Como si, después de un siglo de conquistas obreras, hubiera llegado la época de la regresión. Lejos, muy lejos, atrás. Los “nuevos esclavos” de los que habla Cisneros no son más favorecidos que los antiguos. Además, si su situación es dramática, ésta no debe ocultar otros dramas: los de la total exclusión, pero también de la enorme precariedad, dicho de otra manera, los que afectan a las personas y los grupos que no tienen las mismas oportunidades, si se quiere decir, de ser sobrexplotados, que son, mejor dicho, excluidos, rechazados, ubicados fuera de la sociedad, fuera de los informes sociales y, más allá, fuera de la modernidad, despreciados por un mundo egoísta que olvida los bellos valores de la fraternidad y la solidaridad.
Una segunda cualidad de Isidro Cisneros es saberse apoyar en diversos autores y pensadores, sin caer en los defectos del eclecticismo, y sin ceder a una de las tres tentaciones más comunes dentro de las ciencias sociales, en América Latina como en otras partes. La primera tentación es la del provincialismo que hace que uno se apoye sólo en lo que dicen quienes pertenecen al mismo universo de referencia: Cisneros conoce bien los textos mexicanos y latinoamericanos o, más ampliamente, de lengua española, pero él no admite ningún monopolio, no se encierra en ella. La segunda tentación es la del eurocentrismo, que consiste en sólo referirse a autores del viejo mundo, como si solamente el pensamiento francés o alemán fueran dignos de interés. Visión un tanto tradicional de la vida de las ideas que implica el riesgo de fragmentar demasiado el análisis histórico con respecto a los enfoques de pensamiento y a la experiencia misma de América Latina, esta tentación no corresponde al trabajo de Cisneros, aun si él se siente bien con los trabajos redactados en italiano o francés. Por último, no es una desventaja, él no cede al imperialismo cultural estadunidense, y no concede preeminencia a lo que está escrito en lengua inglesa: ahí también él sabe seleccionar a los autores necesarios a su propósito sin excederse por eso. Ello da a su investigación un cariz universal, y la vuelve estimulante hasta para un lector alejado del público natural de su libro, destinado principalmente a América Latina.
Hasta el 11 de septiembre del 2001, podía creerse en el triunfo generalizado de la economía sobre la política, en la extensión de la globalización neoliberal, donde México era tal vez uno de los laboratorios más interesantes para observar el detrimento de toda capacidad de los actores políticos y de los Estados. Dentro de esta perspectiva, las peores intolerancias eran las consecuencias más o menos directas de la globalización: el aumento de las desigualdades, de los fenómenos de injusticia y exclusión social, de la crisis de los Estados-nacionales y de las instituciones, caracterizada, sobre todo, por su creciente incapacidad política, y la combinación extremadamente paradójica de lógicas de homogenización cultural, bajo la hegemonía estadunidense, y de fragmentación cultural. Isidro Cisneros no ignora todo esto. Pero nos recuerda lo que el siglo XX ha producido, las formas de intolerancia que no se inscriben dentro de este paisaje y que, sin embargo, merecen hoy toda nuestra atención. Los totalitarismos, las violencias de la guerra, los campos de concentración, en síntesis, todo lo que lleva en alto el sello de la barbarie de los Estados no ha desaparecido de nuestro horizonte. Y el hecho de que desde el 11 de septiembre del 2001 se observa un regreso masivo del tema de la guerra y así también de la acción de los Estados, confiere a sus análisis una mayor actualidad de la que hubiera podido esperarse en un pasado más próximo.
Su tercer mérito es invitarnos a tomar en cuenta la globalización, tal como fue estudiada y comprendida en los diez últimos años del siglo que acaba de terminar, abriendo —por desgracia, quisiera uno decir— una vía a las reflexiones sobre las formas de intolerancia que podrían llegar a cobrar actualidad de nuevo en un mundo que ya no está como antes, dominado masivamente sólo por la economía. De allí la importancia de un autor como Carl Schmitt: Cisneros lo conoce bien, y rechaza su visión dicotómica de la política y la famosa oposición amigo-enemigo.
En el momento en que entramos al siglo XXI, ¿es un balance tal una invitación al pesimismo? Aquí es necesario apreciar el valor de Cisneros. Porque sin decirlo de manera explícita, su libro llama a una discusión sobre el futuro a partir de una prueba un tanto inquieta sobre el pasado. La intolerancia o, más bien, las intolerancias han ocupado un inmenso espacio a lo largo del siglo XX, y nada indica que vayan a retroceder o desaparecer. No ha habido evolución en el sentido del progreso, parece decirnos Cisneros, y la noticia no aporta mayor razón para considerar cambios profundos. Desde luego, no hace falta evocar los grandes fenómenos que, si han tenido su parte de oscuridad e intolerancia, también han tenido su fase de luz. El regreso de lo religioso, pasando por las numerosas expresiones de fundamentalismo, integrismo, sectarismo y violencia también, está hecho de creencias que van en otras direcciones: no todo es terrorismo y radicalismo, por ejemplo, en el Islam contemporáneo. De igual forma, la ecología puede conducir a ciertos hábitos, a un deep ecology (ecologismo profundo) que es un nuevo fascismo, pero también es, y sobre todo desde los años setenta, el campo donde se inventan grandes utopías, nuevos llamados a modificar nuestras relaciones con la naturaleza y el ambiente, para proyectarnos de manera constructiva e inventiva hacia el futuro. Pero en este conjunto, la reflexión de Cisneros nos lleva más bien hacia la imagen de un mundo susceptible de continuar practicando la intolerancia, como él la definió, y no hacia la idea de un mundo donde ésta debería retroceder fuertemente.
Sin embargo, su pensamiento no es el del reaccionario que sólo ve decadencia en la hipermodernidad contemporánea. Tampoco es el de un cínico —ha escrito, al contrario, bellas páginas sobre la indiferencia que tiene razón en criticar. No, su pensamiento es realista y separa los discursos demasiado fáciles, la llamada demagógica o moralizadora a los buenos sentimientos, rechaza las facilidades del discurso hiper-crítico que sólo sabe sospechar y denunciar todos los males —el imperialismo estadunidense, las multinacionales, los poderes conservadores, etcétera. En el trabajo de Cisneros no encontramos un chivo expiatorio, y por eso nos deja tan inquietos: ¿qué hacer, si queremos ver retroceder la intolerancia?: ¿cómo hacer retroceder la injusticia social, la exclusión, el racismo, impedir nuevos genocidios, construir un mundo donde se respeten los derechos del hombre y se aseguren el desarrollo duradero y las libertades políticas?
Si la intolerancia nos es insoportable hasta ese punto, ¿no sería necesario actuar para imponer, contra ella, a la tolerancia? La noción viene de modo espontáneo a la cabeza, y sin embargo, lo digo simplemente, no me parece convincente. Por otro lado podemos coincidir con Isidro Cisneros, en describir y pensar la intolerancia, así como debemos desconfiar de la respuesta que darán las políticas de tolerancia —percibo, por otra parte, que en ningún momento, Cisneros se compromete con esta vía.
El apasionante debate sostenido a lo largo de los últimos años del siglo pasado a propósito del tratamiento político de la diferencia cultural puede ayudarnos a comprender por qué la noción de tolerancia sólo puede dejarnos inquietos o insatisfechos. A partir del momento, en efecto, donde toda clase de particularismos culturales se han alertado o despertado en numerosas sociedades, la filosofía política ha examinado, en particular, cuatro respuestas posibles. La primera, la del comunitarismo, ha sido rechazada masivamente y con justa razón: ella llega demasiado rápido, en efecto, una doble intolerancia, la negación del sujeto personal en el seno de las comunidades, por una parte, y la hostilidad y la violencia entre las mismas comunidades. La segunda respuesta, al contrario, predica un universalismo abstracto según el cual dentro del espacio público, sólo habría individuos libres e iguales en derechos. Dentro de esta perspectiva, las diferencias culturales sólo pueden existir dentro del espacio privado, y sería aun mejor que se disolvieran, y que las minorías se asimilaran, en el denominado “melting pot” estadunidense, por ejemplo, o en el “crisol” republicano francés. Esta orientación es apoyada por muchos, pero es más bien una ideología política que una concepción realista de la situación. Apenas puede alimentar programas políticos fuera de la represión policiaca y de los discursos encantadores, por lo extrema y contraria a las expectativas de los innumerables individuos y grupos que no quieren separarse de su identidad particular, étnica, religiosa, etcétera, sin que por ello cuestionen en lo absoluto los valores universales del derecho y de la razón.
Quedan así, dos respuestas posibles en este debate, la tolerancia, precisamente, es una de ellas. Ésta consiste en aceptar que las minorías existen, y pueden expresarse en el espacio público, tener sí, cierta visibilidad pero con una condición absoluta: que no provoquen ningún problema, que no generen ningún desorden, que no susciten ningún conflicto. La tolerancia autoriza las diferencias culturales, lo que me parece muy positivo; pero no les otorga ningún derecho, las coloca en situación estructural de inferioridad, les recuerda permanentemente que existen límites, que si son rebasados, pueden llegar a decisiones de prohibición. Es mejor ser tolerado que prohibido, cierto. Pero ser tolerado no es tener derechos y libertades tan grandes como los que benefician a los miembros del grupo dominante. Por eso debe examinarse la cuarta respuesta, el multiculturalismo temperado que apela a las políticas de reconocimiento, y a la atribución de derechos culturales para las minorías.
Isidro Cisneros no entra en estas discusiones, no es su objetivo. Pero de una cierta manera invita, a partir de su trabajo sobre la intolerancia, a abrir debates que evidentemente no se regularon sólo por el llamado a la tolerancia. Para promover el bien, debemos saber pensar en el mal. Esto parece, en ocasiones, prolongar las peores tendencias al comunitarismo, apoyarse sobre las referencias identitarias para fundar la barbarie racista, genocida o fundamentalista. Parece más bien revelar una perversión de la razón, como en ciertas experiencias totalitarias, o cuando la exclusión social resulta de decisiones económicas de los dueños del mercado. A veces, el mal fusiona los dos registros, el llamado a una identidad y el apoyo sobre la razón instrumental. Para combatirlo, no saldremos si escogemos una u otra de estas dos fases de la modernidad, la razón y las identidades, o si las amalgamamos dentro de un discurso confuso. Frente a la intolerancia, no debemos oponer los valores universales, y los particularismos culturales, para imponer unos u otros; no, tampoco debemos considerar que forman un todo inseparable. Debemos aprender paso a paso a articularlos, a conjugarlos en la democracia, y hacer del espíritu democrático el corazón de nuestra vida política y nuestros sistemas educativos, el medio y el fin de nuestra acción.
Michel Wieviorka
PRIMERA PARTE
NUEVAS INQUISICIONES O DE LA INTOLERANCIADESPUÉS DEL COMUNISMO
El odio es una relación virtual con una persona y con la imagen de esa persona a la que se desea destruir, por uno mismo, por otros o por circunstancias tales que deriven en la destrucción que se anhela. El trabajo del odio consiste precisamente en toda la serie de secuencias que van desde el deseo de destrucción a la destrucción en forma de acciones varias, desde la estrictamente material del objeto hasta la de la imagen, lo que, usando una terminología antigua, sería la de destrucción espiritual, pero que en realidad es la de su imagen social. El trabajo del odio es bidireccional: va desde el deseo a la acción, y a la inversa.
Carlos Castilla del Pino,“Odiar, odiarse: el trabajo del odio”, en El odio
La mundialización ha generado una cantidad impresionante de fenómenos inéditos. En la economía, la creación de nuevos mercados y la reorganización de los procesos productivos. En la política, la emergencia de guerras regionales y movimientos autonomistas que ponen en entredicho el esquema tradicional de las fronteras y los Estados nacionales, al mismo tiempo que se plantea un creciente reclamo de los ciudadanos para construir formas alternativas de representación al margen de los partidos políticos tradicionales y a nivel supranacional. En lo social, el desarrollo de nuevas discriminaciones e identidades minoritarias en la esfera pública, asociadas a las transformaciones demográficas que provocan problemas inéditos de convivencia, así como fuertes desafíos de inclusión social y desarrollo. En la cultura, la globalización configura nuevos aspectos sobre identidad tradicional y moderna, y sobre los fundamentos éticos y políticos que caracterizan la convivencia y el conflicto entre los grupos.1 La “occidentalización” plantea nuevos problemas a la agenda pública internacional y a la “calidad” de los regímenes democráticos.2 La mundialización exige pensar globalmente para actuar localmente. Otro aspecto relevante de esta conjunción de procesos es el relativo a la violencia, la inequidad, la injusticia social y la correspondiente “responsabilidad de los ricos”.3 Tales problemas no pueden disociarse de la vigencia de los derechos humanos y las libertades civiles de individuos y grupos. El sueño socialista e igualitarista que buscó su concreción en distintas partes del mundo a lo largo del siglo XX y que pretendía una “sociedad superior” que eliminaría la explotación del hombre por el hombre, no se ha hecho realidad. Al contrario, muerto el ideal socialista el panorama internacional en materia de desarrollo humano es muy negativo para el futuro próximo.4 En el mundo actual aumentan las desigualdades y no sólo la cantidad de pobres, sino también la calidad de la pobreza. Existen procesos simultáneos de globalización que hacen necesario hablar, más bien, de globalizaciones. La mundialización de los medios de información, la internacionalización de las economías y el imperio del mercado también están acompañados de otros procesos de expansión: la globalización de los liderazgos políticos, de las organizaciones civiles, las instituciones y los movimientos colectivos. Esta intersección de los procesos de creciente mundialización plantea la necesidad de los derechos humanos y su vigencia, dado que la ciudadanía no puede desarrollarse en una lógica democrática si antes no se garantiza un conjunto de derechos fundamentales.5 Democracia, derechos colectivos, obligatoriedad y solidaridad constituyen conceptos clave para establecer un nuevo marco ético de convivencia.
La diferencia cultural y la discriminación asociada a ella son temas centrales de una mundialización que marca, además, la crisis de las sociedades homogéneas.6 El final de los monoculturalismos se ha traducido en un auge de grupos y movimientos. La aldea global crea nuevos espacios de identidad e integración. Las sociedades complejas estimulan procesos de producción y reproducción de la diferencia cultural en contextos muchas veces conflictivos.7 ¿Puede la sociedad civil influir en la orientación de los fenómenos de mundialización para apoyar la solución de estos conflictos y promover una sociedad fundada en la tolerancia y las políticas democráticas, sobre todo cuando están en juego los derechos ciudadanos y el desarrollo humano? Toda sociedad empeñada en mejorar la vida de su población también debe garantizar derechos plenos y condiciones de igualdad para todos los ciudadanos. El programa de los derechos humanos y la necesidad del desarrollo han marchado por caminos paralelos: por una parte, los derechos civiles y políticos, y por la otra, los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).8 Los derechos humanos y el desarrollo no se consideran las dos caras de una moneda sino que aún se les concibe como metavisiones políticas e ideológicas que compiten por el futuro del mundo. Éste fue el caso de la guerra fría entre el socialismo y las democracias liberales de masas que caracterizó al siglo XX.9 La creciente discriminación, exclusión y marginación que sufren amplios sectores de la población es resultado de la conjunción entre procesos de “globalización salvaje” y sistemas de relaciones sociales desiguales creados en torno a la regionalización de las economías y los crecientes conflictos políticos.
La sociedad civil cada vez adquiere un mayor carácter internacionalizado anteponiendo los derechos humanos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a las tres características fundamentales del orden neoliberal: flujo de capitales, inversiones y comercio. Ante tal situación la sociedad civil reacciona contra la denominada “dictadura del mercado”. Baste pensar en el Movimiento No-Global en el que los dirigentes sociales se reúnen, discuten y elaboran estrategias globales; forman grandes redes, realizan reuniones internacionales de intercambio y discusión de experiencias de lucha; y tienen objetivos cada vez más universales.10 En esta mundialización de la resistencia social desempeña un papel destacado Internet que “comunica por arriba pero también por abajo” al permitir, al mismo tiempo, el desarrollo de grandes negocios y la promoción de campañas de denuncia de todo tipo como las promovidas por organizaciones no gubernamentales como Greenpeace o Amnistía Internacional.11 Al rechazo de la globalización de las multinacionales y del mercado concurre la globalización de la pobreza y de la exclusión, así como de su contrario: la globalización de la riqueza y los privilegios para pocos. La sociedad del riesgo representa la concreción de los nuevos escenarios creados por el choque, o para decirlo weberianamente, por la “guerra entre los dioses”: entre las fuerzas del cambio y el conservadurismo. Al respecto, autores como Toni Negri afirman que la globalización del siglo XXI no puede confundirse con el imperialismo típico de los siglos XIX y XX, que se articulaba sobre la hegemonía de Estados nacionales. El “imperio” actual por el contrario, sostiene este autor, tendría la peculiaridad de ser acéfalo, ausente de centros reconocibles y, sin embargo, capaz de unificar al mercado mundial en un continuum de dominación, modulado por refinadas técnicas de control impersonal.12
La intolerancia, como comportamiento, expresión o actitud que viola los derechos del otro o incita a violarlos o negarlos, marcó al siglo XX, el siglo del odio, y amenaza con marcar al recién iniciado siglo XXI. La intolerancia comienza con la estigmatización del otro, la difamación, la marginación, la privación de derechos y la discriminación en su condición de ciudadano, y culmina con el ataque físico, la agresión, el asesinato y el exterminio. La intolerancia es culturalmente compatible con la sociedad occidental, la cual ha sido intolerante por historia y vocación.13 Así observamos la paradoja de que mientras nuestras sociedades requieren con urgencia del diseño de una pedagogía de la tolerancia que permita una cultura cívica democrática (y en este sentido, la tolerancia se presenta como un principio que nace de la “interacción artificial” entre grupos humanos), por otro lado, la intolerancia, al parecer, forma parte de la naturaleza humana dando vida al homo intoleranticus, ese ser violento, agresivo y dogmático que todos llevamos dentro y despierta de su letargo a la primera provocación. De otra manera no podríamos explicar a los millones de personas que han muerto en combates en África, América Latina, Europa del Este, Oriente Medio y Asia, ni los millones que se han convertido en refugiados o internos por los más diversos motivos asociados a la intolerancia humana.14 Los desplazados son grupos de personas obligadas a abandonar sus hogares o actividades económicas habituales debido a que sus vidas, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada o por el conflicto prevaleciente. Estas poblaciones parecen estar eternamente en guerra. La violación de los derechos humanos a gran escala, las estrategias del terror y la desestabilización generan violencia, odio y etnofobia. Se considera que en el 2003 había 25 millones de personas desplazadas en el mundo.15
La intolerancia bajo sus diferentes expresiones, sobre todo religiosas, surgió cuando a los poderosos en turno les pareció inaceptable la pluralidad de cultos, el politeísmo o la diversidad de valores y costumbres de los pueblos. Así como podría afirmarse que con el emperador Constantino, en el siglo III de nuestra era, apareció la intolerancia como actividad persecutoria del disenso. Pero cualquiera que sea su origen, la intolerancia se justifica con “razones” de Estado, religión, orden público o social.16 La intolerancia nació con la creación de las religiones de Estado cuando la lógica imperial estableció una ideología única que era necesario imponer bajo el emblema de la cruz y de la espada. Es el momento de la Inquisición.
A lo largo de la historia encontramos diversas “modalidades” de intolerancia, cada una con sus respectivas justificaciones y argumentaciones teóricas. Apareció así una institución jurídica que se convirtió en el prototipo intolerante para la eliminación del disenso: la Inquisición. El nacimiento del Santo Oficio como corte de justicia y tribunal fundado por la Iglesia católica romana como un intento para suprimir y erradicar la herejía ocurrió en la primera mitad del siglo XIII con Domenico di Caleruega, posterior santo Domingo de Guzmán, y primer Inquisidor general en Roma después del Concilio de Letrán (1215).17 Le siguieron la Inquisición de Tolouse, Francia, en 1233. Cinco años después fue abierta otra corte de justicia en Aragón, España. Surgieron otras en Alemania, Portugal y Holanda. La tortura se ha usado desde siempre, pero adquirió un estatus legal cuando fue autorizada por el papa Inocencio en 1252, con el objetivo de obtener la confesión del detenido.18 Este modelo presupone la formulación de prejuicios simbólicos y subjetivos en donde la sospecha y la delación son lo más importante.19En el método inquisitorial la intolerancia encontró el medio más oportuno para concretarse. Todavía hoy encontramos que en muchas partes del mundo existe la posibilidad de ser arrestado con base en una simple sospecha con el agravante de ser juzgado no por un “par” en igualdad de condiciones sino por un juez profesional. Para evitar el castigo, el acusado ha de demostrar su inocencia, y muchas veces se emplean el aislamiento y la tortura para obligar a inocentes a confesarse culpables de los delitos que se les imputan.20 Es la “injusta justicia”. En los regímenes no democráticos las leyes de excepción —o las specialia, como eran designadas aquellas medidas en el derecho inquisitorial—, se equiparan a las leyes contra el delito de herejía, delito “intelectual” como se consideraba cualquier opinión distinta del punto de vista oficial. La intolerancia cobró nuevos bríos cuando —siglos después— el renacimiento científico y filosófico atentó contra los dogmas y verdades oficiales respecto a las leyes de la naturaleza y los límites del pacto político constitutivo de los grandes Estados absolutistas. Es el momento de la quema de herejes y de la lucha por la libertad de pensamiento.21 La intolerancia prosiguió su desarrollo con la crisis de los viejos principados y el desarrollo de formas de disenso político o ideológico contra las diferentes formas de antiguos regímenes. La intolerancia que produjeron las revoluciones del siglo XVIII y las profundas guerras civiles del siglo XIX marcaron la idea de la modernidad y del “progreso continuo” de la humanidad. En un intento de defender el orden democrático el estado de derecho se ha transformado en estado policiaco. Aquí es necesario recordar la perplejidad que abruma al gran historiador Norbert Elias, quien muestra su inquietud frente a la barbarie humana que fue posible en otros tiempos y latitudes, pero que nadie habría esperado en pleno siglo XX.22 Un tema inquietante es la presencia del horror en la modernidad, y aunque no han sido bien definidos sus contornos, autores como Zygmunt Bauman lo usan para indicar las características distintivas de un periodo histórico que, por un lado, proyecta el predominio de la razón y, por el otro, una fe implacable en una perspectiva mesiánica de redención.23 En pleno siglo XXI la crisis del socialismo y el final de la “política después de las ilusiones” proyectan una intolerancia que adquiriere nuevos rostros e intensidades.
Es necesario proponer al lector un “viaje imaginario” a través de las expresiones contemporáneas de la intolerancia, aquello que Michel Wieviorka ha denominado una “noción federativa de la intolerancia”, ya sea como casos extremos de experiencias totalitarias que implican exterminios y limpiezas étnicas, o en sus formas más sutiles de discriminación y marginación de grupos minoritarios con identidades particulares. Podría empezarse con el estudio de la intolerancia política y de la concepción del enemigo, el conflicto, la guerra y la dominación resultante. El conflicto representa un aspecto importante de la vida política de nuestro tiempo donde es necesaria una arquitectura simbólica que permita dar un rostro concreto al diferente, al enemigo, al extranjero, a quien no es como nosotros pero vive con nosotros, en nuestras mismas colectividades. La intolerancia política contra los disidentes, considera que con los enemigos no se dialoga sino que se les combate, se les elimina. Frente a ellos no existe un lenguaje común ni mucho menos un código compartido. A esta forma de sectarismo lo complementa una intolerancia cultural que es la madre de todas las formas de racismo,24 segregación de minorías, desarrollo de sentimientos xenófobos y de nacionalismos exacerbados en los que la diferencia puede ser, al mismo tiempo, física y cultural. La intolerancia entre diferentes concepciones culturales puede ser sutil e imperceptible pero también explosiva y violenta. Otra forma de intolerancia, esta vez de “guante blanco”, es la intolerancia social que se expresa a través de la discriminación, de tratos diferenciados, marginación y exclusión de grupos vulnerables y minorías. Esta intolerancia se reproduce en la sociedad a través de la violencia intrafamiliar, la servidumbre de género, la creación de prejuicios, estigmas y estereotipos colectivos. Tal conjunto de fenómenos se observa incluso en las sociedades más democráticas y secularizadas.25 La intolerancia social produce exclusión por varios factores: género, origen étnico, capacidades diferentes, preferencias sexuales o credos religiosos.
No menos importante, en esta “concepción federativa”, es la intolerancia económica, la generación de “nuevos esclavos” y de “mercancías humanas” en la era de la globalización.26 La pobreza de millones de individuos alrededor del planeta constituye la fuente de las migraciones masivas y las intolerancias más abyectas relacionadas con la miseria de muchos y la abundancia para pocos. De continuar las actuales tendencias socioeconómicas no sólo se corre el riesgo de incrementar la brecha entre ricos y pobres, sino también el peligro de avanzar hacia nuevas formas de explotación y autoritarismo, sin que hayan desaparecido las antiguas. Generalmente se piensa que la esclavitud fue abolida durante los siglos XVIII y XIX, pero no fue así. En pleno siglo XXI hay esclavos por todas partes, pero al mundo desarrollado no le interesan. Hoy no hablamos de los esclavos como lo hicieron los atenienses antes de la era cristiana, ni de cómo se concibió la esclavitud y el tráfico de seres humanos desde el final del medioevo hasta su emancipación mucho tiempo después de la Revolución francesa.27 Hoy la escala de la esclavitud es planetaria y representa la herencia que espera a muchos de nuestros congéneres, a millones de ellos, condenados a la exclusión del bienestar.
En todas las épocas encontramos opresores de distinto signo, pero es tarea de la democracia combatir las manifestaciones de lo incivilizado y de lo inhumano, y nada más incivilizado e inhumano que observar que la gente muere de hambre en distintos puntos del planeta. Pero esto no es todo, la intolerancia ecológica plantea otro de los rostros oscuros de la intolerancia de los tiempos actuales representado por la destrucción de nuestro entorno natural.28 La acción humana es una acción depredadora de la naturaleza, por lo que es necesaria una ética del futuro que considere los derechos de los animales y la naturaleza en su conjunto, los cuales representan aspectos de altísima prioridad en los actuales momentos acelerada degradación ambiental en donde aparece un nuevo escenario futuro, representado, paradójicamente, por la ausencia de futuro para la especie humana.29 Para cerrar el círculo de las intolerancias contemporáneas, observamos una renovada intolerancia religiosa que pone en duda la vigencia de los derechos humanos por parte de los fundamentalismos religiosos de uno y otro signo. La intolerancia religiosa muchas veces adopta la forma de violencia militar, como se observa en la India, Pakistán, Afganistán, Israel y Palestina.30
Las nuevas formas de intolerancia implican una mezcla de genocidio, guerra tecnológica, crímenes masivos y violaciones a gran escala de los derechos humanos.31 Las nuevas guerras son una consecuencia inesperada del final de la guerra fría. Hoy como hace muchos siglos la intolerancia continúa basándose en dogmas, verdades absolutas y sus correspondientes inquisidores, siempre listos para la cacería de herejes y disidentes. Las intolerancias que lograron superar el cambio de siglo, se asocian con las guerras culturales que enfrentan a minorías portadoras de identidades particulares y representan diferentes concepciones del mundo. En muchos sentidos se trata de un conflicto civilizatorio entre culturas donde las intolerancias del siglo XXI se manifiestan como un rechazo a las minorías, razón por la cual desempeñan un papel muy destacado los defensores de los derechos humanos quienes frecuentemente arriesgan sus vidas en el combate a las intolerancias.32 El siglo XX ha pasado a la historia y necesitamos adjetivarlo. Mientras para el historiador inglés Eric Hobsbawn fue “el siglo de los extremos” por la concepción bipolar de la política y el siglo breve porque comienza en 1914 con la primera guerra mundial y termina en 1989 con la caída del Muro de Berlín,33 para el historiador francés François Furet representó la “Ilusión del Comunismo”,34 para la filósofa alemana-estadunidense Hannah Arendt fue “el siglo de los totalitarismos”,35 de la misma forma que para el filósofo italiano del derecho y de la política Norberto Bobbio representó la “Doble Guerra Civil Europea”, que inició con los repetidos anuncios del ocaso de Occidente y terminó con una declaración precipitada del final de la historia.36 Para el antifascista y escritor italiano Vittorio Foa es el “siglo de Auschwitz”,37 o “el siglo de Hiroshima y Nagasaki” para el historiador Claudio Pavone.38
El siglo XX pasará a la historia como el siglo del odio, marcado por las intolerancias, el siglo “más terrible de la historia occidental”, para decirlo en palabras del gran filósofo Isaiah Berlin.39 Por esta razón, una vez comenzado el siglo XXI, la memoria resulta un medio eficaz para combatir las nuevas intolerancias de nuestro tiempo.40 Se puede incluso hacer referencia al “imperativo moral del recuerdo”.41 Este conjunto de problemas proyectan la necesidad de reflexionar sobre los límites de la globalización de la intolerancia, que permitan definir un código ético compartido, obligatorio para las personas y los grupos y cuya violación no pueda quedar impune. A la globalización del odio y de la guerra, debe contraponerse una globalización de los derechos humanos y la solidaridad. A la globalización de las intolerancias debemos contraponer una mundialización de la ciudadanía y del reconocimiento de la diferencia cultural y política, esencia del orden democrático en las sociedades de nuestro tiempo.
INTOLERANCIA POLÍTICA O DE LA CONCEPCIÓN DEL ENEMIGO: CONFLICTO, GUERRA Y DOMINACIÓN
Cualquier contraposición religiosa, moral, económica, étnica o de cualquier otro tipo se transforma en una contraposición política si es lo bastante fuerte para reagrupar efectivamente a los hombres en amigos y enemigos.
Carl Schmitt, El concepto de lo político
La política tiene dos dimensiones: la primera se refiere a una búsqueda del consenso y del acuerdo, mientras que la segunda plantea su ejercicio como una simple expresión de poder.1 La intolerancia política se asocia a las imágenes del enemigo y encuentra su justificación en aquellas “filosofías historicistas” donde el poder de un individuo, una secta, un grupo o una clase social sobre el resto de las personas se legitima “recurriendo a inevitables leyes históricas del progreso o leyes dialécticas necesarias”.2 La intolerancia política no es un fenómeno reciente, ya que desde la antigüedad tanto el concepto de poder como el de coerción han formado parte de una idea de la política en cuanto actividad que preside las relaciones humanas. El concepto de poder presupone la capacidad de imponer a otros los propios puntos de vista, aun contra su voluntad, mientras que la coerción alude al uso de la fuerza física para lograrlo. Para una vertiente de la filosofía política clásica tales conceptos representan la esfera de las relaciones políticas.3 Desde este punto de vista, la intolerancia política estaría por encima de la intolerancia social y cultural. La intolerancia política ya aparece en la época clásica ateniense. El “animal político” de Aristóteles, por ejemplo, no se limitaba sólo a un aspecto de la vida social, sino que abarcaba una concepción totalizante donde la política y la politicidad eran la esencia de lo colectivo.4 Así nació la imagen del “ciudadano total” en unas condiciones en las que la política lo es todo. El ciudadano total “artificialmente feliz” es el habitante de una ciudad en la que “la ciudad es libre, pero no el individuo”.5 Durante la Edad Media, la intolerancia política apareció dentro de una perspectiva altimétrica —de arriba hacia abajo—; es la relación entre monarcas y súbditos, que lleva a su máxima expresión la idea de que la política es, sobre todo, poder.6 Este tipo de intolerancia puede traducirse como un política de Estado impuesta a la sociedad. Más tarde Maquiavelo habría de dar sustento teórico a la razón de Estado, entendida como eficacia del dominio basado en una estructuración jerárquica de la vida política, donde se estaba a favor o en contra del Príncipe. Pues no había alternativa: “debiendo escoger, resultaba mucho más seguro ser temido que ser amado”.7
La intolerancia política apareció como fundamento de un tipo de dominación que se prolongó durante siglos bajo una gran variedad de doctrinas que comparten la idea de la “dominación del hombre por el hombre”. Para una tradición de pensamiento que va desde Thomas Hobbes a Karl Marx, la política constituye, nada más —pero también nada menos— un instrumento de dominación. Estas corrientes sostienen que el conflicto es parte inherente de la vida social, lo que explica el nexo entre conflicto, política y poder.8 Esta concepción parte del fundamento antropológico de que, en su origen, el ser humano vivía en un estado de naturaleza presocial donde “el hombre es el enemigo del hombre”, la típica concepción conflictual hobbesiana de la política.
La visión de Hobbes es negativa en la medida en que su tesis del homo homini lupus, “el hombre como lobo del hombre”, se relaciona con la naturaleza de la sociedad y la permanencia del conflicto, que aparece como una síntesis de política y poder. Para Hobbes, la política representa la “gramática de la obediencia”.9 Es así como la política asume un carácter absoluto, al proyectar la posibilidad real de eliminar al adversario.10 El marxismo también parte de la imagen de la “explotación del hombre por el hombre” para plantear una “negación de la política” al considerar que en la sociedad comunista del futuro, las clases sociales están destinadas a extinguirse junto con la política y el Estado, por ser elementos de una superestructura condenada a desaparecer. Con la extinción del Estado, acabará la coerción y la explotación a la que son sometidas las personas, y esto significará el final de la política. De esta manera, el pensamiento de la política absoluta sostiene que así como “la ética se funda en una contraposición entre el bien y el mal, la estética sobre la antítesis bello-feo, la economía en el binomio útil-dañino, así la política se funda en la oposición amigo-enemigo”.11
Para Elie Wiesel, filósofo y escritor estadunidense de origen rumano y premio Nobel de la paz, la intolerancia política es la fuente del odio: “Pertenezco a una generación traumatizada por la glorificación del odio, que ha sabido derrotar al nazismo y al fascismo, pero no a la intolerancia y al fanatismo; el odio es como la guerra, apenas se desencadena y libera al ángel de la muerte”.
Bronislaw Geremek, historiador y político polaco, define a la intolerancia política como una banalización del sistema totalitario: “La transición democrática plantea el problema de la intolerancia política. En Europa Oriental renacen nuevos movimientos populistas fundados en la xenofobia, el antisemitismo o el nacionalismo agresivo”.12 Para otros autores, la intolerancia política es producto de la civilización tecnológica, una tendencia que ha existido siempre, aunque los últimos avances científicos la vuelven más peligrosa. Por su parte, el filósofo y lingüista italiano Umberto Eco considera que la intolerancia más terrible es la de los pobres que son víctimas de la diferencia:
No existe un racismo hacia los ricos. Más bien, los ricos se limitan a elaborar la doctrina del racismo. Son los pobres quienes crean el racismo más vigoroso, que es el racismo cotidiano. Cuando la intolerancia adquiere una teoría ya es tarde para combatirla, y aquellos que deberían domesticarla (es decir, los intelectuales) se convierten en sus víctimas privilegiadas. Los intelectuales deben combatir, sobre todo, la intolerancia salvaje, pero ésta es tan idiota que muchas veces el pensamiento es tomado por sorpresa.13
El autor que mejor ha planteado la contraposición amigo-enemigo para explicar la política es, sin duda, el filósofo alemán Carl Schmitt (1888-1985), quien en su análisis sobre la Teología política afirma que “soberano es quien decide sobre el estado de excepción”, presentando el lado oscuro de la política donde prevalece la fuerza sobre el consenso y donde el origen de la política se encuentra en el conflicto.14 En otros términos, hablando de “teología política”, Schmitt no hace referencia a la sacralización de la política, sino más bien a la conexión entre los conceptos teológico-religiosos y político-jurídicos. Schmitt anticipa su famosa sentencia, según la cual el ordenamiento jurídico reposa sobre una decisión política y no sobre una norma: “Constitución puede significar también un sistema cerrado de normas, y entonces designa una unidad, sí, pero no una unidad que existe en concreto, sino pensada idealmente. En ambos casos, el concepto de Constitución es absoluto porque ofrece un todo (verdadero o pensado)”.15 Por estas razones, Schmitt es considerado el teórico del “decisionismo” en relación con quienes detentan el poder político. El decisionismo de Schmitt consiste en que cada orden político descansa en decisiones más que en sistemas normativos: “Estado, movimiento y pueblo representan la totalidad de la unidad política [...] el Estado representa la parte política estática, el movimiento el elemento político dinámico y el pueblo el lado apolítico bajo la protección creciente y la sombra de las decisiones políticas”.16 Por estas concepciones, Schmitt ha sido asociado con el nacionalsocialismo, e incluso durante mucho tiempo fue considerado uno de sus teóricos oficiales.17 Entre las obras más importantes de Schmitt figuran: Ley y sentencia (1912), El valor del Estado y el significado del individuo (1914), Romanticismo político (1919), La dictadura (1921),18Teología política (1922),19La situación histórico-espiritual del parlamentarismo moderno (1923),20El concepto de lo político (1927),21Doctrina de la Constitución (1928),22El custodio de la Constitución (1931), Legalidad y legitimidad (1932),23Estado, movimiento y pueblo (1933), Los tres tipos de pensamiento jurídico (1934), El Leviatán en la doctrina del Estado de Thomas Hobbes (1938),24El nomos de la tierra en el derecho internacional del Jus Publicum Europaem (1950),25Interpretación Europea de Donoso Cortés(1952),26La tiranía de los valores (1960), La teoría del partisano (1963) y su última obra Teología política II (1970). Para Schmitt, la oposición amigo-enemigo está por encima de cualquier otro binomio social, económico o cultural.
El elemento determinante del binomio amigo-enemigo no es el amigo sino el enemigo, el hostis. La política representa una forma absoluta del espíritu humano “consistente en la relación o más bien en la distinción y contraposición de amicus y hostis, asumida en su significado real y no alegórico, en su significado de máxima intensidad de un vínculo y, simultánea y correlativamente, de una separación. Allí donde se constituye un vínculo en relación antitética con otro vínculo, se está, sin duda, en el mundo de la política”.27 En la distinción que Schmitt hace entre “amigo” y “enemigo” se ha querido ver una reducción de la política a una lucha entre fuerzas contrapuestas. Dentro de esta concepción, la guerra y la política expresan el carácter originario del antagonismo entre los individuos. Schmitt asume que la distinción histórica entre amigo y enemigo debe valer como principio natural. Esta concepción muestra el lado oscuro y pesimista del ser humano, su tendencia fanática y dogmática, su sed de poder y su natural inclinación a la lucha de todos contra todos: “A un nivel más profundo, el proceso político sirve para construir y de algún modo inventar al enemigo [...] Sirve para eliminar lo abstracto del conflicto y para dar un rostro concreto al enemigo”.28 La política tiene una sustancia dramática representada por la lucha entre enemigos que buscan el poder en el marco del Estado, concebido como sede del Imperium, es decir, del mando, definitivo e inapelable.29 Esta idea se basa en que para alcanzar un determinado orden dentro de la sociedad y seguridad frente al exterior es necesario que la política sea sinónimo de poder, así como monopolio de la coerción. Para Schmitt, la política es “intensidad” que agrega-opone amigos contra enemigos y está determinada por las circunstancias históricas. El binomio amigo-enemigo no se refiere a individuos, sino a colectividades y, en consecuencia, el enemigo es “un conjunto de hombres”. Aquí aparece la intolerancia: si todo es política, incluso los pequeños espacios del individuo —aunque goce de una cierta autonomía— se pueden convertir en un espacio para la manifestación de lo político y, por lo tanto, de la guerra.30
La intolerancia política es una confrontación entre enemigos que termina en una contraposición radical representada por la guerra: “la actividad del dictador consiste en conseguir un determinado resultado: vencer al enemigo, neutralizar o derrotar al adversario político”.31 El enemigo, según Schmitt, “no es el competidor y ni siquiera el adversario privado que nos odia [...] el enemigo es siempre un enemigo público”.32 Dicho de otra forma, un enemigo es el que pertenece a una comunidad antagónica, cuyas acciones buscarán siempre eliminar a su contrario. La intolerancia política aparece, por lo regular, bajo estas condiciones.33 Schmitt considera que en política no es necesario odiar personalmente al enemigo, por tanto, el principio de la intolerancia política está representado por la intensidad de la contraposición amigo-enemigo.
Cuando Schmitt define a la política como una “intensidad” de amigos y enemigos, deja de lado otras “intensidades” que también agrupan al ser humano y que se fundamentan en aspectos de tipo religioso, racial, moral o económico. La intensidad de la que habla Schmitt es una prerrogativa exclusiva de la política, ya que “sería totalmente insensata una guerra conducida por motivos puramente religiosos, morales o económicos”.34 Es decir, Schmitt considera que sólo la intensidad produce política, y de ésta deriva la única guerra legítima, la que opone a amigos contra enemigos. No son entonces las características raciales o morales las que dan vida al espacio público, sino la única y verdadera relación política: la de amigo y enemigo. Todo lo que agrupa el binomio amigo-enemigo es político y lo que no, queda fuera. Por lo tanto, lo político —según Schmitt— cancela lo no político, es decir lo moral, lo religioso, lo económico y lo étnico-cultural. En esta idea de intolerancia política, el oponente no es sino el extranjero, el diferente, dado que la enemistad siempre resurge. La figura del “enemigo” varía según las circunstancias históricas, económicas y sociales, y se desarrolla de acuerdo con las condiciones de cada momento y lugar. Esto hace de la intolerancia política una constante de todos los tiempos.
Un rasgo que identifica a la intolerancia política es que genera conflicto o una oposición, y una lucha de principios o de actitudes que siempre existen en las sociedades.35 Cualquier intento de estudiar la dimensión y formas de la intolerancia política debe vincularse a una lucha que tiene por objeto defender o conseguir bienes materiales o espirituales, estatus o poder, así como establecer, limitar o expandir los derechos de personas cuyo ejercicio es incompatible con circunstancias establecidas.36 De esta incompatibilidad nace la intolerancia política, que representa a un desencuentro que puede ser tanto de gustos e intereses, como de ideas y opiniones.
El hecho de que los gobiernos y las instituciones políticas no estén sujetos a una tradición inmutable, sino que “se encuentren abiertos al cambio”, hace que el conflicto sea un componente de la vida asociada: “la esencia de la vida estriba en producir pausada pero incesantemente, de su propio seno, nuevas contradicciones y nuevas armonías”.37 Esto permite identificar en la intolerancia política y en su opuesto, la tolerancia, los dos tipos fundamentales de interacción política entre sujetos sociales —individuales y colectivos—: la divergencia o convergencia de sus objetivos. Por lo tanto, la intolerancia política es sólo una de las posibles formas de interacción entre individuos, grupos y organizaciones. En las sociedades contemporáneas, el comportamiento de los actores se enfrenta a una disyuntiva: la lógica del conflicto y de la coacción, o la lógica de la tolerancia y el consenso. En política, los conflictos se distinguen por su dimensión (número de participantes), intensidad (grado de involucramiento) y objetivos (aspiraciones ideológicas o cálculos políticos). El conflicto que se plantea como irresoluble puede abrir el paso a crecientes intolerancias políticas.38
La intolerancia política establece que “el otro”, o mejor, el adversario, debe ser anulado porque amenaza el futuro y hace peligrar la realización y la identidad del grupo de pertenencia. El mecanismo es doble: “Primero se construye la idea de que la propia identidad coincide con la totalidad del ser. Después se identifican los enemigos de esta identidad como los enemigos de la totalidad. Por lo tanto, los propios enemigos se convierten, inevitablemente, en los enemigos del mundo”.39 Este ha sido el proceso mental seguido por los diferentes actores de la intolerancia política en épocas recientes. En general, quien ejerce la intolerancia política plantea que posee la verdad, considera que quienes piensan o se comportan de manera distinta están equivocados y, por lo tanto, merecen ser eliminados, ya que son “enemigos y traidores” del statu quo y del orden imperante. El punto crucial de la intolerancia política reside en la construcción del enemigo, un razonamiento que es también una expresión radical de fanatismo.40
En los últimos tiempos se han desarrollado diversas formas de intolerancia política que pretenden llevar a cabo “purificaciones” de carácter étnico, social, político, intelectual o moral. La guerra de exterminio en los Balcanes es sólo un ejemplo. Este tipo de práctica propugna la eliminación del “adversario”, que puede adoptar distintas intensidades de segregación hasta la eliminación física e incluso cultural.41 Dado que la teoría de lo político en Carl Schmitt pertenece a las concepciones conflictuales, algunos autores han propuesto una tipología formada por:
1.El enemigo absoluto, quien representa una rivalidad que “sólo puede cesar con el exterminio o la plena rendición”.
2.El extranjero, el cual aunque llegue “a formar parte de la vida comunitaria”, mientras conserve el atributo de “lejanía próxima” puede convertirse, en cualquier momento, en un enemigo absoluto.
3. El enemigo justo, alguien que “puede tener derechos, empezando por el derecho a defender su particularidad”.
4.El competidor económico, representado por el mercado y el creciente individualismo moderno.
5.El disidente-opositor, típico de la lucha democrática y del reconocimiento recíproco.
6.El enemigo objetivo, característico de la modernidad y de su capacidad de destrucción.42
A esta lista se podrían agregar otras “figuras de enemigos” como el fanático, quien siempre se considerará poseedor de la verdad en “tierra de infieles’’. En efecto, hoy la referencia es al fundamentalismo, en Argelia o en Afganistán, ayer, en los espléndidos califatos de la Andalucía árabe entre los siglos VII y IX. La intolerancia política encarna en la figura del fanático que, poseído y deslumbrado por la “verdad absoluta”, busca imponerla, eliminando las verdades de los demás, ya sea mediante el sectarismo, la discriminación o la persecución; en síntesis, a través de la intolerancia política.
El fanático no admite más verdad que la suya, por lo cual renuncia a la comunicación y a la convivencia con quien considera un ser diferente. Para él, cancelar la existencia de la diversidad parece ser el único camino viable para enfrentar el conflicto entre grupos. Cuando las prácticas políticas encuentran su sustento en la intolerancia se convierten en una prolongación de los métodos de la guerra, ya que “la afirmación de uno supone la muerte del otro”.43 Cuando la política se presenta como una extensión de la guerra, se renuncia a concebir la vida como un sistema formado por una pluralidad de sujetos. Por tanto, los regímenes democráticos se establecen y consolidan como una alternativa concreta a la masacre recíproca.
Por tratarse de un sistema basado en el “conflicto” como elemento constitutivo de la naturaleza humana, el pensamiento liberal incorporó el reconocimiento legítimo de la existencia de posiciones contrastantes que debían tolerarse, pero también estableció límites al conflicto mediante un marco jurídico de reglas previamente convenidas.44 Estas reglas de juego —si son democráticas— deben relativizar los valores políticos y la violencia por el voto y el debate. Es necesario rechazar la intolerancia política, tan común en estos días, que señala como única relación posible la de amigo-enemigo, pues la concepción intolerante de la política considera que el adversario debe ser suprimido para salvaguardar la propia identidad.
Cuando se trata de impedir por medios violentos que el adversario exprese su posición política y su estilo de vida, se ejerce la intolerancia política.45 De este modo, los enemigos de un grupo se convierten en los enemigos del mundo. Éste es el clásico uso instrumental de la intolerancia política en época reciente.
La intolerancia política asumió la forma de numerosos campos de concentración, tránsito y exterminio creados por el régimen nazi, de los que destacan por sus atrocidades Majdanek, Auschwitz-Birkenau, Sobibor y Treblinka en Polonia, en los que perdieron la vida más de seis millones de personas. La persecución étnica y religiosa bajo los pogroms,46 los campos de trabajo forzado conocidos como GULAG47 y las constantes purgas políticas en la antigua Unión Soviética acercaron a dos de los más feroces totalitarismos de nuestro tiempo: el nazismo y el socialismo. El núcleo central de la ideología nazi era la tesis de la superioridad de la raza aria, destinada a dominar y limpiar étnicamente el mundo,48 mientras que la ideología del sistema soviético se basaba en la limpieza de clases. Las distintas formas de racismo se tradujeron en leyes que limitaban los derechos civiles de las personas, que después serían objeto de exterminio durante la segunda guerra mundial. Ambos sistemas, el nazi49 y el socialista,50 expresaban una visión totalitaria de la política: el primero, con el Muro del Ghetto de Varsovia,51 y el segundo, con el Muro de Berlín. Tanto Hitler como Stalin trataron de imponer su proyecto de purificación social y no dudaron en eliminar a quienes consideraban sus enemigos a través de un diseño sistemático y planificado del terror, y de una política orientada a la persecución y desaparición física tanto como a la destrucción del patrimonio cultural de los grupos minoritarios.52 El socialismo y el nazismo eran sistemas totalitarios que atribuyeron al Estado la tarea superior de la transformación política y de la redención social.
Cuando se habla de las intolerancias políticas del pasado, con frecuencia se olvidan las actuales. En el siglo XX, la intolerancia política fue protagonizada por el choque frontal entre dos concepciones ideológicas antagónicas, caracterizadas por su dogmatismo y su incapacidad para comprender al otro. La llamada “guerra fría” que siguió a la segunda guerra mundial, manifestó una lógica política que desechó el diálogo, invalidándolo como una de las “reglas del juego” para la solución de los conflictos. La polarización entre estas concepciones (el famoso Aut-Aut bobbiano) propició numerosas guerras regionales en el último medio siglo. Con la caída del Muro de Berlín desapareció esta contraposición político-ideológica, lo que abrió paso a otras formas de intolerancia política.53 Estos nuevos fanatismos son representados por los regímenes teocráticos, el fundamentalismo islámico y los brotes de intolerancia racial surgidos en distintos países del mundo contra los inmigrantes que cruzan sus fronteras. En la actualidad, la figura del enemigo ha asumido la forma del extranjero, lo que da una imagen negativa de las personas clasificadas como “diferentes” por su aspecto físico o su cultura. Debido a las constantés noticias que registran la muerte de “indocumentados” y de “inmigrantes clandestinos” mientras intentan cruzar las fronteras de las naciones ricas, es difícil percatarse del rechazo que padecen los extranjeros en el propio país, donde son transformados en “enemigos sociales” a través de la doble espiral del miedo y la exclusión.54 Por esta razón, quien se ve obligado a emigrar se convierte en un “enemigo potencial” de la comunidad en la que establece su nueva morada.55 Frente a estas manifestaciones de rechazo, no resulta extraño el fortalecimiento de los conceptos de “nación” y de “nacionalismo”, es decir, los sentimientos colectivos sobre los que se funda la idea de pertenencia a una nación, momento que coincide con un proceso de interiorización de la identidad nacional. La “heterofobia”, o rechazo a la diversidad, tiene como detonante las migraciones de personas que se ven obligadas a salir de sus países huyendo de la pobreza y la guerra en condiciones desfavorables, pues aunque en los nuevos países se les reconocen algunos derechos, se les impide asumir el título pleno de ciudadanos. El naciente siglo XXI estará marcado por las nuevas intolerancias políticas que se producirán a partir de las tensiones generadas por la creciente intensidad de los movimientos migratorios.





























