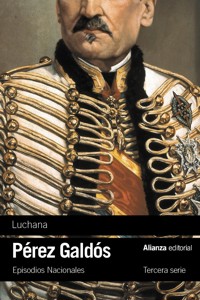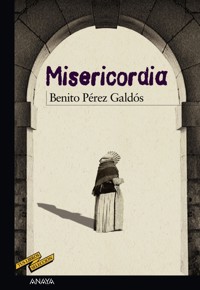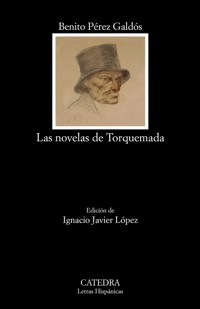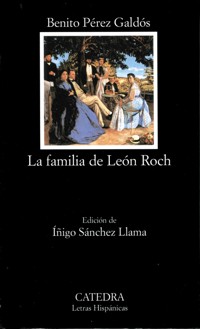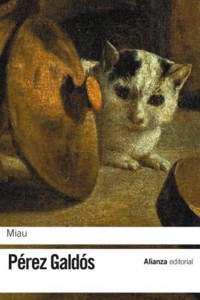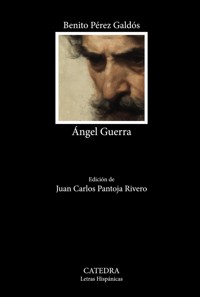Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Fortunata y Jacinta es una de las novelas más conocidas de Benito Pérez Galdós. Se la considera una novela total de su autor, en la que narra a través del retrato de dos mujeres a punto de casarse por diversas razones, una crónica pormenorizada y afilada de la España de su época.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1988
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benito Perez Galdos
Fortunata y Jacinta
Dos historias de casadas Benito Pérez Galdós
Saga
Fortunata y Jacinta
Copyright © 1870, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726495690
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Parte primera
—5→
- I -
Juanito Santa Cruz
- I -
Las noticias más remotas que tengo de la persona que lleva este nombre me las ha dado Jacinto María Villalonga, y alcanzan al tiempo en que este amigo mío y el otro y el de más allá, Zalamero, Joaquinito Pez, Alejandro Miquis, iban a las aulas de la Universidad. No cursaban todos el mismo año, y aunque se reunían en la cátedra de Camús, separábanse en la de Derecho Romano: el chico de Santa Cruz era discípulo de Novar, y Villalonga de Coronado. Ni tenían todos el mismo grado de aplicación: Zalamero, juicioso y circunspecto como pocos, era de los que se ponen en la primera fila de bancos, mirando con faz complacida al profesor mientras explica, y haciendo con la cabeza discretas señales de asentimiento a todo lo que dice. Por el contrario, Santa —6→ Cruz y Villalonga se ponían siempre en la grada más alta, envueltos en sus capas y más parecidos a conspiradores que a estudiantes. Allí pasaban el rato charlando por lo bajo, leyendo novelas, dibujando caricaturas o soplándose recíprocamente la lección cuando el catedrático les preguntaba. Juanito Santa Cruz y Miquis llevaron un día una sartén (no sé si a la clase de Novar o a la de Uribe, que explicaba Metafísica) y frieron un par de huevos. Otras muchas tonterías de este jaez cuenta Villalonga, las cuales no copio por no alargar este relato. Todos ellos, a excepción de Miquis que se murió en el 64 soñando con la gloria de Schiller, metieron infernal bulla en el célebre alboroto de la noche de San Daniel. Hasta el formalito Zalamero se descompuso en aquella ruidosa ocasión, dando pitidos y chillando como un salvaje, con lo cual se ganó dos bofetadas de un guardia veterano, sin más consecuencias. Pero Villalonga y Santa Cruz lo pasaron peor, porque el primero recibió un sablazo en el hombro que le tuvo derrengado por espacio de dos meses largos, y el segundo fue cogido junto a la esquina del Teatro Real y llevado a la prevención en una cuerda de presos, compuesta de varios estudiantes decentes y algunos pilluelos de muy mal pelaje. A la sombra me lo tuvieron veinte y tantas horas, y aún durara más su cautiverio, si de él no le sacara el día 11 su —7→ papá, sujeto respetabilísimo y muy bien relacionado.
¡Ay!, el susto que se llevaron D. Baldomero Santa Cruz y Barbarita no es para contado. ¡Qué noche de angustia la del 10 al 11! Ambos creían no volver a ver a su adorado nene, en quien, por ser único, se miraban y se recreaban con inefables goces de padres chochos de cariño, aunque no eran viejos. Cuando el tal Juanito entró en su casa, pálido y hambriento, descompuesta la faz graciosa, la ropita llena de sietes y oliendo a pueblo, su mamá vacilaba entre reñirle y comérsele a besos. El insigne Santa Cruz, que se había enriquecido honradamente en el comercio de paños, figuraba con timidez en el antiguo partido progresista; mas no era socio de la revoltosa Tertulia, porque las inclinaciones antidinásticas de Olózaga y Prim le hacían muy poca gracia. Su club era el salón de un amigo y pariente, al cual iban casi todas las noches D. Manuel Cantero, D. Cirilo Álvarez y D. Joaquín Aguirre, y algunas D. Pascual Madoz. No podía ser, pues, D. Baldomero, por razón de afinidades personales, sospechoso al poder. Creo que fue Cantero quien le acompañó a Gobernación para ver a González Bravo, y éste dio al punto la orden para que fuese puesto en libertad el revolucionario, el anarquista, el descamisado Juanito.
Cuando el niño estudiaba los últimos años —8→ de su carrera, verificose en él uno de esos cambiazos críticos que tan comunes son en la edad juvenil. De travieso y alborotado volviose tan juiciosillo, que al mismo Zalamero daba quince y raya. Entrole la comezón de cumplir religiosamente sus deberes escolásticos y aun de instruirse por su cuenta con lecturas sin tasa y con ejercicios de controversia y palique declamatorio entre amiguitos. No sólo iba a clase puntualísimo y cargado de apuntes, sino que se ponía en la grada primera para mirar al profesor con cara de aprovechamiento, sin quitarle ojo, cual si fuera una novia, y aprobar con cabezadas la explicación, como diciendo: «yo también me sé eso y algo más». Al concluir la clase, era de los que le cortan el paso al catedrático para consultarle un punto oscuro del texto o que les resuelva una duda. Con estas dudas declaran los tales su furibunda aplicación. Fuera de la Universidad, la fiebre de la ciencia le traía muy desasosegado. Por aquellos días no era todavía costumbre que fuesen al Ateneo los sabios de pecho que están mamando la leche del conocimiento. Juanito se reunía con otros cachorros en la casa del chico de Tellería (Gustavito) y allí armaban grandes peloteras. Los temas más sutiles de Filosofía de la Historia y del Derecho, de Metafísica y de otras ciencias especulativas (pues aún no estaban de moda los estudios experimentales, —9→ ni el transformismo, ni Darwin, ni Haeckel eran para ellos, lo que para otros el trompo o la cometa. ¡ Qué gran progreso en los entretenimientos de la niñez! ¡Cuando uno piensa que aquellos mismos nenes, si hubieran vivido en edades remotas, se habrían pasado el tiempo mamándose el dedo, o haciendo y diciendo toda suerte de boberías...!
Todos los dineros que su papá le daba, dejábalos Juanito en casa de Bailly-Baillière, a cuenta de los libros que iba tomando. Refiere Villalonga que un día fue Barbarita reventando de gozo y orgullo a la librería, y después de saldar los débitos del niño, dio orden de que entregaran a este todos los mamotretos que pidiera, aunque fuesen caros y tan grandes como misales. La bondadosa y angelical señora quería poner un freno de modestia a la expresión de su vanidad maternal. Figurábase que ofendía a los demás, haciendo ver la supremacía de su hijo entre todos los hijos nacidos y por nacer. No quería tampoco profanar, haciéndolo público, aquel encanto íntimo, aquel himno de la conciencia que podemos llamar los misterios gozosos de Barbarita. Únicamente se clareaba alguna vez, soltando como al descuido estas entrecortadas razones: «¡Ay qué chico!... ¡cuánto lee! Yo digo que esas cabezas tienen algo, algo, sí señor, que no tienen las demás... En fin, más vale que le dé por ahí». —10→
Concluyó Santa Cruz la carrera de Derecho, y de añadidura la de Filosofía y Letras. Sus papás eran muy ricos y no querían que el niño fuese comerciante, ni había para qué, pues ellos tampoco lo eran ya. Apenas terminados los estudios académicos, verificose en Juanito un nuevo cambiazo, una segunda crisis de crecimiento, de esas que marcan el misterioso paso o transición de edades en el desarrollo individual. Perdió bruscamente la afición a aquellas furiosas broncas oratorias por un más o un menos en cualquier punto de Filosofía o de Historia; empezó a creer ridículos los sofocones que se había tomado por probar que en las civilizaciones de Oriente el poder de las castas sacerdotales era un poquito más ilimitado que el de los reyes, contra la opinión de Gustavito Tellería, el cual sostenía, dando puñetazos sobre la mesa, que lo era un poquitín menos. Dio también en pensar que maldito lo que le importaba que la conciencia fuera la intimidad total del ser racional consigo mismo, o bien otra cosa semejante, como quería probar, hinchándose de convicción airada, Joaquinito Pez. No tardó, pues, en aflojar la cuerda a la manía de las lecturas, hasta llegar a no leer absolutamente nada. Barbarita creía de buena fe que su hijo no leía ya porque había agotado el pozo de la ciencia.
Tenía Juanito entonces veinticuatro años. Le conocí un día en casa de Federico Cimarra —11→ en un almuerzo que este dio a sus amigos. Se me ha olvidado la fecha exacta; pero debió de ser esta hacia el 69, porque recuerdo que se habló mucho de Figuerola, de la capitación y del derribo de la torre de la iglesia de Santa Cruz. Era el hijo de D. Baldomero muy bien parecido y además muy simpático, de estos hombres que se recomiendan con su figura antes de cautivar con su trato, de estos que en una hora de conversación ganan más amigos que otros repartiendo favores positivos. Por lo bien que decía las cosas y la gracia de sus juicios, aparentaba saber más de lo que sabía, y en su boca las paradojas eran más bonitas que las verdades. Vestía con elegancia y tenía tan buena educación, que se le perdonaba fácilmente el hablar demasiado. Su instrucción y su ingenio agudísimo le hacían descollar sobre todos los demás mozos de la partida, y aunque a primera vista tenía cierta semejanza con Joaquinito Pez, tratándoles se echaban de ver entre ambos profundas diferencias, pues el chico de Pez, por su ligereza de carácter y la garrulería de su entendimiento, era un verdadero botarate.
Barbarita estaba loca con su hijo; mas era tan discreta y delicada, que no se atrevía a elogiarle delante de sus amigas, sospechando que todas las demás señoras habían de tener celos de ella. Si esta pasión de madre daba a Barbarita —12→ inefables alegrías, también era causa de zozobras y cavilaciones. Temía que Dios la castigase por su orgullo; temía que el adorado hijo enfermara de la noche a la mañana y se muriera como tantos otros de menos mérito físico y moral. Porque no había que pensar que el mérito fuera una inmunidad. Al contrario, los más brutos, los más feos y los perversos son los que se hartan de vivir, y parece que la misma muerte no quiere nada con ellos. Del tormento que estas ideas daban a su alma se defendía Barbarita con su ardiente fe religiosa. Mientras oraba, una voz interior, susurro dulcísimo como chismes traídos por el Ángel de la Guarda, le decía que su hijo no moriría antes que ella. Los cuidados que al chico prodigaba eran esmeradísimos; pero no tenía aquella buena señora las tonterías dengosas de algunas madres, que hacen de su cariño una manía insoportable para los que la presencian, y corruptora para las criaturas que son objeto de él. No trataba a su hijo con mimo. Su ternura sabía ser inteligente y revestirse a veces de severidad dulce.
¿Y por qué le llamaba todo el mundo y le llama todavía casi unánimemente Juanito Santa Cruz? Esto sí que no lo sé. Hay en Madrid muchos casos de esta aplicación del diminutivo o de la fórmula familiar del nombre, aun tratándose de personas que han entrado en la madurez —13→ de la vida. Hasta hace pocos años, al autor cien veces ilustre de Pepita Jiménez, le llamaban sus amigos y los que no lo eran, Juanito Valera. En la sociedad madrileña, la más amena del mundo porque ha sabido combinar la cortesía con la confianza, hay algunos Pepes, Manolitos y Pacos que, aun después de haber conquistado la celebridad por diferentes conceptos, continúan nombrados con esta familiaridad democrática que demuestra la llaneza castiza del carácter español. El origen de esto habrá que buscarlo quizá en ternuras domésticas o en hábitos de servidumbre que trascienden sin saber cómo a la vida social. En algunas personas, puede relacionarse el diminutivo con el sino. Hay efectivamente Manueles que nacieron predestinados para ser Manolos toda su vida. Sea lo que quiera, al venturoso hijo de D. Baldomero Santa Cruz y de doña Bárbara Arnaiz le llamaban Juanito, y Juanito le dicen y le dirán quizá hasta que las canas de él y la muerte de los que le conocieron niño vayan alterando poco a poco la campechana costumbre.
Conocida la persona y sus felices circunstancias, se comprenderá fácilmente la dirección que tomaron las ideas del joven Santa Cruz al verse en las puertas del mundo con tantas probabilidades de éxito. Ni extrañará nadie que un chico guapo, poseedor del arte de agradar y del arte de vestir, hijo único de padres ricos, —14→ inteligente, instruido, de frase seductora en la conversación, pronto en las respuestas, agudo y ocurrente en los juicios, un chico, en fin, al cual se le podría poner el rótulo social de brillante, considerara ocioso y hasta ridículo el meterse a averiguar si hubo o no un idioma único primitivo, si el Egipto fue una colonia bracmánica, si la China es absolutamente independiente de tal o cual civilización asiática, con otras cosas que años atrás le quitaban el sueño, pero que ya le tenían sin cuidado, mayormente si pensaba que lo que él no averiguase otro lo averiguaría... «Y por último -decía- pongamos que no se averigüe nunca. ¿Y qué...?». El mundo tangible y gustable le seducía más que los incompletos conocimientos de vida que se vislumbran en el fugaz resplandor de las ideas sacadas a la fuerza, chispas obtenidas en nuestro cerebro por la percusión de la voluntad, que es lo que constituye el estudio. Juanito acabó por declararse a sí mismo que más sabe el que vive sin querer saber que el que quiere saber sin vivir, o sea aprendiendo en los libros y en las aulas. Vivir es relacionarse, gozar y padecer, desear, aborrecer y amar. La lectura es vida artificial y prestada, el usufructo, mediante una función cerebral, de las ideas y sensaciones ajenas, la adquisición de los tesoros de la verdad humana por compra o por estafa, no por el trabajo. No paraban aquí las filosofías de —15→ Juanito, y hacía una comparación que no carece de exactitud. Decía que entre estas dos maneras de vivir, observaba él la diferencia que hay entre comerse una chuleta y que le vengan a contar a uno cómo y cuándo se la ha comido otro, haciendo el cuento muy a lo vivo, se entiende, y describiendo la cara que ponía, el gusto que le daba la masticación, la gana con que tragaba y el reposo con que digería.
- II -
Empezó entonces para Barbarita nueva época de sobresaltos. Si antes sus oraciones fueron pararrayos puestos sobre la cabeza de Juanito para apartar de ella el tifus y las viruelas, después intentaban librarle de otros enemigos no menos atroces. Temía los escándalos que ocasionan lances personales, las pasiones que destruyen la salud y envilecen el alma, los despilfarros, el desorden moral, físico y económico. Resolviose la insigne señora a tener carácter y a vigilar a su hijo. Hízose fiscalizadora, reparona, entrometida, y unas veces con dulzura, otras con aspereza que le costaba trabajo fingir, tomaba razón de todos los actos del joven, tundiéndole a preguntas: «¿A dónde vas con ese cuerpo?... ¿De dónde vienes ahora?... ¿Por qué entraste anoche a las tres de la mañana?... ¿En qué has gastado los mil reales que —16→ ayer te di?... A ver, ¿qué significa este perfume que se te ha pegado a la cara?...». Daba sus descargos el delincuente como podía, fatigando su imaginación para procurarse respuestas que tuvieran visos de lógica, aunque estos fueran como fulgor de relámpago. Ponía una de cal y otra de arena, mezclando las contestaciones categóricas con los mimos y las zalamerías. Bien sabía cuál era el flanco débil del enemigo. Pero Barbarita, mujer de tanto espíritu como corazón, se las tenía muy tiesas y sabía defenderse. En algunas ocasiones era tan fuerte la acometida de cariñitos, que la mamá estaba a punto de rendirse, fatigada de su entereza disciplinaria. Pero, ¡quia!, no se rendía; y vuelta al ajuste de cuentas, y al inquirir, y al tomar acta de todos los pasos que el predilecto daba por entre los peligros sociales. En honor a la verdad, debo decir que los desvaríos de Juanito no eran ninguna cosa del otro jueves. En esto, como en todo lo malo, hemos progresado de tal modo, que las barrabasadas de aquel niño bonito hace quince años, nos parecerían hoy timideces y aun actos de ejemplaridad relativa.
Presentose en aquellos días al simpático joven la coyuntura de hacer su primer viaje a París, adonde iban Villalonga y Federico Ruiz comisionados por el Gobierno, el uno a comprar máquinas de agricultura, el otro a adquirir aparatos de astronomía. A D. Baldomero le —17→ pareció muy bien el viaje del chico, para que viese mundo; y Barbarita no se opuso, aunque le mortificaba mucho la idea de que su hijo correría en la capital de Francia temporales más recios que los de Madrid. A la pena de no verle uníase el temor de que le sorbieran aquellos gabachos y gabachas, tan diestros en desplumar al forastero y en maleficiar a los jóvenes más juiciosos. Bien se sabía ella que allá hilaban muy fino en esto de explotar las debilidades humanas, y que Madrid era, comparado en esta materia con París de Francia, un lugar de abstinencia y mortificación. Tan triste se puso un día pensando en estas cosas y tan al vivo se le representaban la próxima perdición de su querido hijo y las redes en que inexperto caía, que salió de su casa resuelta a implorar la misericordia divina del modo más solemne, conforme a sus grandes medios de fortuna. Primero se le ocurrió encargar muchas misas al cura de San Ginés, y no pareciéndole esto bastante, discurrió mandar poner de Manifiesto la Divina Majestad todo el tiempo que el niño estuviese en París. Ya dentro de la Iglesia, pensó que lo del Manifiesto era un lujo desmedido y por lo mismo quizá irreverente. No, guardaría el recurso gordo para los casos graves de enfermedad o peligro de muerte. Pero en lo de las misas sí que no se volvió atrás, y encargó la mar de ellas, repartiendo además —18→ aquella semana más limosnas que de costumbre.
Cuando comunicaba sus temores a D. Baldomero, este se echaba a reír y le decía: «El chico es de buena índole. Déjale que se divierta y que la corra. Los jóvenes del día necesitan despabilarse y ver mucho mundo. No son estos tiempos como los míos, en que no la corría ningún chico del comercio, y nos tenían a todos metidos en un puño hasta que nos casaban. ¡Qué costumbres aquellas tan diferentes de las de ahora! La civilización, hija, es mucho cuento. ¿Qué padre le daría hoy un par de bofetadas a un hijo de veinte años por haberse puesto las botas nuevas en día de trabajo? ¿Ni cómo te atreverías hoy a proponerle a un mocetón de estos que rece el rosario con la familia? Hoy los jóvenes disfrutan de una libertad y de una iniciativa para divertirse que no gozaban los de antaño. Y no creas, no creas que por esto son peores. Y si me apuras, te diré que conviene que los chicos no sean tan encogidos como los de entonces. Me acuerdo de cuando yo era pollo. ¡Dios mío, qué soso era! Ya tenía veinticinco años, y no sabía decir a una mujer o señora sino que usted lo pase bien, y de ahí no me sacaba nadie. Como que me había pasado en la tienda y en el almacén toda la niñez y lo mejor de mi juventud. Mi padre era una fiera; no me perdonaba nada. Así me crié, así salí yo, con —19→ unas ideas de rectitud y unos hábitos de trabajo, que ya ya... Por eso bendigo hoy los coscorrones que fueron mis verdaderos maestros. Pero en lo referente a sociedad, yo era un salvaje. Como mis padres no me permitían más compañía que la de otros muchachones tan ñoños como yo, no sabía ninguna suerte de travesuras, ni había visto a una mujer más que por el forro, ni entendía de ningún juego, ni podía hablar de nada que fuera mundano y corriente. Los domingos, mi mamá tenía que ponerme la corbata y encasquetarme el sombrero, porque todas las prendas del día de fiesta parecían querer escapárseme del cuerpo. Tú bien te acuerdas. Anda, que también te has reído de mí. Cuando mis padres me hablaron... así, a boca de jarro, de que me iba a casar contigo, ¡me corrió un frío por todo el espinazo...! Todavía me acuerdo del miedo que te tenía. Nuestros padres nos dieron esto amasado y cocido. Nos casaron como se casa a los gatos, y punto concluido. Salió bien; pero hay tantos casos en que esta manera de hacer familias sale malditamente... ¡Qué risa! Lo que me daba más miedo cuando mi madre me habló de casarme, fue el compromiso en que estaba de hablar contigo... No tenía más remedio que decirte algo... ¡Caramba, qué sudores pasé! 'Pero yo ¿qué le voy a decir, si lo único que sé es que usted lo pase bien, y en saliendo de ahí soy hombre perdido...?'. —20→ Ya te he contado mil veces la saliva amarga que tragaba ¡ay, Dios mío!, cuando mi madre me mandaba ponerme la levita de paño negro para llevarme a tu casa. Bien te acuerdas de mi famosa levita, de lo mal que me estaba y de lo desmañado que era en tu presencia, pues no me arrancaba a decir una palabra sino cuando alguien me ayudaba. Los primeros días me inspirabas verdadero terror, y me pasaba las horas pensando cómo había de entrar y qué cosas había de decir, y discurriendo alguna triquiñuela para hacer menos ridícula mi cortedad... Dígase lo que se quiera, hija, aquella educación no era buena. Hoy no se puede criar a los hijos de esa manera. Yo ¡qué quieres que te diga!, creo que en lo esencial Juanito no ha de faltarnos. Es de casta honrada, tiene la formalidad en la masa de la sangre. Por eso estoy tranquilo, y no veo con malos ojos que se despabile, que conozca el mundo, que adquiera soltura de modales...».
-No, si lo que menos falta hace a mi hijo es adquirir soltura, porque la tiene desde que era una criatura... Si no es eso. No se trata aquí de modales, sino de que me le coman esas bribonas...
-Mira, mujer, para que los jóvenes adquieran energía contra el vicio, es preciso que lo conozcan, que lo caten, sí, hija, que lo caten. No hay peor situación para un hombre que pasarse —21→ la mitad de la vida rabiando por probarlo y no pudiendo conseguirlo, ya por timidez, ya por esclavitud. No hay muchos casos como yo, bien lo sabes; ni de estos tipos que jamás, ni antes ni después de casados, tuvieron trapicheos, entran muchos en libra. Cada cual en su época. Juanito, en la suya, no puede ser mejor de lo que es, y si te empeñas en hacer de él un anacronismo o una rareza, un non como su padre, puede que lo eches a perder.
Estas razones no convencían a Barbarita, que seguía con toda el alma fija en los peligros y escollos de la Babilonia parisiense, porque había oído contar horrores de lo que allí pasaba. Como que estaba infestada la gran ciudad de unas mujeronas muy guapas y elegantes que al pronto parecían duquesas, vestidas con los más bonitos y los más nuevos arreos de la moda. Mas cuando se las veía y oía de cerca, resultaban ser unas tiotas relajadas, comilonas, borrachas y ávidas de dinero, que desplumaban y resecaban al pobrecito que en sus garras caía. Contábale estas cosas el marqués de Casa-Muñoz que casi todos los veranos iba al extranjero.
Las inquietudes de aquella incomparable señora acabaron con el regreso de Juanito. ¡Y quién lo diría! Volvió mejor de lo que fue. Tanto hablar de París, y cuando Barbarita creía ver entrar a su hijo hecho una lástima, todo rechupado y anémico, me le ve más gordo y —22→ lucio que antes, con mejor color y los ojos más vivos, muchísimo más alegre, más hombre en fin, y con una amplitud de ideas y una puntería de juicio que a todos dejaba pasmados. ¡Vaya con París!... El marqués de Casa-Muñoz se lo decía a Barbarita: «No hay que involucrar, París es muy malo; pero también es muy bueno».
—23→
- II -
Santa Cruz y Arnaiz. Vistazo histórico sobre el comercio matritense
- I -
Don Baldomero Santa Cruz era hijo de otro D. Baldomero Santa Cruz que en el siglo pasado tuvo ya tienda de paños del Reino en la calle de la Sal, en el mismo local que después ocupó D. Mauro Requejo. Había empezado el padre por la más humilde jerarquía comercial, y a fuerza de trabajo, constancia y orden, el hortera de 1796 tenía, por los años del 10 al 15, uno de los más reputados establecimientos de la Corte en pañería nacional y extranjera. Don Baldomero II, que así es forzoso llamarle para distinguirle del fundador de la dinastía, heredó en 1848 el copioso almacén, el sólido crédito y la respetabilísima firma de D. Baldomero I, y continuando las tradiciones de la casa por espacio de veinte años más, retirose de los negocios con un capital sano y limpio de quince millones de reales, después de traspasar la casa a dos muchachos que servían en ella, el uno pariente suyo y el otro de su mujer. La casa se denominó desde entonces Sobrinos de Santa Cruz, —24→ y a estos sobrinos, D. Baldomero y Barbarita les llamaban familiarmente los Chicos.
En el reinado de D. Baldomero I, o sea desde los orígenes hasta 1848, la casa trabajó más en géneros del país que en los extranjeros. Escaray y Pradoluengo la surtían de paños, Brihuega de bayetas, Antequera de pañuelos de lana. En las postrimerías de aquel reinado fue cuando la casa empezó a trabajar en géneros de fuera, y la reforma arancelaria de 1849 lanzó a D. Baldomero II a mayores empresas. No sólo realizó contratos con las fábricas de Béjar y Alcoy para dar mejor salida a los productos nacionales, sino que introdujo los famosos Sedanes para levitas, y las telas que tanto se usaron del 45 al 55, aquellos patencures, anascotes, cúbicas y chinchillas que ilustran la gloriosa historia de la sastrería moderna. Pero de lo que más provecho sacó la casa fue del ramo de capotes y uniformes para el Ejército y la Milicia Nacional, no siendo tampoco despreciable el beneficio que obtuvo del artículo para capas, el abrigo propiamente español que resiste a todas las modas de vestir, como el garbanzo resiste a todas las modas de comer. Santa Cruz, Bringas y Arnaiz el gordo, monopolizaban toda la pañería de Madrid y surtían a los tenderos de la calle de Atocha, de la Cruz y Toledo.
En las contratas de vestuario para el Ejército —25→ y Milicia Nacional, ni Santa Cruz, ni Arnaiz, ni tampoco Bringas daban la cara. Aparecía como contratista un tal Albert, de origen belga, que había empezado por introducir paños extranjeros con mala fortuna. Este Albert era hombre muy para el caso, activo, despabilado, seguro en sus tratos aunque no estuvieran escritos. Fue el auxiliar eficacísimo de Casarredonda1 en sus valiosas contratas de lienzos gallegos para la tropa. El pantalón blanco de los soldados de hace cuarenta años ha sido origen de grandísimas riquezas. Los fardos de Coruñas y Viveros dieron a Casarredonda y al tal Albert más dinero que a los Santa Cruz y a los Bringas los capotes y levitas militares de Béjar, aunque en rigor de verdad estos comerciantes no tenían por qué quejarse. Albert murió el 55, dejando una gran fortuna, que heredó su hija casada con el sucesor de Muñoz, el de la inmemorial ferretería de la calle de Tintoreros.
En el reinado de D. Baldomero II, las prácticas y procedimientos comerciales se apartaron muy poco de la rutina heredada. Allí no se supo nunca lo que era un anuncio en el Diario, ni se emplearon viajantes para extender por las provincias limítrofes el negocio. El refrán de el buen paño en el arca se vende era verdad como un templo en aquel sólido y bien reputado comercio. Los detallistas no necesitaban que se les llamase a son de cencerro ni que se les embaucara —26→ con artes charlatánicas. Demasiado sabían todos el camino de la casa, y las metódicas y honradas costumbres de esta, la fijeza de los precios, los descuentos que se hacían por pronto pago, los plazos que se daban, y todo lo demás concerniente a la buena inteligencia entre vendedor y parroquiano. El escritorio no alteró jamás ciertas tradiciones venerandas del laborioso reinado de D. Baldomero I. Allí no se usaron nunca estos copiadores de cartas que son una aplicación de la imprenta a la caligrafía. La correspondencia se copiaba a pulso por un empleado que estuvo cuarenta años sentado en la misma silla delante del mismo atril, y que por efecto de la costumbre casi copiaba la carta matriz de su principal sin mirarla. Hasta que D. Baldomero realizó el traspaso, no se supo en aquella casa lo que era un metro, ni se quitaron a la vara de Burgos sus fueros seculares. Hasta pocos años antes del traspaso, no usó Santa Cruz los sobres para cartas, y estas se cerraban sobre sí mismas.
No significaban tales rutinas terquedad y falta de luces. Por el contrario, la clara inteligencia del segundo Santa Cruz y su conocimiento de los negocios, sugeríanle la idea de que cada hombre pertenece a su época y a su esfera propias, y que dentro de ellas debe exclusivamente actuar. Demasiado comprendió que el comercio iba a sufrir profunda transformación, —27→ y que no era él el llamado a dirigirlo por los nuevos y más anchos caminos que se le abrían. Por eso, y porque ansiaba retirarse y descansar, traspasó su establecimiento a los Chicos que habían sido deudos y dependientes suyos durante veinte años. Ambos eran trabajadores y muy inteligentes. Alternaban en sus viajes al extranjero para buscar y traer las novedades, alma del tráfico de telas. La concurrencia crecía cada año, y era forzoso apelar al reclamo, recibir y expedir viajantes, mimar al público, contemporizar y abrir cuentas largas a los parroquianos, y singularmente a las parroquianas. Como los Chicos habían abarcado también el comercio de lanillas, merinos, telas ligeras para vestidos de señora, pañolería, confecciones y otros artículos de uso femenino, y además abrieron tienda al por menor y al vareo, tuvieron que pasar por el inconveniente de las morosidades e insolvencias que tanto quebrantan al comercio. Afortunadamente para ellos, la casa tenía un crédito inmenso.
La casa del gordo Arnaiz era relativamente moderna. Se había hecho pañero porque tuvo que quedarse con las existencias de Albert, para indemnizarse de un préstamo que le hiciera en 1843. Trabajaba exclusivamente en género extranjero; pero cuando Santa Cruz hizo su traspaso a los Chicos, también Arnaiz se inclinaba a hacer lo mismo, porque estaba ya —28→ muy rico, muy obeso, bastante viejo y no quería trabajar. Daba y tomaba letras sobre Londres y representaba a dos Compañías de seguros. Con esto tenía lo bastante para no aburrirse. Era hombre que cuando se ponía a toser hacía temblar el edificio donde estaba; excelente persona, librecambista rabioso, anglómano y solterón. Entre las casas de Santa Cruz y Arnaiz no hubo nunca rivalidades; antes bien, se ayudaban cuanto podían. El gordo y D. Baldomero tratáronse siempre como hermanos en la vida social y como compañeros queridísimos en la comercial, salvo alguna discusión demasiado agria sobre temas arancelarios, porque Arnaiz había hecho la gracia de leer a Bastiat y concurría a los meetings de la Bolsa, no precisamente para oír y callar, sino para echar discursos que casi siempre acababan en sofocante tos. Trinaba contra todo arancel que no significara un simple recurso fiscal, mientras que D. Baldomero, que en todo era templado, pretendía que se conciliasen los intereses del comercio con los de la industria española. «Si esos catalanes no fabrican más que adefesios -decía Arnaiz entre tos y tos-, y reparten dividendos de sesenta por ciento a los accionistas...».
-¡Dale!, ya pareció aquello -respondía don Baldomero- Pues yo te probaré...
Solía no probar nada, ni el otro tampoco, —29→ quedándose cada cual con su opinión; pero con estas sabrosas peloteras pasaban el tiempo. También había entre estos dos respetables sujetos parentesco de afinidad, porque doña Bárbara, esposa de Santa Cruz, era prima del gordo, hija de Bonifacio Arnaiz, comerciante en pañolería de la China. Y escudriñando los troncos de estos linajes matritenses, sería fácil encontrar que los Arnaiz y los Santa Cruz tenían en sus diferentes ramas una savia común, la savia de los Trujillos. «Todos somos unos -dijo alguna vez el gordo en las expansiones de su humor festivo, inclinado a las sinceridades democráticas-, tú por tu madre y yo por mi abuela, somos Trujillos netos, de patente; descendemos de aquel Matías Trujillo que tuvo albardería en la calle de Toledo allá por los tiempos del motín de capas y sombreros. No lo invento yo; lo canta una escritura de juros que tengo en mi casa. Por eso le he dicho ayer a nuestro pariente Ramón Trujillo... ya sabéis que me le han hecho conde... le he dicho que adopte por escudo un frontil y una jáquima con un letrero que diga: Pertenecí a Babieca...».
- II -
Nació Barbarita Arnaiz en la calle de Postas, esquina al callejón de San Cristóbal, en uno de aquellos oprimidos edificios que parecen estuches —30→ o casas de muñecas. Los techos se cogían con la mano; las escaleras había que subirlas con el credo en la boca, y las habitaciones parecían destinadas a la premeditación de algún crimen. Había moradas de estas, a las cuales se entraba por la cocina. Otras tenían los pisos en declive, y en todas ellas oíase hasta el respirar de los vecinos. En algunas se veían mezquinos arcos de fábrica para sostener el entramado de las escaleras, y abundaba tanto el yeso en la construcción como escaseaban el hierro y la madera. Eran comunes las puertas de cuarterones, los baldosines polvorosos, los cerrojos imposibles de manejar y las vidrieras emplomadas. Mucho de esto ha desaparecido en las renovaciones de estos últimos veinte años; pero la estrechez de las viviendas subsiste.
Creció Bárbara en una atmósfera saturada de olor de sándalo, y las fragancias orientales, juntamente con los vivos colores de la pañolería chinesca, dieron acento poderoso a las impresiones de su niñez. Como se recuerda a las personas más queridas de la familia, así vivieron y viven siempre con dulce memoria en la mente de Barbarita los dos maniquís de tamaño natural vestidos de mandarín que había en la tienda y en los cuales sus ojos aprendieron a ver. La primera cosa que excitó la atención naciente de la niña, cuando estaba en brazos de su niñera, fueron estos dos pasmarotes —31→ de semblante lelo y desabrido, y sus magníficos trajes morados. También había por allí una persona a quien la niña miraba mucho, y que la miraba a ella con ojos dulces y cuajados de candoroso chino. Era el retrato de Ayún, de cuerpo entero y tamaño natural, dibujado y pintado con dureza, pero con gran expresión. Mal conocido es en España el nombre de este peregrino artista, aunque sus obras han estado y están a la vista de todo el mundo, y nos son familiares como si fueran obra nuestra. Es el ingenio bordador de los pañuelos de Manila, el inventor del tipo de rameado más vistoso y elegante, el poeta fecundísimo de esos madrigales de crespón compuestos con flores y rimados con pájaros. A este ilustre chino deben las españolas el hermosísimo y característico chal que tanto favorece su belleza, el mantón de Manila, al mismo tiempo señoril y popular, pues lo han llevado en sus hombros la gran señora y la gitana. Envolverse en él es como vestirse con un cuadro. La industria moderna no inventará nada que iguale a la ingenua poesía del mantón, salpicado de flores, flexible, pegadizo y mate, con aquel fleco que tiene algo de los enredos del sueño y aquella brillantez de color que iluminaba las muchedumbres en los tiempos en que su uso era general. Esta prenda hermosa se va desterrando, y sólo el pueblo la conserva con admirable instinto. Lo saca de —32→ las arcas en las grandes épocas de la vida, en los bautizos y en las bodas, como se da al viento un himno de alegría en el cual hay una estrofa para la patria. El mantón sería una prenda vulgar si tuviera la ciencia del diseño; no lo es por conservar el carácter de las artes primitivas y populares; es como la leyenda, como los cuentos de la infancia, candoroso y rico de color, fácilmente comprensible y refractario a los cambios de la moda.
Pues esta prenda, esta nacional obra de arte, tan nuestra como las panderetas o los toros, no es nuestra en realidad más que por el uso; se la debemos a un artista nacido a la otra parte del mundo, a un tal Ayún, que consagró a nosotros su vida toda y sus talleres. Y tan agradecido era el buen hombre al comercio español, que enviaba a los de acá su retrato y los de sus catorce mujeres, unas señoras tiesas y pálidas como las que se ven pintadas en las tazas, con los pies increíbles por lo chicos y las uñas increíbles también por lo largas.
Las facultades de Barbarita se desarrollaron asociadas a la contemplación de estas cosas, y entre las primeras conquistas de sus sentidos, ninguna tan segura como la impresión de aquellas flores bordadas con luminosos torzales, y tan frescas que parecía cuajarse en ellas el rocío. En días de gran venta, cuando había muchas señoras en la tienda y los dependientes —33→ desplegaban sobre el mostrador centenares de pañuelos, la lóbrega tienda semejaba un jardín. Barbarita creía que se podrían coger flores a puñados, hacer ramilletes o guirnaldas, llenar canastillas y adornarse el pelo. Creía que se podrían deshojar y también que tenían olor. Esto era verdad, porque despedían ese tufillo de los embalajes asiáticos, mezcla de sándalo y de resinas exóticas que nos trae a la mente los misterios budistas.
Más adelante pudo la niña apreciar la belleza y variedad de los abanicos que había en la casa, y que eran una de las principales riquezas de ella. Quedábase pasmada cuando veía los dedos de su mamá sacándolos de las perfumadas cajas y abriéndolos como saben abrirlos los que comercian en este artículo, es decir, con un desgaire rápido que no los estropea y que hace ver al público la ligereza de la prenda y el blando rasgueo de las varillas. Barbarita abría cada ojo como los de un ternero cuando su mamá, sentándola sobre el mostrador, le enseñaba abanicos sin dejárselos tocar; y se embebecía contemplando aquellas figuras tan monas, que no le parecían personas, sino chinos, con las caras redondas y tersas como hojitas de rosa, todos ellos risueños y estúpidos, pero muy lindos, lo mismo que aquellas casas abiertas por todos lados y aquellos árboles que parecían matitas de albahaca... ¡Y pensar que los árboles —34→ eran el té nada menos, estas hojuelas retorcidas, cuyo zumo se toma para el dolor de barriga...!
Ocuparon más adelante el primer lugar en el tierno corazón de la hija de D. Bonifacio Arnaiz y en sus sueños inocentes, otras preciosidades que la mamá solía mostrarle de vez en cuando, previa amonestación de no tocarlos; objetos labrados en marfil y que debían de ser los juguetes con que los ángeles se divertían en el Cielo. Eran al modo de torres de muchos pisos, o barquitos con las velas desplegadas y muchos remos por una y otra banda; también estuchitos, cajas para guantes y joyas, botones y juegos lindísimos de ajedrez. Por el respeto con que su mamá los cogía y los guardaba, creía Barbarita que contenían algo así como el Viático para los enfermos, o lo que se da a las personas en la iglesia cuando comulgan. Muchas noches se acostaba con fiebre porque no le habían dejado satisfacer su anhelo de coger para sí aquellas monerías. Hubiérase contentado ella, en vista de prohibición tan absoluta, con aproximar la yema del dedo índice al pico de una de las torres; pero ni aun esto... Lo más que se le permitía era poner sobre el tablero de ajedrez que estaba en la vitrina de la ventana enrejada (entonces no había escaparates), todas las piezas de un juego, no de los más finos, a un lado las blancas, a otro las encarnadas. —35→
Barbarita y su hermano Gumersindo, mayor que ella, eran los únicos hijos de D. Bonifacio Arnaiz y de doña Asunción Trujillo. Cuando tuvo edad para ello, fue a la escuela de una tal doña Calixta, sita en la calle Imperial, en la misma casa donde estaba el Fiel Contraste. Las niñas con quienes la de Arnaiz hacía mejores migas, eran dos de su misma edad y vecinas de aquellos barrios, la una de la familia de Moreno, del dueño de la droguería de la calle de Carretas, la otra de Muñoz, el comerciante de hierros de la calle de Tintoreros. Eulalia Muñoz era muy vanidosa, y decía que no había casa como la suya y que daba gusto verla toda llena de unos pedazos de hierro mu grandes, del tamaño de la caña de doña Calixta, y tan pesados, tan pesados que ni cuatrocientos hombres los podían levantar. Luego había un sin fin de martillos, garfios, peroles mu grandes, mu grandes... «más anchos que este cuarto». Pues, ¿y los paquetes de clavos? ¿Qué cosa había más bonita? ¿Y las llaves que parecían de plata, y las planchas, y los anafres, y otras cosas lindísimas? Sostenía que ella no necesitaba que sus papás le comprasen muñecas, porque las hacía con un martillo, vistiéndolo con una toalla. ¿Pues y las agujas que había en su casa? No se acertaban a contar. Como que todo Madrid iba allí a comprar agujas, y su papá se carteaba con el fabricante... Su papá recibía —36→ miles de cartas al día, y las cartas olían a hierro... como que venían de Inglaterra, donde todo es de hierro, hasta los caminos... «Sí, hija, sí, mi papá me lo ha dicho. Los caminos están embaldosados de hierro, y por allí encima van los coches echando demonios».
Llevaba siempre los bolsillos atestados de chucherías, que mostraba para dejar bizcas a sus amigas. Eran tachuelas de cabeza dorada, corchetes, argollitas pavonadas, hebillas, pedazos de papel de lija, vestigios de muestrarios y de cosas rotas o descabaladas. Pero lo que tenía en más estima, y por esto no lo sacaba sino en ciertos días, era su colección de etiquetas, pedacitos de papel verde, recortados de los paquetes inservibles, y que tenían el famoso escudo inglés, con la jarretiera, el leopardo y el unicornio. En todas ellas se leía: Birmingham. «Veis... este señor Bermingán es el que se cartea con mi papá todos los días, en inglés; y son tan amigos, que siempre le está diciendo que vaya allá; y hace poco le mandó, dentro de una caja de clavos, un jamón ahumado que olía como a chamusquina, y un pastelón así, mirad, del tamaño del brasero de doña Calixta, que tenía dentro muchas pasas chiquirrininas, y picaba como la guindilla; pero mu rico, hijas, mu rico».
La chiquilla de Moreno fundaba su vanidad en llevar papelejos con figuritas y letras de —37→ colores, en los cuales se hablaba de píldoras, de barnices o de ingredientes para teñirse el pelo. Los mostraba uno por uno, dejando para el final el gran efecto, que consistía en sacar de súbito el pañuelo y ponerlo en las narices de sus amigas, diciéndoles: goled. Efectivamente, quedábanse las otras medio desvanecidas con el fuerte olor de agua de Colonia o de los siete ladrones, que el pañuelo tenía. Por un momento, la admiración las hacía enmudecer; pero poco a poco íbanse reponiendo, y Eulalia, cuyo orgullo rara vez se daba por vencido, sacaba un tornillo dorado sin cabeza, o un pedazo de talco, con el cual decía que iba a hacer un espejo. Difícil era borrar la grata impresión y el éxito del perfume. La ferretera, algo corrida, tenía que guardar los trebejos, después de oír comentarios verdaderamente injustos. La de la droguería hacía muchos ascos, diciendo: «¡Uy, cómo apesta eso, hija, guarda, guarda esas ordinarieces!».
Al siguiente día, Barbarita, que no quería dar su brazo a torcer, llevaba unos papelitos muy raros de pasta, todos llenos de garabatos chinescos. Después de darse mucha importancia, haciendo que lo enseñaba y volviéndolo a guardar, con lo cual la curiosidad de las otras llegaba al punto de la desazón nerviosa, de repente ponía el papel en las narices de sus amigas, diciendo en tono triunfal: «¿Y eso?». Quedábanse —38→ Castita y Eulalia atontadas con el aroma asiático, vacilando entre la admiración y la envidia; pero al fin no tenían más remedio que humillar su soberbia ante el olorcillo aquel de la niña de Arnaiz, y le pedían por Dios que las dejase catarlo más. Barbarita no gustaba de prodigar su tesoro, y apenas acercaba el papel a las respingadas narices de las otras, lo volvía a retirar con movimiento de cautela y avaricia, temiendo que la fragancia se marchara por los respiraderos de sus amigas, como se escapa el humo por el cañón de una chimenea. El tiro de aquellos olfatorios era tremendo. Por último, las dos amiguitas y otras que se acercaron movidas de la curiosidad, y hasta la propia doña Calixta, que solía descender a la familiaridad con las alumnas ricas, reconocían, por encima de todo sentimiento envidioso, que ninguna niña tenía cosas tan bonitas como la de la tienda de Filipinas.
- III -
Esta niña y otras del barrio, bien apañaditas por sus respectivas mamás, peinadas a estilo de maja, con peineta y flores en la cabeza, y sobre los hombros pañuelo de Manila de los que llaman de talle, se reunían en un portal de la calle de Postas para pedir el cuartito para la Cruz de Mayo, el 3 de dicho mes, repicando en —39→ una bandeja de plata, junto a una mesilla forrada de damasco rojo. Los dueños de la casa llamada del portal de la Virgen, celebraban aquel día una simpática fiesta y ponían allí, junto al mismo taller de cucharas y molinillos que todavía existe, un altar con la cruz enramada, muchas velas y algunas figuras de nacimiento. A la Virgen, que aún se venera allí, la enramaban también con yerbas olorosas, y el fabricante de cucharas, que era gallego, se ponía la montera y el chaleco encarnado. Las pequeñuelas, si los mayores se descuidaban, rompían la consigna y se echaban a la calle, en reñida competencia con otras chiquillas pedigüeñas, correteando de una acera a otra, deteniendo a los señores que pasaban, y acosándoles hasta obtener el ochavito. Hemos oído contar a la propia Barbarita que para ella no había dicha mayor que pedir para la Cruz de Mayo, y que los caballeros de entonces eran en esto mucho más galantes que los de ahora, pues no desairaban a ninguna niña bien vestidita que se les colgara de los faldones.
Ya había completado la hija de Arnaiz su educación (que era harto sencilla en aquellos tiempos y consistía en leer sin acento, escribir sin ortografía, contar haciendo trompetitas con la boca, y bordar con punto de marca el dechado), cuando perdió a su padre. Ocupaciones serias vinieron entonces a robustecer su espíritu —40→ y a redondear su carácter. Su madre y hermano, ayudados del gordo Arnaiz, emprendieron el inventario de la casa, en la cual había algún desorden. Sobre las existencias de pañolería no se hallaron datos ciertos en los libros de la tienda, y al contarlas apareció más de lo que se creía. En el sótano estaban, muertos de risa, varios fardos de cajas que aún no habían sido abiertos. Además de esto, las casas importadoras de Cádiz, Cuesta y Rubio, anunciaban dos remesas considerables que estaban ya en camino. No había más remedio que cargar con todo aquel exceso de género, lo que realmente era una contrariedad comercial en tiempos en que parecía iniciarse la generalización de los abrigos confeccionados, notándose además en la clase popular tendencias a vestirse como la clase media. La decadencia del mantón de Manila empezaba a iniciarse, porque si los pañuelos llamados de talle, que eran los más baratos, se vendían bien en Madrid (mayormente el día de San Lorenzo, para la parroquia de la chinche) y tenían regular salida para Valencia y Málaga, en cambio el gran mantón, los ricos chales de tres, cuatro y cinco mil reales se vendían muy poco, y pasaban meses sin que ninguna parroquiana se atreviera con ellos.
Los herederos de Arnaiz, al inventariar la riqueza de la casa, que sólo en aquel artículo no bajaba de cincuenta mil duros, comprendieron —41→ que se aproximaba una crisis. Tres o cuatro meses emplearon en clasificar, ordenar, poner precios, confrontar los apuntes de don Bonifacio con la correspondencia y las facturas venidas directamente de Cantón o remitidas por las casas de Cádiz. Indudablemente el difunto Arnaiz no había visto claro al hacer tantos pedidos; se cegó, deslumbrado por cierta alucinación mercantil; tal vez sintió demasiado el amor al artículo y fue más artista que comerciante. Había sido dependiente y socio de la Compañía de Filipinas, liquidada en 1833, y al emprender por sí el negocio de pañolería de Cantón, creía conocerlo mejor que nadie. En verdad que lo conocía; pero tenía una fe imprudente en la perpetuidad de aquella prenda, y algunas ideas supersticiosas acerca de la afinidad del pueblo español con los espléndidos crespones rameados de mil colores. «Mientras más chillones –decía-, más venta».
En esto apareció en el extremo Oriente un nuevo artista, un genio que acabó de perturbar a D. Bonifacio. Este innovador fue Senquá, del cual puede decirse que representaba con respecto a Ayún, en aquel arte budista, lo que en la música representaba Beethoven con respecto a Mozart. Senquá modificó el estilo de Ayún, dándole más amplitud, variando más los tonos, haciendo, en fin, de aquellas sonatas graciosas, poéticas y elegantes, sinfonías poderosas —42→ con derroche de vida, combinaciones nuevas y atrevimientos admirables. Ver D. Bonifacio las primeras muestras del estilo de Senquá y chiflarse por completo, fue todo uno. «¡Barástolis!, ¡esto es la gloria divina -decía-; es mucho chino este...!». Y de tal entusiasmo nacieron pedidos imprudentes y el grave error mercantil, cuyas consecuencias no pudo apreciar aquel excelente hombre, porque le cogió la muerte.
El inventario de abanicos, tela de nipis, crudillo de seda, tejidos de Madrás y objetos de marfil también arrojaba cifras muy altas, y se hizo minuciosamente. Entonces pasaron por las manos de Barbarita todas las preciosidades que en su niñez le parecían juguetes y que le habían producido fiebre. A pesar de la edad y del juicio adquirido con ella, no vio nunca con indiferencia tales chucherías, y hoy mismo declara que cuando cae en sus manos alguno de aquellos delicados campanarios de marfil, le dan ganas de guardárselo en el seno y echar a correr.
Cumplidos los quince años, era Barbarita una chica bonitísima, torneadita, fresca y sonrosada, de carácter jovial, inquieto y un tanto burlón. No había tenido novio aún, ni su madre se lo permitía. Diferentes moscones revoloteaban alrededor de ella, sin resultado. La mamá tenía sus proyectos, y empezaba a tirar acertadas líneas para realizarlos. Las familias —43→ de Santa Cruz y Arnaiz se trataban con amistad casi íntima, y además tenían vínculos de parentesco con los Trujillos. La mujer de don Baldomero I y la del difunto Arnaiz eran primas segundas, floridas ramas de aquel nudoso tronco, de aquel albardero de la calle de Toledo, cuya historia sabía tan bien el gordo Arnaiz. Las dos primas tuvieron un pensamiento feliz, se lo comunicaron una a otra, asombráronse de que se les hubiera ocurrido a las dos la misma cosa... «ya se ve, era tan natural...» y aplaudiéndose recíprocamente, resolvieron convertirlo en realidad dichosa. Todos los descendientes del extremeño aquel de los aparejos borricales se distinguían siempre por su costumbre de trazar una línea muy corta y muy recta entre la idea y el hecho. La idea era casar a Baldomerito con Barbarita.
Muchas veces había visto la hija de Arnaiz al chico de Santa Cruz; pero nunca le pasó por las mientes que sería su marido, porque el tal, no sólo no le había dicho nunca media palabra de amores, sino que ni siquiera la miraba como miran los que pretenden ser mirados. Baldomero era juicioso, muy bien parecido, fornido y de buen color, cortísimo de genio, sosón como una calabaza, y de tan pocas palabras que se podían contar siempre que hablaba. Su timidez no decía bien con su corpulencia. Tenía un mirar leal y cariñoso, como el de un gran perro de aguas. —44→ Pasaba por la honestidad misma, iba a misa todos los días que lo mandaba la Iglesia, rezaba el rosario con la familia, trabajaba diez horas diarias o más en el escritorio sin levantar cabeza, y no gastaba el dinero que le daban sus papás. A pesar de estas raras dotes, Barbarita, si alguna vez le encontraba en la calle o en la tienda de Arnaiz o en la casa, lo que acontecía muy pocas veces, le miraba con el mismo interés con que se puede mirar una saca de carbón o un fardo de tejidos. Así es que se quedó como quien ve visiones cuando su madre, cierto día de precepto, al volver de la iglesia de Santa Cruz, donde ambas confesaron y comulgaron, le propuso el casamiento con Baldomerito. Y no empleó para esto circunloquios ni diplomacias de palabra, sino que se fue al asunto con estilo llano y decidido. ¡Ah, la línea recta de los Trujillos...!
Aunque Barbarita era desenfadada en el pensar, pronta en el responder, y sabía sacudirse una mosca que le molestase, en caso tan grave se quedó algo mortecina y tuvo vergüenza de decir a su mamá que no quería maldita cosa al chico de Santa Cruz... Lo iba a decir; pero la cara de su madre pareciole de madera. Vio en aquel entrecejo la línea corta y sin curvas, la barra de acero trujillesca, y la pobre niña sintió miedo, ¡ay qué miedo! Bien conoció que su madre se había de poner como —45→ una leona, si ella se salía con la inocentada de querer más o menos. Callose, pues, como en misa, y a cuanto la mamá le dijo aquel día y los subsiguientes sobre el mismo tema del casorio, respondía con signos y palabras de humilde aquiescencia. No cesaba de sondear su propio corazón, en el cual encontraba a la vez pena y consuelo. No sabía lo que era amor; tan sólo lo sospechaba. Verdad que no quería a su novio; pero tampoco quería a otro. En caso de querer a alguno, este alguno podía ser aquel.
Lo más particular era que Baldomero, después de concertada la boda, y cuando veía regularmente a su novia, no le decía de cosas de amor ni una miaja de letra, aunque las breves ausencias de la mamá, que solía dejarles solos un ratito, le dieran ocasión de lucirse como galán. Pero nada... Aquel zagalote guapo y desabrido no sabía salir en su conversación de las rutinas más triviales. Su timidez era tan ceremoniosa como su levita de paño negro, de lo mejor de Sedán, y que parecía, usada por él, como un reclamo del buen género de la casa. Hablaba de los reverberos que había puesto el marqués de Pontejos, del cólera del año anterior, de la degollina de los frailes, y de las muchas casas magníficas que se iban a edificar en los solares de los derribados conventos. Todo esto era muy bonito para dicho en la tertulia —46→ de una tienda; pero sonaba a cencerrada en el corazón de una doncella, que no estando enamorada, tenía ganas de estarlo.
También pensaba Barbarita, oyendo a su novio, que la procesión iba por dentro y que el pobre chico, a pesar de ser tan grandullón, no tenía alma para sacarla fuera. «¿Me querrá?» se preguntaba la novia. Pronto hubo de sospechar que si Baldomerito no le hablaba de amor explícitamente, era por pura cortedad y por no saber cómo arrancarse; pero que estaba enamorado hasta las gachas, reduciéndose a declararlo con delicadezas, complacencias y puntualidades muy expresivas. Sin duda el amor más sublime es el más discreto, y las bocas más elocuentes aquellas en que no puede entrar ni una mosca. Mas no se tranquilizaba la joven razonando así, y el sobresalto y la incertidumbre no la dejaban vivir. «¡Si también le estaré yo queriendo sin saberlo!» pensaba. ¡Oh!, no; interrogándose y respondiéndose con toda lealtad, resultaba que no le quería absolutamente nada. Verdad que tampoco le aborrecía, y algo íbamos ganando.
Y en este desabridísimo noviazgo pasaron algunos meses, al cabo de los cuales Baldomero se soltó y despabiló algo. Su boca se fue desellando poquito a poco hasta que rompió, como un erizo de castaña que madura y se abre, dejando ver el sazonado fruto. Palabra tras palabra, —47→ fue soltando las castañas, aquellas ideas elaboradas y guardadas con religiosa maternidad, como esconde Naturaleza sus obras en gestación. Llegó por fin el día señalado para la boda, que fue el 3 de Mayo de 1835, y se casaron en Santa Cruz, sin aparato, instalándose en la casa del esposo, que era una de las mejores del barrio, en la plazuela de la Leña.
- IV -
A los dos meses de casados, y después de una temporadilla en que Barbarita estuvo algo distraída, melancólica y como con ganas de llorar, alarmando mucho a su madre, empezaron a notarse en aquel matrimonio, en tan malas condiciones hecho, síntomas de idilio. Baldomero parecía otro. En el escritorio canturriaba, y buscaba pretextos para salir, subir a la casa y decir una palabrita a su mujer, cogiéndola en los pasillos o donde la encontrase. También solía equivocarse al sentar una partida, y cuando firmaba la correspondencia, daba a los rasgos de la tradicional rúbrica de la casa una amplitud de trazo verdaderamente grandiosa, terminando el rasgo final hacia arriba como una invocación de gratitud dirigida al Cielo. Salía muy poco, y decía a sus amigos íntimos que no se cambiaría por un Rey, ni por su tocayo Espartero, pues no había felicidad semejante —48→ a la suya. Bárbara manifestaba a su madre con gozo discreto, que Baldomero no le daba el más mínimo disgusto; que los dos caracteres se iban armonizando perfectamente, que él era bueno como el mejor pan y que tenía mucho talento, un talento que se descubría donde y como debe descubrirse, en las ocasiones. En cuanto estaba diez minutos en la casa materna, ya no se la podía aguantar, porque se ponía desasosegada y buscaba pretextos para marcharse diciendo: «Me voy, que está mi marido solo».
El idilio se acentuaba cada día, hasta el punto de que la madre de Barbarita, disimulando su satisfacción, decía a esta: «Pero, hija, vais a dejar tamañitos a los Amantes de Teruel». Los esposos salían a paseo juntos todas las tardes. Jamás se ha visto a D. Baldomero II en un teatro sin tener al lado a su mujer. Cada día, cada mes y cada año, eran más tórtolos, y se querían y estimaban más. Muchos años después de casados, parecía que estaban en la luna de miel. El marido ha mirado siempre a su mujer como una criatura sagrada, y Barbarita ha visto siempre en su esposo el hombre más completo y digno de ser amado que en el mundo existe. Cómo se compenetraron ambos caracteres, cómo se formó la conjunción inaudita de aquellas dos almas, sería muy largo de contar. El señor y la señora de Santa Cruz, que —49→ aún viven y ojalá vivieran mil años, son el matrimonio más feliz y más admirable del presente siglo. Debieran estos nombres escribirse con letras de oro en los antipáticos salones de la Vicaría, para eterna ejemplaridad de las generaciones futuras, y debiera ordenarse que los sacerdotes, al leer la epístola de San Pablo, incluyeran algún parrafito, en latín o castellano, referente a estos excelsos casados. Doña Asunción Trujillo, que falleció en 1841 en un día triste de Madrid, el día en que fusilaron al general León, salió de este mundo con el atrevido pensamiento de que para alcanzar la bienaventuranza no necesitaba alegar más título que el de autora de aquel cristiano casamiento. Y que no le disputara esta gloria Juana Trujillo, madre de Baldomero, la cual había muerto el año anterior, porque Asunción probaría ante todas las cancillerías celestiales que a ella se le había ocurrido la sublime idea antes que a su prima.
Ni los años, ni las menudencias de la vida han debilitado nunca el profundísimo cariño de estos benditos cónyuges. Ya tenían canas las cabezas de uno y otro, y D. Baldomero decía a todo el que quisiera oírle que amaba a su mujer como el primer día. Juntos siempre en el paseo, juntos en el teatro, pues a ninguno de los dos le gusta la función si el otro no la ve también. En todas las fechas que recuerdan —50→ algo dichoso para la familia, se hacen recíprocamente sus regalitos, y para colmo de felicidad, ambos disfrutan de una salud espléndida. El deseo final del señor de Santa Cruz es que ambos se mueran juntos, el mismo día y a la misma hora, en el mismo lecho nupcial en que han dormido toda su vida.