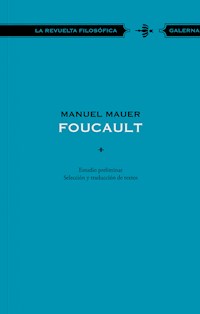
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Galerna
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Asediados por virus, cataclismos y algoritmos, pareciera que asistimos hoy a la implosión del humanismo como intento por hacer del Hombre el punto neurálgico de toda experiencia. Michel Foucault (1926-1984) fue uno de los primeros en advertir, a comienzos de los años 60, en una escena intelectual dominada aún por el existencialismo de Jean-Paul Sartre y Maurice Merleau-Ponty, acerca de las aporías y los peligros de ese ideal. Convencido de que la tarea del filósofo era diagnosticar su actualidad, se animó incluso a vaticinar la pronta "muerte del hombre": hurgando en archivos grises (la suya fue una filosofía en la historia), estableció de hecho que el hombre era más el efecto pasajero, históricamente circunscripto, de determinadas prácticas discursivas y dispositivos de poder, que el fundamento que tanto las filosofías modernas como las ciencias humanas se empeñaron en hacernos ver. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Las revueltas –como el pensamiento– son siempre vertiginosas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Foucault
Foucault
Estudio preliminar, selección y traducción de textos deManuel Mauer
Foucault, Michel
Foucault / Michel Foucault ; compilado por Manuel Mauer. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Galerna, 2021.
Archivo Digital: descargaISBN 978-950-556-801-7
1. Filosofía Contemporánea. I. Mauer, Manuel, comp. II. Título.
CDD 194
Corrección: Martín Felipe Castagnet
Diseño de tapa e interior: Margarita Monjardín
©2021, Manuel Mauer
©2021, RCP S.A.
Primera edición en formato digital: mayo de 2021
Digitalización: Proyecto451
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
Inscripción ley 11.723 en trámite
ISBN edición digital (ePub): 978-950-556-801-7
Colección La revuelta filosófica Dirigida por Lucas Soares
A Cami, Teo y Rafa
ESTUDIO PRELIMINAR
MICHEL FOUCAULT: ¿UNA FILOSOFÍA DE LA REVUELTA?
Toda gran filosofía implica necesariamente algún tipo de revuelta filosófica en el sentido de una ruptura radical con lo que la precede (saberes consagrados, opiniones arraigadas, teorías canonizadas, prácticas hegemónicas). Y, por lo general, esas revueltas filosóficas aspiran también –aunque casi nunca lo asuman abiertamente– a ser definitivas, a erigir un nuevo sistema conceptual que llegue para quedarse, instaurando un orden nuevo e irreversible que ponga un punto final a la filosofía misma. No hay revolución sin terror revolucionario. Encarnar el fin de la filosofía, ser el que baja la persiana y apaga la luz, es el sueño inconfesable de todo filósofo de fuste. En el caso de Michel Foucault, sin embargo, cabe preguntarse si, más que ante a una revuelta filosófica, no estamos frente una filosofía de la revuelta.
No tanto por sus derivas políticas y militantes –pensemosen el Foucault cofundador del Grupo de Información sobre las Prisiones (GIP), en el supuesto ideólogo del Mayo Francés, en el profesor de la efervescente Universidad de Vincennes a comienzos de los años 1970, etc.–, sino por haber sido el autor de una obra cuyo sentido consistiría en dotarse de las herramientas metodológicas, conceptuales e historiográficas necesarias para poner de manifiesto el carácter siempre contingente –frágil e históricamente circunscripto– de los saberes naturalizados y de las prácticas más consagradas. En este sentido, Foucault no vendría a proponer tanto una arqueología de los saberes o una genealogía del poder –según las caracterizaciones más habituales de su trabajo–, sino más bien, retomando el neologismo acuñado por el propio Foucault en uno de sus últimos cursos, una an-arqueología: la suya sería una obra empeñada en descubrir, a partir de un estudio minucioso del archivo (de lo que una determinada época histórica dice y escribe), la ausencia de un “primer principio” (arche) que permita fundar un orden (epistemológico, político, moral) definitivo.
Pero decía que cabe preguntarse si su obra es una filosofía de la revuelta porque la respuesta no me parece obvia. Y ello al menos en tres niveles. ¿Es la suya una obra filosófica en sentido estricto? Él mismo era reticente a definirse de esa manera y sus trabajos parecen estar más emparentados con la historia que con la filosofía. ¿Es una obra? En cada libro publicado, nuestro autor pareciera redefinir su proyecto. No es fácil encontrar a lo largo de su trayectoria una unidad sistemática. Es, además, una obra dispersaen un sentido editorial, que se sigue completando post mortem, repartida entre libros, cursos, artículos y reportajes. Y si fuera una obra filosófica, ¿cabría caracterizarla como una filosofíade la revuelta? Foucault fue muy cuestionado desde la izquierda por su presunto conservadurismo, primero, y por su supuesto individualismo estetizante, después: en los años sesenta, sobre todo a raíz de la publicación de Las palabras y las cosas, lloverán los ataques por su perspectiva filoestructuralista y antihumanista, que parecía dejar escaso margen a la praxis política; en los setenta, por su discusión con el marxismo y sus reticencias en torno al concepto de revolución; en los ochenta, por el repliegue de sus análisis del poder sobre la dimensión ética entendida como una estética de la existencia.
Entonces, una vez más, ¿cabe referirse a la obra de Foucault como a una filosofía de la revuelta? ¿Hay allí, si no un sistema, al menos algún tipo de continuidad, de hilo conductor, que permita conferirle cierta unidad a esa profusión de libros, artículos, cursos y entrevistas? ¿Hay, en sentido estricto, filosofía? ¿Y en qué medida este pensador, que en plena década del sesenta sostenía que había más en común entre Karl Marx y David Ricardo que lo que muchos se atreverían a admitir, y que sostenía que vivimos en una era posrevolucionaria, no es, como sentenció Jean-Paul Sartre, el último baluarte de la burguesía, es decir, un conservador recalcitrante?
Si cabe hablar de filosofía de la revuelta es, creemos, porque el enfoque foucaulteano no invita a caer en un escepticismo fácil, que saca por completo los pies del plato de la filosofía, sino que implica más bien, como veremos, otra concepción de la filosofía, redefinida como una ontología del presente. Vamos a volver sobre el sentido de esta idea. Pero adelantemos por ahora que esta concepción de la filosofía supone, a su vez, una cierta concepción de la historia como orden siempre precario e inestable, en constante devenir pero sin teleología. Y una idea original y sumamente polémica de la verdad, pensada ya no como adecuación válida universalmente entre un discurso y un determinado orden de cosas, sino como experiencia límite o acontecimiento en el que emerge esa fisura que al mismo tiempo constituye y fragilizaun determinado presente histórico. Creemos, por lo tanto, que es en esta idea de una ontología del presente donde se cifra la continuidad, el carácter filosófico y el efecto corrosivo de la obra de Foucault, es decir, todo aquello que permite caracterizarla como una filosofía de la revuelta.
A su vez, este proyecto de una ontología del presente permitirá comprender muchas de sus elecciones, elecciones que a priori podrían resultar llamativas. Los objetosde los que se ocupa: la locura, la enfermedad, la prisión, cierta literatura “menor”, la sexualidad... Experiencias límite, esencialmente problemáticas, aparentemente periféricas, pero en las que se juega, según él, lo que en una determinada época cruje, no cierra, incomoda, hace problema y permite, por ello mismo, vislumbrar, tal vez, un punto de fuga. El modode abordar esos objetos díscolos: no el diseño de un sistema, sino un hurgar en archivos grises, polvorientos, anónimos, ignotos. Las discusionesque entabla de forma indirecta al reconstruir esas historias mínimas: con el marxismo, con la fenomenología y el existencialismo, con las ciencias humanas, con el positivismo, con el dispositivo psiquiátrico y psicoanalítico,a los que Foucault achaca, esencialmente, una historicidad no del todo asumida y un antropologismo ingenuo y reductor. Por último, el resultadoobtenido: no una metafísica, una epistemología, mucho menos una moral, sino una serie de historiasy de mapasde los que decantan algunos conceptos originales y sugerentes, pero sin validez universal. Historias y conceptos –caja de herramientas al decir de Foucault– con fecha de vencimiento que, a la manera de un imperativo hipotético, aspiran a orientar a aquel que, por el motivo que fuera, busque alterar los dispositivos que aún hoy nos atraviesan y que él desmenuza con una claridad que conmueve.
Y en el centro de ese mapa, en el corazón de su diagnóstico crítico del presente, el punto que funge de fundamento de la experiencia moderna y que al mismo tiempo la vuelve inviable (¿invivible?): lo que en Las palabras y las cosas llama el sueño antropológico, que no es sino el ideal humanista que, desde fines del siglo XVIII y hasta mediados del XX por lo menos, pareciera atravesarlo todo –filosofía, ciencias humanas, medicina, religiones, literaturas, política– buscando hacer del hombre el centro, fundamento y horizonte último de todo saber y de toda práctica (tanto ética como política). Es coherente, por lo tanto, que una obra que se piensa como una an-arqueología de nuestra modernidad encuentre en la temática del humanismo su punto neurálgico, en el que convergen todas sus investigaciones y discusiones con la fenomenología, con el existencialismo, con el marxismo, con la psiquiatría. Toda su obra –su arqueología de los saberes de los años 60; su genealogía de los dispositivos de poder de los años 70; y sus trabajos de los años 80 dedicados al estudio de la ética en la Antigüedad grecorromana, por retomar la periodización canónica del corpusfoucaulteano– puede ser leída como un intento por identificar los peligros insospechados de ese ideal, por entender cómo llegamos a quedar empantanados en esa trampa circular y qué vías de escape cabe explorar para salir de allí.
De ahí, como veremos también, la centralidad de la noción de vida en los trabajos de Foucault (centralidad que se cristaliza en suconcepto de biopoder): la noción de vida le servirá de hecho como punto de apoyo al momento de intentar dar cuenta del modo de funcionamiento del poder en nuestras sociedades sin recurrir al Hombre como fundamento o principio explicativo (el Hombre aparecerá allí como mero efecto de la relación de los dispositivos de poder con la vida en sentido orgánico, biológico y psicológico). Lo cual lo llevará también, hacia el final de su obra, al momento de buscar un contrapunto posible a los modernos dispositivos biopolíticos; a volver a la Antigüedad grecorromana en busca de un concepto alternativo de vida que permita restituirle cierto poder de iniciativa sin, no obstante, restaurar a ese Sujeto metafísico que es el Hombre del humanismo, al que Foucault cuestiona desde sus inicios.
Curiosa revuelta, entonces, que es una ontología. Y curiosa ontología que, lejos de consistir en la elaboración de un sistema abstracto, supone más bien la construcción de una serie de relatos al ras del archivo, en un originalcruzamiento entre la erudición y las luchas (que, en su caso, giraron esencialmente en torno a la psiquiatría, la moral sexual tradicional o las prisiones como dispositivo disciplinario). Cruce que se expresa en un estilo de escritura de una precisión quirúrgica, de un nivel de detalle historiográfico pocas veces visto en un filósofo y, a la vez, con extensos pasajes de una intensidad fulgurante, que deja sin aliento. Y revuelta que implica también asumir que la propia obra, en su dimensión precisamente de diagnóstico de la actualidad, tiene fecha de caducidad. Con lo cual, tendremos que preguntarnos, hacia el final de este estudio, en qué medida el diagnóstico de Foucault mantiene su vigencia para nosotros, aquí y ahora.
IUNA FILOSOFÍA EN LA HISTORIA (1961-1969)
¿Foucault filósofo?
¿Fue Michel Foucault un filósofo? Como lo anticipamos más arriba, la pregunta no es sencilla ni admite una sola respuesta posible. Si bien su formación fue primordialmente filosófica –estudió en la prestigiosa Escuela Normal Superior en el París de fines de los años 40 con filósofos de renombre, como el fenomenólogo Maurice Merleau-Ponty, el hegeliano Jean Hyppolite o el marxista Louis Althusser–, el joven Paul-Michel, nacido en 1926 en el seno de una familia de cirujanos de Poitiers, Francia, se interesó también por la medicina y las ciencias humanas, obtuvo una licenciatura en Psicología y llegó a realizar prácticas en el célebre hospital parisino de Sainte-Anne.
Por otra parte, basta pasar revista de los títulos de sus principales obras (Historia de la locura en la época clásica, Historia de la clínica, Historia de la sexualidad, etc.) y ojear su contenido, sus referencias bibliográficas o su estilo para constatar que sus trabajos se parecen más a libros de historia que a tratados de filosofía. No encontramos en Foucault un sistema teórico, sino una serie de historias locales y dispersas, sin demasiada conexión aparente entre sí, sobre temas marginales, como las condiciones de surgimiento de las ciencias humanas, el advenimiento de la prisión como sistema de castigo o el sentido de la sexualidad en las sociedades occidentales modernas. Sin embargo, hacia el final de su vida, se advierte un giro. En varias entrevistas (recopiladas luego de su muerte por la editorial Gallimard en los cuatro tomos de sus Dits et écrits [Dichos y escritos], que reproducen todo el material publicado en vida pero de forma dispersa, bajo la forma de artículos, resúmenes de cursos, prefacios o entrevistas), Foucault pareciera reconciliarse con la idea de que tal vez su obra sí pueda inscribirse en el campo de la filosofía. Eso sí, a condición de entender esta disciplina no en su acepción más tradicional de intento por fundar una verdad válida universalmente, sino como un trabajo de diagnóstico de la actualidad.
Es sabido que en los grandes clásicos de la tradición filosófica –en la República de Platón, en las Meditaciones metafísicas de Descartes, en la Ética de Spinoza o en la Crítica de la razón pura de Kant–, la pregunta por la especificidad del hoy carece por completo de relevancia. Sin embargo, desde que el propio Kant se pregunta qué es la Ilustración en el artículo homónimo publicado en 1784, surge según Foucault otro sentido posible para el quehacer filosófico. A partir de ese momento, la filosofía sería, también, aquella disciplina que se interroga acerca de la singularidad de su presente. Afirma, incluso, que en esa misma corriente se inscriben pensadores tan diversos como Hegel o Nietzsche, y, claro está, el propio Foucault.
Dicho esto, ¿qué tiene que ver este trabajo de diagnóstico de la actualidad con la filosofía propiamente dicha? Ciertamente, no basta con la cita de autoridad del artículo de Kant –ínfimo, por otra parte, en relación con una obra monumental en la que la pregunta por el hoy resulta totalmente inconducente– para zanjar la cuestión de la pertenencia o no de Foucault al campo de la filosofía, aplicando una regla de tres simple. Lo que hay que preguntarse es más bien en qué medida esa pregunta por la actualidad puede ser considerada como propiamente filosófica. ¿Por qué filosofía y no, por ejemplo, sociología, historia a secas o periodismo? Después de todo, el opúsculo kantiano fue publicado por un periódico, Berlinische Monatsschrift, es decir, un medio periodístico en el que la pregunta por el hoy es, por definición, protagonista. Maurice Clavel, intelectual parisino y amigo de Foucault en plena década del 60, solía describir a su colega como “periodistatrascendental”, es decir, un intelectual cuya obsesión por el presente lo hacía mantener un pie en el periodismo. La etiqueta tampoco sorprende si tenemos en cuenta que el propio Foucault, que colaboró durante un buen tiempo como corresponsal para el prestigioso periódico italiano Corriere della Sera, llegó a definirse a sí mismo como un “periodista radical” (DE I: 1302). (1)
Pero si Foucault era para Clavel un periodista trascendental y no un periodista a secas; en otras palabras, si cabe pensar que su obra se inscribe, a pesar de todo, en el campo de la filosofía, es, en primer lugar, porque a pesar de enfocarse en el presente y no, por así decirlo, en la eternidad, el tema que lo obsesiona es el problema, filosófico por excelencia, de la verdad o, más precisamente, la pregunta por las condiciones de posibilidad –y los efectos– de un discurso verdadero. Esta es una pregunta que atraviesa tanto las obras de Platón, Descartes, Kant o Husserl como todas y cada una de las intervenciones de Foucault: “Puedo seguir coqueteando al infinito con esto de que no me considero un filósofo, lo cierto es que si me ocupo del problema de la verdad, entonces soy un filósofo” (DE II: 30).
Ahora bien, ¿cómo conviven, en un mismo autor, la obsesión por el presente en su singularidad y la obsesión por la verdad (usualmente entendida como conjunto de enunciados universalmente válidos, es decir, como aquello que es ajeno a los cambios de época, ajeno al tiempo, y que no tiene, en sentido estricto, un presente)? Lo primero a tener en cuenta, para entender cómo se conjugan en Foucault esos dos elementos –o cómo, en rigor, son dos caras de una misma moneda–, es que el abordaje que hace tanto del problema de la actualidad como de la cuestión de la verdad es esencialmente crítico. En otras palabras, así como Foucault no se propone fundar una verdad válida universalmente, tampoco busca ofrecer un diagnóstico imparcial e inocuo de nuestro presente. Antes bien, inspirado ciertamente en Nietzsche y su “filosofía con martillo” (cuya lectura, a fines de los años 50, marcó un punto de inflexión en su formación intelectual), buscará llevar adelante una crítica radical del presunto fundamento de determinados discursos de verdad que le son contemporáneos (en particular el discurso de la medicina, la psiquiatría y el de cierta filosofía), a los que considera especialmente problemáticos por sus efectos en diversos ámbitos.
Lo segundo, ligado a lo anterior, es una triple hipótesis más o menos implícita en todos los análisis foucaulteanos en relación con la verdad: 1) por contradictorio que resulte, la verdad tiene una historia (no habría algo así como una verdad universal cuya historia sería la de su paulatino develamiento, sino que la historia de la verdad es la de su permanente redefinición o, más aún, de su permanente reinvención); 2) pero al mismo tiempo, contra la crítica tan frecuentemente formulada a Foucault según la cual este sería un escéptico para quien la verdad no es nada, él afirmará, una y otra vez, que la verdad es un elemento medular de nuestra civilización, cuyos efectos irradian en todas las direcciones(desbordando ampliamente el campo estrictamente epistemológico); en otras palabras, no se puede entender una época histórica, un determinado presente, ni mucho menos intervenir en él, sin entender cómo operan, en su interior, los discursos de verdad; 3) esos discursos de verdad –que impactan en todos los niveles y no solo en el ámbito teórico– tienen, a su vez, condiciones históricas no estrictamente epistémicas de posibilidad. No porque Foucault considere, como sugieren ciertas caricaturas de su obra, que el saber se reduce al poder –él rechaza de hecho explícitamente la idea marxista del saber como mera ideología, como modo de encubrimiento engañoso de una relación de dominación–, sino más bien porque, como sostiene y demuestra, el surgimiento de determinados saberes se explicaa partir de la implementación de determinados dispositivos de poder. En otras palabras, para entender una determinada época histórica hay que analizar sus discursos de verdad; pero para llevar a cabo este análisis, es preciso ir a la historia, sin que haya anterioridad lógica, cronológica u ontológica de un plano sobre el otro.
Por ende, no podemos entender quiénes somos ni cuestionar ese statu quo sin antes comprender cuáles son los discursos de verdad que nos atraviesan, lo cual a su vez implica entender cómo se gestaron esos discursos, cuáles son sus condiciones históricas de posibilidad. En otras palabras, no es posible realizar una “ontología crítica de nosotros mismos” –ontología crítica que tendrá, como veremos más adelante, sus propios efectos de verdad–sin plantear el problema de las condiciones históricas de posibilidad de los discursos de verdad que nos constituyen –como el de la psiquiatría, la medicina, la economía política, la lingüística o la propia filosofía–. El problema de la verdad, central en Foucault, está, por lo tanto, supeditado al proyecto de un diagnóstico crítico de nuestro presente. Crítica, presente y verdad son, por ende, tres elementos estrechamente entrelazados en su pensamiento. Más precisamente, es a partir de la idea de crítica que se esclarece la articulación de su doble obsesión por el presentey por la verdad. Y se entiende mejor también por qué, si cabe inscribir a Foucault en el campo de la filosofía, su forma de ejercerla, su estilo y su método resultarán tan heterodoxos.
La perversión humanista
Si de lo que se trata es de realizar un diagnóstico crítico de nuestra modernidad, de interrogar aquellos discursos de verdad que a un tiempo nos constituyen y resultan problemáticos, entonces debemos centrar nuestra atención en el humanismo entendido como el intento inclaudicable, de fines del siglo XVIII en adelante, por hacer de una cierta concepción del hombre el fundamento (y el horizonte último) del saber y de la acción. Para hacernos una idea de la omnipresencia y el prestigio de la temática humanista en aquellos años, basta evocar la figura tutelar de Sartre: encarnación –hasta la caricatura– del intelectual comprometido, él reivindicaba para sí la bandera humanista al punto de publicar, en la inmediata posguerra, un manifiesto titulado El existencialismo es un humanismo. Pero Sartre era, apenas, la frutilla del postre. Para Foucault, todas las empresas morales y teóricas (el marxismo, la religión, la filosofía) consistieron desde el siglo XIX en demostrar que el hombre, la existencia del hombre, la verdad del hombre es “el secreto a descubrir y la realidad a liberar”. De ahí su llamado a “liberarnos del humanismo como durante el siglo XVI ha sido necesario deshacerse del pensamiento medieval. Nuestro Medioevo, en la época moderna, es el humanismo”. (2)
A priori, el diagnóstico foucaulteano puede resultar sorprendente. ¿No es acaso el humanismo el nombre de todo lo que está bien? ¿No es el humanismo una corriente que viene a oponerse al oscurantismo teológico, a las inclemencias del capitalismo, a la frialdad impersonal del avance tecnológico, a la insensibilidad de la razón de Estado? Sin embargo, para Foucault, se trata de un sueño pesadillesco en el que nos encontramos atrapados desde hace más de dos siglos y del que necesitamos despertar, análogo al “sueño dogmático” al que refiere Kant en la Crítica de la razón pura y del que su filosofía crítica vendría a liberarnos.
No solo porque, a su entender, dos siglos de filosofías humanistas y de ciencias del hombre no permitieron avanzar un ápice en el descubrimiento de un presunto núcleo positivo del hombre, sino porque la antropología moderna opera, según Foucault, como una suerte de obstáculo epistemológico al desarrollo de saberes que no caben en los estrechos márgenes del cogito. En segundo lugar, porque, políticamente, el humanismo habría servido para justificar todo tipo de regímenes y obturar la comprensión del modo real de funcionamiento del poder en nuestras sociedades. Volveremos sobre este aspecto en la segunda parte de este estudio. Por último, desde un punto de vista ético, el principal problema que entraña el humanismo moderno desde una perspectiva foucaulteana es el supuesto de una naturaleza humana por descubrir, por restaurar en su autenticidad, por desalienar, ya que abona la ilusión de que una liberación es posible de una vez y para siempre, al tiempo que –paradójicamente– asimila esa liberación a un retorno a sí mismo, al descubrimiento de –y la fidelidad a– la verdad profunda y oculta del propio deseo. Algo de eso se expresa en el mantra tan a la moda hoy día que insta a “ser fiel a uno mismo”, como si esa expresión tuviera algún sentido y como si implicase una forma de libertad y no, como cree Foucault, el encierro en la jaula de cristal de la propia identidad. Retomaremos estadiscusión ética con el humanismo en la última parte. Deshacerse del hombre del humanismo, o al menos deshacerse del encanto que ejerce sobre nuestro pensamiento y nuestra vida moral y política, será por lo tanto para Foucaultla tarea a encarar.
De manera retrospectiva, en sus últimos cursos y entrevistas, Foucault dirá que ese hoy que hay que diagnosticar, esa experiencia de la que busca dar cuenta, intentó analizarla a partir de tres polos distintos, aunque siempre estrechamente entrelazados entre sí: 1) el polo de la verdad (de los saberes), 2) el polo de la gubernamentalidad (de los poderes), y 3) el polo de la subjetivación (de las éticas). Su obra se estructura en buena medidaen función de ese triángulo: en sus trabajos de los años 60, el énfasis estará puesto en el primer vértice (los saberes en su relación con el hombre como sujeto y objeto de dichos saberes); durante los años 70, se centrará en el segundo polo (las relaciones de poder en su interacción con los saberes y con el sujeto entendido como efecto de sus dispositivos); y durante la primera mitad de los años 80, se enfocará en el tercer polo (las prácticas de subjetivación, como polo siempre presente, pero obturado en buena medida por los dispositivos modernos de saber-poder).
Los primeros trabajos de Foucault giran, entonces, en torno al problema de la relación entre verdad y sujeto. La pregunta no será, sin embargo, aquella a la que nos tiene acostumbrados la tradición filosófica del quid iuris, a saber, qué legitima la relación entre sujeto y verdad, cómo justificar, de derecho, nuestro conocimiento; sino más bien el quid facti: ¿cómo es que, a partir de determinados discursos de verdad, surge en la modernidad esto que llamamos sujeto y que opera como presunto fundamento del saber? ¿Y cómo y bajo qué condiciones ese sujeto se convierte, a partir de un determinado momento, en el objeto por antonomasia del saber occidental? La pregunta por las condiciones históricas del surgimiento de esa figura bifronte que es el hombre moderno –a un tiempo sujeto y objeto predilecto de nuestro saber– (3) es el punto en el que confluyen todos los trabajos publicados por Foucault durante la década del 60, aunque partan de puntos en apariencia muy lejanos entre sí. Allí convergen, en efecto, su tesis doctoral Historia de la locura en la época clásica, publicada por primera vez en 1961; Elnacimiento de la clínica, publicado dos años más tarde; su obra cumbre de 1966, Las palabras y las cosas (subtitulada de modo sugerente Una arqueología de las ciencias humanas); y el tratado metodológico con el que cierra su período arqueológico, antes de pasar al estudio de los dispositivos de poder durante la década siguiente, La arqueología del saber (1969).
Ese esfuerzo de reconstrucción histórico-crítica de la relación entre verdad y sujeto (ya no desde la interioridad de una necesidad, sino desde la exterioridad de la historia) lo llevará, a su vez, a entablar una doble discusión: por un lado, con las ciencias humanas y su supuesto positivismo (en particular, la psiquiatría y la medicina, a partir de las cuales se erige, por primera vez, al hombre como objeto positivo de un discurso de verdad); pero también, por otro, con las filosofías poskantianas y su pretensión de fundar ese supuesto conocimiento positivo del hombre (en particular, con la fenomenología existencialista, a partir de la cual el hombre irrumpe como sujeto de la experiencia en el sentido de sub-jectum, de lo que infunde sentido a esa experiencia y en esa medida la hace posible).
En la medida en que presumen de haber contribuido a conocer más y mejor al hombre, y, en base a ese conocimiento, a volverlo más libre, las ciencias humanas son sin dudas uno de los pilares de ese humanismo moderno que Foucault identifica como eminentemente problemático. En los dos primeros libros mencionados, (4) Foucault se empeñará en cuestionar la pretensión autofundacional y el presunto positivismo de la psiquiatría y la medicina modernas, es decir, la idea de que estas disciplinas, en su versión contemporánea, describirían los mismos fenómenos que los tematizados por el saber clásico o renacentista, solo que de forma cada vez más objetiva, precisa y, por ende, más verdadera. La estrategia argumentativa de Foucault en estos primeros trabajos tiene esencialmente dos pilares.
Por un lado, en la estela de la escuela francesa de la historia de las ciencias cuyas figuras tutelares fueron Gaston Bachelard, Alexandre Koyré y Georges Canguilhem, buscará socavar el continuismo reivindicado por una historia positivista de los saberes mostrando, por ejemplo, que la concepción de la locura como enfermedad mental, predominante desde el siglo XIX hasta nuestros días, poco y nada tiene que ver con lo que la época clásica, renacentista o medieval entendían por locura, y que los desplazamientos que se dan de una época a la otra no pueden reducirse a un mayor esclarecimiento de un objeto preexistente e inalterable. Por el contrario, mostrará Foucault, con cada época histórica no cambia solo el instrumental que nos damos para conocer un objeto sempiterno, sino que cambia la idea misma que nos hacemos del saber, del sujeto de dicho saber, de lo que es un objeto y, por ende, también, de todos los objetos particulares.
Así, Historia de la locura en la época clásica muestra cómo, durante la época medieval, los locos eran seres errantes que, lejos de ser considerados como enfermos mentales –como lo serán del siglo XIX a esta parte–, encarnan más bien el anuncio de una suerte de tragedia cósmica. El Renacimiento, en cambio, sí encerrará a los locos, pero no por considerarlos enfermos, sino por considerados seres inmorales, a la par de los depravados, los pobres, los desempleados o los mendigos. Durante la época clásica, la locura aparecerá ya no como mera inmoralidad, sino como la traducción verbal de una experiencia ontológica de la Nada, como experiencia de la Sinrazón. Y será recién durante la época moderna –cuando, con la Revolución, se libere de su encierro a pobres, mendigos, libertinos…, es decir, a todos menos a los locos, rompiendo así ese gran magma indiferenciado de la Sinrazón clásica– que la locura aparecerá, por primera vez, como la alteración de facultades propiamente humanas, como enfermedad mental, es decircomo alienación de una verdad antropológica a la que solo accede el médico.
A través de esta historia de la locura, no se trata solo de poner de manifiesto la inconmensurabilidad de las concepciones de la locura que se suceden a lo largo de cada época histórica para cuestionar así la idea de una historia del saber entendida como paulatino e inexorable advenimiento de la verdad frente a una razón que se abriría paso descartando trabajosamente errores, supersticiones y falsas creencias. Se trata también de poner en evidencia la fragilidad constitutiva de nuestro Occidente racional que se erige sobre la exclusión de ese otro que es la locura, a la que, sin embargo, no logra terminar de conjurar, como lo prueba la sucesión de dispositivos pergeñados para mantenerla a raya. De hecho, la idea de que la concepción moderna de la locura como enfermedad mental no sea una naturaleza preexistente, sino producto de determinados dispositivos de saber y poder, no implica que aquello que la idea de locura como enfermedad mental intenta nombrar –y normar– sea un mero constructo cultural, un puro efecto, y que no hay un afuera de los saberes y de los poderes. Ello implica, más bien, que esos dispositivos modernos son un nuevo intento por estabilizar, controlar, domesticar algo que constantemente escapa al sistema y que, al decir de Foucault en su obra de 1961, retumba en sordina en el silencio de los locos y de forma más estridente en la obra de ciertos artistas. (5)
Esa idea de que el proyecto de un conocimiento científico de la locura esconde una suerte de “lado oscuro de la luna” entronca con la segunda tesis fuerte a partir de la cual Foucault, en sus primeros trabajos, impugna la presunta positividad de las ciencias humanas, al mostrar que tanto la psiquiatría como la medicina clínica se construyen sobre la base de una experiencia esencialmente negativa. Así, en su tesis de 1961, Foucault muestra que es la locura lo que, tal vez por primera vez, permite al hombre captarse como objeto científico, como depositario de una verdad. Es, en efecto, a partir de una experiencia antropológica de la locura que una ciencia del hombre puede empezar a edificarse: “Del hombre al hombre verdadero el camino pasa por el hombre loco” (HF: 544). En el mismo sentido, un par de años más tarde, en El nacimiento de la clínica, a partir de un análisis minucioso de la obra del anatomista francés François Xavier Bichat, Foucault mostrará cómo la medicina clínica, tal vez la primera ciencia del individuo en sentido estricto, solo fue posible sobre la base de la negatividad de la muerte: “Abrid los cadáveres, exclamaba Bichat: veréis cómo desaparece la oscuridad que la mera observación no era capaz de disipar” (NC: 149). Lo que pone en evidencia Foucault allí es que las verdades positivas de las ciencias humanas emergen, tanto desde un punto de vista histórico como epistemológico, sobre experiencias negativas en las que el sujeto de dicha experiencia sucumbe y se pierde toda claridad:
Cuando hacemos del positivismo una lectura vertical vemos aparecer, al mismo tiempo ocultada por él pero indispensable para su nacimiento, toda una serie de figuras que serán luego utilizadas en su contra. En particular [...] la importancia de la finitud en la relación del hombre a la verdad y en el fundamento de esa relación, todo eso está en juego en la génesis del positivismo. En juego pero olvidado a su provecho. (NC: 200) (6)
Foucault dará incluso un paso más al identificar esa estructura, según la cual se intenta fundar un saber positivo del hombre en la experiencia que este hace de su propia finitud (a través de la muerte o de la locura), como la matriz del saber propiamente moderno y, en particular, como el gesto propio de la filosofía de Kant a esta parte.
El intento por hallar en el sujeto finito que es el hombre las condiciones fundamentales de la experiencia y su conocimientoconstituye, en muy resumidas cuentas, el corazón del proyecto filosófico kantiano. Lo es también de esa corriente derivada del kantismo y dominante en el campo de la filosofía contemporánea –y en particular en la academia francesa durante los años de posguerra– que es la fenomenología. (7) Foucault sin dudas debe mucho a la fenomenología. Su proyecto de una búsqueda de las condiciones de posibilidad de la experiencia se inscribe claramente en esa corriente. Sin embargo, el lugar que él asigna al sujeto en el marco de esa búsqueda supondrá una ruptura radical con este tipo de enfoque.
En la estela del “giro copernicano” operado por la filosofía de Kant –al desplazar el centro de gravedad del problema de la verdad del objeto al sujeto–, (8) la fenomenología intentó responder a la pregunta por las condiciones de posibilidad del conocimiento remitiéndose, no a las cosas consideradas en sí mismas, sino a la figura del sujeto entendido como finitud fundamental. Es decir, como un ser ciertamente finito, pero depositario de las condiciones que a un tiempo hacen posible y determinan todo saber, es decir, como matriz de toda experiencia. (9) En la medida en que no hay experiencia que no sea “del sujeto”, el modo de ser de este condiciona la estructura y el sentido de los objetos de la experiencia; motivo por el cual, dicho mal y pronto, para desentrañar cualquier enigma, primero sería necesario develar el misterio del hombre. De ahí que la fenomenología, en su vertiente existencialista al menos, sea siempre una antropología. Este giro antropologizante del pensamiento poskantiano, que busca las condiciones de posibilidad de todo discurso verdadero en el hombre entendido como finitud fundamental, es problemático para Foucault por varios motivos.
Enredar el pensamiento moderno en lo que llamará “el círculo antropológico” es el primer gran cuestionamiento a este tipo de enfoques: si el sujeto es fundamento, entonces el conocimiento positivo del hombre es ineludible, pero siempre y cuando ese saber sea remitido a su condición de sujeto que lo hace posible. Así, unos se enfocarán en la finitud constituyente (lo que hace la fenomenología); otros en la finitud constituida (lo que hacen los saberes positivos del hombre); y cada uno intentará esclarecer al otro, envolverlo. Según Foucault, todo el pensamiento moderno habría quedado encerrado en ese vaivén, en esa repetición siempre relanzada, en el abismo que se abre entre esas dos finitudes:
La preocupación que [la filosofía moderna] tiene por el hombre [...] no señala más que para las almas bellas la llegada tan esperada de un reino humano; se trata de hecho, y esto es más prosaico y menos moral, de un redoblamiento empírico-crítico por el cual se intenta hacer valer al hombre de la naturaleza, del intercambio o del discurso como el fundamento de su propia finitud. En este pliegue, la función trascendental viene a recubrir con su red imperiosa el espacio inerte y gris de la empiricidad; inversamente, los contenidos empíricos se animan [...] y son enseguida subsumidos en un discurso que lleva demasiado lejos su presuposición trascendental. Y he aquí que en este pliegue se adormece de nuevo la filosofía en un sueño nuevo; no ya el del dogmatismo, sino el de la antropología. (MC: 352) (10)
En segundo lugar, Foucault destacará la incapacidad de la fenomenología para pensar aquello que escapa al cogito (en la medida en que todo fenómeno pasa necesariamente por ahí y lleva su impronta) y, ligado a ello, la falta de radicalidad en su búsqueda de las condiciones últimas de nuestra experiencia y nuestro conocimiento. De hecho, al remitir todos sus análisis al sujeto, la fenomenología nunca se hace la pregunta por sus condiciones de posibilidad. He ahí su ingenuidad, su pereza, su principal limitación. Y son precisamente las condiciones de esa condición de posibilidad de la experiencia –que es el sujeto– lo que Foucault irá a buscar a la historia.





























