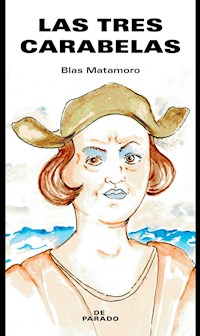Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blatt & Ríos
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Fundidos a negro es una novela argentina. Lo es por su tema, por su entonación, por sus preocupaciones. Corre 1966 en Buenos Aires y hay un golpe militar en ciernes. A partir de ahí se sigue la historia de unos personajes y sus familias durante tres décadas. La Argentina como crisol de razas, la inmigración, los curas, los militares, los jueces, las amas de casa, las estrellas de televisión entran en la novela y representan un papel. El papel que les toca, que es uno más en la Historia argentina. Narrada con pasos de comedia y maestría, sin perder la seriedad, en Fundidos a negro Blas Matamoro se pregunta con sapiencia sobre el destino de la Argentina en el siglo XX, acaso iluminando el presente y el futuro, con una novela cuya escritura recupera historias y, sobre todo, una lengua; lengua e Historia imbrincadas, la lengua y la historia de los argentinos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FUNDIDOS A NEGRO
BLAS MATAMORO
Índice
CubiertaPortadaEpígrafe1966197619861996Sobre el autorCréditosFundido a negro, Fade, Fading: “Efecto óptico según el cual una escena de cine o televisión desaparece gradualmente en la oscuridad (fundido de salida) o surge de la oscuridad (fundido de entrada)”.
Raymond Spottiswoode (director), Enciclopedia focal de las técnicas de cine y televisión, Barcelona: Omega, 1976, página 459.
1966
Buenos Aires
Frente a la Facultad de Derecho, a punto de subir la escalinata, conversan Carlos María Lavelle, llamado Carlucho, y Marcelo Campillo, llamado Marso. Es invierno, es de noche. Ven pasar un par de camiones cargados de militares.
—Ahí van los que darán el golpe de Estado —dice Carlucho.
—¿Estás seguro? Más bien parece que van de maniobras. Por acá hemos visto pasar muchas veces esos vehículos con soldados —dice Marso.
—¿Qué te apostás que esta noche o a más tardar mañana a la noche dan el golpe? Te lo digo porque en casa están muy contentos estos días, dale hablarse con el abuelo.
—¿Y eso qué quiere decir?
—Que se va a realizar el sueño de su vida: una dictadura fuerte, sólida, duradera. Como la de Franco en España, un país organizado, todo el mundo sometido a una jerarquía, por fin la Argentina ordenada, encaminada hacia su futuro de grandeza…
—Pero ¿no escarmentaron con las dictaduras anteriores?
—Nadie escarmienta de sus sueños, Marso. Nosotros somos jóvenes y no nos damos cuenta, pero yo, que he visto a dos generaciones de ilustres señores Lavelle, sé lo que te digo. Esto lo están soñando desde 1930, cuando mi abuelo salió a la calle con una bandera nacional a dar vivas a Uriburu. Era el Mussolini argentino. Ya ves cómo son las cosas.
Ambos muchachos entran en la Facultad y caminan por los corredores y el hall de los Pasos Perdidos. A sus espaldas queda la suntuosa ciudad, guiñando sus luces. Dentro hay grupitos que hablan animadamente y se miran unos a otros como con desconfianza. De uno se desprende un joven alto y rubio, con aire deportivo, vestido con empaque.
—Bordagaray. Este seguro que se ha metido en la cosa —dice Carlucho a Marso en voz baja.
—Don Carlos, usted será de los nuestros, me figuro —dice a Carlucho Bordagaray.
—En cuanto sepa quiénes son ustedes.
—Todo un Lavelle Bordignac no se podrá negar a lo que está por venir.
—¿Esta vez va en serio? Porque mirá que no sería el primer patinazo de un general…
—Esta vez va en serio para bien de la nación, don Carlos. Hay un hombre con todo el bigote al frente. Se acabó la charlatanería demoliberal, ahora la juventud va a ser educada en campos de entrenamiento y a esos judíos y comunistas —dice señalando a otro grupo— no les van a quedar ni las ganas de acordarse…
—Bueno, yo me voy con el compañero a la biblioteca. Nos faltan un par de materias para recibirnos y tenemos que aprovechar el tiempo.
Carlucho y Marso siguen su camino mientras Bordagaray se saluda con alguien extendiendo el brazo derecho y tratándose como “camaradas”, según se oye desde lejos.
—Pero si es mentira. Nos faltan más de dos materias —dice Marcelo.
—Qué importa. Borda es un poco fanfarrón y hay que seguirle la corriente.
Por la escalera principal bajan algunos estudiantes. De tanto en tanto, se detienen, dejan de conversar y miran hacia la ciudad. Uno de ellos dice:
—¿No les parece que Buenos Aires se ofrece como para ser conquistada?
—Arriba, juventud de la Argentina, brillante porvenir de mi nación —dice otro.
Todos ríen y siguen bajando la escalera.
Comida del domingo en la mansión de los Lavelle. Viejo palacete de un barrio elegante. Se bebe el aperitivo en el despacho del doctor Gastón Lavelle, eminente jurisconsulto civilista. Entre las estanterías de madera de cerezo, con sus comentarios al Código Civil, sus tratados de la materia y colecciones de revistas jurídicas, sus fotos con célebres colegas, pompas académicas de Francia y España. Tras su sillón, gran retrato del coronel Hervé Lavelle, que llegó al Río de la Plata a mediados del siglo XIX, acompañando al embajador conde Colonna-Walewski, hijo natural de Napoleón. Se comenta la actualidad política.
—Bueno, parece que esta vez hemos acertado con el hombre —dice Gastón.
—Sí, tiene un aspecto espléndido —dice Roberto, su hijo, juez en lo civil.
—Es un tanto misterioso —dice Carlucho —, habla poco y apenas se ríe.
—Es militar, hijo —dice su madre, Nené Bordignac de Lavelle.
—Claro, militar. Austero, silencioso, disciplinado. Toda una garantía para la nación —dice Roberto.
—Es un hombre digno de esa tradición que se cortó en 1943, cuando todos esperábamos la gran revolución nacional —dice Gastón—. Allí había unos hombres con la cabeza bien puesta, con la doctrina de Mussolini pero sin sus veleidades cesaristas, y la vocación ordenancista de Franco. La macana fue que apareciese Perón.
—Era el más listo de todos, abuelo —dice Carlucho.
—Sí, el más listo y el más sinvergüenza —dice Gastón—, que se aprovechó de la revolución nacional para su negocio personal. Si tenía todo en su mano: las ideas fascistas, el dinero de la deuda inglesa, un país resurgente y pacífico en un mundo destrozado y hambreado. Podía haber llevado a la práctica los ideales de la gran Europa, cuando Europa estaba siendo arrollada por los comunistas y los judíos. Ese era el destino argentino, ser la Europa del Cono Sur. Para colmo, le dio paso a una mujer de baja estofa.
—Era una mujer sufrida que hizo mucho bien a su manera —dice Nené—. No la juzguemos desde nuestro mundo. Ella era de otro medio muy distinto, don Gastón.
—Habrá hecho todo el bien que quieras, Nené —dice Gastón— pero las ideas y la dirigencia no son cosas de mujeres. Ustedes tienen otras virtudes pero no esas. Además era cruel, tan cruel como puede serlo una mujer cuando sale cruel.
—Pero abuelo, ¿no cree que Perón era un elemento moderador frente a ella, que era como el desorden hecho persona? —dice Carlucho.
—Puede ser. Lo cierto es que Perón acabó quemando iglesias y poniendo el divorcio. Parecía un masón más que un militar —dice Gastón.
—Vos, Nené, ¿qué opinás de la mujer del presidente? —dice Roberto.
—Se ve que es toda una señora, que no se mete en lo que no le importa, muy devota, muy seriecita, muy de su casa —dice Nené—. Una de esas mujeres que le gustan a don Gastón.
—No te rías, hijita —dice Gastón—. Vamos a ver qué opinás cuando Carlucho nos presente a su candidata.
—Todavía es muy temprano para eso, ¿no, hijo? ¿Cuántas materias te faltan para recibirte? —dice Roberto.
—Unas cuantas. Más de las que me gustaría —dice Carlucho.
—Bueno, está bien, no lo hostigues al muchacho —dice Gastón—. Mientras termina su carrera va haciéndose práctico en el juzgado. ¿Qué tal te trata el juez, mi exalumno Pepe Valtierra?
—Me trata bien. Creo que tiene miedo al apellido. Oye Lavelle y se le presenta usted, abuelo —dice Carlucho—. El trabajo de oficial es el mejor. Uno cose expedientes, conoce a la fauna que viene detrás del mostrador, no se hace responsable de nada porque se supone que todo lo decide Su Señoría.
—Voy a ver qué pasa en la cocina —dice Nené—. Me parece que se va haciendo la hora de comer.
—Ahora que estamos entre hombres —dice Roberto— les comunico, caballeros, que esta noche hay mesa de póker en lo de mi cuñado Bordignac. Y ahí se toma whisky del bueno.
—Sí, hasta que a los reyes de la baraja se les caen las coronas —dice Gastón.
Todos ríen y brindan con sus aperitivos.
Almuerzo dominical en casa de los Campillo.
Un comedor de clase media en un barrio decente y modesto. A la mesa se sientan el padre, Evaristo Campillo, empleado municipal en la Dirección de Parques y Jardines; la madre, Elsa Luzatti, dueña de una peluquería en el barrio; los hijos, por orden de edad: Nenucha, Elena y Marcelo, llamado Marso.
—No sé qué tal han quedado los tallarines —dice Elena—. Tuve una buena maestra, mamá, pero la alumna… en fin.
—Están muy bien, hija. Ya hay dos excelentes cocineras en la casa —dice Evaristo.
—En cambio, a mí la cocina se me da muy mal —dice Nenucha—. Creo que si me refugio en una isla desierta sobrevivo comiendo cocos.
—Eso si hay cocoteros, que si no… —dice Marcelo.
—Hay cosas peores —dice Evaristo—. Hay gente que se ha comido crudos a sus semejantes. En esos accidentes de avión cuando los pasajeros van a parar a unas montañas peladas, donde no queda nada para comer, cualquiera se vuelve caníbal.
—Será en algún país salvaje. En la Argentina esas cosas no pasan —dice Elena.
—Tiempo al tiempo. Vamos a ver cómo pinta este nuevo gobierno —dice Evaristo—. ¿Qué se dice por la Facultad de Derecho, hijo?
—Un poco de todo —dice Marcelo—. Los nacionalistas están contentos, los radicales están desorientados, los comunistas dicen que se viene el fascismo…
—¿Y los peronistas? Porque alguno habrá —dice Nenucha.
—Pocos. Perón es un recuerdo lejano. Además, como no ha dicho esta boca es mía… —dice Marcelo.
—Tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas —dice Elsa—, como todos los gobiernos.
—Perón fue una vergüenza nacional, qué bueno ni malo. Un gobierno de atorrantes —dice Evaristo.
—Tampoco es para tanto, viejo —dice Elsa—. Nadie merece que lo echen de su país, que no pueda volver, que esté lejos de los suyos, más si se trata de un hombre mayor como Perón, que cualquier día se muere de tan anciano que está.
—Este gobierno parece que tiene a todo el mundo de su parte, pero no es así, esta calma por algún lado reventará —dice Marcelo.
—Tuvo a su favor el desprestigio de gobiernos anteriores —dice Nenucha.
—Esa es una virtud fácil. Cualquiera es capaz de denunciar los males ajenos —dice Marcelo—. En la universidad estamos esperando a ver qué hace Onganía. Lo único que se sabe es que es católico y chupacirios.
—Bueno, en esta casa todos somos católicos —dice Elsa.
—Sí, pero no clericales, que es algo muy distinto —dice Evaristo—. Los curas, en lo suyo, están muy bien, pero que no se metan en lo que no les importa.
—En Filosofía y Letras nadie sabe lo que va a pasar pero todos saben que algo va a pasar —dice Nenucha.
—Esa es la desorientación que se le inculca a la juventud de hoy —dice Evaristo—. Lo peor para un joven es no saber lo que va a pasar. A nosotros, en cambio, nos enseñaron que el país estaba en el futuro. Todo lo mejor iba a venir. Y así nos fue. Gobiernos que duran dos años, golpes de Estado a cada rato, peleas entre milicos, un desastre…
—Papá, lo mejor que tiene la juventud es un futuro por delante —dice Nenucha—. Todo por hacer, todo a nuestra disposición, todo para nosotros…
—Después vienen los problemas —dice Elsa—. Con los años ves que no tenés todo el mundo entre las manos, que tenés un poquito, un cachito nada más. Una casita, una pequeña familia, una peluquería de barrio…
—Bueno, vieja, vos no te podés quejar —dice Evaristo—, tu negocio va de viento en popa, cada día más grande. Antes tenías una sola aprendiza, ahora una oficiala y una ayudante, ¿qué me contás?
—Esa no la sabía, mamá —dice Nenucha—. Estás hecha toda una empresaria. Vamos a brindar por doña Elsa, la duquesa del barrio.
Todos brindan y ríen.
La casa de fin de semana de los Uriondo Padovani, en un pueblo elegante cercano a Buenos Aires. Sentados al sol y tomando un aperitivo están Juan Manuel Uriondo, su mujer Noemí Padovani de Uriondo y el hijo de ambos, Nicolás (Nico) Uriondo Padovani.
—¿Se arregló, por fin, lo de la embajada de tu primo el Bebe? —dice Noemí.
—No. Eso no tiene arreglo —dice Juan Manuel—. Yo creo que no saldrá embajador.
—¿El Bebe Macduff? —dice Nico.
—El mismo —dice Juan Manuel—. Es Macduff Jorgensen, danés por parte de madre. Por eso el ministro, que es íntimo suyo, lo destinaba a Copenhague, pero el presidente parece que se opone, muy rotundo.
—Es una pena —dice Noemí—. Un hombre culto, elegante, que sabe hablar danés desde chico, haría muy buen papel. La mejor salsa de mostaza del mundo la prepara el Bebe.
—Sí, pero es divorciado y, además, su madre es calvinista. Dos pecados mortales para este presidente —dice Juan Manuel.
—Es un gobierno de comecirios… —dice Nico.
—De meapilas, diría tu abuelo Uriondo —dice Juan Manuel.
—Como quieras. A un compañero de facultad lo llevaron preso por usar el pelo largo y tacos altos en los zapatos, esos de moda —dice Nico—. Le cortaron el pelo a tijera y los tacos a hachazo limpio.
—Cómo le habrán quedado los zapatos. Inservibles, seguramente —dice Noemí.
—Eso es lo de menos. La humillación moral es lo peor —dice Nico—. Dan ganas de hacerse delincuente para que a uno lo lleven preso en serio.
Se hace un largo silencio. Todos beben tragos sin hablar.
—Tu abuelo Uriondo habría dicho tacones y no tacos, que en España quiere decir mala palabra —dice Noemí.
—Tampoco diría mala palabra sino palabrota —dice Juan Manuel.
—Me acuerdo de una vez, cuando yo era chiquito, que me corrigió eso de comer masitas o masas. Son pastas de té, me dijo severamente —dice Nico—. Tenía un aire de que sea por última vez, la próxima serás apaleado. Pesado, el abuelo, con eso de la lengua española. Dicen que los vascos resultan testarudos con el purismo idiomático.
—Purismo idiomático… Mirá cómo se nota que habla un filósofo —dice Juan Manuel.
—Papá, vos también cuando hablás de economía te ponés cuidadoso con las palabras —dice Nico—. Los swaps y los debentures y los joints…
—Bueno, cada cual con sus tecnicismos —dice Juan Manuel—. ¿Vos no empleás tecnicismos, Noemí?
—Ay, por favor, Johnny, qué cholada eso de los tecnicismos. Es una cosa de maestrita de escuela —dice Noemí.
—Dicen que el presidente es de origen vasco, como los Uriondo —dice Nico—. Qué mala suerte si resultamos parientes.
—¿Por qué? ¿Qué tiene de malo ser vasco o ser presidente? —dice Juan Manuel.
—Nada. Nico quiere decir que no le gusta un hombre con ideas tan cortas, que se preocupa por rapar el pelo a la gente —dice Noemí.
—Sí, es el inconveniente. Es lo de siempre con los militares. Liberales en economía, dirigistas en cuestiones morales y políticas —dice Juan Manuel—. Por eso han fracasado las dictaduras en este país y han debido ceder el gobierno a los civiles, que montan equipos endebles y provocan nuevos golpes de Estado. En fin, una maravilla típicamente argentina.
—Yo no entiendo de política, pero estos dicen que quieren modernizar —dice Noemí—. Habría que darles tiempo.
—¿Modernizar? ¿Con esas ideas tan rancias sobre la censura, el pelo, los zapatos? —dice Nico y se ríe levemente.
—Esas no son cosas de los militares, sino de sus mujeres —dice Noemí—. A los militares les gustan las pelanduscas para gozar y las cursis para casarse y tener hijos. ¿No han visto la pinta de cachirula que tiene la mujer del presidente? Es una doña cualquiera de barrio pero endomingada y pretenciosa. No soporto el mal gusto en las personas públicas.
—La Argentina debería ser gobernada por los empresarios, como una gran empresa pujante en un mercado competitivo —dice Juan Manuel.
—Papá, sos el eco de tu suegro, el gran hombre de empresa don Claudio Padovani —dice Nico.
—Menos chufla con tu abuelo, Nico —dice Noemí.
—De abuelo, poco, mamá —dice Nico—. Esa comida mensual con la familia reunida parece siempre una sesión de directorio. Me acuerdo del levante que me pegó una vez por hacer ico caballito sobre el almohadón de la silla. Para colmo sirvieron aceitunas y yo, al tratar de pincharlas, le mandé una como proyectil sobre el mantel.
—Bueno, papá tiene la rigidez italiana de otros tiempos, hay que entenderlo, ya suma setenta y cinco años —dice Noemí.
—Una cosa es la rigidez antigua y otra, el orden castrense, soldados vista a la derecha. Si para hablar hay que pedirle permiso. Es un personaje lejano, un rey que recibe en su trono a sus fieles súbditos —dice Nico.
—De algún modo, tiene razón —dice Juan Manuel—. Es un self made man, alguien que empezó muy de abajo y llegó donde llegó gracias a su esfuerzo. Lo que decía hace un rato sobre el valor del empresario como líder. Los Uriondo son muy campechanos porque llevan generaciones de estancieros, coroneles, jueces, ministros, hasta calles con el nombre… No es el caso del abuelo Padovani.
—No, claro, los Uriondo tienen más pasado que futuro, y no lo digo por vos, Johnny —dice Noemí—. A una familia venida a menos le quedan dos caminos: o se hacen reyes de opereta o se hacen campechanos.
—Mamá, sos toda una socióloga —dice Nico—. Se ve que es la ciencia de moda.
—Estás al tanto de las modas intelectuales, filósofo —dice Juan Manuel.
—Doctor Uriondo, ya es la segunda vez que me llama filósofo y diría, como nuestro profesor de gramática histórica, español como mi abuelo, con harta sorna —dice Nico.
—De ninguna manera, señor Uriondo Padovani —dice Juan Manuel—, nadie como yo respeta la filosofía. Siempre se respeta lo desconocido.
—Sí, pero ¿para qué le sirve realmente la filosofía a un heredero de empresas industriales? —dice Nico.
—Respondé vos mismo, Nico —dice Noemí.
—Para nada y por eso resulta hermosa —dice Nico—. Hay un momento en las familias productivas en que se plantea la primacía del gasto.
—Qué manera de hablar, hijo —dice Noemí.
—Quiero decir que llega el tiempo de gastar lo acumulado, y la filosofía puede ser un excelente medio de hacerlo. Hay que tener mucho tiempo y buena comida para dedicarse a pensar el ser y la entelequia —dice Nico.
—En la economía también el gasto es importante. Consumir es un modo de activar la producción —dice Juan Manuel—. Pero, con todo, Nico, algo de gestión empresarial no te vendría mal, cuando acabes la carrera de filosofía. A veces basta con un máster en una buena escuela norteamericana, o un stage en una empresa, cualquiera de la familia, por ejemplo, con gente experta que te inicie en el tema.
—A mi hermanita Claudia no le han hecho estas reflexiones —dice Nico.
—No, es verdad —dice Noemí— porque ella es mujer y ha resuelto la cosa poniéndose de novia con Saralegui.
—Es casi un incesto, mamá —dice Nico—. Saralegui es tan hijo del abuelo como vos o el tío Fabio. Está en el mundo Padovani desde que tenía pantalones cortos.
—Bueno, pues entonces lo mejor es que todo quede en casa y la señora de Saralegui sea una Uriondo Padovani —dice Noemí—, ¿no es perfectamente lógico?
Otro largo silencio. Noemí observa una puerta, como esperando que la sirvienta anuncie el almuerzo.
—A propósito de Fabio —dice Juan Manuel—, esta semana no ha llamado por teléfono.
—No, debe andar viajando con Richa —dice Noemí—. La última vez que hablamos me dijo que se iban unos días a California. No sé si a Los Ángeles o San Francisco, no me acuerdo. Recorrían y, de paso, visitaba un laboratorio de esos de química industrial que le interesan, algo de pintura para barcos, me parece.
—Ahí tenés el ejemplo de un Padovani que no pierde el tiempo gastando. Estudia como para mejorar la tecnología de una empresa familiar —dice Nico.
—Fabio sí, pero Richa, francamente, no sé… —dice Juan Manuel—. La veo más preocupada por el sionismo, la Tierra Santa, la comunidad, esas cosas…
—Después de todo, los Padovani fueron judíos durante siglos —dice Nico.
—Sí, pero nuestra Claudia se va a casar por la iglesia, con velo blanco, florcitas, velitas, organito y tutti gli fiocchi. A propósito, hoy, después de la misa, arreglaban con el cura del Santísimo Sacramento. Yo no sé qué ponerme como madrina. La iglesia es un poco bizantina, así que ya me veo de emperatriz Teodora. Qué espanto —dice Noemí.
Entra la sirvienta y anuncia que la mesa está servida.
Nico sueña. Está en un recinto oscuro, un sótano. Huele a humedad antigua y, al andar, se le pegan telarañas en la cara. En un rincón apenas iluminado, hay un camastro. Nico se acerca y descubre que en él yace su abuelo Claudio. Trata de despertarlo, creyéndolo dormido, pero comprueba su rigidez, lo helado de su cuerpo: el abuelo ha muerto. Desenfunda un revólver y le dispara en el ano. El abuelo se sacude, se incorpora, lo mira, sonríe, va a su encuentro. Tiene el aspecto juvenil de las viejas fotografías familiares. El abuelo ha resucitado.
El local de la ACA (Asociación Cultural Argentina). Público mayormente juvenil. Se encuentran Nenucha, Carlucho, Marso y Nico.
—Te presento a mi hermana Nenucha —dice Marso—. Este es Carlos María Lavelle, pero todos lo llamamos Carlucho. Nicolás Uriondo, compañero de Nenucha en la Facultad de Filosofía.
—Nosotros nos conocemos —dice Carlucho.
—Sí, de alguna fiesta en casa de los Uriondo Olazábal —dice Nico.
—Claro, son primos de papá —dice Carlucho.
Se hace el silencio y sube a la tribuna Silvano Legros, el maduro historiador que ha anunciado una charla sobre la actualidad revolucionaria argentina. Alguien lo presenta como maestro de juventudes, siempre alerta a los influjos del tiempo, sabio y provocativo hombre de pensamiento y de acción.
—Jóvenes compañeros —dice Legros—. No tomen estas palabras, por favor, como una perorata formal, mucho menos académica. Quiero dialogar idealmente con ustedes acerca de temas que están en el aire que respiramos y que reconocerán como propios. Ha habido un movimiento cívico militar, según es notorio, que ha barrido la política burguesa y liberal que administraba el país hasta hace cierto tiempo. Normalmente, los progresistas locales considerarían esta circunstancia como un manotazo reaccionario y profascista del militarismo tradicional, una bravuconada pretoriana, según la manoseada expresión. Opino lo contrario. Tengo bastantes años como para recordar los aviones que surcaron el cielo de la patria en junio de 1943, dando lugar a un gobierno militar nacionalista que derrocó al contubernio oligárquico. De ese gobierno surgió la figura del entonces coronel Perón, líder de las masas populares que secundaron su tarea de liberación, económica, social y política. Otro golpe militar, gorila y proimperialista, lo derrocó, a su vez, en 1955. Desde entonces, se han sucedido unos personajes inconsistentes, pasajeros, caóticos, de cuya política sólo ha quedado una estela de entrega y represión. Pues bien: ha llegado el momento de cambiar el rumbo. Y así como en 1943 la juventud ilustrada dio la espalda al pueblo, hoy debemos apoyar a los soldados patriotas que tratan de recuperar la hermandad entre milicia y proletariado. Los aviones de 1943 han vuelto a surcar el cielo de la patria. No hagamos oídos sordos a su rumor de esperanza. No cometamos el repetido error de echar monedas a los pies de la gente uniformada que desfila enarbolando nuestra bandera. Los símbolos nacionales y las armas de la patria no son patrimonio de la reacción sino del pueblo. Hace falta un movimiento nacional y popular que saque al país de la inercia y la servidumbre. La hora de tal movimiento ha sonado y si la tarea es larga y caemos los mayores, ustedes recogerán el testigo y lo llevarán a la victoria.
Aplausos, saludos, firma de libros. Los amigos se reúnen en un café cercano.
—Curioso personaje este maestro Legros —dice Carlucho—. Fue comunista en sus primeros años, un destacado intelectual de la izquierda. Al llegar Perón, se apartó de los rojos y se hizo peronista, sosteniendo que abría un espacio para lo que él llamaba la izquierda nacional. Muchos lo consideraron iluso y hasta loco, pero el tiempo le va dando la razón. En vez de un socialismo sin patria quiere un socialismo nacionalista, las ideas de los de arriba con los sentimientos de los de abajo.
—¿Y él cree que en este gobierno hay soldados patriotas, según los llama? —dice Nico.
—Sí, porque es hegemónica el ala nacional del ejército —contesta Carlucho.
—¿Y cómo juega Perón en todo esto? —dice Nenucha.
—Sin duda, Perón lo inspira. Hasta puede ser que lo haya autorizado para trazar esa nueva línea —dice Marso.
—Perón es un hombre viejo y parece separado de la actividad —dice Nenucha.
—No, todo lo contrario. Ha hecho una retirada táctica para luego contraatacar cuando el enemigo esté distraído o debilitado —dice Carlucho.
—¿Cuál es el enemigo? —dice Nenucha.
—El imperialismo anglosajón —dice Carlucho—. Es el que siempre se ha entrometido en nuestra historia para impedir nuestra verdadera independencia. Lo hizo desde los tiempos de San Martín, contra Rosas, contra Yrigoyen y contra Perón. Legros rescata esa línea.
—Interesante —dice Marso—. Es un enfoque novedoso. Bueno, al menos para mí. Rompe el esquema que divide lo político entre izquierda y derecha.
—En verdad puede ser un esquema extraño a nuestra idiosincrasia, una idea importada, extranjera —dice Nico.
—Hacen falta ideas pero nacionales, porque si no, jamás van a encarnar en nuestro pueblo y quedarán flotando en el aire —dice Carlucho.
—Si no me equivoco, en tu planteo quedan en pie sólo dos fuerzas: el ejército nacional y el pueblo peronista —dice Marso.
—Exactamente. La vieja política liberal está liquidada. Por eso el presidente lo primero que hizo fue disolver sus partidos burgueses —dice Carlucho—. Despejado el panorama ¿qué vemos?: la organización del pueblo armado y la organización del pueblo trabajador, el sindicalismo que montó Perón y que ninguna fuerza retrógrada ha podido exterminar.
—¿Y si estuviéramos asistiendo a una resurrección del peronismo revolucionario? ¿No sería hoy una fecha histórica? Estamos en una de esas escenas que después salen en los libros —dice Nenucha.
Todos brindan con cerveza por la ocurrencia de la muchacha.
En casa de los Campillo, un sábado a la noche. Se han quedado solos Marso y Nenucha.
—¿Te creés que mamá se habrá enojado porque no quisimos ir al casamiento de los primos Martínez en Chivilcoy? —dice Nenucha.
—Nunca se sabe cuándo se enoja mamá. Buena cara no puso, pero las excusas son creíbles. Yo tenía una reunión con otros flamantes abogados y vos debías preparar un examen muy importante —dice Marso.
—La verdad es que yo quedé con Nico en la confitería Dorá, una muy elegante de la calle Córdoba.
—¿No vas a ir? Todavía estás a tiempo.
—No, no voy a ir.
—Nico es un buen pibe. Me parece que está enamorado de vos.
—Puede ser, pero a mí no me interesa.
—¿Ni para divertirte un rato?
—No, tampoco. Ya fui a su casa cuando cumplió años su madre. Una casa bacana, llena de cuadros y muebles de estilo. Como no entiendo de estilos no te puedo dar detalles, pero se ve mucha plata y mucha elegancia. Los canapés y las bebidas, de lo mejor. Música suave de fondo, esas cosas…
—Es lo que te digo. Divertirte, pasarla bien, olvidarte de los bodrios de cada día.
—Sí, pero no me hallo entre esa gente. No hace más que hablar de sus parientes, todos llenos de apellidos, de los viajes, de si murió la abuela Tal o la tía Cual y alguien pescó una herencia.
—La verdad es que uno no sabe de qué hablar con ellos. Pero Nico se zafa un poco de su clase. Por algo le gustás.
—¿Ya te estás metiendo con un posible novio mío?
—Lo mismo que vos pero al revés. Nunca te gustan mis novias.
—Es que vos elegís mal, Marso. Lola es una buena piba pero tonta. Si te casás con ella, a los quince días la dejás viuda. Te morís de aburrimiento.
—¿Y Pichi? ¿Tampoco te gustó?
—Pichi lo único que quería era cama y meta cama. ¿No es cierto?
—Sí. Pero no te metas con mi vida sexual.
—No me meto, pero todo el mundo veía que te estaba comiendo vivo. Una vez que pasó la calentura, si te he visto no me acuerdo.
—¿Y Marietta? No es tonta ni recalentada.
—No, de tonta no tiene un pelo. Estaba jugando con vos y con Mario Perletti y al final se casó con él porque le daba más seguridad.
—Y tuvo razón. ¿Qué seguridad le voy a dar yo, un abogado sin clientes?
—Tenés las horas de clase en Santa Liberata.
—Con eso me arreglo y no soy más una carga para los viejos, pero no doy de comer a una familia.
—¿Estás contento con tus clases?
—Sí, la historia me interesa, las preparo con gusto. Además el director, el padre Libonatti, es muy amplio de criterios, muy moderno. No es un cura como tantos, con ideas fijas y reticencias. Hasta hace bromas con la santa. ¿Sabés que Liberata era una princesa que no quería ceder ante un rey extranjero y la Virgen le hizo el milagro de que le crecieran barbas y bigote? Así lo espantó al pretendiente y se conservó casta y pura. El padre Libonatti dice que parece un andrógino.
—En cambio, los chupacirios que nos han metido en la Facultad son insoportables. Estamos pasando malos tiempos y se vienen peores.
—¿Lo decís por la intervención y las palizas a los estudiantes?
—Y por la expulsión y las renuncias. La mejor gente se ha ido.
—Llegó la hora de la política. En el colegio hay reuniones, medio secretas, con gente de sindicatos, abogados de presos políticos.
—¿De qué mano vienen?
—Hay de todo. Peronistas duros, comunistas desilusionados, aprendices de guerrilleros, locos sueltos. Gente valiosa y chantas, todo mezclado.
—¿Vos te interesás por esas reuniones?
—Sí, me parece que hay futuro en esa gente. Por el momento, para hacer oposición, resistencia. Luego veremos.
—Ahora que lo decís, me acuerdo de cuando pegué en mi cuaderno de la escuela primaria una figurita del general San Martín y sobre la cabeza, una foto tuya.
—Sí, yo también me acuerdo.
—La que se armó… la maestra llamó a papá. Menos mal que el viejo se portó como un duque y me defendió. Son cosas de chiquilina, dijo. Hubo que arrancar la hoja y pegar otra figurita. Si te digo la verdad, yo me imaginaba que ibas a tener una estatua en el Monumento al Ejército de los Andes, allá en Mendoza.
—Qué loca sos, Nenucha.
—En serio. Vos estás predestinado a grandes papeles en la historia.
—¿Qué estás diciendo? Delirás, perdiste la cabeza.
—No. Van a pasar cosas que ni pensamos en este país. Tiempo al tiempo.
—Dejémonos de pavadas. Vamos a preparar un poco de comida.
—Vamos. ¿Puedo ir yo también a alguna de esas reuniones?
De noche en casa de los Campillo. Elsa y Evaristo se han acostado para dormir. Evaristo se revuelve en la cama. Elsa dice:
—¿Qué te pasa? ¿No te podés dormir?
—No. Estoy pensando en los chicos.
—¿En los nuestros?
—Claro. ¿En cuáles, si no?
—¿Te preocupa alguno de ellos?
—No, preocuparme, en realidad, ninguno.
—¿Entonces?
—No veo claras algunas cosas. Marso siempre ha sido un buen estudiante, terminó su carrera de abogado y no trabaja en la profesión.
—No, pero se vale por él mismo, está ubicado.
—Es un triste profesor de secundaria, no un abogado. Además, va a reuniones de gente rara, de gentes de izquierda que no se sabe lo que quieren.
—Todos los muchachos son de izquierda. Con los años las cabezas se moderan. Te lo digo yo, que soy peluquera.
—Tomalo a broma nomás. No sea que alguna vez te tengas que arrepentir.
—Vos, tomalo a la tremenda, que también eso da mala sangre.
—¿Y Nenucha? ¿Qué piensa hacer de su vida? No acaba la carrera, no está de novia, estudia una cosa que nadie conoce con claridad, eso de la filosofía. ¿Vos viste alguna vez a un filósofo?
—Nenucha dice que todos somos filósofos, cada uno a su manera.
—Sí, mirá qué fácil. Así que cualquiera podría llevar un diploma de filósofo bajo el brazo.
—Mirá que te ponés difícil a estas horas. Debe ser que no hay otra cosa que hacer en esta cama.
—No des vuelta la tortilla. Estábamos en Nenucha, la piba más encantadora del mundo, y no es porque sea mi hija. Le ha dado por ir con su hermano a esas reuniones.
—Oíme, Campillo, son reuniones en un colegio de curas.
—¿A vos te inspiran confianza los curas? A mí, no.
—A mí, sí, aunque la quieran hacer monja o misionera en África.
—¿De dónde tanta seguridad, se puede saber?
—Me la dan mis hijos la seguridad. Nenucha y Marso no son como todo el mundo, son inteligentes, despabilados, leen libros que vos nunca hojeaste siquiera. ¿Por qué te empeñás en que hagan las mismas cosas que hicimos nosotros? Ellos no quieren ser empleados municipales ni peluqueros. Algún día tendrán una familia, si les da la gana. Y si no, vivirán su vida, que para eso la tienen. No te meterás ahora con Elena, me figuro.
—No, pobre querida, no. Elena es una chica normal.
—Sí, por eso no pasó de sexto grado. Y me ayuda con la casa mientras yo atiendo la peluquería. Si se pone de novio, se casa y tiene cinco hijos, mejor para todos. Pero no le endilgues a los otros dos el mismo destino.
—Así que, al final, dejamos las cosas como están.
—Sí, porque están muy bien. Y si querés hacer otra cosa en la cama, hacelo sin hablar.
—Pero ¿será posible que siempre quieras tener razón?
Como todos los días, Sonia Lagrange abre su programa de televisión Estrellas en el comedor.
—Queridos comensales, hoy, según ven, estamos instalados en un escenario señorial, palaciego diría yo. Es la mansión de la familia Méndez Waterhouse, que en la persona de su actual propietaria, doña María Asunción Páez Ygartúa de Méndez Waterhouse, nos la ha cedido gentilmente para esta ocasión. Podrán admirar los tapices que ornan las paredes del comedor, tejidos en Bruselas en el siglo XVI, y el juego de muebles Enrique IV, de la misma época. Yo, para no desentonar, me he vestido de brocado bermellón con rubíes al tono. Y todo esto ¿por qué?, se preguntarán ustedes. Pues nada menos que para compartir nuestro almuerzo con la gran dama del teatro argentino, Tessa Gálvez. Adelante, Tessa, por favor.
—Muchas gracias, Sonia. Encantada y honrada de ser tu comensal.
—Hoy, por excepción y por ser quien eres, sólo tengo una sola persona invitada. Y espero que el menú sea de tu agrado. Tenemos una ensalada del chef, carré de porc à la financière y una bavaroise sobre lecho de grosellas.
—La elección no podría ser mejor.
—Qué suerte saberlo. Asiento, Tessa, por favor. Vamos a sazonar los platos con nuestra conversación. De más está decirte que me quedé muda de admiración anoche durante la representación de Santificada seas. Somos muchos los asombrados de que hayas encarado un personaje tan criollo, tú, la cosmopolita de nuestras tablas…
—Hacía tiempo que deseaba esta experiencia, hacer la mujer mayor de nuestra tierra, una campesina, una madre, en fin, el colmo de nuestra idiosincrasia. Y espero haberlo hecho bien, al menos de la mejor manera de que soy capaz.
—Bien es poco decir. Pero no voy a entrar en detalles, para que nuestros espectadores vayan a verte. Compartirán mi asombro. Y eso que vengo viéndote actuar, creo, desde tus comienzos.
—Ah, qué fidelidad, Sonia. Ahora la admirada soy yo. Te acordarás de aquellas pequeñas salas de la vanguardia, mal ventiladas, con asientos desvencijados, pero tan llenas de entusiasmo juvenil…
—Cómo olvidarlas. Fueron las de mi juventud.
—Y la mía, querida.
—Tú no has pasado de ella, tienes la lozanía del arte, que nunca envejece. ¿Han envejecido, acaso, la música de Beethoven, la pintura de Goya?
—Bueno, Sonia, no soy tan antigua…
Ambas ríen y brindan. Tessa sigue:
—Aprendí mucho con aquella experiencia. Dimos a conocer a Brecht, a Cocteau, a Ugo Betti… En fin, el mejor teatro de nuestro siglo. Creíamos en la renovación, queríamos revolucionar…
—El arte, desde luego.
—Sí, el arte, que es lo único de lo que entiendo algo. Lo demás, que lo hagan quienes saben.
—Y ahora, una zambullida en lo más nacional de nuestro teatro.
—Efectivamente, así es. Yo siempre fui una actriz argentina. Primero, en el aspecto universal de nuestro pueblo, que es crisol de razas, un pueblo alimentado por la inmigración. Luego, con lo genuino del suelo nativo. Argentina por siempre y para siempre.
—Es que no todos lo hacemos así con la constancia debida. ¿No has advertido que, con frecuencia, nos referimos a la Argentina como a ese país, no a nuestro país?
—Efectivamente, y es lamentable. En el mundo podemos decirnos argentinos con orgullo. Allí donde llegamos, hay un artista, un científico, un deportista argentino descollando, pasando al frente. Ese es nuestro país, un país mundial.
—Y ahora, especialmente, cuando todo parece indicar que iniciamos una nueva etapa de nuestra historia, cuando tenemos los ojos puestos en un gran futuro.
—Claro, por eso elegí Santificada seas. Mirando al futuro y con los pies en la tierra, en nuestra tierra. Fui Desdémona, Madre Coraje, Electra, Ana Karenina y ahora soy una matrona de las pampas argentinas.
El dormitorio en casa de Genca García. En la cama, desnudos, Genca y Carlucho. Hay detalles que permiten concluir que acaban de hacer el amor, quizá más de una vez y en variadas posturas. Fuman y beben café y aguardiente de caña.
—A ver. Ahora resumime de nuevo todo el plan, porque hay cosas que no veo claras —dice Genca.
—Nico desaparece. La familia, alarmada, llama a las comisarías y los hospitales. Nico no está en ninguna parte. Se descarta la hipótesis de un accidente. Entonces se empieza a pensar en un secuestro. Hay que dejar sin noticias el asunto durante varios días.
—Ahí entro yo, ¿no es cierto?
—Claro. Vos vas a la casa de campo, como la empezamos a llamar. Es una casa cualquiera, abandonada y en estado medio ruinoso, pero que se puede habitar. La tengo alquilada por una miseria. Tenés que ir de noche, cuando nadie te vea, para llevarle a Nico la ropa y la comida, alguna revista, no sé, algún libro, si lo pide. Decile que escuche la radio y la televisión con el mínimo volumen, para no alarmar a los vecinos.
—De todos modos, están bastante lejos, según he visto cuando pasamos con el auto, la otra vez.
—Sí, los vecinos no son problema. Pero no hay que descartar que pase una patrulla de la cana y vea cosas raras y meta el dedo en el ventilador. ¿Entendiste? Vos, de señora seria de su casa. En el peor de los casos, sos la mujer de la limpieza.
—Bueno, la verdad es que paso de puta a mafiosa.
—Así es la vida, siempre se progresa en la profesión.
—Andate a la mierda. Seguí con el plan.
—Empiezan a ir los Mellizos, vestidos de pintores o de albañiles, como que están reparando una casa deshabitada. Ellos son los que se ocuparán de cobrar el rescate, una vez que se arregle la suma con la familia Uriondo o con la guita del abuelito Claudio Padovani. Son de confianza, gente profesional.
—Menos mal, porque los demás somos un par de chantas.
—Todo se aprende. Vos no naciste sabiendo y ahora sabés muchas cosas.
—Qué gracioso te ponés cuando estás en pelota.
—Calculo que habrá dos millones de dólares, medio para ellos, medio para Nico y uno para nosotros.
—¿Nico es de fiar? Mirá que te jugás la cabeza apostando a ese caballo. O ganamos o nos vamos a los caños.
—Nico es de fierro. Como papito aquí presente. ¿No te demostré esta tarde que soy de fierro?
—Esta tarde sí, te portaste como un caballero. Mejor dicho: como los tres caballeros de una película que vi de piba. Pero, a veces, no hay grúa que te la levante, papi.
—¿Querés otra ca-ba-lle-ro-si-dad, nena? Lo que pidas.
—Uy, se ha hecho tarde. Está por llegar un cliente. Andá a vestirte a la cocina, sin hacer ruido, y salí por la puerta de servicio. Mientras, me arreglo un poco.
—Hecho, mi amor.
Carlucho sale del dormitorio llevándose la ropa. Se viste en la cocina mientras Genca se lava ligeramente, se perfuma y se pone una bata y unas pantuflas de tacón. Alguien llama a la puerta.
—Adelante, doctor —dice Genca.
—Cómo anda mi ternerita —dice alguien que acaba de entrar.
Carlucho distingue la voz de su abuelo Gastón. Cierra apretadamente los ojos y, tanteando las paredes, llega a la puerta de servicio y sale en silencio
“Juan Manuel Uriondo Macduff y Noemí Padovani Parini de Uriondo Macduff tienen el agrado de participar a usted y familia del enlace de su hija Claudia con don José Saralegui, que tendrá lugar en la basílica del Santísimo Sacramento el día … de … del corriente a las 19 horas, y a la recepción que se ofrecerá de seguido en los salones del Plaza Hotel”.
Un salón en un hotel céntrico y moderno. Se celebra la aparición número 500 del semanario Exclusivas que edita Gráficas Padovani. Unas doscientas personas se acomodan como pueden, conversan y, de pronto, hacen silencio cuando don Claudio Padovani sube a la tarima, dispuesto a dirigirles la palabra. Habla don Claudio:
“Señor ministro, eminencia reverendísima, señor embajador, damas y caballeros, amigos todos. Es un placer personal y un honor como empresario compartir esta celebración con tan distinguida concurrencia. La aventura editorial que iniciamos hace diez años va llegando a buen puerto. No es el fin del viaje, es un puerto de escala. Exclusivas, dicho sea con todo el respeto que nos merece el brillante mundo periodístico argentino, es un buque insignia del gremio. Y al decir gremio pongo al capitán experto, su director, Carmelo del Villar, al frente de la popa, pero no olvido a los secretarios de redacción, los redactores, los fotógrafos, los ilustradores, a la oficina comercial, a los denodados obreros gráficos del taller y hasta el último y fiel quiosquero que lleva la revista a todos los rincones del país y a las principales plazas latinoamericanas. Todos ellos son Exclusivas, una gran familia solidaria y laboriosa que alimenta mi humor ufano de lo que siempre he sido, soy y seguiré siendo mientras el aliento y la ilusión me respondan: un trabajador más. Vine de lejos, de la amada tierra italiana, a contribuir a la grandeza de este país, amplio de cuerpo y de alma, generoso y hospitalario, siempre atento a retribuir la tarea bien hecha. Exclusivas a lo largo de su trayectoria ha estado atenta al pulso cotidiano de la sociedad, en las buenas y en las malas, que de ambas hay en la viña del Señor. Y promete ahondar la huella que trazan sus primeros quinientos números, toda una vida de esperanzas y logros. El país ha iniciado una nueva etapa de su devenir y nuestro semanario se suma a los esfuerzos de las autoridades y las fuerzas vivas de la nación para que el porvenir sea mejor que el presente y el pasado. Hemos aprendido de nuestros aciertos y de nuestros errores. Estamos dispuestos a insistir en los primeros y a enderezar los segundos. Contamos con el apoyo de nuestro pueblo, que ha depositado su ansia de saber y de información confirmando, cada semana, su fe en nuestras páginas. Les pido, con mi agradecimiento emocionado, que alcemos una copa por la salud de todos y la felicitación al conjunto de nuestros trabajadores que han hecho posible este feliz encuentro”.
Después de la recepción, en un café cercano, se reúnen Mecha, Alfredo y Perico, tres redactores de la revista.
—Hay que ver el fiestón que se mandó el tano Padovani. Estaba todo el mundo. El ministro, el arzobispo, el gran rabino, el maestre del Gran Oriente, el embajador de Italia, el secretario del sindicato y dos huevos fritos de regalo.
—Es un genio el patrón en eso de juntar a todo el mundo. Siempre lo ha hecho. Yo estuve investigando su trayectoria y lo tengo comprobado. Porque, te guste más o menos, don Claudio ha llegado a lo más alto desde lo más bajo. Imagínense: un judío converso italiano, que se rajó de la Italia fascista cuando las leyes raciales, y aterrizó en la Argentina con una mano atrás y otra adelante.
—¿Es cierto que empezó vendiendo corbatas por la calle en las plazas de Rosario?
—Es cierto, la pura verdad. Después puso una camisería y de ahí, una fábrica textil. No paró de asociarse con unos y con otros. Eran los años de las vacas gordas, pero él puso el resto. Industrias químicas, pintura y disolventes, un banquito para los pequeños créditos y un día, como recordando sus veleidades juveniles, la editorial.
—Pensar que estuvo afiliado al Partido Comunista.
—Y sigue cotizando, andá a saber cuánta guita les pasa a los bolches. La embajada soviética lo invita a todas sus recepciones.
—¿Recuerdan la famosa escena con Evita Perón, cuando le dio un cheque en blanco para su obra social? Estuvo como un duque. Le dieron la medalla al mérito peronista. Pero lo grandioso es que, a pesar de que estaba en la Confederación General Económica, cuando lo echaron a Perón, a él no le tocaron un pelo. Era un demócrata de toda la vida, un antifascista conocido.
—Ahora mismo, está de nuevo en el candelero. Exclusivas fue preparando el golpe de Estado y este gobierno le debe su cuota.
—Sí, ¿pero vieron la cara de culo que tenía el ministro? Seguro que lo considera un rojo peligroso, un criptocomunista.
—Y bueno, él cubre todos los frentes. La mujer va a misa cada mañana y es presidenta del Ropero de Damas de San Nicolás de Bari.
—La patrona, doña Dora, no estaba en la fiesta.
—No, ella no aparece casi nunca. La va de misteriosa.
—Vos estuviste una vez en su casa, ¿no?
—Sí, en una fiestita familiar. Otra que casa, un dúplex en plena Avenida del Libertador, con pileta de natación y cancha de tenis en la terraza. Un palacio flotante. Doña Dora vive en el segundo piso.
—Dicen que está medio loca.
—¿Medio? Es una chiflada completa. Se levanta a las seis de la mañana y llama al peluquero para que le retoque el tinte. Después se va a la misa de siete y vuelve para reunir a las Damas. Pero no hablan de religión ni de beneficencia, no.
—Ah, ¿no? ¿Y de qué hablan?
—De la cartelera de espectáculos.
—¿Así que la señora es muy aficionada a la farándula?
—¿La patrona? Para nada. Él sí, está entreverado con la Tessa Gálvez, de toda la vida, de cuando ella actuaba en teatritos independientes de izquierda.
—¿Y entonces?
—Al anochecer, sale a recorrer Corrientes y Lavalle con el chófer y una secretaria. Dan vueltas y vueltas mientras la secretaria apunta todo lo que ella le dicta, o sea la lista de las películas, las obras de teatro, los actores, las actrices, todo. Parece una inspectora de la policía.
—Sí, yo algo sabía del asunto. Me lo contó el negro Gómez, que se ocupa de la sección espectáculos. Doña Dora junta recortes y los comenta con las Damas. No va a ninguna función porque dice que todos los espectáculos son indecentes.
—A la ópera alguna vez ha ido, como buena italiana.
—Ah, esa es otra. Va a uno de esos palcos de las viudas, medio escondido al costado de la platea del Colón. La acompaña un inspector de la compañía de seguros porque se pone ese famoso collar de esmeraldas que vale un fortunón. Lo lleva el tipo y ella se cuelga una réplica. Cuando llegan al palco, el tipo le da el auténtico, ella lo luce durante la función y después se lo devuelve para que lo guarde en una caja fuerte.
—Yo en la casa vi una foto donde está con la Maria Callas, cuando cantó en Buenos Aires. Era gorda en esa época, no la conocía casi nadie.