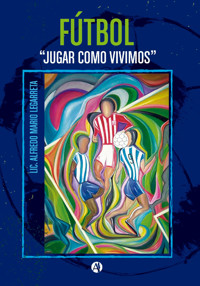
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Spanisch
"A un entrenador se le contrata para ganar partidos y campeonatos. Un empresario o directivo tiene que conseguir resultados. Si no lo logran pierden su trabajo o tienen que cerrar su empresa. Ambos necesitan contar con un equipo para alcanzar las metas fijadas en los presupuestos anuales, ya sean títulos o beneficios" En este libro pretendo reflejar y explicar los valores que deben guiar la trayectoria vital y profesional de un entrenador las claves y métodos para motivar y liderar a equipos humanos y el decálogo que debemos aplicar a la hora de transmitir un gen ganador basado en el esfuerzo, el talento y la confianza.También en este libro tratare de hacer una bajada comprensible de lo que a mi entender debe ser el fútbol "SIMPLEZA Y CLARIDAD" para que a la hora de practicarlo, jugarlo y mirarlo sea realmente placentero para todos.A todos estos interrogantes podemos darle respuesta según cómo vivimos y amamos el fútbol desde un pueblo alejado o desde las grandes urbes donde las instituciones tienen una posición más acomodada, pero nada de eso debe desmerecer o descalificar la opinión de un habitante o entrenador de las humildes ligas del interior. Esos discursos de elite estoy en condiciones de asegurar que ya no existen, hoy las redes sociales, la televisión, la interminable bibliografía, los medios especializados y globalizados nos permiten estar actualizados y a la altura de los más capaces, está en nosotros poder convencernos de esta realidad y ponerla en práctica en forma adaptada al medio donde desempeñamos nuestra labor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
alfredo mario legarreta
Fútbol
jugar como vivimos
Editorial Autores de Argentina
Legarreta, Alfredo M.
Fútbol : se vive como se juega / Alfredo M. Legarreta. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2017.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-761-127-4
1. Deporte. 2. Fútbol. 3. Actividad Deportiva. I. Título.
CDD 796.334
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail: [email protected]
Diseño de portada: Justo Echeverría
Maquetado: Helena Maso Baldi
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
Impreso en Argentina – Printed in Argentina
índice
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I. El fútbol y sus verdades
1. Desaparecieron los “Campitos” o los “Potreros”
2 influencias de la televisión en el mundo del fútbol
3 El camino equivocado hacia la revalorización del fútbol
4 Los chicos con mayores recursos tienen más posibilidades de progreso
5 La violencia simbolica y los errores en que incurren los entrenadores del fútbol infantil
6 Los entrenadores infanto-juveniles y su incidencia en la educación
7 La competencia como una instancia de aprendizaje
8 Los niños con talento y las formas de detectarlos
CAPÍTULO II. Formar y no deformar con la practica del fútbol
1 El fútbol formador de personas con valores inquebrantables
2 imposible triunfar sin humildad
3 El rol de los padres en el futuro de los futbolistas
4 Históricas reglas típicas del juego en el campito
o el potrero que aún tienen vigencia
CAPÍTULO III. El entrenador de fútbol y su rol profesional
1 Cualidades indispensables para ser un buen entrenador de fútbol
2. Cómo conformar el cuerpo técnico
3 El capitán del equipo
4. El Fútbol y “El Segundo Esfuerzo”, lo que todo entrenador debería saber para conducir un equipo que quiera hacer historia
CAPÍTULO IV. Fútbol pasión de multitudes
1. El fútbol una pasión popular
2. La preparación física en el fútbol Amateur
3. ¿Por qué no? “El fútbol” en la escuela primaria y secundaria, un mito que deberíamos revisar
CAPÍTULO V. Preparación física y mental en el fútbol
1. Lo que un entrenador debe saber hacer para que su cuerpo técnico y el “profe” logren un trabajo optimo
2. Los principios generales del entrenamiento y su aplicación al fútbol
3 La carga psicológica de los jugadores y la labor profesional que deben desarrollar los entrenadores
4 Sociometría aplicada al fútbol
CAPÍTULO VI. El fútbol femenino
1. El fútbol femenino un deporte en constante crecimiento
2. Cada vez mas mujeres juegan al fútbol
3. Oficializar el fútbol femenino en el interior del país fue un gran paso hacia la inclusión
CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFÍA
CURRICULUM VITAE
INTRODUCCIÓN
Fútbol “jugar como vivimos”
“A un entrenador se le contrata para ganar partidos y campeonatos. Un empresario o directivo tiene que conseguir resultados. Si no lo logran pierden su trabajo o tienen que cerrar su empresa. Ambos necesitan contar con un equipo para alcanzar las metas fijadas en los presupuestos anuales, ya sean títulos o beneficios”
En este libro pretendo reflejar y explicar los valores que deben guiar la trayectoria vital y profesional de un entrenador las claves y métodos para motivar y liderar a equipos humanos y el decálogo que debemos aplicar a la hora de transmitir un gen ganador basado en el esfuerzo, el talento y la confianza.
Todos podemos entender la frase de Bill Shankly, “el fútbol no es cuestión de vida o muerte, sino algo mucho más importante”. ¿Y en qué pensaba Valdano cuando habló por primera vez del “miedo escénico”? ¿De verdad creía Helenio Herrera que se juega mejor con diez que con once? ¿Dónde está el origen de los entredichos entre Bilardo y Menotti? ¿Qué quiso decir Maradona con eso de que “la pelota no se mancha”?...a estos interrogantes podemos darle respuesta según cómo vivimos y amamos el fútbol desde un pueblo alejado o desde las grandes urbes donde las instituciones tienen una posición más acomodada, pero nada de eso debe desmerecer o descalificar la opinión de un habitante o entrenador de las humildes ligas del interior. Esos discursos de élite estoy en condiciones de asegurar que ya no existen, hoy las redes sociales, la televisión, la interminable bibliografía, los medios especializados y globalizados nos permiten estar actualizados y a la altura de los más capaces, está en nosotros poder convencernos de esta realidad y ponerla en práctica en forma adaptada al medio donde desempeñamos nuestra labor.
También en este libro tratare de hacer una bajada comprensible de lo que a mi entender debe ser el fútbol “SIMPLEZA Y CLARIDAD” para que a la hora de practicarlo, jugarlo y mirarlo sea realmente placentero para todos.
Los jugadores y directivos de las instituciones quieren encontrar en sus entrenadores soluciones a sus distintas problemáticas y somos nosotros quienes debemos ofrecérselas actuando con profesionalismo y educación, construyendo una gran relación basada en la honestidad de los diálogos respetuosos donde cada uno debe optimizar el rol que le corresponde en un marco de total sinceridad. Los tres pilares DIRECTIVOS – CUERPO TÉCNICO y JUGADORES deben estar en perfecta armonía.
Las diferencias ocasionales deben ser puestas sobre la mesa y los problemas tratados desde un comienzo con el objetivo de encontrar soluciones inmediatas y que los conflictos no nos lleven a un callejón sin salidas donde los daños se pueden tornar irreversibles y perjudicar los intereses institucionales.
Si jugamos como vivimos tendremos muchísimos vaivenes y por eso el rol del entrenador es fundamental en nuestra sociedad pasamos del cielo al infierno y de la gloria al fracaso casi sin darnos cuentas y solo una persona mesurada con formación profesional y valores inquebrantables pueden dar el verdadero sentido al esfuerzo que los futbolistas hacen en cualquiera fuere la categoría que jueguen y más aún aquel que no cobra una moneda y recibe insultos y despechos por parte de la gente cuando el resultado es adverso.
El entrenador principal debe ser un ejemplo a seguir en todos los aspectos referidos al deporte y una vida social sin exposición que le perjudique la imagen. Un modelo institucional para los encargados de formar jugadores en divisiones inferiores y para todas las personas del club que tienen a su cargo otras tareas tales como utilería, ordenanzas, masajistas, cancheros etc.
Jugar como se vive es ponerle el pecho a todo lo que sucede, involucrarnos en la vida de cada jugador y su familia conociendo sus orígenes y sus expectativas y tratar de ser buenos consejeros y excelentes compañeros en el transitar de su carrera para que la resultante sea siempre positiva teniendo en cuenta que la carrera del jugador de fútbol es muy corta, y si durante ese lapso no fuimos capaces de ayudar a la “persona” podría considerarse que el ENTRENADOR no cumplió con su principal objetivo.
Me crié en un barrio donde se respiraba fútbol
Una gran parte de mis amigos de la infancia: Cartucho, Enrique, Cacho Lacuadra y sus hermanos, “Tincho” Silva, “Sancho” Vera, el “Negro y pilincho” Agüero, Caballo Loco, “oreja de perro” Segovia, los hermanos Bogado (“Coríco, la mona y Roberto”), “mi loco” Julito Larroca, “Bubusa y chomari” Cazatti, el “chancho” Urrutia, los hermanos Burruchaga y todos casi sin excepción no conocían ni practicaban otro deporte que no sea el fútbol.
Mi casa de la infancia “Alberdi 471”
No solamente transitamos la experiencia del campito de calle Mitre entre Lamadrid y Bolivia sino que las cercanías con la zona de la costanera y el puerto de Concordia más los espacios generados entre las vías del tren, hacían que todo se circunscriba en un radio de aproximadamente 10 cuadras y nuestra niñez tenga múltiples posibilidades de vivenciar lo que es ser LOCAL y VISITANTE y obviamente adaptar nuestros comportamientos a la eventualidad.
Todo lo que cualquier libro o relato de fútbol haya contado estoy seguro que nos ocurrió, además podría agregar innumerables anécdotas hermosas y verosímiles que tal vez relatadas sin la capacidad de Eduardo Galeano o Sacheri perderían la gracia el humor y el valor con el que realmente acontecieron.
“El mejor regalo que recibí en mi infancia”
La mayoría de mis días transcurrían yendo por la mañana a la escuela (Velez Sarsfield) a una cuadra y media de la casa que alquilábamos en calle Alberdi y a la siesta nos era imposible salir de la casa, entonces aprovechaba para jugar con los soldaditos los cuales se transformaba en jugadores de fútbol identificados con pecheras fabricadas con papelitos de colores, junto a mi amigo Cesar Tallone único autorizado a ingresar en ese horario inapropiado para las costumbres pueblerinas, porque si se sumaba uno más era imposible que no entre a rodar aunque sea una de plástico , a dichos juguetes le cambiábamos su rol de guerreros pero no el objetivo que yo les tenía preparado , pintaba con tiza una cancha de fútbol proporcional al tamaño de los juguetes y trataba de que no se escape ningún detalle tribuna con cajas de zapato y espectadores que eran los que me sobraban en la bolsa, el 11 contra 11 con arbitro incluido se desparramaba por la cancha y según el formato del soldado era la posición que jugaba y respetaba la figura táctica. Mi juego también tenía matices artísticos porque sumaba el relato de José María Muñoz y el cantico de las tribunas con el aliento de mi garganta que trataba de no excederse para evitar el rezongo de mi madre por interrumpir la siesta.
A eso de las 4 de la tarde ya empezaba a juntar los juguetes y calzarme los sacachispas para jugar en el campito de la vuelta por aproximadamente dos horas y de ahí casi en forma simultanea partíamos con los mismos protagonistas a la práctica del club “Libertad”.
“Mis grandes amigos de la infancia”
Nunca conforme con lo que habíamos jugado nos quedábamos al entrenamiento de reserva y primera pensando en la posibilidad de ayudar en algo referente al mismo o tal vez completar un picado entre los suplentes sin dejar pasar detalle de lo que sucedía en el predio. Estábamos al tanto de todo lo relacionado con el plantel superior, quien jugaría y quien no, también de los conflictos entre jugadores, técnicos …todo absolutamente todo lo sabíamos, tranquilamente podrían contratarnos de un programa deportivo como los de la actualidad y seguramente le daríamos una excelente ficha técnica con lujos de detalles.
Los fines de semana eran de una felicidad inconmensurable, partidos desde la mañana a la noche incluyendo los que jugaríamos nosotros, el regreso a casa casi no tenía horarios pero estaba implícita la tranquilidad de nuestros padres durante aquellas horas a sabiendas de que el club era nuestra segunda casa.
“Como olvidar esas tardes de fútbol y radio junto a mi padre y estar atentos al “pip” de radio Rivadavia en el 630 del dial para ver de quien era el gol o para quien era tal o cual penal”
En mi caso particular, llevaba anotado casi todo lo que sucedía en el fútbol local y conocía con detalles mis rivales y los de otras categorías, ni hablar de las primeras divisiones a las que seguía todo el tiempo hasta cuando el campeón jugaba el torneo regional fuera de la ciudad, solía disfrutar y amargarme como los mismos protagonistas y en mi mente formaba equipos tentativos para enfrentar a los oponentes de turnos, conocía los rivales de otras localidades con lujos de detalles y hasta memorizaba las formaciones lo que me hacía presagiar algún resultado . Con el paso del tiempo supe capitalizar esa “loca manía” y ver las cosas desde otro lugar pero con la misa pasión.
Entonces yo empezaba a saber lo que quería ser y observaba todo lo relacionado con el fútbol, no entendía porque un relator olvidaba o no conocía los nombres de los jugadores, porque un “profe” faltaba a los entrenamientos, porque algunos chicos solo practicaban debes en cuando, porque algunas mujeres no podían jugar y casi no iban a ver los partidos, porque había clubes que realizaban entrenamientos solamente dos veces en la semana, porque algunos jugadores solo aparecían los días de los partidos y nada más, innumerables cuestionamientos a los que fui encontrándoles respuesta desde diversos puntos de vista y hasta puedo decir que en la actualidad todo tiene un basamento lógico y en muchos casos científico de la realidad que me ocupa.
En este libro con una mezcla de simpleza en lo cotidiano y recursos técnicos-pedagógicos intentare que cada lector pueda utilizar recursos para la acción docente y educativa, es decir que pueda ser útil en todos los ámbitos comenzando desde nuestros propios hogares y transitando por la escuela, el club y cada lugar que nos brinde la posibilidad de ejercer nuestra vocación.
Es interesante poder interpretar que el saber popular apoyado con el respaldo científico puede llevarnos a conseguir resultados altamente positivos en la acción de un educador, y un entrenador no debe ser la excepción. Paulo Freire en muchísimas de sus obras refuerza la teoría de lo que me ha sucedido cuando habla de: “sistematizar las experiencias y transferir los conocimientos que hemos adquirido”, por eso simplificar obliga a interpretar las cosas tal cual son y nos otorga ventajas a la hora de comunicarnos con nuestros dirigidos.
Sistematizar los conocimientos debe ser entendido como: “La interpretación critica de una o varias experiencias, que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica de lo vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como se han relacionado entre si y porque lo han hecho de ese modo”. De ahí también que al lograr realizar esta sistematización también podremos revisar y cuestionar nuestras metodologías de trabajo que en oportunidades pueden revelarse como insuficientes o inapropiadas para la ocasión pedagógica existente en ese momento. Dicha interpretación, no será realizada más que con otro marco teórico que no sea el de nuestro propio contexto, el cual una vez repensada la situación nos obligara a revisar las concepciones y establecer nuevos conceptos teóricos que nos seguirán nutriendo de experiencias para la labor diaria y permanente.
CAPÍTULO I
El fútbol y sus verdades
1. Desaparecieron los “Campitos” o los “Potreros”
Incidencia histórica de este acontecimiento:La práctica del fútbol infantil surge como una necesidad de los adultos por sistematizar el juego de los niños. Esta coyuntura puede ser analizada desde varios puntos de vista. Al cambiar la manera de vivir de la sociedad, los espacios libres dejaron de ser seguros, lo que determinó la necesidad de agrupar en clubes o sociedades civiles a los niños, con el objetivo de ofrecerles no sólo una mayor seguridad en sus vidas, sino también, la posibilidad de una enseñanza más sistematizada. Según un dato futbolero que me pasaron en el año 1969, en la Capital Federal los espacios verdes sumaban dos mil ocho manzanas (o hectáreas), después de treinta años, los mismos se redujeron a la mitad, por lo tanto si se considera que en esas manzanas o terrenos baldíos entraban dos canchitas, en ese lapso de tiempo han desaparecido dos mil potreros.”
En este sentido también puedo decir que en el interior también van desapareciendo del casco urbano casi todos los terrenos baldíos, dejando como espacios verdes las plazas y algunas avenidas, las cuales no están pensadas ni diseñadas para las prácticas deportivas, en particular la del fútbol, sino como espacio de circulación y de “pulmón” -espacio con conexión al aire libre- a la ciudad. La gran urbanización, se puede describir como una de las causas de la muerte o desaparición de los míticos campitos o potreros.
En este sentido, hay que considerar que estos, en aquel entonces, eran el ámbito principal para la aparición de aquellos que se convertirían en grandes jugadores a la postre, aunque se debe reconocer que este espacio no estaba concebido para ese fin, sino que estos destacados jugadores surgían a partir de una práctica a la que se dedicaban con cierta libertad y fundamentalmente, a-sistematicidad. Hasta hace unas décadas o tal vez menos, los padres enviaban a sus hijos a los clubes de barrio para evitar que estuvieran en la calle, para que se socializaran con otros chicos de su edad. La posibilidad de que se convirtieran en jugadores profesionales estaba en segundo plano, era una posibilidad entre tantas. Sin embargo, la creciente profesionalización del fútbol, empujó a los padres a ver a los clubes de barrio y a las escuelas de fútbol como una tabla de salvación para sus hijos y hasta para ellos mismos.
Las escuelitas de fútbol el lugar por excelencia donde se practicaba este deporte era el campito. Este lugar era el desafío con los de la otra cuadra, de ahí no pasaba la competencia, los chicos, cuando iban al campito, iban porque tenían ganas, sentían la necesidad interna de jugar y se organizaban auto convocándose. Iban, le tocaban el timbre al amiguito de la vuelta, buscaban al dueño de la pelota, decidían los arcos y ya, jugaban. Construían a partir de un espacio físico toda una situación lúdica que tenía que ver mucho con lo social, con lo afectivo. Hoy todo eso se compra, se paga, esa es la diferencia más clara. Podríamos decir que antes se divertían y hoy los divierten. El traslado del campito o del potrero a los clubes, implicó el comienzo de una institucionalización de los niños y de las prácticas, que necesaria e inevitablemente, establece cierta metodización en los procesos de enseñanza. La institución pasa a ser así la que regula las prácticas e instituye los sentidos con las que se van a concebir y a llevar a cabo. Este proceso de institucionalización deportiva en la niñez, comienza fundamentalmente en la década del setenta, década en la que por un lado, se desarrolló un movimiento arquitectónico que pretendía la urbanización de los espacios verdes y, por el otro, estableció un crecimiento urbano hacia lo alto, mediante el diseño de viviendas estilo monoblock, es el auge de las construcciones de viviendas en altura. El espacio se especializó y el contacto, la regulación, el intercambio y la comunicación entre personas, actividades e instituciones diferentes, que constituye los lazos comunicacionales de la ciudad, fueron comenzando a definirse a partir de medidas que establecían un mayor control social. Si bien es cierto, que en materia de urbanismo y arquitectura, en muchos casos se los puede considerar como un sistema de desarrollo de viviendas sociales, dadas a partir de créditos blandos, no se puede substraer el hecho de que la población y el parque automotor crecían exponencialmente, y las ciudades comenzaban a necesitar una redistribución de los espacios geográficos. El crecimiento adquiere una dimensión ambiental importante y negativa, por cuanto supone mayor consumo de espacio, problema que se relaciona con otros generando un alto costo ambiental: dependencia de un modelo de movilidad motorizada privada -el automóvil-, la pérdida de multifuncionalidad de la ciudad, alteración de las relaciones sociales. A partir de las transformaciones urbanas que se han ido produciendo en todo el país y en especial en las grandes ciudades, fundamentalmente en las últimas tres décadas, se observa un cambio en la morfología de las ciudades que afecta principalmente al denominado espacio periurbano, entendido éste como la franja de territorio comprendida entre las áreas urbanas y rurales. En esta franja del territorio, denominada espacio periurbano, es dónde se encuentran la mayor cantidad de clubes de fútbol infantil.
En la dinámica expansiva de las grandes urbes pueden reconocerse básicamente dos factores que han orientado -y aún orientan- los procesos de suburbanización y peri urbanización: El primero obedece a razones culturales y está representado por un sector de clase media y media-alta, que busca alejarse del centro por propia elección, dando prioridad a la calidad de vida antes que a la proximidad al centro. El segundo se centra en la repercusión que tuvo la crisis económica que se inició a mediados de los setenta, y se profundizó en los ochenta y fines de los noventa donde arribaron a la Argentina un gran número de migrantes de las provincias y extranjeros. Este éxodo hacia los espacios desocupados motorizados económicamente por el cuentapropismo. De aquí se desprende que en la periferia de las principales ciudades de nuestra Argentina no sólo se asientan grupos de ingresos medios y medio-altos, sino también sectores de bajos recursos cuya estrategia es ocupar -legal y/o ilegalmente- terrenos sin uso aparente, conformando asentamientos precarios y villas de emergencias.
Se puede afirmar y coincidir con muchos entrenadores de renombre mundial, como por ejemplo Marcelo Bielsa, los cuales opinan que el “campito o potrero” brindaba básicamente libertad, espontaneidad, y que se debería recuperar ese espacio considerado fundamental para la enseñanza del fútbol en la infancia. No hay que olvidar, por otra parte, que en estos lugares se gestaba el desafío del “barrio contra barrio” o “cuadra contra cuadra”, lo que permitía una construcción de la identidad en relación con la cultura de cada sujeto, las edades se mezclaban, el tiempo no se controlaba y cuando se hacía de noche el partido se terminaba o se continuaba al otro día. La inseguridad de estos tiempos, sumada a la creciente necesidad de priorizar los resultados en el fútbol infantil y a la problemática en la que los niños se sumergen muchas horas al juego electrónico y a la televisión, atentaron contra estos momentos en que los niños podían experimentar diferentes prácticas corporales con libertad y en comunión con sus pares.
En la actualidad las lógicas establecidas por el campito han desaparecido, los niños juegan con árbitros, por los puntos, tienen premios, ascensos, descensos. El espíritu lúdico, de una infancia con esos lugares donde “liberarse” expresando las emociones y habilidades motrices, que formaba la característica de la niñez, ha desaparecido, en beneficio de una práctica más controlada y regulada. Hoy, toda la participación social se genera en los torneos que se disputan en las diferentes ligas. Antes en estos lugares se tenía la necesidad interna de jugar y se organizaban solos a partir de esa necesidad, se buscaba una pelota, se dividían los equipos y se jugaba hasta que los niños decidían la finalización. Se construía a partir de un espacio físico toda una situación que se asemejaba más a lo social y a lo afectivo, que a lo organizativo. Por el contrario, en la actualidad, si los niños quisieran juntarse para jugar al fútbol por fuera del espacio de la escuela, seguramente no van a tener ningún lugar a donde poder ir a practicarlo, sin la supervisión de los adultos. Vale recordar, como ya se ha señalado en párrafos anteriores, la calle y los espacios públicos comenzaron a tornarse peligrosos e inseguros para el manejo libre y espontáneo del niño.
Los efectos sociales del gobierno militar en la configuracion del fútbol argentino: En otro sentido, se debe tener en cuenta que esta situación narrada no escapa a la situación política que la sociedad argentina vivía en aquel entonces. El llamado Proceso de Reorganización Nacional, que tuvo como principal actor a las Fuerzas Armadas (FF.AA.), implicó un mecanismo desmedido de control y represión por lo cual los individuos no podían manifestarse libremente en el espacio público, lo que también fue determinante en la conformación de las ligas infantiles a partir de la institucionalización de las prácticas sociales. Esto también significó que en el país se haya desarrollado la dictadura militar más feroz y sanguinaria de su historia. Los militares llegaron al poder a través de un golpe militar, y habían derrocado a un gobierno que había sido elegido por el voto popular. A partir de este acontecimiento el terrorismo de estado se impuso como dispositivo de gobierno. En este sentido, se debe comprender que el deporte siempre fue una herramienta útil para ocultar -al menos, por un tiempo- o disimular maniobras políticas ilegales o de oscuro proceder
Debido al clima enrarecido que se fue generando en el país aparece en el escenario del Estado las FF.AA., que justificaron su accionar a partir de una marcada conflictividad política, económica y social que desbordaba, y que en palabras de los militares, a un gobierno peronista que ya no contaba con la mentalidad estratégica de su líder, que había fallecido unos meses antes. Por lo tanto, el gobierno de facto tratará de imponer un proyecto que tuvo como uno de sus pilares fundamentales, el disciplinamiento de la sociedad argentina, a partir de la transformación de las bases de la sociedad para terminar con un ciclo por demás histórico que el Justicialismo había comenzado en la década del cuarenta e iniciar con otro totalmente distinto. “El caos económico de 1975, la crisis de autoridad, las luchas facciosas, la acción espectacular de las organizaciones guerrilleras, el terror sembrado por la triple A, la muerte presente cotidianamente; todo ello creó las condiciones para la aceptación de un golpe de Estado que prometía restablecer el orden y asegurar el monopolio estatal de la fuerza. Así, en marzo de 1976, dio comienzo en lo que conocería como el Proceso de Reorganización Nacional, el cual contemplaba drásticos cambios tanto en lo político como económico, y se designó como presidente de la Nación, al General Jorge Rafael Videla […] el nuevo gobierno de facto asumió en un contexto en el cual se enfrentaba a una crisis económica cíclica y aguda: inflación, recesión, problemas con la balanza de pagos; que, a su vez, se veía complicada por la fuerte crisis política y social. Dentro de esta crisis generalizada, la mayor expansión se produjo en la construcción y sobre todo en las obras públicas: el gobierno se embarcó en una serie de grandes proyectos, algunos relacionados con el Campeonato Mundial de Fútbol del año 1978 (construcción y reconstrucción de estadios en muchas provincias) y otros con el mejoramiento de la infraestructura urbana, como las autopistas de la Capital Federal, aprovechando los créditos externos baratos. Luego de la obtención del primer puesto en el campeonato mundial del año 1978, el gobierno militar intentó vender una imagen positiva a todo el mundo, donde sus comportamientos eran más cuestionados, ya que los opositores que se encontraban en el país habían sido neutralizados o reprimidos pero para contar su verdad se vieron apoyados en algunas innovaciones tecnológicas que se efectuaron en los medios de comunicación (entre otras cosas, se construyó un faraónico centro de producción que transmitió las vicisitudes del campeonato mundial en colores para el exterior).
Se trató desde el gobierno militar utilizar la “gran hazaña” que había realizado el equipo argentino de fútbol al obtener el campeonato mundial, como una medida de grandeza del mismo gobierno, de manera casi obsesiva. Con ello se pensó que habían demostrado al mundo que eran “buenos gobernantes”, y que en el mundo se había realizado una campaña internacional de desprestigio impulsada por algunos medios de comunicación extranjeros. Luego que la selección saliera campeona del mundo, el Secretario de Deportes y Turismo del gobierno militar, el general Arturo Barbieri afirmó lo siguiente: “Este torneo permitió reflejar, ante la opinión pública mundial, la auténtica imagen de la Argentina. Un país que gana no puede tener los ribetes que le han endilgado versiones tendenciosas que conocemos”.
De esta manera se apuntaba a incrementar las disciplinas en las más diversas relaciones sociales con vistas a un inmediato efecto de obediencia, cuestión esta que estuvo ligada estrechamente con el propósito de estructurar definitivamente la organización económica de nuestro país de acuerdo a una acentuada ortodoxia liberal, para intentar así destruir todos los modelos preexistentes de comportamiento social y económico construidos en la Argentina hasta entonces, cuestión que no escapa al proceso de institucionalización de las prácticas deportivas en la niñez, especialmente al fútbol, que debía también ser regulada.
A partir del regreso de la democracia, se comenzó a cuestionar si el triunfo y los festejos habían sido legítimos. “La cuestión fue la manipulación de la pasión montada desde el poder para legitimar el terrorismo de estado por parte de la Dictadura Militar”.
Se plantea al Mundial 78 como un espacio para “no olvidar”; o como que el fútbol sirvió a la Dictadura, fueron momentos en que “la política abusó del fútbol”. Puede ser posible, entonces, que a partir de esta explicación se pueda concebir al fútbol como una manifestación que forma parte de otro orden de cosas.
Se podría afirmar que el gobierno militar cercenó todas las garantías constitucionales, impuso una sensación de inseguridad, miedo, desconfianza que desarticuló los lasos sociales, y además a causa de ello desarrollaba un gran control sobre los ciudadanos y las reuniones públicas fueron prohibidas, por lo tanto los clubes de barrio comenzaron a agruparse en lugares cerrados para que los niños puedan experimentar el jugar al fútbol con amigos y contra otros niños.
El principal planteo se establecía en si el deporte debía ser estudiado y analizado para desmitificar su uso por parte del Estado y que las clases dominantes utilizan el mismo como adoctrinamiento de las masas masculinas y la juventud con el objetivo explícito de despolitizarlas y adecuarlas al trabajo alienado, a la competencia, al fanatismo, al nacionalismo, al sexismo, a la violencia irracional, a la sumisión de las jerarquías sociales existentes y al autoritarismo, al culto desmedido de los ídolos y a la aceptación sin critica de los valores capitalistas dominantes.
Por lo tanto, se encuentra en esta explicación la razón por la cual las FF.AA. se preocuparon por restringir las manifestaciones sociales abiertas y espontáneas, para promover las actividades limitadas en espacio y tiempo, pero especialmente, bajo su supervisión. Desde este punto de vista, es claramente comprensible que el club suplante al campito o potrero, en tanto éste puede despertar un espíritu indeseado para un gobierno autoritario y totalitario.
2 influencias de la televisión en el mundo del fútbol
Otro enfoque que se puede plantear se orienta hacia el desarrollo importante de la televisación que la década del setenta comienza a tener, lo que devino en una gran profesionalización de las prácticas deportivas, en especial, el fútbol. Este deporte comienza a llegar a más hogares por medio de la televisión, lo que implica un desarrollo, que con el tiempo sería exponencial y que repercutirá en el abordaje del deporte infantil como medio de producción de materia prima para dotar al deporte profesional. Es indudable que el papel que juegan los medios de comunicación en el desarrollo del fútbol en particular, ha sido tremendamente significativo, estableciendo la impronta con la que, no sólo se piensa el deporte y al deportista, sino también los procesos de enseñanza deportiva y los procesos de desarrollo de los individuos. Tal comenzó a ser su alcance que estas críticas no fueron suficientes para confrontar con el proceso que los medios habían comenzado a construir. En las últimas décadas la televisión se ha transformado en un instrumento poderoso que se ha instalado en la vida de las sociedades en general y, con gran fuerza, en la vida de las personas. Ese poder de la televisión radica en muchos factores, pero sobre todo en el hecho de que permite que los telespectadores puedan acceder de manera masiva a distintos niveles de conocimientos, independientemente de sus recursos, formación, expectativas y necesidades. De esta forma, para algunos muy críticos de ella, los telespectadores se sienten anclados a la realidad precisamente a través de la información que llega a sus hogares. De allí que sea indudable el valor que la televisión posee para crear espacios de diálogo y para influir en el funcionamiento de las sociedades, independientemente de las críticas que indudablemente se le pueden hacer. Se debe considerar a la década del setenta como el momento en el que se produce un punto de inflexión en cuanto a los alcances de la televisión en las sociedades. Es en esta década, producto del desarrollo tecnológico que comenzaba a dar frutos -recuérdese la televisación en color, por ejemplo-, cuando se produce un marcado incremento en el alcance social, es decir el comienzo de la masividad que en la actualidad conlleva. En esta lógica de masificación absoluta que comenzaba a emerger, que ubicaba a la televisión como el gran medio de comunicación y, obviamente de formación -anticipando lo que hoy en día representa.
Los alcances de este planteo, están relacionados con identificar, a partir de la difusión masiva que la televisión posee, la influencia que ésta tuvo en la conformación del fútbol en la infancia como medio de tratamiento social, económico, educativo y político, estatal.
Para una mejor comprensión está el ejemplo de los 70 donde en aquel entonces canal once de Buenos Aires -como el resto de los canales-, comenzó casi sin publicidad, a emitirse un programa que marcó toda una impronta en la difusión del deporte juvenil: “Proyección 86”. La idea era la de un torneo disputado por jugadores de hasta 18 años, con la participación de los equipos que en ese momento estaban en Primera División. Enseguida fue ampliamente aceptado por el público, que concurría masivamente a la cancha de Vélez -cabe recordar que la entrada era gratuita-, con mucha presencia de las familias.
Este programa terminó de significar la idea de considerar a las categorías menores como “el semillero”, como la cantera -así se las llama en España, país que ha apostado fuertemente a las divisiones menores como medio de generación de deportistas de elite- que posibilitara dotar al deporte de alta competencia de una gran cantidad de jugadores. Este programa es un claro ejemplo que representa cómo la televisión comienza a ver en el deporte -proceso que se había iniciado con el mundial de fútbol “Argentina 78”- la posibilidad de una transmisión masiva que produjera ganancias extraordinarias. De hecho en el mundo ya comenzaba a verse una profunda aceptación social de los medios de comunicación -televisión, diarios, revistas, etc.- como productos de consumo. Esta mercantilización del fútbol, implicó que éste fuera utilizado como un producto de consumo, como una mercancía deseada, por parte de los espectadores que concurrían a los estadios, lo cual, directamente, puede llevar a afirmar que este proceso es el comienzo de ciertas lógicas comerciales capitalistas que contribuyeron exponencial y proporcionalmente al aumento de las ganancias de las empresas que a su alrededor se erigían y también, al aumento de los mecanismos que generaban poder en las instituciones que se encargaban de regular sus acciones -piénsese en la FIFA, por ejemplo-. En este sentido, Eric Dunning (2003), explica que el espectador busca, mediante el consumo de espectáculos deportivos, tener sensaciones, o asemejarse de alguna manera al jugador que está participando del encuentro deportivo. La emoción que el espectador busca en un encuentro es una emoción agradable, placentera y de carácter retornable. La emoción -que no sólo se despierta en el jugador, sino en el espectador también- para Dunning es una categoría de Federación Internacional de Fútbol Asociado. Análisis fundamental para entender al deporte como objeto de estudio. Este autor la analiza como una especie de excitación que se obtiene de manera voluntaria, para lo cual paga un dinero para obtenerla. Por lo tanto, el mercado, lo que va a hacer es tratar de elevar al deporte -en este caso el fútbol- y a sus practicantes a un sitio tan alto como las riqueza que de él se han de obtener. Un ejemplo claro de esto serían las sumas cada vez más elevadas que los clubes pagan por los jugadores, la gran demanda de artículos de publicidad -llámese camisetas, banderas, pantalones, buzos, camperas, vasos, etc.-, por parte de los hinchas, y por último la búsqueda constante de victorias para acreditar el buen rendimiento deportivo. En las últimas tres décadas, en especial, es significativo el aumento de la televisación de partidos de fútbol y la consecuente aparición de la publicidad como medio de solventar y aumentar más aún las ganancias alrededor del deporte, caracterizado por un ingreso de las grandes empresas multinacionales como inversores.
A partir de estas lógicas, muchos dirigentes y personajes de los medios de comunicación, como Fernando Niembro por ejemplo, comienzan a considerar al fútbol como una empresa, entendido este concepto en sus dos acepciones, empresa como emprendimiento y empresa como negocio. Inclinándose cada vez más la balanza hacia el lado del fútbol como un negocio. Eric Dunning en El fenómeno deportivo (2003), se refiere al respecto, afirmando que, “[…] la comercialización del deporte opera en cuatro niveles principales: 1) la aparición de productos deportivos, mercancías y una industria de servicio; 2) el desarrollo de un deporte para espectadores como base para la publicidad; 3) la explotación de los recursos de los ciudadanos, en especial de los trabajadores, para aumentar los beneficios; y 4) la industria de las apuestas, es decir, las carreras y las quinielas.” La importancia de citar a este periodista, radica en que, junto al resto de los periodistas que conforman al periodismo deportivo en la Argentina -un grupo muy numeroso-, representa a uno de los referentes que la sociedad tiene para pensar la idea del deporte en la infancia. En el caso particular de Niembro -quien considera al fútbol infantil, necesariamente, como una etapa de discriminación de talento para nutrir al fútbol de elite-, se debe recordar que ocupó espacios de gobierno con Menem y era el referente de Macri hasta su conocido fraude previo a las elecciones 2015, lo que no representa una cuestión menor, sino que por el contrario, esto permite pensar cuál es la idea del deporte que cierto tipo de gobiernos tiene, lo que posibilita comprender algunas razones de la configuración del deporte infantil en la actualidad. Desde un punto de vista más crítico aún, esto también puede posibilitar el rol de la Educación Física en la construcción colectiva que la sociedad hace de determinadas prácticas, que han generado que la sociedad, a pesar de haber tenido esta materia como obligatoria en su paso por la escuela, escucha más a este tipo de comunicadores que a la propia Educación Física. Personajes como Niembro y todos los que comulgan con él son indudablemente los referentes que los argentinos tienen sobre el fútbol. Todos ellos muy alejados del campo educativo y con intereses comerciales puestos alrededor de sus ideas acerca del fútbol.





























