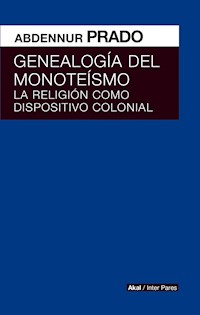
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Inter Pares
- Sprache: Spanisch
La "religión" no es un universal, sino una clave en la conceptualización del mundo por parte de la intelectualidad occidental, la cual se ha otorgado a sí misma el derecho de definir a los otros según categorías que favorezcan la dominación, proyectando sobre el mundo las fracturas propias de la episteme moderna: Modernidad-tradición, progreso-atraso, religión-secularismo. A partir de esta constatación, el presente ensayo se centra en los "usos del monoteísmo" ejercidos por importantes pensadores europeos, desde Hume hasta Sloterdijk, mismos que han llevado a consolidar como obvia la presentación del islam dentro de las "religiones semitas" y como si fuese un "monoteísmo estricto". Una vez realizado el trabajo de deconstrucción, se plantea la necesidad de considerar al islam desde sus propios presupuestos, ideas-fuerza y metáforas fundamentales. Es así como el autor desarrolla una crítica genealógica a la disciplina académica de la "ciencia de las religiones" y a sus categorías fundamentales, mostrando sus conexiones con el proyecto colonial. Nos encontramos ante un texto que revela la pervivencia de la dimensión humanista/humanitaria del colonialismo y su conexión con el cristocentrismo —la misión evangelizadora de todos los pueblos de la Tierra—, presente hoy bajo la máscara del secularismo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 679
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Inter Pares
Serie Poscolonial
Director: Ramón Grosfoguel
Diseño de cubierta: RAG
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra —incluido el diseño tipográfico y de portada—, sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito del editor.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
La edición del presente libro ha contado con la colaboración de Diálogo Global.
© Abdennur Prado, 2018
D. R. © 2020, Edicionesakal México, S. A. de C. V.
Calle Tejamanil, manzana 13, lote 15,
colonia Pedregal de Santo Domingo, Sección VI,
alcaldía Coyoacán, CP 04369, Ciudad de México
Tel.: +(0155) 56 588 426
Fax: 5019 0448
www.akal.com
facebook.com/EdicionesAkal
@AkalEditor
ISBN: 978-84-460-4854-1
Abdennur Prado
Genealogía del monoteísmo
La religión como dispositivo colonial
La “religión” no es un universal, sino una clave en la conceptualización del mundo por parte de la intelectualidad occidental, la cual se ha otorgado a sí misma el derecho de definir a los otros según categorías que favorezcan la dominación, proyectando sobre el mundo las fracturas propias de la episteme moderna: Modernidad-tradición, progreso-atraso, religión-secularismo.
A partir de esta constatación, el presente ensayo se centra en los “usos del monoteísmo” ejercidos por importantes pensadores europeos, desde Hume hasta Sloterdijk, mismos que han llevado a consolidar como obvia la presentación del islam dentro de las “religiones semitas” y como si fuese un “monoteísmo estricto”. Una vez realizado el trabajo de deconstrucción, se plantea la necesidad de considerar al islam desde sus propios presupuestos, ideas-fuerza y metáforas fundamentales.
Es así como el autor desarrolla una crítica genealógica a la disciplina académica de la “ciencia de las religiones” y a sus categorías fundamentales, mostrando sus conexiones con el proyecto colonial. Nos encontramos ante un texto que revela la pervivencia de la dimensión humanista/humanitaria del colonialismo y su conexión con el cristocentrismo —la misión evangelizadora de todos los pueblos de la Tierra—, presente hoy bajo la máscara del secularismo.
Abdennur Prado (Barcelona, 1967) es uno de los pensadores más destacados en el campo del islam contemporáneo. Director del Congreso Internacional de Feminismo Islámico y defensor de los derechos civiles de los musulmanes en España, es autor de diversos libros, entre los que figuran El islam anterior al Islam (2006), El lenguaje político del Corán (2009) y El islam como anarquismo místico (2010).
Planteamiento
La crítica de la religión es la premisa de toda crítica.
Karl Marx [2010 (1844)]
La intención inicial de este ensayo es situar “la religión”, junto con la disciplina académica de la historia/ciencia de las religiones y sus categorías fundamentales, en el centro de la episteme colonial. Para ello serán necesarios dos pasos previos. Por un lado, caracterizar la episteme colonial ilustrada propia de la Modernidad occidental; por otro, destacar la dimensión teológico-política del colonialismo, a menudo negligida por los teóricos poscoloniales y/o decoloniales. La propia noción de “religión”, considerada como un universal o como una invariante antropológica, es parte del trabajo de conceptualización del mundo por la intelectualidad occidental, la cual se otorga el derecho para definir a los otros según categorías que favorecen la dominación. Conceptos clave como politeísmo, monoteísmo, panteísmo, animismo, totemismo, lo sagrado… tienen un origen y una historia, no son ni neutros ni inocentes. Si bien alguno de ellos tiene antecedentes, la mayoría fueron acuñados entre los siglos xvii y xix. Su aplicación fuera de Occidente implica un tipo de violencia epistemológica que no deja indemne a los “objetos” estudiados; los carga con algo que no les pertenece y contribuye de forma decisiva a su neutralización.
La terminología apuntada es parte del proyecto de clasificación de las “culturas” de la humanidad promovido por la Academia. El lenguaje dominante sobre “las religiones” tiene como punto de partida la necesidad interna al cristianismo de resituarse en el marco de la Modernidad naciente y del encuentro con las “otras” grandes cosmovisiones, tradiciones o modos de vida, propiciado por el colonialismo. Dicho de otro modo: el discurso dominante elaborado en Occidente en torno de las llamadas “religiones del mundo” tiene una genealogía. Esto se hace evidente cuando realizamos una aproximación a los usos de la propia palabra religión, codificada en el momento de la emergencia del cristianismo como ideología del Imperio romano, reelaborada con el surgimiento de la Modernidad colonial y retomada por la Academia para clasificar un conjunto heterogéneo de modos de vida, tradiciones y cosmovisiones, ahora homogeneizadas bajo una etiqueta que las equipara y las opone al secularismo como proyecto político que aspira a imponerse a escala planetaria. La universalización de esta fractura distorsiona las “tradiciones” estudiadas. Todo lo relativo a ellas pasará a ser analizado bajo el imperio de la dualidad entre lo secular y lo religioso. Ésta es propia y exclusiva de la historia de Occidente, pero se proyecta ahora sobre el mundo para propiciar un desarrollo conforme a las necesidades del capitalismo global. La paradoja final se nos presenta cuando constatamos que esta dualidad tiene su origen en la misma “religión” que (según buena parte de los secularistas) se pretende superar. Es, de hecho, parte de la ortodoxia cristiana desde, por lo menos, el siglo i —según los presupuestos de la teología imperial promovida por Eusebio, Ambrosio o Agustín—; tiene como sustrato filosófico la dualidad entre el mundo material y una esfera espiritual —según los esquemas de la metafísica platónico-cristiana elaborada en el contexto de la transformación del cristianismo en la religión oficial del Imperio romano—. En este caso, el secularismo puede ser visto como una variante del viejo sueño de evangelización del mundo, que se presenta ahora como un proyecto de superación del estadio religioso como vía de acceso a la Modernidad.
Nos tomamos, pues, muy en serio la frase de Marx que hemos situado al frente de este prólogo, pero la aplicamos, en primer lugar, a la propia palabra religión, al uso y al abuso de este término por parte de los gobiernos y la intelectualidad occidental en los últimos dos siglos, incluidos marxistas y la izquierda en general.
Ante esta situación, nos proponemos lo siguiente:
1) Resaltar la dimensión humanista/humanitaria del colonialismo como proyecto no sólo de rapiña sino de “liberación” del ser humano. Lo cual pasa por desarraigar a los colonizados de sus tradiciones ancestrales, consideradas como un impedimento para el paso del estadio de naturaleza al estadio de cultura, de la barbarie a la civilización, del atraso al desarrollo. Los colonizadores se sienten como una avanzadilla de la civilización en un mundo primitivo. Tienen una misión sagrada: educar, cultivar, evangelizar, emancipar, modernizar. Los nativos son incapaces de abstraerse del presente para planificar (idealmente) su futuro. No pueden pensar históricamente, pues están presos de unas tradiciones que los esclavizan a los ciclos naturales. Liberarlos pasa entonces por destruir sus tradiciones, de cara a insertarlos en una historia mundial eurocentrada.
2) Mostrar la conexión entre colonialismo y cristocentrismo: la misión evangelizadora de todos los pueblos de la Tierra, de cara a la redención final de la humanidad del pecado original. Esta dimensión del orientalismo ha sido descuidada (significativamente) por la mayoría de los autores poscoloniales. Al no tener en cuenta este sustrato teológico, el orientalismo moderno es desgajado de sus antecedentes medievales, de modo que el colonialismo queda desvinculado del evangelismo. Si pensamos en la conquista de América, obviar esta motivación lleva a la paradoja de considerarla de forma anacrónica según los parámetros de la Modernidad ilustrada. Una mirada atenta, sin embargo, tiende a mostrar la conexión entre la concepción cristiana de la historia y sus variantes ilustradas.
3) Defender la necesidad de considerar la disciplina académica de la historia de las religiones desde una perspectiva genealógica y decolonial: investigar sus orígenes y sus conexiones con el proyecto colonial. Esto nos llevará a constatar su colapso interno como disciplina académica, lo cual se hace explícito en el reconocimiento de la inanidad del propio concepto de religión, puesto de relieve por algunos estudiosos.
4) Aplicaremos lo anterior a la pseudodisciplina de la taxonomía o clasificación de las religiones, así como a la familia morfológica que ha hecho posible dicha clasificación: monoteísmo, politeísmo, panteísmo, ateísmo, dualismo, pero también dogma, ortodoxia, mística, sagrado… Una serie de conceptos perfectamente territorializados mediante los cuales la Academia clasifica aquello que previamente ha definido como religiones, siempre tomando como paradigma la religión por excelencia. Vivimos en una cárcel de conceptos que actúa como un filtro que impide el acceso a la comprensión de las diferentes tradiciones, formas de vida, filosofías, cosmovisiones, etc., de los diferentes pueblos de la Tierra.
5) Mostraremos cómo opera “la religión”, en tanto dispositivo colonial: elevando la categoría occidental de “la religión” al rango de un universal; proyectando en el mundo los esquemas de la religión por excelencia; inventando religiones; clasificando las religiones en taxonomías; imponiendo el modelo liberal de la tolerancia...
6) Realizaremos una indagación histórica en torno al término monoteísmo como concepto clave alrededor del cual se configuran las grandes clasificaciones de las “religiones del mundo”. Como veremos, la aparición del monoteísmo (en el siglo xvii) responde a una realidad concreta, relacionada con la necesidad de resituar el cristianismo en el contexto del debate sobre el unitarismo y del impacto del racionalismo cartesiano. Nos situamos en el momento fundador de la episteme moderna.
7) A partir de esta constatación, la investigación se centra en los “usos del monoteísmo”. Mostraremos la fecundidad del término, como concepto filosófico cuyas diferentes implicaciones han sido utilizadas por importantes pensadores europeos como Hume, Schelling, Renan, Tiele, Freud, Assmann, Hillman, Castoriadis, Marquard o Sloterdijk. Veremos, de forma minuciosa, cómo la intelectualidad occidental ha llegado a la conclusión de que el islam es “el monoteísmo estricto” o “el monoteísmo por excelencia”, y lo que esto significa. Al margen de estos usos específicos y más elaborados, es frecuente encontrarse con la equiparación entre monoteísmo y monolitismo, y entre pluralismo y politeísmo. La posmodernidad ha traído consigo una vindicación (no religiosa) del politeísmo. Existe toda una serie de debates y desarrollos teóricos sobre el par monoteísmo-politeísmo que deben ser considerados antes de proyectar estos conceptos a las tradiciones no occidentales.
8) Una frase extraordinaria de Heidegger nos llevará a la consideración sobre todo aquello que los usos del monoteísmo tienen en común: su dependencia de un pensar cuantitativo, propio de las ciencias exactas desarrolladas por la Modernidad. A nivel teológico, éste se muestra en la primacía del “teísmo” como caracterización óntica de lo divino, de difícil aplicación fuera de Occidente.
9) La tarea crítica a la que hemos sometido a la ciencia de las religiones no tiene un fin en sí mismo, sino propiciar la apertura a cosmovisiones, modos de vida o sabidurías no occidentales. Una vez realizado el trabajo de deconstrucción, será necesario plantear la visión del islam desde sí mismo; se trata de destacar sus palabras y metáforas propias, sus formaciones discursivas y aquellas vivencias a las cuales el lenguaje del islam nos abre paso. Sobre esta base podemos preguntarnos por qué una inmensa mayoría de los musulmanes acepta de forma acrítica, casi como una evidencia de la que no se puede dudar, enunciados del tipo “el islam es una religión monoteísta” o “el Corán es un libro sagrado”. Con esto, se trata de constatar cómo, en definitiva, la percepción que muchos musulmanes tienen del islam está connotada por la episteme colonial. Esta colonización de las mentalidades no se manifiesta sólo en la aceptación de las representaciones habituales del islam, sino también en la sumisión a un marco conceptual y a una serie de dualidades que vician todos los discursos: Oriente/Occidente, religioso/secular, sagrado/profano, Modernidad/tradición, ario/semita, etcétera.
10) Defenderemos la necesidad de decir, pensar y sentir el islam a partir de su propio lenguaje, de sus propios presupuestos e ideas-fuerza. Este lenguaje es el contenido en el Corán: un decir refractario al tipo de racionalidad moderna, pero no por ello necesariamente menos racional ni menos rico en contenidos. Para terminar, analizaremos los dos términos clave del islam que son traducidos habitualmente como “religión” y como “monoteísmo”: dîn y tawhîd. Como veremos, nos situamos en un universo de vivencias distinto al de la metafísica platónico-cristiana, pero también al propio de las modernas teorías del conocimiento.
Todo lo anterior implica que asumimos una perspectiva genealógica, en un sentido amplio.[1] No una ciencia de los orígenes, sino una investigación sobre la acuñación y la evolución de determinados conceptos clave que vertebran la visión del mundo dominante. Poner en evidencia la historicidad de términos como religión, secular, secularización, sagrado, animismo o monoteísmo, así como de la disciplina académica de la ciencia de las religiones, contribuye a cuestionar su validez en tanto términos neutros o meramente descriptivos, y a desvelar sus implicaciones menos evidentes.
No hace falta decirlo: ¡son muchas propuestas, muchas tesis, muchas pretensiones! A todo lo anterior añadimos ejemplos significativos, excursos sobre el origen religioso del racismo, sobre la dimensión teológica del feminismo ilustrado, sobre la invención del hinduismo o sobre las implicaciones menos evidentes del concepto anglosajón de tolerancia. El material se agolpa y circula en torno a un centro que demuestra su fecundidad en esta espiral del pensamiento. La caída de un universal da paso a infinidad de pequeñas cuestiones que permanecían tras el muro. Los tópicos retienen las preguntas y su destrucción provoca un cortocircuito: de repente, toda una serie de presupuestos piden ser considerados desde otra perspectiva. El libro está lleno de digresiones y vuelve una y otra vez sobre lo mismo. Este carácter abigarrado del discurso se desprende, inevitablemente, de mi lugar de enunciación en tanto musulmán andalusí contemporáneo. Geográficamente, este lugar se llama Córdoba. No la gran ciudad argentina, sino la más pequeña situada en Andalucía: el lugar más al sur al cual puede acceder un europeo; alguien que reivindica como propia aquella tradición destruida con la colonización de al-Ándalus, que se siente concernido por la teología de la liberación y por el pensamiento posmoderno, de los cuales retiene la crítica de la religión y la crítica de la Modernidad como pasos previos a la recepción de formas no occidentales (y por eso mismo no antioccidentales sino autosuficientes y gozosamente afirmativas) de saber y de estar en el mundo.
No es, pues, ésta una obra de erudición. Pretende ser amena, incluso divertida, pues se combate por amor, por servir, por necesidad de encuentro. No es un combate a muerte, sino una celebración de esta arma irreductible llamada pensar. Como decía Heidegger, un pensamiento que no contradiga en nada lo que ya es sabido no es tal cosa, sino un mero reflejo de lo que ya funciona. Quien piensa, por poco que sea, va más allá de lo habitual, y por eso mismo lo que dice resulta extraño para sus contemporáneos, que no saben muy bien qué hacer con él, pues desmantela esquemas sobre los cuales se sustentan la visión y el modo habitual de comportarse. El mero hecho de pensar nos sitúa contra la ideología y las representaciones dominantes y nos proyecta hacia lo venidero. No en forma de una utopía política o de un nuevo sueño de liberación universal, sino a modo de resistencia frente al totalitarismo inherente a la cosificación del pensamiento en categorías que quieren clasificar, controlar, cultivar, civilizar… las mentes, los cuerpos, la tierra, las tradiciones, los lenguajes. En este caso, invitamos a pensar al margen del ídolo de la religión, esta creación autóctona de la cristiandad occidental que el colonialismo ha proyectado a todos los rincones del planeta como coartada para la evangelización y/o secularización del mundo. Una tarea no meramente crítica ni únicamente negativa, sino un gesto previo al proceso de recuperación (reapropiación y reelaboración creativa) de los saberes olvidados, descartados como no válidos (irracionales, mágicos, ilógicos, poéticos, salvajes) desde el punto de vista de la razón cuantitativa. La crítica de la religión viene entonces a actualizar la lucha profética en contra de la idolatría. Religión y monoteísmo son considerados como ídolos que velan el acceso a lo divino, manteniendo a los hombres presos de unas estructuras mentales creadas por un poder despótico.
[1] Una monografía sobre La perspectiva genealógica de la historia: Óscar Moro Abadía (2006). El autor de referencia es Foucault [2008 (1971)].
Agradecimientos
Como toda obra humana, este libro tiene su historia. No es la obra de un genio que crea a partir de la nada, sino de un musulmán cualsea, formado como tal en la Andalucía de principios del siglo xxi, en el contexto de las nuevas guerras coloniales y de la creciente importancia de la islamofobia en la geopolítica contemporánea. Si pienso en todo aquello que la ha propiciado, lo primero que me viene a la cabeza es la imagen de Abderramán Mohamed Maanán, el año 2000, en una zawiya de Sevilla, pronunciando la frase decisiva: “el islam no es una religión ni es monoteísta”. No había aquí elaboración ni un pensamiento sofisticado, sino la expresión directa de una evidencia que apenas debía ser explicada para que la audiencia hiciese suya la sentencia. A la cual se añadía la invitación a pensar el islam en sí mismo: “si logramos tener en cuenta constantemente esto, nos veremos obligados a reelaborar nuestro discurso, a reinterpretar muchas cosas importantes… Se trata de una lucha desproporcionada ante lo que tiene las dimensiones de lo definitivo. Hay un lenguaje ya universalizado que es prácticamente imposible desmontar. Pero la única solución es hacerlo”.[1] Como se verá, nos mantenemos fieles a estas primeras intuiciones. Sea, pues, nuestro primer agradecimiento para Abderramán Mohamed Maanán.
A partir de esta primera señal se desarrolló un movimiento de “descristianización del islam”, con dos ejes principales: 1) rechazo de las interpretaciones cosificadas de la tradición (islam del poder) con el objeto de que los musulmanes recuperen el espíritu anarquista que caracterizó al islam en sus primeros tiempos, y 2) reacción contra las representaciones orientalistas, desde la conciencia de que la inmensa mayoría de los textos académicos sobre el islam están viciados por una serie de tópicos e incomprensiones, forjadas durante los siglos de polémicas promovidas por la Iglesia y continuadas como soporte ideológico de la dominación del mundo islámico. Básicamente, se denuncia que el islam es presentado generalmente en Occidente desde la óptica del cristianismo, la cual lo distorsiona. Es necesario considerar al islam en sí mismo, a partir de una lectura directa del Corán, evitando caer en las fáciles equivalencias entre términos coránicos y aquellas traducciones cristianizantes habituales. Sin duda la persona que más incidió en esta dirección fue Abdelmumin Aya (2010). Mi agradecimiento para él, que tantas puertas abrió, que tantas cuestiones suscitó en el momento en que era necesario; sin concesiones, invitándonos a cuestionar cada uno de los aspectos del islam.
De estas primeras incitaciones intraislámicas a la presente obra media un abismo y tiene nombre: giro decolonial. Se gesta a partir de nuestra participación en los Muslim Critical Studies, celebrados en Granada a partir de 2011.[2] Tuve la fortuna de participar en las primeras ediciones de este seminario por invitación de su promotor, Ramón Grosfoguel. Fue en este marco donde presenté las tesis que están en el origen de este libro: el cristocentrismo como centro de la episteme colonial y la crítica genealógica del monoteísmo. El profundizar en la dimensión decolonial me ha permitido articular y desarrollar una serie de intuiciones y de vivencias; se trata de un encuentro que puede muy bien llamarse islamo-decolonial, una convergencia fecunda en ambas direcciones. Sea, pues, nuestro tercer agradecimiento para Ramón Grosfoguel, quien nos animó a desarrollar nuestros planteamientos de cara a su publicación.
[1]El islam colonizado (sin fecha) [http://www.musulmanesandaluces.org/hemeroteca/10/colonizado.htm].
[2] [http://www.dialogoglobal.com/granada/]
Primera pArte
El colonialismo es un humanismo
Capítulo I
La episteme colonial
El proyecto ilustrado dotó al colonialismo del aparato ideológico y conceptual que le era necesario. Estableció una dicotomía entre un conocimiento científico pretendidamente universal y las culturas y cosmovisiones “otras”, consideradas como locales, míticas y/o irracionales, y, por tanto, defectuosas con respecto al primero. La autodefinición de Occidente como moderno, racional, democrático y evolucionado es inseparable de la definición del no occidental como tradicional, mágico, despótico y atrasado. Tiene su origen en la definición clásica del hombre como un “animal racional”. Es normativa, se basa en el establecimiento de un modelo de universalidad. Por tanto, es excluyente, en el sentido de que establece una normalidad con respecto a la cual cualquier elemento no concordante quedaría fuera. Lo que queda fuera son las cosmovisiones, tradiciones, modos de vida o de pensamiento que no pueden ser homologados a las premisas de la racionalidad ilustrada.
El colonialismo no es algo exterior a la Modernidad, sino el movimiento por el cual Europa se constituye en centro de la historia universal: “La Modernidad y la colonialidad pertenecen a una misma matriz genética, y son por ello mutuamente dependientes” (Castro-Gómez 2005: 50). También Walter Mignolo (2000: 22): “la colonialidad es el reverso inevitable de la Modernidad”. No ha habido una Modernidad no colonial, ni habría sido posible el fabuloso desarrollo de las ciencias y la Revolución industrial sin el expolio colonial. Lo que ha propiciado el despegue económico de Occidente no fueron en primer lugar las ciencias exactas, sino el botín de guerra. Claro que éste se consigue tan sólo teniendo armas y medios de dominación más sofisticados. La ciencia ha tenido (y mantiene) un lugar preponderante en las desigualdades mundiales a través de la carrera armamentística, cuyo primer teórico fue Johann Rudolf Glauber (1604-1670). Este químico alemán llegó a la conclusión de que sólo la primacía en la fabricación de armas cada vez más sofisticadas y mortíferas otorgaría a su poseedor la supremacía sobre el mundo: las guerras ya no se ganan por la capacidad estratégica de los militares, ni por el valor de los soldados o por la fe en una causa, sino por la inteligencia de los sabios y de los ingenieros en el laboratorio (Culianu 1999: 287). Pero las armas, como las técnicas de gubernamentalidad, son los medios para lograr un fin trascendente que recibe los nombres promiscuos de “unidad”, “igualdad”, “universalidad”, “globalización”, “totalidad”… Todo queda bajo una mirada totalizadora de la “historia mundial” —ver el todo, hacer que las partes pasen a formar parte de una visión global que las subsume en una narrativa (pero también en un engranaje), respecto de la cual son una pieza.
Se ha pasado de hablar de sistema-mundo (Wallerstein 1974) a hablar de diseño global/universal monológico (Grosfoguel 2006) o de estructura geopolítica mundial (Dussel 2007), como resultado de las relaciones basadas en la supremacía de una parte del mundo sobre el resto. Relación no simétrica, que no se reducne a una dominación militar, económica y política. No es sólo un asunto de rapiña y de despojo, sino un proyecto teológico-político que viene a dislocar las relaciones naturales entre los pueblos para situarlos bajo la lógica del historicismo, con todo su aparato doctrinal y todos los binarismos de los cuales no hay escapatoria: Modernidad-tradición, progreso-atraso, civilización-barbarie, racional-irracional, culto-inculto, centro-periferia, desarrollado-subdesarrollado, ciencia-mito, secularismo-religión… Estos binarismos pasan a ser centrales en las nuevas políticas y relaciones de poder; son introducidos en el centro de todos los discursos, sin necesidad de pensar cuál es su origen ni los presupuestos y las necesidades geopolíticas que los han originado. Son instrumentos a través de los cuales todos se ven obligados a autodefinirse, asumiendo así la carga metafísica que acarrean.
Esta consideración afecta a la propia distinción epistemológica entre Oriente y Occidente, en la cual Occidente es el referente hegemónico a partir del cual Oriente es definido. El oriental es considerado como un “sujeto subalterno”, incapaz de conocerse, representarse o gobernarse a sí mismo. En contraste, el “sujeto occidental” queda autodefinido como moderno y civilizado, autosituado a la vanguardia del progreso de la humanidad. Toda posible emancipación (en cualquier nivel) pasaría por adoptar este paradigma. El sujeto oriental liberado es entonces un sujeto occidentalizado. Se produce una representación reductora y uniformizadora, mediante categorías tales como el “misticismo oriental”, la “mujer musulmana”, la “mentalidad semita”, el “despotismo asiático”, la “idiosincrasia de los árabes”… El sujeto occidental se otorga a sí mismo la misión civilizadora de ayudar a los pueblos atrasados a salir de las tinieblas de la ignorancia a la luz de la razón científico-técnica.
Más que un espacio geográfico, Oriente es una construcción, no existía antes del orientalismo. No se trata sólo de una mala interpretación o de una mirada interesada, sino de una invención. Según Edward Said [2003 (1978)], Oriente es una idea sin una realidad correspondiente; una idea resultante de la proyección de una imagen autocomplaciente que Occidente produce de sí mismo. Dicha imagen es proyectada sobre una serie de pueblos, territorios, culturas, idiosincrasias, de modo que quedan velados: los propios modos de expresarse y de sentir acaban resultando ininteligibles. Mediante la invención de Oriente, el orientalismo hace invisibles a esos pueblos, gentes, tradiciones, cosmovisiones o culturas.[1] Aparentemente les otorga visibilidad al hacerlos objeto de discurso, pero en realidad éste tiene como objetivo acallar sus voces, que, como mucho, aparecen bajo el prisma de los intereses y obsesiones de Occidente. Ya no pueden hablar por sí mismos, desde sus propias coordenadas; si lo hacen, su voz será filtrada por el discurso orientalista. Aquellos “nativos” que quieran ser entendidos deberán utilizar las categorías establecidas por la Academia occidental y divulgadas por los medios de comunicación de masas. Aquí es aplicable lo dicho por José María Perceval (1997) sobre los moriscos: “No existe el morisco si no es en el discurso de los opresores, en el discurso dominante. El mismo morisco vivo, cuando intente hablar, como el caso de Núñez Muley, tendrá que hacerlo en las coordenadas del discurso impuesto si quiere ser entendido”.
Todo pasa por definir al otro, clasificarlo y territorializarlo, trazar una cartografía de las mentalidades, de modo que cada uno ocupe el lugar que le ha sido asignado según una narrativa de la cual no puede escapar sin caer en lo ininteligible, el mero balbuceo o el mito misterioso, lo cual será tenido como prueba de su primitivismo. Funciona la maquinaria de exclusión: selección de testimonios, repetición de discursos, educación de los nativos, imposición de metáforas y terminologías. Definir al otro, poner sobre él los nombres y adjetivos que lo identifiquen, en tanto que individuo codificado, como miembro de una cultura, de una religión, de un territorio, de una raza: ésta ha sido, durante muchas décadas, la tarea asignada a la antropología.
Ésta es la ideología base del colonialismo moderno, mediante la cual Occidente se ha erigido a sí mismo como sujeto universal de la historia, justificando en su superioridad científica, militar, económica y cultural la necesidad de corregir a los otros, y para hacerlo es necesario dominarlos, forzar sus resistencias. Para que el ser humano asuma la racionalidad, se necesita primero doblegar su naturaleza. Y aquí entra en juego el concepto de las costumbres tradicionales como aquello que mantiene a los colonizados en ese estadio inferior, que la teoría de la evolución asimilará a la animalidad: el colonialismo es un proyecto de humanización de los seres humanos situados en un momento inferior de la escala evolutiva.
No comprende el colonialismo quien lo presenta únicamente como un acto de rapiña sobre el Tercer Mundo. Esto es parte del proceso, pero el botín más ambicionado es otro. El colonialista consciente de su misión siempre ha tratado de poner freno a los desmanes, a las matanzas y a los saqueos indiscriminados. Éstos son justificados en la medida en que el colonizado se resiste, pero no son el procedimiento ideal. La tarea del colonizador es civilizar, educar, formar, instaurar el orden dentro del caos que, desde la mirada eurocéntrica, padecen los colonizados. El colonizador consciente defenderá la dignidad de los nativos: son como niños a los que se tiene que educar. No busca su destrucción, sino su conversión. La imagen ideal es la de un hombre culto y versado en las tareas de gobierno que trabaja para el bien de los nativos. Por eso desea comprenderlos y entablar con ellos buenas relaciones. Es un hombre de bien aunque, cuando no hay más remedio, sabe mostrarse despiadado.
Durante cinco siglos, el colonialismo saqueó riquezas; practicó de forma masiva el tráfico de esclavos; destruyó culturas; perpetró matanzas; provocó hambrunas; reprimió tradiciones autóctonas; implicó el dominio implacable de una parte del mundo sobre la otra, forzando a los colonizados a romper con sus propias dinámicas internas para verse obligados a responder a una situación anómala, no deseada, que afectó cada uno de los aspectos de sus vidas sin que pudiesen escapar. Pues también estableció tribunales, construyó carreteras, implantó un modelo extenso de educación, otorgó derechos a las mujeres, trajo consigo la medicina alopática, construyó hospitales, dictó leyes de tolerancia entre religiones, incluso dejó como herencia parlamentos (supuestamente) democráticos. Se trata de un fenómeno total, después del cual nada podría ser lo mismo. No es sólo un proceso de ocupación y de explotación más o menos duradero de un territorio; les niega a los otros sus propias experiencias, los aliena con respecto a sus culturas, sus tradiciones, su historia. Entre otras cosas, trabaja imponiendo un lenguaje, unas terminologías, un marco conceptual. Por eso puede decir S. N. Balagangadhara (1994: 26) que, “estructuralmente hablando, el colonialismo se asemeja al proceso de educación”. También Enrique Dussel (1994) califica la dominación europea como “una acción pedagógica”. Cuando Ginés de Sepúlveda justifica la conquista de los indios, dice: “son incultos e inhumanos”. A lo cual se responde: entonces, hay que cultivarlos y humanizarlos. Como dice Dussel, aquí vemos expresado en toda su claridad el mito de la Modernidad: el colonialismo, como momento constitutivo de la Modernidad occidental, propone la liberación del ser humano de sus atavismos, sus primitivismos, apegos, tradiciones, para alcanzar la mayoría de edad y la racionalidad propia de un ser civilizado.
Ni siquiera los defensores de los indios (tanto en el caso asiático como en el americano) dudan de su inferioridad ni de su atraso respecto de la avanzada Europa. Lo que hacen es poner en duda el determinismo racial y geográfico. Contra el escepticismo y el determinismo físico-biológico de los naturalistas, otros (tanto ilustrados como misioneros) renuevan su confianza en la bondad y en las posibilidades más radicales de la colonización. De otro modo, la tarea evangelizadora carecería de sentido, quedaría en un simple dominio de unos pueblos sobre otros, de los meros intereses comerciales de la burguesía. Los colonizadores ponen toda su confianza en el poder de la educación, de la formación, del trabajo, de la disciplina: los indolentes pueden ser habituados al trabajo, los débiles fortalecidos; se puede inculcar la virtud en los viciosos. La prueba, para estos colonialistas bienintencionados, es que hay algunos indios sanos, fuertes y trabajadores, los hay incluso inteligentes y con un cierto grado de cultura. Algunos han sido ordenados sacerdotes y otros ejercen como médicos. Son casos puntuales, pero generan esperanza.
Colonizar es cultivar: las mentes, los cuerpos, la tierra, la historia, la naturaleza. Implica un proyecto y una concepción lineal del tiempo. Arranca al ser humano de su condición prehistórica para insertarlo en la “historia mundial”. En palabras de Ernest Renan, la conquista de las razas inferiores por parte de las superiores puede favorecer su regeneración y rendir así un servicio a la humanidad. Para los ilustrados, un aspecto del estado de naturaleza es el vivir en el aquí y en el ahora, centrados en la satisfacción más inmediata, en simbiosis con su entorno. Los nativos no se han diferenciado del mundo natural; su racionalidad no se ha emancipado de su animalidad. Por eso lo primero que hay que hacer es cortar el cordón umbilical que los une con la madre tierra: desarraigarlos, en todos los sentidos. Uno de los medios más eficaces es la agricultura planificada: sembrar para el futuro, acotar el terreno para tareas productivas, racionalizar los modos de relación con la tierra en tanto cantera de existencias que pueden ser transformadas en productos de consumo o en energía para abastecer a las ciudades. Igual que se siembra la tierra, los valores de la civilización deben ser sembrados en las almas de los nativos.
La clave de la educación colonial es la asimilación cultural. Se trata de homologar sujetos de otras razas a la master race, la cual no sería una raza propiamente dicha. El hombre blanco se considera impoluto, no está manchado por el estigma de la negritud o del indigenismo. Aníbal Quijano habla de una colonialidad del poder: una colonización del imaginario de los dominados. La represión recayó ante todo sobre los modos de conocer, de producir conocimiento, de producir perspectivas, imágenes y sistemas de imágenes, símbolos y modos de significación (Quijano 2000). Se espera que los nativos lleguen a superar, en la medida en que esto sea posible, el estigma que los mantiene apegados a su estado natural y logren alcanzar la pulcritud (la neutralidad) del hombre blanco. En un informe oficial, Thomas Macaulay (1835), gobernador británico en la India, resume la intención: “debemos hacer todo lo posible para formar una clase que pueda actuar como intérprete entre nosotros y los millones que gobernamos; una clase de personas, indios en sangre y en color, pero ingleses en cuanto a sus gustos, opiniones, moral e intelecto”. Fijémonos en la dicotomía: los nativos están caracterizados por su raza y los británicos por sus valores. En términos francófonos, se habla de homologar sujetos al ideal republicano como religión civil que a todos iguala.
Al final se logrará la aparición de una élite nativa dócil (tan dócil, por lo menos, como los buenos europeos) que haya asumido las dualidades y las definiciones, interiorizando las fracturas Modernidad-tradición, atraso-desarrollo y religión-secularismo como un problema moral que debe solventarse del modo conveniente, para satisfacción de la razón instrumental y del progreso de las sociedades primitivas. A partir de cierto momento, Balagangadhara considera a los colonizados como responsables de propagar los modelos de los colonizadores. Eso sucede cuando ven su propia cultura con los ojos del colonizador: entonces se descubren a sí mismos como inferiores, supersticiosos e ignorantes, presos de atavismos que deben superar. El buen colonizado es aquel que ha aceptado las categorías antes señaladas como válidas y, aún más, como las únicas posibles a la hora de entenderse. Llega el momento en que la colonización exterior resulta prescindible: es demasiado costosa. Los colonizados asumen el discurso de la emancipación e inician luchas anticoloniales, buscando su propia autonomía en tanto sujetos (aparentemente) liberados del yugo colonial, capaces de poner en marcha una modernidad nativa, de erigir Estados eficaces, de hacerse cargo de la maquinaria puesta en marcha por los colonizadores. Se trata de liberarse para poder emular los logros de Occidente, pero sin perder la propia identidad. Punto y aparte: el colonialismo ha sido derrotado.
Pero ¿realmente se ha producido la descolonización? Desde hace varias décadas asistimos a la crítica de las estrategias discursivas generadas por el Occidente colonialista. Nos referimos, por supuesto, al llamado giro decolonial propuesto por autores como Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Santiago Castro-Gómez o Ramón Grosfoguel. Por giro decolonial entendemos la denuncia de la existencia de una episteme colonial, el conjunto de ideas, de estructuras de pensamiento o de metáforas profundamente enraizadas en la psique colectiva, mediante las cuales la dominación colonial continúa bajo la trama de una independencia política que perpetúa las dependencias mentales y económicas. En palabras de Boaventura de Sousa Santos (2013): “El fin del colonialismo político no significó el fin del colonialismo en las mentalidades y en las subjetividades, en la cultura y en la epistemología”. No se trata desde luego de una idea nueva. Hace ya casi medio siglo el mexicano Pablo González Casanova (1969) introdujo la noción de colonialismo interno, el cual opera a través de las estructuras del Estado-nación: la situación de explotación y exclusión se perpetúa, así como los discursos mediante los cuales esta situación es justificada.
Según los defensores del término decolonial, el término poscolonial es engañoso, pues sugiere que, con la independencia política y la formación de los Estados-nación en los países víctimas del colonialismo, vivimos en un mundo descolonizado.[2] Nada más falso en un mundo regido por las relaciones Norte-Sur, centro-periferia, en el cual el control de la economía mundial está enteramente en manos de los países colonizadores y en el que la mayoría de los debates que se dan a escala global ocurren en los términos establecidos por la Academia occidental. Es imposible hablar de poscolonialismo cuando la visión establecida por el orientalismo es aún el eje alrededor del cual giran las relaciones (asimétricas) entre Oriente y Occidente. La hegemonía del Banco Mundial, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (otan), de los medios de comunicación de masas y de las agencias de inteligencia occidentales, con sus múltiples tentáculos, hace que la idea de una independencia sea actualmente una ilusión. En estas circunstancias, resulta sorprendente, incluso grotesco, cómo ciertos intelectuales asiáticos, africanos y latinoamericanos perpetúan un discurso positivista decimonónico que incluso en Europa aparece como totalmente desfasado.
Podemos hablar de la hegemonía de un “sistema-mundo europeo/norteamericano capitalista/patriarcal moderno/colonial” (Grosfoguel 2005). Desde el colonialismo de la Modernidad hemos pasado al proceso de colonialidad global. Ésta se manifiesta en la relación entre países, pero también en la que mantienen los Estados occidentales con respecto a los inmigrantes o miembros de minorías étnicas o religiosas. Este modelo centro-periferia se da también en el interior del (llamado) Tercer Mundo; por ejemplo, en el trato que los latinoamericanos de ascendencia europea dan a los llamados “indígenas” como poblaciones subalternas, según modelos heredados del sistema de castas,[3] y también en el trato que ciertas élites occidentalizadas, secularizadas y bien educadas en universidades laicas dan a las masas de países con población mayoritariamente musulmana, como si fuesen niños necesitados de tutela.
Nos referimos a las actitudes neocoloniales por parte de las élites occidentalizadas de aquellos Estados que lograron la independencia política de las potencias coloniales. Pierre Bourdieu (2011: 56), con referencia a Argelia, ha hablado de la sustitución del tradicionalismo tradicional por un “tradicionalismo colonial”, en relación a aquellas prácticas tradicionales que aparentemente se mantienen, pero han quedado connotadas por el colonialismo. La expresión resulta paradójica, pero expone las contradicciones de aquellos movimientos nacionalistas que lucharon contra el colonialismo, pero reivindicando el apego a la tradición como ideología del Estado-nación. Los llamados “fundamentalismos” instrumentalizan la tradición y la ponen al servicio de un proyecto político y de control social típicamente moderno. Se constituyen así en guardianes y garantes de la continuidad de las relaciones de poder establecidas por el colonialismo. Ante esta situación, “el mundo de comienzos del siglo xxi necesita una decolonialidad que complete la descolonización llevada a cabo en los siglos xix y xx” (Castro-Gómez y Grosfoguel 2005: 17). Se trata, por un lado, de decolonizar las relaciones Norte-Sur y, por otro, de decolonizar las sociedades que continúan (en parte o totalmente) subyugadas por la episteme colonial. Más allá de estas perspectivas típicamente políticas, hablaríamos de una decolonización de las mentalidades. En este punto resulta insoslayable la crítica de las implicaciones totalitarias de la Modernidad occidental, como también el trabajo creativo de recuperación e implementación de las epistemologías olvidadas, aquí y ahora.
[1] Utilizamos estas palabras de forma aleatoria, sin las necesarias precisiones, debido a que, de lo contrario, nos exigiría detenernos y escribir una obra diferente. En esta nota sólo queremos dejar claro que no pretendemos que estos conceptos sean útiles para comprender a esos “otros” ya clasificados como tales.
[2] Hay otro motivo para rechazar el término: su etnocentrismo anglosajón. En una de sus obras, Gayatri Chakravorty Spivak (1990: 17) afirma que el colonialismo se desarrolla entre la mitad del siglo xviii y la mitad del xx. La omisión de la colonización de América impide, según nuestra perspectiva, comprender la colonialidad en toda su extensión.
[3] No me resisto a reproducir un fragmento de Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia desde el año 2006: “La república boliviana se fundó dejando en pie estas estructuras coloniales que consagraban prestigio, propiedad y poder en función del color de piel, del apellido, el idioma y el linaje. El libertador Simón Bolívar claramente escindió la ‘bolivianidad’, asignada a todos los que habían nacido bajo la jurisdicción territorial de la nueva república, de los ‘ciudadanos’, que debían saber leer y escribir el idioma dominante (castellano) y carecer de vínculos de servidumbre, lo que hizo que, desde el inicio, los indios carecieran de ciudadanía. Previamente, y en un retroceso frente a la propia colonia, que había reconocido la vigencia local de los sistemas de autoridad indígena, Bolívar, en un intento por instaurar una constitución liberal, había declarado extinguida la autoridad de los caciques indígenas, sustituyéndolos por funcionarios locales designados por el Estado. Las distintas formas estatales que se produjeron hasta 1952 no modificaron sustancialmente este apartheid político. El Estado caudillista (1825-1880) y el régimen de la llamada ‘democracia censitaria’ (1880-1952), tanto en su momento conservador como liberal, modificaron muchas veces la Constitución política del Estado (1826, 1831, 1834, 1839, 1843, 1851, 1861, 1868, 1871, 1878, 1880, 1938, 1945, 1947); sin embargo, la exclusión político-cultural se mantuvo tanto en la normatividad del Estado como en la práctica cotidiana de las personas. De hecho, se puede decir que, en todo este periodo, la exclusión étnica se convertirá en el eje articulador de la cohesión estatal […] Los derechos de gobierno se presentarán durante más de cien años como una exhibición de la estirpe; no se hacen ciudadanos, sino que se nace ciudadano o indio. En todo caso, es un estigma de cuna y abolengo” (García Linera 2009: 273).
Capítulo II
El conflicto de las epistemes
Lo que diremos en este apartado ha sido ya apuntado en lo anterior, pero debe ser dicho con mayor precisión, pues tiene implicaciones clave para comprender lo que tenemos todavía que decir sobre el papel de la disciplina académica de la historia de las religiones en la colonización de las mentalidades.
Un análisis de la episteme colonial debe poner en evidencia cuáles han sido los presupuestos ideológicos que han justificado o conducido al colonialismo. Se denuncia el racismo epistémico característico de la Modernidad occidental, según el cual “existe solamente una epistemología con capacidad de universalidad, y ésta sólo puede ser de tradición occidental” (Castro-Gómez y Grosfoguel 2007: 69). Esta universalidad es propia del sujeto trascendental blanco, europeo, heterosexual, que asume como propios los valores ilustrados. Los pueblos no europeos quedan definidos como incapaces de acceder por sí mismos a dicha universalidad. Esta diferencia puede ser conceptualizada también como racionalidad científica versus pensamiento mítico. La visión teleológica de la Modernidad genera sus sombras: subalternos, primitivos, atrasados, subdesarrollados. Boaventura de Sousa Santos (2013) señala “cinco modos de producción de la ausencia: el ignorante, el atrasado, el retrasado, el inferior, el local o particular, y el improductivo o estéril”. Todos ellos son generados por la razón eurocéntrica dominante y por su visión de la historia.
El giro decolonial propone, en palabras de Grosfoguel (2007), “decolonizar el universalismo occidentalista”. Dipesh Chakrabarty (2000) habla de “provincializar Europa”, y Franz Hinkelammert (1991), de “desoccidentalizar el mundo”. Todo universalismo abstracto no es sino un particularismo hegemónico que se impone por la fuerza como criterio normativo. Aimé Césaire denunció un “universalismo descarnado” (Césaire 2006[1]): la ciencia se descarna de su lugar de origen para poder convertirse en un universal abstracto que puede encarnarse en cualquier punto del planeta. Esto es algo que comparten izquierdas y derechas. Cuando Césaire dejó el Partido Comunista, lo hizo acusándolo de tratar de imponer una visión eurocéntrica a todos los pueblos de la Tierra, despreciando como localistas o atrasadas sus cosmovisiones, modos de pensar y mitologías ancestrales. Esta depreciación es realizada con un lenguaje heredado de un falso universalismo, lo cual pone en evidencia la necesidad de conocer el lenguaje para poder deconstruirlo. Dicha tarea constituye un trabajo creativo, que pasa por la recuperación no esencialista de numerosos focos de sabiduría, generalmente olvidados o convertidos en folclore.
Todo lenguaje nos abre y nos limita. No hay palabras buenas o malas, sino usos y abusos —a menudo inconscientes— de términos que traen consigo mucho más que lo que dice el diccionario; palabras que se nos imponen como parte del habla cotidiana, pero que podemos hacer nuestras mediante un trabajo interno, pues todas las palabras arraigan en la psique, han nacido como respuesta a una necesidad humana, para decir o desdecir, para atar o desatar, como posibilidades de juego y de sentido, pero también de verdad y mentira, en sentido moral o extramoral. Es ahí donde radica la potencialidad de esta apertura al lenguaje de las tradiciones primigenias, hacia un decir no conciliado que conserve sus raíces en la necesidad de los necesitados, en el anhelo de justicia, en el deseo de decir la verdad, de desenmascarar las estrategias de dominio de unos sobre otros y también de modos de vivir, construir o preservar comunidades.
La decolonización no pasa por afirmar un particularismo estrecho ni una imaginaria pureza nativa ni un fundamentalismo identitario, ya que todas estas respuestas quedan presas de aquello que pretenden negar: son el resultado de la confrontación entre lo universal y lo particular. Es ilusorio, niega el encuentro, lo dinámico, se cierra y paraliza todo intento de transformación profunda. Césaire se opone al universalismo abstracto y al particularismo estrecho, y les opone un “universalismo concreto”. Si el universalismo abstracto establece relaciones jerárquicas (verticales) entre los pueblos, el concreto establecería relaciones horizontales entre los particularismos. El universalismo abstracto es autoritario, jerárquico y racista, mientras el concreto sería democrático. Enrique Dussel (1999) propone el concepto de transmodernidad como un modo de trascender la visión eurocéntrica de la Modernidad, que, igual que otros pensadores como Ziauddin Sardar (1997) o Eduardo Subirats (2004), hace extensiva a la posmodernidad.
Lo decolonial es más que una teoría crítica; es una fuerza: “la energía que no se deja manejar por la lógica de la colonialidad” (Mignolo en Castro-Gómez y Grosfoguel 2007: 27). Surge de una experiencia y de los saberes de los excluidos, que no se someten a la racionalidad moderna eurocentrada ni aceptan las pretensiones de universalidad del paradigma científico-técnico. Es fértil, lujurioso, creativo, reivindicativo, combativo: una suerte de aquelarre antiimperialista, una resistencia festiva y reflexiva. Frente al tono monocorde de los discursos oficiales, es cambiante, pues sólo se mantiene como pensamiento vivo en la medida en que no se ha cosificado en una teoría. En ese momento lo pone entre paréntesis, ya que puede pasar a ser un subterfugio. El carácter híbrido es consecuente con la carencia de un centro, del hecho de que no se origina en ningún lugar preciso —en todo caso, siempre en la periferia de los saberes oficiales—, pero, de forma más esencial, porque se nutre del arraigo en lo más propio: la tierra, la comunidad, el habla, la memoria. Brota de forma inesperada, como una mala hierba, irrumpiendo desde los lugares olvidados. Lo decolonial será una fuerza si se mantiene abierto a estas irrupciones, si no les pone trabas por no cumplir con unos requisitos. Todo lo que ha sido excluido por siglos de suprematismo ilustrado es susceptible de ser recuperado. De repente, muchos de aquellos conocimientos que habían sido tachados como primitivos cobran nueva vida, recuperan su dignidad y demuestran su vigencia aquí y ahora, puesto que son un don de la vida y no los productos de una mente humana.
Esta resistencia vital-epistémica no se cierra a nada. Boaventura de Sousa Santos habla de la tendencia a proponer alternativas al discurso hegemónico, pero tomándolo como referente, y se pregunta si podría ser de otra manera. La propia idea de emancipación pasa por reconocer el sistema de opresión como punto de partida, para ser capaces de darle la vuelta de forma creativa: “Los conceptos hegemónicos no son, en el plano pragmático, una propiedad inalienable del pensamiento convencional o liberal” (Santos 2013: 16). La resistencia decolonial a la democracia parlamentaria no implica el rechazo de la democracia, sino la reivindicación de una democracia radical. El ejemplo clásico es el de Guamán Poma de Ayala, que usó el cristianismo para reivindicar un proyecto indígena. Hace suya la noción del cristianismo como un universal para mostrar que no puede ser exclusivo de los castellanos: los indios ya eran cristianos antes de la Conquista; lo cual le permite imaginar un cristianismo indígena, no europeo, y presentarlo como más auténtico.[2]
Esta apropiación debe hacerse desde la conciencia de los límites: el uso contrahegemónico de conceptos hegemónicos “no le permite (a la teoría crítica) discutir los términos del debate” (Santos 2013). Es necesario introducir nuevos conceptos que no tienen sus precedentes en la teoría crítica europea. Esto sólo puede lograrse mediante el despertar de modos no europeos de conocimiento, precisamente de aquellos descartados. Entiendo que Santos hable de “modos no europeos”, pero me permito añadir: también de aquellos modos de conocimiento populares europeos que fueron reprimidos (en tanto que irracionalismos o supersticiones) por la Ilustración, pues también los pueblos europeos fueron colonizados y su pluralidad interna destruida, en un proceso paralelo al de la destrucción de las civilizaciones amerindias.[3]
Este despertar de las epistemologías olvidadas no puede consistir en una reconstrucción artificial de un pasado idealizado por intelectuales críticos, sino que viene de las propias luchas de los colectivos subalternos. Ni el lenguaje ni las reivindicaciones coinciden con las expectativas o los esquemas mentales del intelectual clásico de izquierdas que pretende, en su arrogancia, emanciparlos. Las comunidades indígenas no son los miembros numerarios de un partido, ni siquiera agrupaciones de individuos, ni una masa amorfa, sino comunidades ligadas a un entorno; unas comunidades de las que a menudo forman parte los animales, los ríos y los montes, sin que pueda establecerse una fractura entre el hombre y la naturaleza; unas comunidades que llevan consigo esos vínculos y que los introducen en las negociaciones, rompiendo los discursos centrados en lo cuantitativo. El discurso del progreso queda colapsado. Y aún más el intelectual de izquierdas eurocentrado, que proyecta nociones como la lucha de clases, el materialismo histórico o la ruptura con lo tradicional con base en una mirada historicista.
Los pueblos quieren conservar sus tradiciones. Son hoy en día lo único que los mantiene a salvo y les permite resistir. El intelectual clásico de izquierdas los llama a emanciparse. Defiende, a menudo, un ateísmo epistemológico que niega toda validez a las epistemologías locales, a las cuales suele considerar (incluso si dice lo contrario) de forma despectiva. Habla desde el binarismo entre lo secular y lo religioso, que no sólo tiene su origen en el cristianismo, sino que es una de las claves del capitalismo. Usa un lenguaje que los movimientos indígenas apenas logran diferenciar del de los colonizadores. En la medida en que asume el mito de la Modernidad, la izquierda se hace sorda a las reivindicaciones de los movimientos indígenas. Al dar cuenta del desencuentro entre indianismo y marxismo en Bolivia, Álvaro García Linera (2009: 482) señala el historicismo del segundo:
Esta narrativa modernista y teleológica de la historia, por lo general adaptada de los manuales de economía y filosofía, creará un bloqueo cognitivo y una imposibilidad epistemológica respecto a dos realidades que serán el punto de partida de otro proyecto de emancipación, que con el tiempo se sobrepondrá a la propia ideología marxista: la temática campesina y étnica del país.
El carácter mesiánico del marxismo es propicio a los discursos que promueven una ruptura con todo lo existente para instaurar un orden nuevo. Cuando los marxistas clásicos proyectan al Tercer Mundo su idea de revolución, lo hacen desde la convicción de que ellos mismos son una vanguardia que anuncia una época en la que el ser humano quedará liberado merced al materialismo histórico. Esta liberación no se plantea únicamente con respecto a la explotación capitalista sino también con respecto a sus costumbres y/o modos de vida tradicionales. Su discurso se sustenta en una filosofía de la historia inseparable del eurocentrismo. En este caso, el marxismo conspira para desarraigar a los pueblos de sus tradiciones ancestrales e insertarlos en la trama de la Modernidad occidental.
Este bloqueo cognitivo se extiende a otro tipo de planteamientos que podríamos calificar como ónticos: la tendencia a la cosificación de la existencia sostenida por un tipo de saber instrumental que parte del sujeto y convierte lo estudiado en un objeto. Este saber instrumental es propio de las ciencias humanas, las cuales, según Castro-Gómez, “encuentran su sentido último y su condición de posibilidad en la experiencia colonial europea” (Castro-Gómez y Grosfoguel 2007: 17). Pensadores críticos como Edward Said o Immanuel Wallerstein han mostrado cómo el discurso de las ciencias humanas forma parte de una maquinaria geopolítica que ha convertido en subalternos a los no occidentales. Al erigir un modelo de racionalidad científica como paradigmático de la civilización, ha desvalorizado las epistemes-otras, declarando como primitivo, no científico, atrasado o ilegítimo (o todo ello a la vez) cualquier modo de conocimiento que no se adapte a dicho paradigma. Lo cual, en las épocas de conquista, suele venir acompañado de quemas de libros y destrucción del patrimonio autóctono; de ahí el término epistemicidio. Privados de sus modos de vida y de los conocimientos a ellos vinculados, los pueblos quedan desarmados y a merced del colonizador. Hay que desarticular para poder imponer una nueva articulación. Esta destrucción es material. Una de sus manifestaciones tuvo lugar en Europa con la caza de brujas: mujeres con baraka, depositarias de un saber arcano considerado —desde la Ilustración patriarcal— como demoníaco y asociado con las mujeres.[4]
El duplo Modernidad-tradición provee a la antropología de una categoría básica de análisis. La proyecta sobre el mundo para descubrir a los no europeos como menores de edad, situados en un grado inferior de desarrollo. La noción kantiana de la Ilustración como salida del hombre de la minoría de edad expresa este racismo epistemológico. Esta minoría es lo propio de los no europeos, o de los europeos que (todavía) no han sido educados en el espíritu científico ni en la racionalidad: no se han dado a sí mismos unas leyes y unos códigos que los obligan moralmente, sino que viven bajo la tutela de figuras paternales. Esta concepción, por cierto, implica una noción castrada del tiempo y de la existencia humana, de la cual se habrían eliminado tanto la vejez como la muerte. Es propia de un hombre maduro, seguro de sí mismo, que se cree dueño de su vida. Un varón, blanco, occidental, cristiano y propietario, el cual confía no sólo en su razón sino en todo aquello que posee y que le hace sentirse a salvo: medios, instrumentos, saberes, instituciones, posesiones. Esta visión se basa en una doble negación que impide acceder a una visión completa de la existencia humana. Ignora la vejez: el hecho de que al fin la plenitud coincide con la decrepitud, que no hay un estadio de madurez que pueda considerarse como permanente. E ignora la muerte, el hecho de que la vida es un don que nos ha sido dado para que lo hagamos florecer, pero sobre el cual no tenemos el control. El ser humano es una criatura dependiente, sometida a las condiciones eternas de la vida, no el señor de la existencia.
El discurso de la minoría de edad no es original de la Ilustración, sino un tópico que llevaba varios siglos circulando. Al tratar sobre el estatus de los indios, Francisco de Vitoria (1575) se opone a la esclavización al refutar el argumento (que se apoya en Aristóteles) según el cual los indios están en un estado de barbarie y, por tanto, pueden ser esclavizados. Basándose en material aportado por los conquistadores, en particular por misioneros, Vitoria muestra que tenían todo tipo de instituciones: ciudades, familias, gobierno, comercio y religión. De modo que no se trata de salvajes ni de esclavos naturales. Más adelante, sin embargo, afirma que los indios entendían de forma imperfecta la ley natural, de lo cual sirven como prueba los dos males gemelos: el canibalismo y los sacrificios humanos que, según los conquistadores, practicaban. Son comparables a los campesinos incultos que se encuentran en España, los cuales “se diferencian poco de las bestias”. No son esclavos naturales sino niños naturales. Su pecado es la ignorancia, pero éste es el signo de la infancia. Se les debe combatir y someter; pero, una vez “pacificados”, más que esclavizarlos hay que evangelizarlos y educarlos.
Este marco conceptual se proyecta mediante gran cantidad de estudios sobre las “otras” culturas, religiones, cosmovisiones, sociedades, razas… El sujeto europeo proyecta su sentimiento de superioridad sobre las culturas inferiores, analizándolas y sometiéndolas a los criterios de la considerada racionalidad científica. Es necesario ver el orientalismo como un resultado de ese racismo epistemológico y conectarlo con otras manifestaciones del mismo, en la economía, la cultura, las ciencias sociales y la investigación científica.
Esta mirada eurocéntrica se pretende neutra. Es impuesta a través de la educación como si fuese un hecho de validez universal. Ésa es la perversión, pues siempre se mira desde uno. Árabes, chinos, aztecas, persas, europeos… todos han realizado mapas en los cuales su territorio figura en el centro; pero no han ocultado esa mirada. La perversión de los mapas occidentales (no sólo los cartográficos sino cualquier taxonomía) está en el ocultamiento de la mirada euro-centrada, presentando el resultado de sus premisas como neutras u objetivas.[5] Este concepto de objetividad científica conduce a la creencia en la propia superioridad, y éste no es ya un conocimiento que se ofrece al mundo, sino uno que se impone. Este imponerse está en su propia naturaleza: se trata de una episteme surgida al hilo de un proyecto de dominación global. En cierto modo lo sigue, en cierto modo lo anticipa; o más bien se va adaptando a las necesidades del momento. Igual que existen mapamundis, se trazan mapas de las lenguas, de las razas y las religiones. Cada aspecto de la vida es sometido a un proceso de definición y delimitación, de clasificación y ordenación.
El lenguaje de la ciencia pretende ser universal al no estar contaminado por lo particular. Esto le permite reflejar de forma pura la propia estructura de la razón, descubrir las estructuras ideales que subyacen a los fenómenos. El hombre de ciencia mira el mundo desde arriba, desde una atalaya —se pretende no localizado—, y se presenta como un sacerdote del conocimiento puro; se sitúa en lo que Santiago Castro-Gómez denomina “punto cero” desde el cual observar y poder nombrar el mundo sin tocarlo y posibilitar “un comienzo epistemológico absoluto” (Castro-Gómez 2005). Este punto le recuerda a nuestro autor la imagen del deus absconditus que observa sin ser observado, que reina sobre el mundo desde una distancia sideral: ni lo toca ni se deja tocar. Imposible no evocar dos figuras paralelas: el mito de la tabula rasa y el panóptico de Bentham, analizado por Foucault. A esto hay que añadir: el punto cero está en un no lugar o en un lugar ideal separado del mundo. Para ser consecuentes, habrá que reconocerle un lugar concreto. No basta con decir que se trata de “occidente”, pues en esta zona geográfica (se la ubique donde se la ubique y sean cuales sean sus límites) se dan otros modos de conocimiento, otras desmesuras. Nuestra elección es simple: el lugar en el cual se ubica y se hace posible el “punto cero” es la Academia, pero también la burocracia (jerarquías angélicas y eclesiales) que gobierna en lugar de un soberano trascendente.
Richard King (1999) destaca un aspecto decisivo: la cultura académica se basa y transmite por medio de la escritura. Lo oral tiene un rango subsidiario, igual que otras manifestaciones plásticas o musicales, como la recitación en grupo o todo aquello relacionado con una experiencia no conceptualizable. El académico tiene mayor facilidad para relacionarse con textos que con personas. Resulta difícil estudiar los olores, sabores, miradas, caricias, emociones. Se sitúa en una atalaya para observar y luego escribe pulcramente lo que observa. Este conocimiento “superior” permanece en manos del experto, que puede utilizarlo para formar a los nativos u ofrecer argumentos para desarrollar programas gubernamentales mediante los cuales la sociedad es disciplinada. Ninguno de estos programas tiene en cuenta lo esencial: la experiencia de vida, la dimensión comunitaria más profunda de las cosmovisiones ancestrales, ya que lo único que el científico es capaz de ver son los aspectos exteriores y/o cuantitativos: una cáscara vacía que él toma por el todo.





























