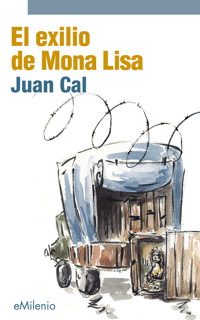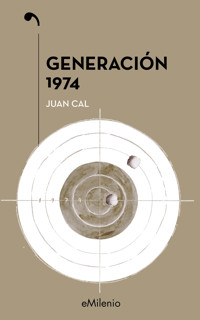
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Milenio Publicaciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eMilenio
- Sprache: Spanisch
Amaia, una joven militante de ETA, sola y con una hija, vive en el Madrid de los estertores del franquismo oculta de la policía y de sus antiguos compañeros de organización. Ha tenido que dejar el confort del exilio para evitar los malos tratos de su jefe de comando, compañero sentimental y padre de su hija. Todo ello ocurre en un momento en que la ciudad, el país entero, bulle de organizaciones clandestinas, en las que militan jóvenes entusiastas, estudiantes y obreros, que pretenden cambiar el mundo y acabar con la sombra opresiva de la dictadura. Franco está a punto de morir, pero aún tiene tiempo de firmar las penas de muerte de Puig Antich o de los militantes de ETA y del FRAP. La obra describe aquellos tiempos heroicos, con la ternura de la distancia respecto de aquello que ahora se describe con tanta crudeza como el "régimen del 78".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sinopsis
Amaia, una joven militante de ETA, sola y con una hija, vive en el Madrid de los estertores del franquismo oculta de la policía y de sus antiguos compañeros de organización. Ha tenido que dejar el confort del exilio para evitar los malos tratos de su jefe de comando, compañero sentimental y padre de su hija. Todo ello ocurre en un momento en que la ciudad, el país entero, bulle de organizaciones clandestinas, en las que militan jóvenes entusiastas, estudiantes y obreros, que pretenden cambiar el mundo y acabar con la sombra opresiva de la dictadura. Franco está a punto de morir, pero aún tiene tiempo de firmar las penas de muerte de Puig Antich o de los militantes de ETA y del FRAP. La obra describe aquellos tiempos heroicos, con la ternura de la distancia respecto de aquello que ahora se describe con tanta crudeza como el “régimen del 78”.
Biografía
Juan Cal Sánchez. Nacido en Pontevedra en 1956, forma parte de la generación del Calendario Juliano, aquel curso universitario instituido por el ministro Julio Rodríguez, que comenzó en enero del 74 y acabó seis meses más tarde sin apenas clases a causa de los conflictos estudiantiles, las huelgas y la lucha contra la muerte injusta de los últimos condenados a muerte por Franco. Esta es su tercera novela. Con anterioridad ha publicado, también en Milenio, El exilio de Mona Lisa y Operación Bucéfalo. Ha dedicado casi toda su vida al periodismo, siempre dentro del diario Segre de Lleida. Está casado y tiene un hijo.
Portada
Generación 1974
Juan Cal
Créditos
Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte
Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU
espai
es una colección de libros digitales de Editorial Milenio
© del texto: Juan Cal Sánchez, 2019
© de la ilustración de la cubierta: Clara Cerviño Becerro, 2020
© de la edición impresa: Milenio Publicaciones, S L, 2020
© de la edición digital: Milenio Publicaciones, S L, 2023
C/ Sant Salvador, 8 - 25005 Lleida
www.edmilenio.com
Primera edición impresa: enero de 2019
Primera edición digital: abril de 2023
DL: L 313-2023
ISBN: 978-84-9743-995-4
Conversión digital: Arts Gràfiques Bobalà, S L
www.bobala.cat
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, <www.cedro.org>) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Citas
Consideré como propios los recuerdos de otros,
y así es como hoy en día puedo presumir de haber tenido vida.
Enrique Vila-Matas,Recuerdos inventados
Escribió para enseñárselo, a lo sumo, a una o dos personas
que le estrecharían la mano y, en vez de decirle
“está bien”, le dirían “es verdad”.
Gustave Flaubert, Cuadernos
¿Quién iba a escuchar a alguien que se fijara como fin nuestro
sufrimiento y malestar?
Michel de Montaigne, Ensayos
Prólogo
Lucas tenía la mala costumbre de viajar con libros que nunca leía y con cuadernos en los que jamás escribía ni una línea. Llevaba haciéndolo toda la vida. Al principio, en los viajes para ver a los amigos, con la intención de impresionarlos con ese toque de intelectual ostentoso que va con sus papeles y su lápiz de marca a todas partes, al estilo del escritor famoso y cargado de pequeñas manías con estilo, como fumar en pipa, ponerse sombrero de fieltro, usar gafas de carey o escribir con lápiz. Por entonces, tomar notas y garabatearlas en una libreta era la única cosa en la que se parecía a un escritor. Las tenía de todos los tipos y formas: apaisadas, verticales, Moleskine, con tapas repujadas y cierre de imán; los viejos cuadernos de su padre, libretas de administración para entradas y salidas, compras y ventas. En cada una de ellas garabateaba durante un tiempo, anotaba cosas más o menos conexas, dejaba recortes de revistas o de periódicos con noticias que podían ser el origen de una buena historia, con críticas de libros que le habían interesado, con frases que había oído o que se le habían ocurrido mientras conducía y que anotaba como quien guarda un tesoro en una caja de marquetería. Nunca le sirvieron para nada; jamás sacó provecho de ellas. Quizás con Bucéfalo, pero tampoco era del todo cierto, porque para esa novela solo utilizó la memoria, a pesar de que tenía cantidad de recortes sobre aquella torpedera, y las vicisitudes que había vivido hasta que la descubrió en la estación marítima de Vigo.
Presumía de escribir a mano; de no utilizar ordenadores para sus historias y cuando se puso en serio, muchos años más tarde, llenó unas cuantas libretas para alcanzar a escribir medio libro, quizás menos. Fue su mujer, mucho más práctica y ordenada, quien pasó al ordenador aquellas libretas cuyo contenido acabó repudiando porque no le acababa de agradar el enfoque de la historia. Acabó la novela con el ordenador, en un fin de semana intenso en Colliure, hospedado en un hotel con vistas al cementerio donde yace Antonio Machado. Allí, cerca del poeta, inspirado por su proximidad, estaba seguro de que encontraría un final al gusto del editor, que hasta el momento había rechazado, amable pero insistente, cada uno de los finales que presentaba. Escribía sin apenas notas, con los nombres de los personajes apuntados en una hoja, e iba desarrollando la historia de principio a final, como quien explica un cuento. Y, claro, llegaba exhausto al final, con unas ganas terribles de acabar. Después de trescientas páginas apenas le quedaban fuerzas. El final le sobraba. No sabía escribir finales. No le gustaban los giros sorprendentes. Habría preferido dejar las historias sin final, como si quedaran abiertas para el lector. Pero eso al editor lo ponía de los nervios. No habría libro hasta que lograse un final a la altura del resto de la historia.
En Colliure se levantaban temprano, desayunaban en alguno de los cafés del pueblo, paseaban por la playa, por las murallas, por la parte vieja llena de flores y después hacían una excursión por los alrededores. Colliure es una población preciosa, con ese encanto pequeño burgués de los pueblos del sur de Francia. Con las calles repletas de flores y referencias a los fauvistas, de los que la población presumía con orgullo. Matisse había residido allí con Derain un verano, el de 1905, y a fe que le habían sacado rendimiento turístico a esa estancia fugaz. Allí buscaban localizaciones, lugares donde podría haberse producido la escena final de la historia, que no iba de robos ni de asaltos, sino de amistades en el exilio. Buscaban en la guía algún restaurante para comer y después volvían al hotel donde se pasaba toda la tarde escribiendo en el ordenador portátil, haciendo y deshaciendo; arriba y abajo, intentando darle forma a un final a la altura del resto del libro.
Se acabó el fin de semana y volvió a casa con un texto aceptable. Lo entregó al editor y esperó durante días su veredicto. Si le decía que no, abandonaría el proyecto, porque ya estaba harto, apenas podía seguir con aquello. Al cabo de unos días recibió la llamada: le gustaba el final. Ahora comenzaba el proceso industrial que acabaría con la aparición del libro en los anaqueles de una librería, las presentaciones, los actos públicos, las mesas redondas, las ferias, las firmas, las horas de espera sin firmar ni un solo ejemplar. En fin, la desdichada vida de la gente de las letras. Había tardado, habían pasado años en los que parecía que nunca sería capaz de hacerlo, pero finalmente había logrado el sueño de publicar una novela. Y no había sido fácil.
Estaba seguro de que hacía un año desde el lanzamiento de la novela porque habían decidido gastar el dinero de los derechos de autor en un viaje a Venecia. No era gran cosa, pero los vuelos habían bajado mucho y encontraron un hotel cerca de la Academia, donde coincidirían con Rama y Emma. Con ellos ya habían estado varias veces y siempre encontraban nuevos incentivos para regresar, desde tomar un Bellini en el Florian hasta pasear entre las instalaciones artísticas del Arsenale o buscar la casa donde viviera un tiempo Ezra Pound. Siempre había un motivo para volver y el de ahora era asistir a una representación en la Fenice de Lucia de Lammermoor, interpretada por Nadine Sierra. Era el regalo sorpresa para el cumpleaños de Emma. Y aquella interpretación de la soprano norteamericana fue memorable no solo para él o para alguien nacido en Lezoce, como dijo Rama con solemnidad mientras contemplaba las volutas barrocas del teatro, sino para la gran mayoría de los asistentes al concierto que interrumpió a la soprano con un caluroso aplauso como agradecimiento por aquel momento sublime. Asistir al concierto, callejear, beber spritz y comer bacalao mantecado o pasta alla vongole fueron las principales ocupaciones de aquel viaje, en el que como siempre se había embarcado con las libretas, el libro y el lápiz de costumbre.
La habitación del hotel era minúscula. Apenas había sitio para la cama y una mesa que dificultaba el paso hacia el cuarto de baño. No tomaba notas habitualmente y mucho menos sobre la marcha. Bajo un montón de suplementos literarios que había comprado en Barcelona quedó sepultada la libreta a la que ya no volvería a prestar atención hasta la hora del regreso. Venecia de noche es fascinante, silenciosa, llena de ecos de voces infantiles o del griterío de jóvenes que recorren el laberinto de callejones que se desordenan junto a los canales. Tampoco leía mucho en tiempo de vacaciones. El hotel estaba junto al campo San Stefano y eso les permitía ir andando a todas partes. Con esa apretada agenda, que incluía también exposiciones, iglesias y calles, sobre todo calles, poco tiempo iba a tener para la lectura. Era el “Diario de invierno” de Paul Auster. Apenas avanzó en su lectura a lo largo de aquellos días. Llegó, más o menos, a la escena en que el joven escritor, que entonces trabajaba en París, decide contratar los servicios de una prostituta porque se siente solo y necesita el calor de un ser humano. Tiene una mala experiencia con las putas porque perdió la virginidad con una de ellas y descubrió entonces que esas mujeres lo hacen por dinero, sin otro interés emocional o de placer. Recorriendo una calle donde es habitual la presencia de esas mujeres, el personaje de la historia descubre a una puta bellísima, elegante, esbelta y bien parecida, que solo tiene un defecto físico visible: tiene los ojos muy juntos y bizquea. Van a un hotel y después de acabar, ella le invita a quedarse porque es el último cliente de aquella noche. Tienen un momento de ternura y de intimidad. Se abrazan y se besan, algo que ninguna otra puta le había permitido antes. Ella le pregunta a qué se dedica y él responde que es escritor, que desea escribir poemas. Ella acaba la noche recitándole a Baudelaire de memoria:
Mère des souvenirs, maitresse des maitresses,
Ô toi, tous mes plaisirs! ô toi, tous mes devoirs!
Tu te rappelleras la beauté des caresses,
La doucer du foyer et le charme des soirs,
Mère des souvenirs, maitresse des maitresses.
Él la deseó tanto que estuvo a punto de pedirle matrimonio en aquel mismo instante.
Aquella escena de la puta bizca que recitaba a Baudelaire le hizo pensar en los extraños efectos de la memoria y cómo el filtro de la literatura puede convertir un hecho sórdido, como es la contratación de una prostituta para echar un polvo en la habitación de un hotel cutre, en un momento cargado de belleza y de sensibilidad. La literatura puede disfrazarlo todo, darle una capa de belleza, de arte y de honorabilidad al momento más vil de nuestras vidas. La memoria era su gran obsesión literaria. De eso iba el libro que escribía porque para él escribir era revivir, evocar, reconstruir los momentos de la felicidad perdida. En eso era muy proustiano.
Habría escrito ya más de cien páginas del cuaderno. Eso en folios mecanografiados suele ser la mitad, más o menos. O sea, que tendría unas sesenta páginas de material literario, de memorias, escrito y a punto de formar parte de aquel libro que sus amigos siempre le habían empujado a escribir. Él quería ser la memoria del grupo; en el que Mario había puesto la banda sonora o Rama las ilustraciones. Alguien tenía que darle un toque de aventura literaria a aquellas vidas que en realidad habían pasado sin pena ni gloria, eran la demostración de hasta qué punto la inconstancia, la pereza y una cierta tendencia al diletantismo, los había conducido a la inacción más estéril. Pero no eran así las notas; no eran un juicio a su forma de vivir, a su forma de comprometerse o de tirar adelante, sino un mero retrato emotivo de cuanto habían vivido juntos; desde las tardes lánguidas de la terraza del Lugo hasta los encuentros familiares treinta años más tarde en la casa de alguno de ellos, con los niños ya criados, que al fin y al cabo acabarían siendo su mejor contribución a la humanidad.
Aquellos fragmentos de la vida de otro, pasados por el filtro de la literatura eran al mismo tiempo un acicate y un freno. Un arre y un so. Tantos otros, con tanto talento, habrían hecho lo mismo antes, que había serias dudas de si valía la pena ponerse de nuevo a explicar otra vida, una más, anodina y vulgar. ¿Cuál era el mérito, el interés, de la suya? Ser el reflejo, el retrato, de su generación, de la gente con la que había compartido la experiencia escolar, del bachillerato, de la universidad, de la lucha política, del despertar a la sexualidad, a la cultura, a la música de su generación. Esa era la historia en que tanto insistían sus amigos y quizás había llegado el momento de darle el empujón definitivo, en lugar de transportar el manuscrito de un lugar a otro sin avanzar, como si se hubiera quedado paralizado en la infancia.
Pasaron los días y el cuaderno seguía enterrado bajo el montón de papeles que ocultaban la mesa de aquel modesto hotel y las ideas bullían en su cabeza. El viaje tuvo la virtud, por así decirlo, de hacerle abandonar también la lectura del libro para dedicarse en exclusiva a disfrutar de la amistad, del agua, de las calles, del arte de aquella ciudad única.
A la salida de la ópera, sobrecogidos aún por la delicada interpretación de Sierra en “Il dolce suono”, decidieron darse un homenaje en un restaurante cerca del campo de San Barnabá con nombre de artista y un amplio repertorio de vinos, entre los que eligieron un excelente Nero d’Avola siciliano. Allí celebraron la despedida de aquel breve viaje de reencuentro, de amistad siempre viva entre amigos fieles. Por un momento tuvieron ante si el retrato de aquel sueño de juventud en el que se veían como héroes románticos, dedicados a la belleza, a la creación, a la bohemia. Bebieron y rieron hasta que cerró la osteria y regresaron caminando al hotel atravesando el puente de la Academia; escucharon aún los acordes del Adagio de Albinoni desde la puerta de la iglesia de San Vidal y se despidieron en la minúscula recepción del hotel porque Rama y Emma proseguían sus vacaciones pero él y su mujer, en cambio, regresaban a su trabajo y el avión salía muy temprano. Hicieron las maletas esa misma noche; metieron todo lo imprescindible y dejaron solamente los útiles de higiene que necesitarían al día siguiente. Durmieron pocas horas, desayunaron solos en el pequeño refectorio del hotel y tomaron el vaporetto del aeropuerto de las ocho de la mañana. Adiós Venecia, adiós días felices de bohemia temporal y vuelta de nuevo a la realidad cotidiana. Fue entonces, cuando ordenaba las cosas en el interior de la mochila, que echó en falta el cuaderno y el libro de Auster.
—¡La hostia, tengo ahí toda mi memoria, casi un libro entero! —le dijo a su mujer, esperando un gesto de solidaridad.
—¿Por qué escribes en cuadernos? —respondió ella molesta con su inconsciencia—. ¿Por qué los llevas de un sitio a otro sin necesidad? ¡Eres lo que no hay!
Le mandó un mensaje a Rama antes de embarcar: “por favor, mira si me dejé un cuaderno en la habitación”, decía el primero. “Y también un libro de Auster”, dijo el segundo. No hubo respuesta. El vuelo a Barcelona dura un par de horas que fueron como una tortura, esperando el momento de aterrizar y volver a llamar para insistir en el encargo de recuperar aquel material tan valioso. Era media mañana cuando, después de varios intentos, respondió por fin.
—Sí, ya vi el mensaje y le pregunté al recepcionista. Me dijo que no habían encontrado nada en la habitación.
—No me jodas, tío. Tiene que estar aún en el hotel dentro de la bolsa de basura de la limpieza de la habitación. Vuelve a insistir, es toda mi vida.
—Ostras, no pensaba que fuera tan importante. ¿Qué hay en el cuaderno?
—Toda mi vida. Mis memorias, mis amores, mis compromisos, todo.
—¡Hostia! Si lo llego a saber le insisto al recepcionista. Y, ¿para qué andas con algo tan importante de un sitio para otro? Espero que lo tengas en el ordenador, porque no creo que esta gente lo vaya a encontrar.
—No tengo nada en el ordenador; escribo a mano en una libreta. Es mi único manuscrito. ¡Por favor, ayúdame!
Comenzaba a cabrearse con todo el mundo aunque en realidad estaba molesto consigo mismo, con su estúpida insistencia en pasear los manuscritos por el mundo sin otro sentido que llevarlos consigo. Algún día tenía que pasar.
—No te preocupes —le dijo su amigo— será un buen comienzo para una novela: el manuscrito perdido en Venecia.
Le costó comprenderlo, pero al final encontró el sentido de todo aquel incidente: comenzaría aquella memoria generacional con la pérdida del manuscrito en Venecia y el método para la reconstrucción estaba en el libro de Auster: ordenarlo por casas, por mujeres, por los acontecimientos relevantes de una vida, como la muerte de alguien próximo. Olvidar lo que había escrito y reconstruirlo a partir de aquella sencilla fórmula nemotécnica. Si existen las señales, aquella pérdida simultánea del manuscrito y del libro tenía que ser una. Auster sería su guía en esa tarea de tirar del hilo de la vida a través de objetos, de momentos y de personas que se convierten en mojones de nuestro camino hacia alguna parte.
Cuanto sigue es el resultado de ese trabajo de reconstrucción iniciado tras la pérdida de un cuaderno Moleskine en la diminuta habitación de un hotel veneciano.
Acto I. El calendario juliano
Fue pura casualidad, porque esas cosas solo ocurren por azar aunque parecen organizadas por una mente diabólica. El de 1974 fue el año del inicio de su militancia formal en aquella minúscula organización marxista leninista, cuando abandonó el piso de los amigos con los que había llegado a Madrid y también cuando conoció a Amaia, aquella mujer vasca que iba a tener un extraño y magnético influjo en su existencia y de la que nunca explicó nada a nadie, como si fuera uno de esos secretos inconfesables que voluntariamente se ocultan en lo más hondo para evitar la tentación de acabar explicándolos a quien no se debe. Lucas era casi un niño, poco más que un adolescente con ínfulas de salvador del mundo y ella era mucho mayor, experta, audaz. Y muy peligrosa.
La vida de Amaia había dado un vuelco. Había dejado la comodidad de Francia, en el País Vasco francés, donde tenía toda su vida, la lucha, acción, adrenalina, el calor de los compañeros, las excursiones por el monte, las discusiones y la cálida sensación de formar parte de un grupo en el que era aceptada y reconocida. Era alguien, se sentía parte de un mundo lleno de sentido, que daba significado a su existencia. Había elegido el camino de la lucha armada; el más difícil e imaginaba, como sus compañeros, que no habría retorno hasta la muerte o la victoria final. No le hacía falta ser muy lista para comprender que ni todos los sacrificios de que eran capaces, ni todo el daño que pudieran infligir al enemigo iban a acercar ni un solo día esa victoria final. El Estado era fuerte, tenía recursos casi infinitos y ellos, a pesar de que vivían un buen momento, apenas eran unos cientos de camaradas. Arrojados, valientes, imprudentes a veces, pero capaces de hacer frente a cualquier reto. Por desgracia la muerte de Carrero ya la pilló fuera de la organización, pero aún así se sintió orgullosa de aquel acto pletórico de valentía y determinación. Habían sido meses de trabajo duro, de excavar bajo la calle, de tomar medidas, de sufrir el riesgo de la detención cuando todo estaba casi a punto. Todo el país sabía ya a esas alturas cómo se había producido aquella famosa “operación Ogro”, pero ella por entonces había perdido los contactos y no tenía ni idea de que hubiera alguien en Madrid preparando un atentado. De los nombres, divulgados por la policía como autores del atentado, solo conocía a Argala, que había sido instructor de su comando en un caserío de Arrangoitze. Durante las fechas —semanas, meses quizás— posteriores al atentado, tras la discreción del mostrador de la tienda en la que trabajaba, tuvo ocasión de oír comentarios de todo tipo sobre el magnicidio. Algunas clientas habrían fusilado inmediatamente a cualquier comunista, o a cualquier vasco, como venganza por el asesinato, pero le llamó la atención la cantidad de mujeres —ellas hablaban con total libertad en su presencia, como si en verdad no existiera— que comprendían, aceptaban o aplaudían aquel golpe contra la dictadura. Nunca un atentado había tenido —y a buen seguro no volvería a tener— tantas opiniones favorables como aquel. Ni se le ocurría intervenir en las conversaciones, ni emitir una sonrisa de complicidad; apenas quería hacerse invisible para que las clientas pudieran hablar con libertad como si estuvieran realmente solas. Y esa era, en realidad, la sensación que tenían: la de sentirse sin espías a su alrededor, sin nadie que después pudiera explicar a otra gente lo que decían las clientas de un tema tan delicado como aquel. Durante todo el tiempo se mantuvo en silencio, no hablaba con nadie en los tiempos de descanso, aun a riesgo de parecer borde, no cruzaba ni una palabra con sus compañeras y solo respondía a los requerimientos de sus jefes con expresiones vagas o con frases concisas sobre cuestiones relacionadas estrictamente con el trabajo. Nadie allí había tenido en cuenta la posibilidad de que el mostrador de una tienda puede ser un observatorio extraordinario para pulsar la realidad de una ciudad o de un país entero. Amaia no tenía con quien compartir esa percepción. Su hija era demasiado pequeña y no le parecía oportuno involucrarla en pensamientos que, repetidos después en ciertos ambientes, podían ser altamente perjudiciales para ambas.
Con Lucas era diferente; creía que podía confiar en él. Los compañeros de Octubre, camaradas a su vez de antiguos militantes de la VI Asamblea, le habían conseguido un acompañante, a mitad de camino entre un asistente y un canguro. Al principio fue cautelosa porque una cosa era confiar en los camaradas de tantas luchas contra la dictadura y otra muy diferente fiarse en exceso de un chico —apenas tendría dieciocho años— que nada se jugaba con todo aquello y que podía cometer la torpeza de explicar a alguien detalles que podían ponerla en peligro. A medida que transcurrían las semanas sintió con más seguridad que sí merecía su confianza. Era responsable, puntual y discreto. Se desvivía por quedar bien con ella, atendía todos los encargos; hacía compras en la otra punta de Madrid y se las llevaba al piso con total precaución. Eran periódicos vascos con los que intentaba informarse de la situación en Euskadi. O revistas como Triunfo, o Cuadernos, que no era nada conveniente comprar en el quiosco del barrio —si es que las tenían— para evitar algún comentario inoportuno del quiosquero. Era mejor no despertar sospechas, a fin de cuentas, lo normal era que una mujer de su edad comprase la revista Hola o la Semana, jamás una de aquellas publicaciones de izquierdas. Para Lucas no era un encargo comprometedor y a ella le hacía un gran servicio. También resultaba de gran ayuda con la niña. Al principio, por inercia quizás, acostumbraba a preguntar el nombre a la pequeña, pero a la vista de la insistencia de la pequeña en no decir ni palabra, con respuestas como “a ti que te importa”, él mismo se había dado cuenta de que no era conveniente insistir en esa clase de interrogatorios. Ni quiénes eran sus padres, ni al colegio al que iba, ni siquiera su propio nombre. Se presentó puntual cada día, durante semanas, a primera hora de la tarde en el piso del barrio del Pilar. Habían acordado que era un pariente lejano, medio primo, que la ayudaba a cuidar a la niña porque ella era una mujer sola y separada. No es que estuviera bien visto lo de la separación, y siempre daba que hablar entre las vecinas cotillas, pero mejor eso que explicaciones truculentas sobre un marido muerto que provocaría más preguntas y contradicciones. Lucas y Amaia apenas coincidían; ella se iba en cuanto le abría la puerta, siempre temerosa de perder aquel empleo al que tanto le costaba adaptarse. En esos breves momentos de coincidencia, él la miraba a hurtadillas, con una mezcla de admiración y atracción. Le impresionaba su seguridad, la mirada retadora, la sensación de tenerlo todo bajo control, el cuerpo rotundo, maduro, mucho más fuerte que él. Cuando sus miradas coincidían, él se ruborizaba y ella sentía una piadosa curiosidad por aquel chiquillo inexperto que se ofrecía para ayudarla, lleno de miedo pero aparentemente dispuesto a todo.
Prefería no darle vueltas a todos los riesgos que corría poniendo a su hija en manos de aquel muchacho durante varias horas cada día. Y si la niña se ponía enferma, o necesitara llevarla a un centro sanitario sería mejor que se la llevara directamente dejando en la casa una simple nota en la nevera. Por suerte nunca hizo falta, la niña gozaba de buena salud y las ocupaciones de Lucas en su ausencia consistían en jugar al parchís, leerle cuentos infantiles y a esperar pacientemente el regreso de mamá, que se encargaba del baño y de la cena. Ella volvía hacia las siete y media después de hacer la compra o de recoger la colada en la lavandería del barrio. La niña ya había merendado y de la misma forma en que apenas hablaban cuando llegaba, tampoco lo hacían cuando se iba. A causa del silencio de Amaia, Lucas intentaba sonsacar a Camilo sobre detalles de la vida de aquella mujer, pero nadie sabía gran cosa, solo que necesitaba ayuda por culpa de una situación extraña dentro de la organización a causa de la relación con su ex. Algún día festivo, cuando la niña no iba al colegio, salían a pasear por los descampados que aún quedaban entre la parte norte del barrio del Pilar y la Ciudad de los Periodistas. Fue en esos paseos nostálgicos entre jirones de ciudad, entre trozos de antiguas fincas rústicas que aún no habían alcanzado la condición de zona urbanizada, cuando comenzó a explicarle algunos detalles de su vida anterior.
Capítulo 1. Los amores
Desde muy pronto, quizás antes de iniciar la vida juntos en Madrid, había decidido escribir las memorias de aquel grupo. Era desordenado y poco constante, pero aún así pretendía anotar todo cuanto pudiera ser interesante para escribir algo parecido a los Trópicos de Miller. Había organizado aquel material y el primer capítulo lo dedicaba a sus amores, a todos ellos; desde que sintió por primera vez el desasosiego que representa la aparición de alguien especial. Después se pasó el resto de la vida intentando recuperar esa emoción, ese momento de turbación que produce la presencia de alguien que ocupa por completo nuestra atención, que ciega nuestro conocimiento. ¿Cuándo fue esa primera vez? Tendría poco más de cinco años y sus padres habían decidido llevarlo a un colegio de párvulos mucho antes de lo que era obligatorio. Su padre ya venía enseñándole a leer y a escribir, y también a sumar y restar, desde poco después de los tres años, así que poco iba a cambiar si comenzaba en el colegio inmediatamente. Colegio era una forma de llamarle; en realidad era la planta baja de una casita unifamiliar de barrio donde una joven maestra daba clases particulares a una veintena de parvulitos. Niñas y niños mezclados a tan tierna edad, aprendiendo lo más elemental. De todo aquello solo recordaba las flores a María, las sillas de anea donde la maestra los ataba a él y a otro compañero para que no escribieran con la mano izquierda. Y sobre todo a ella, un ángel, una niña rubia de pelo lacio y tez casi transparente de la que se sintió rendidamente enamorado en el mismo momento en que la vio. Quiso llamar su atención de inmediato porque creía que así ella también se interesaría por él. Era como si en la clase no hubiera nadie más, solo ella. Tampoco recordaba cómo vestía, apenas que tenía ojos glaucos, labios rosados, que reía como los mismos ángeles y para su desgracia no sentía el más mínimo interés por él. Tuvo que esforzarse tanto para llamar su atención que cada día era castigado por responder antes que nadie a las preguntas de la profesora, por hacer el payaso cuando salía al encerado, por bailar en medio del aula sin motivo aparente. Cuando comprobó que sus métodos eran inútiles y que ella le mostraba un desprecio total, dio un paso más; comenzó a tirarle del pelo, a molestarla, a pelearse con ella sin razón alguna, a insultarla, a provocarla de tal forma que al menos conseguía atraer su indignación, sus golpes o sus insultos de respuesta. Hacía como esos perros que prefieren ser apaleados antes que ignorados por sus amos. Puede parecer una fórmula absurda para ganarse el corazón de una niña. Y es verdad, resulta absurda, porque ella siguió sin sentir atracción alguna por él. Pero eso es algo que no puede saberse a tan tierna edad, a veces ni siquiera con el paso del tiempo. Durante años siguió utilizando esas extrañas artes de seducción que en algunas ocasiones fueron sorprendentemente útiles. Compartió con su primer amor varios años de primaria, de párvulos, sin avanzar ni un milímetro en su objetivo de seducción. ¡Qué sabría él de seducciones! En el bachillerato ya había separación por sexos y perdió su pista, sin olvidar a ese amor inicial que jamás le abandonaría, hasta unos cuantos años más tarde en que apareció de nuevo, ya mayor, en su mundo de adolescente revolucionario, de joven inconformista a punto de marchar a la universidad para cambiar el mundo. Había pasado una década pero la reconoció al instante; tenía el mismo aspecto angelical, el mismo cabello rubio y lacio, ojos verdes casi acuosos y una belleza de virgen del Renacimiento. El corazón le volvió a latir con la misma velocidad con que lo había hecho años atrás. ¡Oh decepción! Ella tenía novio; salía con uno de sus compañeros de pandilla. Iba a las monjas pero nunca la vio con el uniforme del colegio. No se atrevió a confesarle que la amaba y que era aquel niño perverso y estúpido que le había tirado del pelo, pellizcado y pegado tantos años atrás. Para ella era un desconocido; ni lo reconoció ni él se atrevió a decirle quién era. La miraba lánguidamente, como un tonto enamorado mientras pasaban las horas en la terraza del bar; ella haciendo manitas con el novio y él, muerto de celos, deseando morir. Quizás fue entonces cuando decidió que nunca respetaría a sus amigos, que si le gustaba una chica le iba a dar igual si salía con alguien, si tenía novio o no tenía compromiso. Solo haría caso de sus sentimientos y de sus deseos. Mucho más tarde, cuando ya vivía muy lejos y estaba de vacaciones con su familia, volvió a cruzarse con ella. Entonces sí le explicó quien era y ya pudo contarle que había sido su primer amor, su primera gran pasión amorosa. Y en aquel momento, ya pasados los treinta, casados ambos y con hijos, algo más entrada en kilos pero igual de bella que siempre, notó la emoción que aquella confesión produjo en su mirada transparente.
Pasó el resto de su vida intentando reconocer ese sentimiento de zozobra que provoca el amor; y distinguirlo del deseo, que es algo muy diferente. Son sentimientos que se confunden, aunque a veces parecen lo mismo. No es cuestión de ponerse aquí a establecer las diferencias entre uno y otro sentimiento; cada uno sabrá como los distingue; pero sí que fue motivo de diversos malentendidos creer que estaba enamorado cuando en realidad lo que deseaba era follar con la chica en cuestión. Y lo de follar no fue algo inmediato, sino al contrario; más bien tardío. Aquella generación se mataba a pajas mucho antes de echar el primer polvo. Y no digamos el primer polvo decente.
El verano antes de marchar a la universidad tuvo su primer encuentro sexual con una chica algo mayor que él. Ya conducía un seiscientos y fue en su interior donde intentó, con escaso éxito, subirle la falda, bajarle las bragas, bajarse él los pantalones y los calzoncillos. Y todo eso en el asiento trasero de aquel minúsculo receptáculo. Cuando estaba todo listo para comenzar, ya había acabado. Demasiadas prisas, demasiados nervios. Y un torrente de deseo. Así que técnicamente llegó virgen a la universidad y, a pesar de lo que se decía, no era cierto que las chicas estuvieran allí esperando para irse a la cama con el primer pardillo llegado de la aldea. Justo antes de marchar a Madrid vivió su primer, digamos, noviazgo; su primera historia de amor con una chica de buena familia —del régimen y acomodada— de la ciudad, loca como una cabra; rodeada por unos hermanos que velaban por una virginidad de la que ella deseaba desprenderse a toda costa. ¡Y a fe que lo consiguió! Salieron juntos algunas veces, se tomaban románticamente de la mano, fueron juntos al baile del 18 de julio en la plaza de la Herrería, a escondidas de los hermanos vigilantes, pero Lucas fue incapaz de ayudarla en la ardua tarea de deshacerse de la dura carga de la virginidad. Por suerte quizás, porque con sus conocimientos podía haberla dejado preñada antes que acercarse a una farmacia a comprar un condón. Aquella relación acabó con unas cuantas masturbaciones, besos y magreos y la promesa de hacerlo a la vuelta de las vacaciones de Navidad. Para entonces ella había comenzado a salir con un chico más experimentado y más atrevido, con el que huyó a París. De nada sirvieron entonces los vigilantes hermanos ni las admoniciones paternas sobre las consecuencias de la lujuria y los deseos incontrolados. No volvieron a verse hasta al cabo de unos años; cuando él ya era capaz de distinguir los peligros de una relación desbocada.