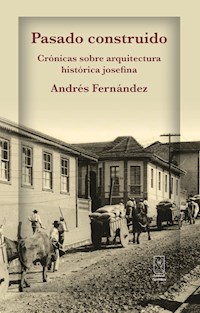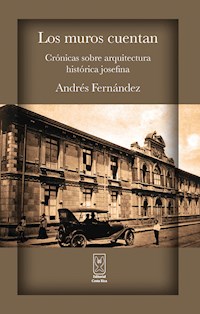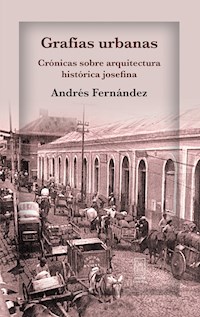
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Costa Rica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La arquitectura es una forma de escritura, cargada de signos, de yuxtapuestas grafías y de múltiples sentidos. Escritura de piedra pues –como la llamó un poeta–, la arquitectura es pasado construido, muros que cuentan, narrativa concreta. Los edificios aquí reseñados son grafías urbanas, porque están inscritos en los recodos de la ciudad, en sus rastros y en sus restos, en aquellos fragmentos que de nosotros mismos y de nuestros ancestros, que han quedado desperdigados por las calles en damero. Grafías como modo de escribir, de representar sonidos, viejos y ahogados bullicios que vale la pena tomarse el tiempo para escuchar de vez en cuando… mientras se leen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Andrés Fernández
Grafías urbanas
Crónicas sobre arquitectura histórica josefina
A Rafael Ángel Felo García:
gran maestro, mejor amigo.
Prólogo
La arquitectura comenzó como toda escritura; primero fue alfabeto. Se plantaba una piedra en el suelo y era una letra y cada letra era un jeroglífico y sobre cada jeroglífico descansaba un grupo de ideas, igual que hace el capitel sobre la columna (…)
Victor Hugo
Nuestra Señora de París. Libro quinto
Tanto por su forma como por su contenido, una vez más, de este libro cabe decir, en primer lugar, que es en todo una continuación de otros dos que, titulados Los muros cuentan y Pasado construido e idéntico subtítulo, fueran publicados también por la Editorial Costa Rica en los años 2013 y 2016 respectivamente.
En segundo lugar, de este tercer tomo hay que repetir exactamente lo mismo que de aquellos fue dicho: que es una recopilación de artículos que a modo de crónicas históricas, publicara el autor en las revistas Áncora del periódico La Nación y Su Casa, del Grupo Nación también; la última, hoy lamentablemente desaparecida.
Como en dichos libros, otra vez, los textos así recopilados aparecen aquí revisados, casi siempre ampliados y corregidos cuando ha sido necesario, así como debidamente anotados con sus fuentes primarias o secundarias, citas bibliográficas y otras referencias que se han considerado necesarias. Eso sí, tal aparato erudito ha tratado de minimizarse para comodidad del lector común y, en caso de haberlo, para orientar al lector especializado.
Por último, cabe referirse al título, pues de que la arquitectura es una forma de escritura, cargada de signos, de yuxtapuestas grafías y de múltiples sentidos, no cabe duda. Más, como en los otros libros, quiero insistir en ello, puesto que el concepto es tan antiguo como el romanticismo mismo; no en balde fue un poeta, Víctor Hugo, quien así lo enunció en su gran novela.
Escritura de piedra, pues, la arquitectura es pasado construido, muros que cuentan, narrativa concreta. Por esa razón, cualquiera que le haya prestado atención a esos, mis otros libros, sabrá que cuando escribo sobre historia de la arquitectura en Costa Rica, prefiero contar a analizar o, si se prefiere, que en realidad analizo mientras cuento.
Eso, contrario a lo que pueden sostener algunos –a quienes en principio no va dirigido mi trabajo– no le resta rigor al contenido ni desmerece el método, sino que hace de estos unos textos de fácil comprensión para aquel en el que el historiador profesional no suele pensar cuando escribe: el público costarricense, al que en teoría se debe, puesto que es, en realidad, quien mantiene su cotidiano esfuerzo, por la vía de los impuestos indirectos con que todos los costarricenses pagamos sus investigaciones… y sus textos.
Fig. 1. El barrio de La Soledad visto desde el oeste, hacia 1908. A la izquierda, la torre del Observatorio Nacional. Fotografía de Fernando Zamora.
Así, volver a la historia como narrativa es toda una toma de posición política, un gesto ciudadano en el mejor de los sentidos, pues devuelve a la ciudad –que es su gente–, algo de su memoria social perdida; recurso y recuerdo extraído de los bloques con que fue construida la polis misma, casi arqueológicamente se diría. Los hechos construidos de antaño, se vuelen entonces hechos contados ahora, re-construidos, construidos de nuevo al ser así narrados, de manera clara y amena, pero no menos analítica y bien fundamentada por ello.
Con este, entonces, nuestro esfuerzo alcanza ya tres pequeños tomos, llenos de decenas de situaciones históricas y no menos históricos personajes, de temporalidades y circunstancias, de materiales y de técnicas constructivas; de calles y avenidas, de monumentos y plazas, de casas y edificios enmarcados en el damero urbano josefino, listos para ser leídos por usted, lector mío.
Andrés Fernández
San José, febrero 2018
I
De prácticos a ingenieros [1]
Pioneros de la construcción
Los primeros constructores del país y de su capital, aprendieron su oficio en la práctica tradicional.
En una de sus Crónicas coloniales, anota el historiador Ricardo Fernández Guardia: “tenía fama la provincia de Costa Rica de ser una de las más pobres e infelices de todos los dominios españoles de América, al extremo de que en un documento del año 1731 se dice que era el último rincón del mundo”.[2]
En efecto, en lo que al urbanismo respecta, si bien las Ordenanzas de Población sobre el trazado cuadriculado de villas y ciudades –emitidas por el rey Felipe II, en 1573–[3] regían aquí como en el resto del Imperio Español, la verdad es que ya desde antes habían sido objeto de una aplicación muy libre; por ejemplo, en los diferentes asientos que tuvo la ciudad de Cartago.[4]
Mientras que en lo referente al ejercicio profesional del diseño y la construcción durante todo el período colonial, uno de los pocos ingenieros reconocido como tal que pasó por nuestro territorio, fue Luis Díez Navarro, Teniente Coronel e Ingeniero Ordinario de los Ejércitos Reales; que como visitador general de los presidios y plazas del Reino de Guatemala, llegó a la ciudad de las brumas en 1744.
Sin embargo, aquí su labor constructiva sería nula, pues se limitó a hacer un informe técnico sobre el Fuerte de San Fernando, en Matina, que le había sido encargado y no había podido construir; del mismo modo que tampoco ejecutó el mapa de Costa Rica que antes se le encargara también.[5]
Por esa razón, no sin ironía, anota el arquitecto e investigador Juan Bernal Ponce: “Díez Navarro vino a Costa Rica (…) pero es improbable que visitara la Villa Nueva de San José, pues si lo hubiera hecho puede que hoy tuviéramos un casco central de trazado más generoso y articulado”.[6]
Un país de prácticos. Así pues, “el último rincón del mundo”, antes y después de aquella infructífera visita, sería construido por los llamados prácticos o constructores –que hacían las veces de ingenieros–, y solo en algunas ocasiones por los alarifes o aparejadores –que hacían las veces de arquitectos–; hombres hoy anónimos y que, pertenecientes al estado laico o al religioso eran, por lo general, carpintero o albañil el primero y maestro de obras el segundo.
Eso sí, en tan virgen suelo, no siempre tuvieron ambos tan bien delimitados sus asuntos laborales, pues regían su práctica más por la tradición gremial medieval, que por el Derecho Civil español.[7] A su lado, sin duda, estaban, por un lado, los llamados “carpinteros de montaña” y, por otro, los “albañiles de barro”, quienes con el tiempo nos legarían la mestiza casa de adobes.[8]
Fig. 2. La capilla del Sagrario de la Catedral Metropolitana, obra del ingeniero Franz Kurtze. Fotografía de Manuel Gómez Miralles.
Fig. 3. Edificio de la Universidad de Santo Tomás, 1853. Ingeniero Mariano Montealegre. Fotografía de autor no determinado.
Fig. 4. La iglesia del Carmen en su apariencia original. Ingeniero Ángel Miguel Velázquez, 1878. Fotografía de autor no determinado.
Fig. 5. La Catedral Metropolitana, 1870-1878, se inició con diseño del arquitecto José Quirce. Fotografía de autor no determinado.
Fig. 6. Las obras originales del Parque Morazán, estuvieron a cargo del ingeniero John de Jongh. Fotografía de Fernando Zamora, 1909.
En cualquier caso, dichos operarios provenían casi siempre de las vecinas Tierra Firme, al sur, o de Nicaragua, al norte, territorios que por haberse conquistado y colonizado antes que el de Costa Rica, tenían en Panamá, Granada o León, centros urbanos más desarrollados que la aldeana Cartago, y donde los oficios artesanales de la construcción se encontraban más especializados por eso también.[9]
Tal situación no cambió en el siglo xviii, cuando, con el nacimiento de las villas de Heredia, San José, Alajuela y Escazú, se conformó en el Valle del Virilla un pequeño universo semiurbano; pues se comprende que para aquellas villas-nuevas,[10] contar con tales artesanos no fue posible sino una vez que dispusieron de cierta riqueza. En el caso josefino, no sería sino hasta la década de 1780, en que el doble efecto de la donación de las tierras del padre Chapuí y de las actividades generadas por el cultivo y comercialización del tabaco, contribuyeron a atraer más gente al villorrio, al tiempo que se dinamizaba el intercambio comercial basado en la monetización de su economía.[11]
Así, por ejemplo, consta que en 1810, hallándose en muy mal estado la primera iglesia parroquial de San José –que fuera mandada a edificar por el mismo padre Chapuí– se decidió al menos cambiar su portada, trabajo para el cual se hizo venir de la ciudad de León al maestro Pedro Castellón, contratado a razón de un peso diario... honorarios que, por cierto, no siempre le fueron cancelados.[12]
Fig. 7. El edificio del Banco de la Unión –hoy Banco de Costa Rica– del arquitecto Francisco Gómez. Fotografía de autor no determinado.
En cualquier caso, la obra de Castellón no estaba destinada a durar, pues los sismos de 1821 y 1822, dieron al traste con el pequeño templo y su fachada. Más, para sustituirlas, entonces, se había convocado como ecónomo o administrador de la obra, al polifacético josefino Eusebio Rodríguez Castro, ganadero, minero y práctico de la construcción, es decir, “ingeniero” de su época.
Pues, a inicios del siglo xix, alejado de los principales centros académicos y las corrientes educativas en boga, la formación de quienes, como Rodríguez, levantaban edificaciones y construían caminos y puentes –los también llamados entendidos–, era algo que se aprendía durante años de práctica al lado de aquellos otros que, venidos de afuera y hoy seres anónimos, se habían dedicado a ello antes.[13]
Fig. 8. La capilla del Asílo Chapuí, 1890, obra del ingeniero Rodolfo Bertoglio. Fotografía de Manuel Gómez Miralles.
Fig. 9. La iglesia de Nuestra Señora de La Soledad, atribuida al inglés Hugh G. Tonkin. Fotografía de autor no determinado.
De prácticos a ingenieros. Por esa razón, quizá, consciente de sus limitaciones, Rodríguez manifestó que, aunque estaba dispuesto a edificarla, faltaba un plano constructivo para la iglesia, trazado que la municipalidad josefina solicitó entonces al inglés Richard Trevithick, ingeniero de minas residente en el país.
No obstante, ante la falta de respuesta del ingeniero, acordó el vecindario “dejar todo lo relativo a forma, dimensiones y demás detalles [del templo] a juicio y discreción de don Eusebio”.[14] Quizá por eso, irónico, anotara el cronista Manuel de Jesús Jiménez que cuando corría el año 1833: “estaba (…) Rodríguez en el apogeo de sus faenas arquitectónicas. La portada de la Parroquia, la casa del Cuño, la casa de Cabildo y el Cuartel, deslumbraban a la muchedumbre (…) como si en verdad hubiesen sido esas obras, maravillas del arte”.[15]
Fig. 10. La capilla del Asilo Carlos María Ulloa, diseño del arquitecto August Fla Cheba, 1897. Fotografía de autor no determinado.
Fig. 11. El Matadero Municipal de San José, diseño del arquitecto Francesco Tenca, 1908. Fotografía de Fernando Zamora.
Por otra parte, para 1841, mientras el Reglamento de Policía codificaba las prácticas constructivas usuales desde la época colonial en lo referente a las iglesias,[16] el Jefe de Estado, Braulio Carrillo Colina, se ocupaba –entre otros aspectos urbanísticos– de la edificación de otras obras civiles, lógicamente más numerosas.
En la respectiva comunicación, Carrillo resaltaba la necesidad de presentar planos de diseño al solicitar el permiso del Gobierno para reedificar o edificar de nuevo “obras que bajo cualquier aspecto correspondan al público”.[17] Así que, en adelante, esa preocupación por los planos y el diseño sería una constante en la arquitectura de las principales cabeceras de provincia de Costa Rica.
Por eso, en 1850, cuando empezaran las obras del Teatro Mora en San José, se dice que su diseño apenas neoclásico respondía al “calcado” que, de unos planos de otro teatro de Lima, Perú, había realizado el coronel Alejandro Escalante, quien lo había visitado años atrás. De modo que nombrado el mismo Escalante al frente de la obra, requirió para su dirección de la ayuda del maestro-carpintero o alarife Manuel Conejo.[18]
Fig. 12. Los Mercaditos de La Soledad, obra del arquitecto Lorenzo Durinni, 1898. De una tarjeta postal de la época.
De ingenieros a arquitectos. Sin embargo, sería en esa misma década, con la aparición en el país de los primeros ingenieros formados al calor de la Revolución Industrial, que empezaría a profesionalizarse el oficio de la arquitectura en el país.
De ese modo, tal y como a Trevithick le fuera solicitado un plano constructivo por el solo hecho de ser ingeniero, a falta de arquitectos propiamente dichos, muchos de aquellos pioneros profesionales ejercerían la arquitectura por inopia y, cabe resaltar, a veces con notable solvencia.
Tal fue el caso del ingeniero prusiano Franz Kurtze, que además de diseñar numerosos edificios públicos civiles y religiosos, se convirtió en el primer Director General de Obras Públicas;[19] o el del ingeniero costarricense Mariano Montealegre Fernández, cuyos sólidos diseños fueron sobre todo para edificios privados, aunque también fue el responsable del edificio neoclásico de la Universidad de Santo Tomás.[20]
Fig. 13. La Escuela Mauro Fernández, en avenida 8 y calle 12, obra del arquitecto Carlos Wenzel. Fotografía de autor no determinado.
En 1864, por su parte, en esa misma universidad se trató de crear la carrera de Ingeniería, con los énfasis de Ingeniería Civil, Arquitectura y Agrimensura, para impartir la cual se contrató al ingeniero-arquitecto mexicano Ángel Miguel Velázquez.
Mas, si aquel primer intento de formalizar la enseñanza de la disciplina arquitectónica no fructificó por diversas causas,[21] el quehacer profesional de Velázquez sí contribuyó notablemente a socializar la figura del arquitecto en Costa Rica, tanto por su papel como Director General de Obras Públicas, como por su participación directa o indirecta en destacadas obras públicas capitalinas, tales como los templos de Nuestra Señora del Carmen y el Palacio Presidencial, entre otras.[22]
De ese modo, antes de la llegada al país de los primeros ingenieros-arquitectos costarricenses graduados en Europa,[23] reputados como tales, en la segunda mitad del siglo xix ejercieron aquí el oficio del diseño y la construcción, entre nosotros, los europeos Hugh G. Tonkin, José Quirce, Gustavo Casarini, Francisco Gómez, John de Jongh, Enrico Invernizio, Lorenzo Durinni, Francesco Tenca, Rodolfo Bertoglio, Carlos Wenzel y August Fla Cheba, entre otros pocos… pero todos ellos –ya fueran prácticos o ingenieros propiamente dichos–, dejaron una significativa huella en el perfil urbano josefino, para siempre.
II
El sarcasmo de nuestra religiosidad[24]
La vieja catedral
Testigo fundamental de nuestra vida católica, terminó sus días hacia 1871.
Corrían el mes de setiembre de 1782, y se encontraba de visita apostólica en nuestra tierra, monseñor Esteban Lorenzo de Tristán, Obispo de Nicaragua y Costa Rica.[25] A su paso por la pequeña villa del Señor San José, como correspondía, quiso el prelado celebrar misa en la pequeña iglesia de adobes cuya construcción impulsara, años antes, el padre Manuel Antonio Chapuí de Torres, por entonces cura del lugar.[26]
Mas se encontraba en tan mal estado aquella edificación parroquial, que durante el oficio se apagaron tres veces las candelas por la violencia del viento que le entraba a la capilla mayor, rota de parte a parte;[27] muy probablemente a causa de los terremotos experimentados en 1781.[28] Su reparación, como la de otros santuarios de la provincia, sería pagada por el mismo señor obispo.[29]
La villa y su templo. Para entonces, los aún escasos vecinos del villorrio, se dedicaban al cultivo de maíz, frijoles y trigo, así como a la crianza de ganado; y no sería sino poco después que, con la donación de las tierras aledañas por el mismo Chapuí y el inicio del cultivo del tabaco, empezarían a enriquecerse poco a poco los josefinos.[30]
Por esa razón, es muy probable que la citada reparación deviniera también en ampliación, pues, para 1810, se hablaba ya de cambiarle al templo la portada; tarea para la que se hizo traer de León, Nicaragua, al maestro constructor Pedro Castellón, en 1811.[31] Por su parte, en 1813, con la entrada en funciones del cabildo josefino, se aceleraron dichas obras de fachada, al tiempo que se consideraba la construcción de un nuevo templo, dado el mal estado del original.[32]
Fig. 14. La vieja Catedral vista desde el norte, en la actual Calle Central. A la derecha, el antiguo Cuartel Principal. Fotografía de Otto Siemon, hacia 1874.
Con ese fin, en 1820, se nombró como ecónomo de la obra a Eusebio Rodríguez Castro, prominente figura pública local y “entendido” en las artes constructivas. Más con el temblor del 10 de abril de 1821, el trabajo de Rodríguez se hizo más urgente, y ante la excitativa del padre Esquivel Azofeifa, se resolvió reedificar todo el templo y darle más grueso a las paredes, haciéndolo más ancho de paso.
Como si eso fuera poco, el terremoto del 7 de mayo de 1822, rajó de arriba a abajo la portada que realizara Castellón, por lo que se decidió demolerla para evitar riesgos humanos. Más, como en 1823 se suscitara nuestra primera guerra civil,[33] no sería sino pasado ese conflicto que se iniciaron los trabajos del nuevo templo; obras que tras muchos sobresaltos y atrasos, se terminaron alrededor de 1840, incluyendo su portada.[34]
De su diseño, había sido en todo responsable Rodríguez, cuyos conocimientos fueron puestos a prueba entonces y salieron bien librados; pues con todo y los daños que le ocasionara al templo el terremoto del 2 de setiembre de 1841, fue ese mismo inmueble el que se arregló –lo mejor que se pudo–, para recibir al obispo Anselmo Llorente y Lafuente (1800-1871), una vez erigida la Diócesis de Costa Rica, en 1850, mediante la bula Christianae Religionis Auctor.[35]
Por fuera, por dentro. Como buen irlandés, piadoso católico, allá por 1858, fue Thomas Francis Meagher quien nos dejó una tan detallada cuan amable descripción de ese edificio:
“La Catedral de San José está situada en el costado oriental de la plaza. Su construcción es de piedra de lava y lo único notable de la fachada, son las altas puertas flanqueadas por columnas salomónicas y una andanada de columnas de aspecto ordinario, que arrancan de una moldura que corre más arriba de las puertas y soportan el más común de los arquitrabes.
Fig. 15. Monseñor Anselmo Llorente y Lafuente (1800-1871), Primer obispo de Costa Rica (1851-1871). Imagen de autor no determinado.