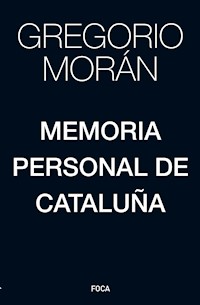Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Anverso
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Hace tres décadas, Gregorio Morán daba a la imprenta un libro singular, Miseria y grandeza del Partido Comunista de España (1939-1985), una descarnada radiografía del PCE que arrancaba con la derrota en el mes más cruel de 1939, y llegaba hasta aquel presente. Un presente que tocó los cielos otro mes de abril, de 1977, cuando la legalización del PCE "el partido con mayor implantación social, prestigio y autoridad" invitaba a la esperanza a una España que recién acababa de enterrar al dictador. Pero, ay, aquellos a quienes los dioses aman, se pierden. Y después del suicidio del PCE, se procedió al reparto de sus despojos. En una nueva edición revisada, vuelve a las librerías un libro lúcido y desencantado, la más completa, brillante y polémica historia de Partido Comunista de España: un relato de héroes y villanos, de grandes figuras y de militantes desconocidos, una historia, a la postre, de épicos éxitos y sonoros fracasos."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2187
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Anverso
Gregorio Morán
Miseria, grandeza y agonía del Partido Comunista de España
1939-1985
Hace tres décadas, Gregorio Morán daba a la imprenta un libro singular, Miseria y grandeza del Partido Comunista de España (1939-1985), una descarnada radiografía del PCE que arrancaba con la derrota en el mes más cruel de 1939, y llegaba hasta aquel presente. Un presente que tocó los cielos otro mes de abril, de 1977, cuando la legalización del PCE –el partido con mayor implantación social, prestigio y autoridad– invitaba a la esperanza a una España que recién acababa de enterrar al dictador. Pero, ay, aquellos a quienes los dioses aman, se pierden. Y después del suicidio del PCE, se procedió al reparto de sus despojos.
En una nueva edición revisada, vuelve a las librerías un libro lúcido y desencantado, la más completa, brillante y polémica historia de Partido Comunista de España: un relato de héroes y villanos, de grandes figuras y de militantes desconocidos, una historia, a la postre, de épicos éxitos y sonoros fracasos.
Gregorio Morán (Oviedo, 1947) es autor de un puñado de libros fundamentales para interpretar la historia cultural y política de la España contemporánea, desde Adolfo Suárez: historia de una ambición (1979), pasando por El precio de la Transición (1991 y 2015), El maestro en el erial: Ortega y Gasset y la cultura del franquismo (1998), Los españoles que dejaron de serlo (2003), Adolfo Suárez. Ambición y destino (2009), hasta El cura y los mandarines, su pluma mordaz e incisiva constituye una referencia y un ejemplo de la labor crítica del periodismo.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Gregorio Morán, 2017
© Ediciones Akal, S. A., 2017
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4312-6
A José-Amalia Villa, compañera de Heriberto Quiñones, que hizo verdad aquellos hermosos versos de Cernuda:
Si renuncio a la vida es para hallarla luego, conforme a mi deseo, en tu memoria.
A los militantes anónimos que murieron por la libertad y que no tienen tumba, ni familia, ni partido que los recuerde.
Breve introducción a la edición de 2017
A veces los libros nacen mal. Quizá les ocurra como a los niños, que por más rollizos y saludables que parezcan, las circunstancias no facilitan que los reciban con los brazos abiertos. Esto sucedió con Miseria y grandeza del Partido Comunista de España.
Aparece en 1986, a finales de abril, un mes después del Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, cuya característica más significativa fue la división de la izquierda en un enfrentamiento a cara de perro. La derecha contemplando la escena, sin demasiado interés en participar. A partir de aquí se desarrollaría, de una parte, una derechización del PSOE en el poder y de otra la lenta aparición de Izquierda Unida, una organización creada con la ambición de recoger lo que había surgido en la Batalla del Referéndum. Los tartamudeos políticos del PCE no facilitaban la formación de un grupo político con menos historia y nuevas generaciones dispuestas a pelear.
Por si fuera poco, el 22 de junio de aquel infausto año se celebran unas elecciones generales donde el PSOE de Felipe González y Alfonso Guerra ratifican su mayoría absoluta. La quiebra del PCE deviene una evidencia, acompañada de guerras intestinas que oscurecen aún más su porvenir político, y el desplazamiento de militantes, cuadros y dirigentes comunistas hacia el triunfador socialista se convierte en una auténtica diáspora.
En ese contexto aparece Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, un libro entonces de 650 páginas, cada una de las cuales la editorial desea que esté partida en dos columnas, a lo que el autor se niega absolutamente y que tendrá como venganza una letra de tan difícil lectura –casi exige lupa– que añadirá un elemento más a las dificultades del texto. El eco mediático de la existencia de aquel ladrillo de letra diminuta, del que los editores no hicieron presentación pública alguna, creo recordar que se limitó a una reseña elogiosa de Manolo Vázquez Montalbán y una serie de boberías del inefable pingüino académico, Antonio Elorza, que reprochaba la ausencia de referentes archivísticos. ¡Cómo iba a tener referencias archivísticas, si las cajas documentales, que habían llegado de Moscú, las fuimos abriendo el bueno de Domingo Malagón, archivero único, y yo; presencias también únicas del archivo!
Algunos se preguntaron, tras leer el libro, cómo es que el PCE, en el que yo no militaba, si bien gozaba del privilegio de conocerles prácticamente a todos, dada mi anterior militancia, me permitió llegar tan lejos en la revisión documental.
Por dos razones. La primera es que ni ellos mismos sabían lo que tenían, porque nadie, primero en México, luego en Moscú y París, se había preocupado de ordenar los materiales. Las cajas de madera, de procedencia rusa, estaban repletas de documentos sin orden ni concierto de fecha ni de tema. A Domingo Malagón, antiguo falsificador de carnés y pasaportes durante la clandestinidad, y hombre de probidad fuera de toda sospecha, correspondió la primera ordenación de los materiales hasta su jubilación, que felizmente coincidió con la aparición de Miseria y grandeza… La segunda razón se reducía a algo tan simple como que bastantes problemas tenían ellos para preocuparse por un tipo que leía papeles antiguos de una historia que a nadie interesaba ya; vejez y polvo.
Pero no habían pasado ni seis meses de la aparición del libro cuando ocurrió algo verdaderamente sorprendente. Su desaparición de las librerías y la imposibilidad de su reposición, porque la editorial lo consideraba «descatalogado». (Lo comprobé yo mismo haciéndome pasar por librero.) Jorge Semprún, hombre muy dado a ese tipo de teorías, sostenía que se trató de una conspiración contra el libro promovida por Santiago Carrillo, que iba a publicar sus enésimas memorias en la misma editorial. Pero a mí me cuesta creerlo, porque, en 1986, Carrillo cada vez se acercaba más al agónico líder que trataba de sobrevivir a la debacle, y, conociéndole, poco podía contar que no fuera la enésima variante de sus versiones autobiográficas. Ahora bien, ¡a veces las editoriales son tan cándidas con quienes creen que constituyen valores seguros, que todo puede ser!
Lo cierto es que el libro salió de la circulación librera durante años. También es verdad que yo me trasladé a Bilbao para dirigir un diario –La Gaceta del Norte– en el que duré apenas un año, hasta que me echaron, y que bastante tenía yo con poner en marcha aquel cacharro antiguo, con mala fama y arruinado, en una sociedad como la vasca de 1986-1987, con asesinatos tan significativos como el de «Yoyes» por sus mismos compañeros de ETA, o la división del PNV, unas elecciones autonómicas y otras generales… y una situación personal de alto riesgo.
Miseria y grandeza del Partido Comunista de España lo tenía aparcado de mis preocupaciones. Recuerdo que el entonces ministro de Sanidad, y buen amigo, Ernest Lluch fue una de las escasas personas que llamó para felicitarme por el libro, al que auguraba dudoso eco. Quizá él estaba más en el secreto que Jorge Semprún. En el fondo, y en 1986, cuando la diáspora del PCE hacia el PSOE se había consumado, nadie quería recordar otro pasado militante.
¿Y qué sucedió con el resto de los 8.000 ejemplares que según el responsable editorial se habían impreso? Los que no se vendieron en los primeros meses sospecho que fueron retirados al almacén central de Barcelona y, pasados varios años, se vendieron de saldo en grandes superficies. Me consta que una amplia remesa se liquidó en la librería de El Corte Inglés de la Plaza de Cataluña, en Barcelona, a 100 pesetas; hoy diríamos a medio euro. Últimamente –me refiero a 2017–, la obra alcanza precios escandalosos en el mercado editorial de libros antiguos. Burlas de la historia.
La trayectoria de algunos libros españoles es tan singular que parece trazada por alguna mente tortuosa, de ahí la tendencia a considerarlas una conspiración, que también las ha habido, aunque lo más común es la incompetencia y la ignorancia. Determinados medios de comunicación –ABC, por ejemplo– dedicaron hace años un suplemento histórico-literario al PCE y el único libro que no aparecía ni siquiera en la bibliografía era Miseria y grandeza…
Lo que sigue se ha dicho tantas veces que se ha convertido en un tópico, pero exactísimo: resistir es vencer. ¿Quién iba a creer que un libro habría de esperar treinta años después de ser editado por primera vez para que los lectores se interesaran por esa singularidad?
Aparte de correcciones y algunas apostillas, sigue siendo el mismo libro de entonces, aunque se hacía obligado atenerse a un hecho trascendental que condicionó, hasta llegar a su liquidación prácticamente total, al movimiento comunista internacional que había nacido al calor de la Revolución rusa de octubre de 1917. En 1989 caía a mazazos el Muro de Berlín que separaba, o hacía como que separaba, el llamado socialismo real, impulsado por la Unión Soviética, del también equívocamente llamado mundo occidental. Apenas dos años después se desmoronaba, hasta desaparecer, la Unión Soviética.
Un mundo que había nacido a partir de octubre de 1917 dejaba de existir, salvo excrecencias muy particulares que se escapan de las ambiciones de este libro: China, Vietnam, Corea del Norte, Cuba, así como algún partido comunista valerosamente resistente, como en el caso de Portugal. Nada que ver cada uno de ellos, que exigirían un análisis particularizado, pero que en el fondo son los restos adaptados de un movimiento que conmovió al mundo.
En mayor o menor medida el movimiento comunista internacional viraba en torno a la URSS. No digamos ya el PCE, que si bien había conseguido fuentes de financiación tan exóticas como la Rumania de Ceaucescu y la Corea del Norte de Kim Il-sung, mantenía el referente de la Unión Soviética incorporado a su ADN histórico, por más que fuera desdeñado por las nuevas generaciones de comunistas. Ni siquiera el Partido Comunista occidental más potente y con mayor contribución a una cultura propia, el PC italiano, pudo resistir el envite y se desmigó hasta convertirse en una parodia de lo que había sido.
Desde 1986 hasta hoy han ido apareciendo bastantes trabajos parciales de la historia del PCE, desde el movimiento guerrillero de la inmediata posguerra, hasta debates que en su tiempo tuvieron su importancia; lo que, sumado a numerosísimas autobiografías, o intentos de memorias justificatorias de tal o cual malandanza, han enriquecido la historia del PCE. Pero un relato de conjunto desde el final de la guerra civil hasta el comienzo de la agonía, pasada la Transición, seguía sin haber otro, que yo sepa, que esta Miseria y grandeza…, que ha tenido que esperar treinta años y el empeño de la editorial Akal para que los lectores puedan conocerlo de primera mano.
Se hacía obligado un epílogo que a grandes rasgos marcara esos años que siguen a 1985, con los que termina el libro. Adelantándome, debo decir que a ellos va dirigida la variación en el título y el añadido de la «agonía», a lo que antes solo eran Miseria y grandeza. Los treinta años que separan 1986 y aquel PSOE arrollador y gobernante absoluto, y este final de la segunda década del siglo XXI constituyen una decadencia del PCE original, disfrazado en ocasiones de Izquierda Unida, cuando no diluido en formaciones más inclinadas al nacionalismo que a la lucha de clases. Iniciativa por Cataluña, como su mismo nombre indica, es un residuo bautizado por excomunistas del PSUC. Quien había sido una potente variante del comunismo hispano, miembro en su día de la III Internacional Comunista, orienta este nuevo curso con un lema digno de la derecha catalana más conservadora. Ya nada se parecía a nada. Un ciclo había terminado y varias generaciones habían desaparecido.
Prólogo (1986)
Cuando inicié esta historia del PCE se trataba de algo semejante a tomarle la tensión a un enfermo grave. Estábamos en 1982. Ahora tengo la impresión de que no era otra cosa que la autopsia de un cadáver. En varios años de trabajo he sido testigo de esta mutación suicida.
Ni entonces ni después tenía la intención de hacer un alegato contra nadie, sino de contar una historia a la que no será fácil encontrarle precedentes. Intenté describir la recuperación del PCE desde la derrota hasta su momento más esplendoroso, desde el día 1 de abril de 1939 hasta la legalización en abril de 1977. Un fragmento definitivo de la historia de España que iba del final de la guerra civil al restablecimiento de la democracia.
Luego, contemplé el minucioso ritual del harakiri, una singularidad que merecerá figurar, quizá, en la ciencia política. En los seis años que dura la transición, el PCE se suicida ante la mirada perpleja de amigos y enemigos. En 1976 podía decirse sin exagerar que se trataba del partido con mayor implantación social, prestigio y autoridad; su líder estaba considerado el profesional político más experimentado y hábil no solo del país, sino allende las fronteras.
Pasaron seis años y el partido se convertía en una parodia de sí mismo y su secretario general, dimitido y denostado, en un fantasma sin castillo, un tipo que llama la atención pero que no impresiona ni a los niños y que ni siquiera divierte a los mayores.
Después del harakiri se procedía al reparto de despojos; como los restos de un naufragio, unos cayeron acá y otros allá, y a aquel instrumento que un día temieron tantos se le vieron sus miserias y se redujo a muy poco distribuido entre varias nadas. Es la parte que alcanza desde la derrota algo más que electoral del 28 de octubre de 1982, en la que el PSOE obtuvo diez millones de votos y la mayoría absolutísima.
Como todas las historias de la historia, esta es una aventura de enanos y gigantes. Se dice que la Revolución rusa de octubre fue una obra de gigantes que se consideraban enanos y tengo la impresión de que esta historia nuestra, como el propio país, trata de gente bajita, de enanos que nos creíamos gigantes.
Este prólogo es la única parte del libro en el que se utiliza el «nos» sin sentido mayestático. Muchos excomunistas son más fanáticos en su papel de renegados que aun en el de militantes. Nos ocurre lo que al poeta catalán Carles Riba y también decimos: «Exijo en el objeto de mi ira o de mi cariño un cierto grado de dureza». Si bien yo he preferido por dignidad y coherencia seguir otra consigna que, a pesar de ser más frívola, se convirtió en leyenda entre algunos caballeros franceses, la de jamás escupir sobre aquello que uno ha amado.
Si el autor tiene algún derecho después de empeñar cuatro años de su vida, sugeriría que se leyera como una novela. Ya sé que el gusto del público no se inclina hoy por los libros largos, pero contiene personajes fuertes, con carácter; y hay intriga, pasión y hasta sangre. No lo digo superficialmente; antaño la novela estaba considerada como algo muy serio. Con independencia de la calidad literaria, ocurre con las historias largas que hay siempre grandeza y miseria, y las figuras están condicionadas por los dioses o por el destino, o lo que en la jerga se denominaban las condiciones objetivas y subjetivas, que en definitiva vienen a ser lo mismo.
Cuentan que Charles Chaplin le dijo en una ocasión al músico y comunista Hanns Eisler: «¡Entre vosotros sucede como en los dramas de Shakespeare!». La frase tiene varias interpretaciones, pero de ella salió la idea del título de este libro, porque en los personajes más míseros hay un punto de grandeza y en los momentos de grandeza su detalle miserable.
Una recomendación que daría a mis hijos si algún día me pidieran una, lo que es bastante improbable, es que se prepararan para el día que dejen de creer. Porque creer fieramente en algo no lo pueden hacer ni los estúpidos, ni los mediocres, ni los viejos, pero es bueno que, si algún día abandonan sus firmes convicciones, lo hagan con dignidad, sin aspavientos y sobre todo sin nuevas conversiones. Admito que respeto a aquellas personas que defienden la idea de que la Organización del Atlántico Norte es un baluarte de la democracia; aunque no la comparta. Lo que me indigna es escuchar a los mismos que han defendido de modo implacable que el Pacto de Varsovia era el garante de la «nueva democracia» convertirse en acérrimos cantores de la OTAN. Hay una generación de conversos del siglo XX que recuerda demasiado a los del XVI.
Pienso que cuando uno se ha equivocado una vez debe ser muy discreto a la hora de declarar nuevas adhesiones incondicionales. De algo hay que vivir, pero la ventaja de un régimen democrático respecto a otro totalitario es que no te obligan todos los días a proteger el condumio declarándote feroz partidario del sistema. Con que lo hagas una vez al mes basta.
Nuestra generación –que abarca algo así como tres décadas– está condicionada desde su más tierna adolescencia por ser «ex» de algo; hemos tenido que sufrir esa especie de tara que no permitía ser una cosa sin renunciar de manera inapelable a otra. Hemos vivido durante cuarenta años bajo un Régimen que obligaba a ser consecuente con los principios o a no tenerlos. No dejaba opciones.
Por eso es muy difícil que en España alguien tire la primera piedra; tenemos techos de cristal, algunos ni eso. La diferencia quizá está en que algunas gentes procedentes de la izquierda tienden a revisar su historia con escalpelo y a dejarse en carne viva, mientras que es infrecuente, por no decir insólito, que ciertos personajes que deben su cátedra a méritos de guerra, o su categoría de funcionario a diez años de militancia en el Opus Dei, o su prebenda al «glorioso movimiento», jamás le hayan dedicado al tema ni una línea avergonzada. Esta atrofia ética lleva a comparar la afiliación al Opus Dei con la clandestinidad comunista. Es el modo que tiene una sociedad con mala conciencia de evitar los recuerdos; unos rezaban con los ministros y otros llevaban paquetes a los presos.
Aunque es un hecho personal e intrascendente para la historia en general, es bueno precisar que el autor de este libro militó durante once años en el PCE y para evitar malentendidos señala que abarcaron desde 1965-1966 a febrero de 1977. (La afiliación a un partido clandestino es siempre imprecisa; ni existen papeles ni carnés.) Entró porque había que hacer una revolución y salió porque ya no se iba a hacer y, si la hacían, lo cual era harto improbable, ya no le necesitaban. Fue un sentimiento entonces muy subjetivo y personal, nada político; percibió que si ganaban los nuestros perdíamos nosotros. Esos once años quizá no estén entre los más felices de su vida, porque la clandestinidad, salvo para los masoquistas, es castradora y, además, porque nuestra generación no tuvo muchas oportunidades de ser feliz sin ser a la vez irresponsable. Pero debo decir que es el periodo del que me siento más orgulloso.
Comprendo que haya quien trate por todos los medios de hacerse perdonar el inmenso error de haber militado en el único partido antifranquista que había a mano, y en este sentido he tenido algunas experiencias cómicas durante la elaboración de este libro. Hay quienes, cuando empezaba allá por el 81, estaban muy preocupados por la imagen que pudiera quedar del PCE. Luego estaban aún más preocupados por desaparecer de su historia. En otros casos han rehusado colaborar personas que creían haber recobrado la virginidad porque nadie recordaba ya, ni la policía, su episódica militancia. Incluso hubo quien, con su taxativo «no quiero hablar de aquello», preservaba las preguntas sobre un comportamiento poco honroso.
Tuve la tentación de escribir sus nombres y agradecerles los servicios no prestados, pero lo entendí. Es duro ser diputado o concejal socialista, y saber que jamás llegarás a otra cosa mientras no se olviden de que militaste en el PCE hasta 1981; o ser ese periodista de vuelta de nada que está viviendo una nueva juventud y al que ahora no le gusta aparecer en el envejecido papel de militante; o bien la dama veterana a la que no le preocupa salir en la historia, pero que no desea que alguien le pregunte sobre esa parte que ella quiere ocultar. Lo comprendo.
Me siento, por el contrario, en deuda con todos aquellos que facilitaron mi trabajo, tanto los que estaban en 1981, durante el periodo de Santiago Carrillo en la secretaría general, como con su sucesor Gerardo Iglesias. Citarlos por sus nombres no les haría ningún bien, pero sin ellos, sin su amistad y confianza, no hubiera podido estudiar los fondos íntegros del PCE. Lo mismo digo respecto a personas, militantes o exmilitantes, que me abrieron sus colecciones en Madrid, Barcelona, Asturias y Valencia. Por expresa sugerencia de algunos me limito a señalar en el libro los documentos sin apuntar el lugar donde se encuentran; en unos casos están sin catalogar y en otros no son de fácil acceso a los historiadores. Conservo, eso sí, fotocopias de todos los documentos citados.
Sin falsa humildad y sin soberbia, es posible que este libro permita al fin discutir las interpretaciones de los hechos sin necesidad de debatir, como hasta ahora, los hechos en sí. La mayor dificultad con la que me encontré fue la de desentrañar los tópicos y las imágenes preconcebidas. La idea que de la historia del PCE yo tenía y la realidad demostrable apenas si coinciden en algo; ni en la grandeza, ni en la miseria.
Me siento satisfecho de poder decir: ahora tenemos el marco, interpretémoslo. Fuimos durante un periodo el peonaje de la historia; la única ventaja de esta condición es que nos forjamos la paciencia necesaria para ir desenterrando cada pieza y dándole su valor en el tiempo. En el fondo este libro nace de una insatisfacción personal que comparten muchos de los que vivimos intensamente esta historia.
Quien mejor la expresa es un hombre curtido en esa experiencia, el filósofo Ernest Fischer, cuando escribe en sus memorias aquel revelador diálogo con su esposa:
—He fracasado –dije.
—¡Nuestra época ha fracasado! –respondió ella.
—También la época, pero sería muy sencillo consolarme con eso.
PRIMERA PARTE
AÑOS REVUELTOS (1939-1945)
Capítulo 1
Y ante el tránsito ciego de la noche
huyen hacia el oriente,
dueños del sortilegio,
conocedores del fuego originario,
la pira donde el fénix muere y nace.
L. Cernuda, Como quien espera el alba
LOS DIRIGENTES SE VAN LEJOS
Primero fue la derrota y luego vino todo lo demás. Porque esta historia comienza el día primero de abril de 1939, mientras se repetía por radios y paredes el último parte de guerra firmado por el general Franco, leído por el actor Fernández de Córdoba –especialista en Calderón de la Barca–: «Cautivo y desarmado el ejército rojo…». Nacía un nuevo régimen y los vencidos se sumían en el caos.
Tres años de guerra civil destruyeron familias, fortunas y vidas; es lógico que los partidos también salieran de ella descompuestos y algunos agonizantes. Llevaban muchos meses estudiando paliativos al desastre que se avecinaba. Los comunistas y sus abundantes compañeros de viaje, con fe en no se sabe qué, se mantienen en sus puestos, con excepciones de menor cuantía, y el final bélico los coge apelotonados en la zona de Levante. Allí está la dirección, la base, los cuadros medios. Prácticamente todos los efectivos comunistas, militares y políticos, se concentran en la zona levantina, salvo algunos suertudos que no han vuelto desde que se perdió Cataluña y se quedaron en Francia: Santiago Carrillo, Francisco Antón, Luis Cabo Giorla…
Pronto se irán los dirigentes y se quedarán para sustituirlos un puñado de hombres y mujeres que tratarán de ordenar el caos. A ellos especialmente está dedicado este capítulo. Son los que mostrarán su voluntad cuando todo está perdido y contra todo pronóstico pensaron que podían cambiar el curso de la historia y derribar la dictadura. Por el hecho de que hayan dejado sus vidas en el empeño, pese a lo cual no movieron siquiera esa historia que pensaban cambiar, no se merecen la crueldad del olvido.
A ellos se dirige este modesto homenaje del recuerdo: a Matilde Landa, a Enrique Sánchez, a los llamados Heriberto Quiñones y José Wajsblum, a Jesús Monzón y a Cristino García, a Trilla y a los innumerables etcéteras, tan llenos de vida ayer como llenos de olvido hoy. Lo escribió César Vallejo y puede servir para definirlos:
¿Batallas? ¡No! Pasiones. Y pasiones precedidas
de dolores con rejas de esperanzas,
¡de dolores de pueblos con esperanzas de hombres!
* * *
A partir del 10 de marzo (1939), cinco días después del golpe del coronel Casado, la dirección del PCE empieza una atropellada marcha del territorio nacional. Lo hacen con lo puesto y una libra esterlina que va dando a cada uno el tesorero Delicado; no tienen documentación correcta, ni saben exactamente hacia dónde van; ni siquiera los pilotos están preparados: todo es improvisación.
El partido de la mítica organización leninista se muestra chapucero y torpe. El golpe de Casado no ha hecho más que incrementar la incompetencia y la falta de previsión del aparato del PCE y de los dirigentes de la Internacional Comunista (IC) en España. Fuera de los eslóganes sobre la resistencia a ultranza y el esquema dogmático, según el cual «la casa[1] se ocupará de todo» o «lo tiene todo previsto», es posible que tampoco ellos tuvieran ni idea de cómo terminar la guerra si Casado no hubiera favorecido un final precipitado. Nada previsto, nada pensado, ninguna iniciativa, exceptuando las de Togliatti para hacer menos costosa la fuga. Solo queda el «sálvese quien pueda» y en muchos casos rompiendo el tópico del escalafón; porque en la fuga no se tuvo en cuenta rigurosamente el nivel jerárquico del PC, sino que se fueron a la española, «marica el último».
Cinco meses, cinco, van a dar de sí todo lo necesario para concentrar el caos, la irresponsabilidad y la incompetencia del estado mayor del PCE. Son los cinco meses que median entre el fin de la guerra civil y el comienzo de la conflagración mundial: de abril a septiembre de 1939. Cada dirigente comunista ha terminado la guerra como ha podido, sin plan alguno, en una improvisación perpetua. Han ido recalando en Francia, unos directamente, y la mayoría tras rebotar en África del Norte.
Es verdad que en un estudio comparativo, el PCE, como partido, es el que ofrece un balance menos pesimista. Mientras los demás salen del país llevando encima no solo la derrota, sino el fraccionamiento y en algunos casos hasta las semillas de su disolución, en el PCE hay una curiosa sensación de vivir en el limbo; nada existe antes que les haga reflexionar y nada hay después que les obligue a tomar medidas para el futuro. Sencillamente, llegan a Francia y allí, en seleccionados grupos, van saliendo hacia «la casa», nunca mejor dicho, donde se sentarán en espera de instrucciones. En espera de que la IC decida el sentido de sus vidas y de su política, como un batallón más del gran ejército de la revolución, aunque en su caso se trate más bien de un ejército de sombras.
Las primeras reflexiones autocríticas, con orientaciones de futuro, llevan las firmas de Pedro Checa y Joan Comorera, responsable de organización del PCE y secretario general de los comunistas catalanes, respectivamente. Hay otro informe anónimo que, por su estilo y el tono, cabría ubicar entre la cabeza de la IC para los temas españoles: el italiano Togliatti o el búlgaro Stepanov[2]. Posiblemente sea del primero, porque hay un pálpito de actualidad en el tema de la guerra española y Togliatti fue el último en salir de España, con Checa, el 21 de marzo de 1939. Además, en este interesante informe, titulado Resolución del Buró Político del PCE, se encuentran líneas de trabajo genuinamente togliattianas.
Este documento, que atribuyo a Togliatti, pretende ser un esquema bastante minucioso de Resolución para pasarlo a la firma de los miembros del Buró Político (BP) español. En él se hace un somero balance y unas detalladas reflexiones sobre el futuro. Un elemento accesorio que convierte en excepcional el interés de este proyecto de Resolución es que lleva anexo notas manuscritas del secretario general del PCE, José Díaz, con su caligrafía torpe y su fonética andaluza trasladada al papel –escribe ciertas con s de Sevilla–. ¿Cuál es la posición de la IC, o de Togliatti, cuando redacta esta resolución el 8 de julio de 1939, y cuál la reacción de los protagonistas españoles?
En la Resolución, que nunca se hará pública, hay dos tipos de análisis y de medidas que tomar: los políticos y los organizativos. En el terreno político se trata de un intento de acercarse a la realidad y de ofrecer alternativas pegadas al terreno, que el PCE rechazará de plano. Por ejemplo, la consideración de que se abre «un periodo más o menos largo de descenso del movimiento obrero revolucionario»[3] a causa de la victoria de Franco, lo que, a pesar de su obviedad, no fue tenido en cuenta y siguieron pensando en la inminente caída del régimen. Por lo tanto, según escribe presuntamente Togliatti, hay que pensar en ir hacia una Alianza Nacional, que es un frente de toda la oposición a Franco (…), siendo más amplio que el viejo Frente Popular. Idea precursora de la futura Unión Nacional, que causa sorpresa enunciada en los difíciles tiempos del verano de 1939, víspera del pacto germano-soviético. Rechaza este proyecto de Resolución las tentaciones de los actos de terror individual; una inclinación en la que chapoteará el PCE hasta finales de los cuarenta.
Lo más llamativo es la taxativa recomendación, que se aplicará tras muchas reticencias quince años más tarde y que no tendrá frutos hasta cinco después, según la cual es necesario que los comunistas y obreros revolucionarios ingresen en las organizaciones de masas creadas por el fascismo, con el fin de utilizar las posibilidades legales que ellas ofrecen para mantener el contacto con las masas… Esta audacia táctica, que sería desestimada por los españoles hasta los años cincuenta, estaba entre las convicciones de Togliatti, como lo demuestran sus conferencias sobre la situación italiana dadas en la Escuela Leninista de Moscú en los primeros meses de 1935[4].
Mucho se hubiera avanzado en el PCE de haberse adoptado entonces estas tres recomendaciones, sugeridas para que las aceptaran en la primera resolución del BP después de la guerra: Alianza Nacional, trabajo en los sindicatos falangistas y rechazo del terrorismo individual. Las tres ideas van a ser marginadas del documento final que redactaría Checa bajo la supervisión de Pepe Díaz.
También en el terreno interno aparecen dos ideas luz de Togliatti: la corrupción introducida en el PCE por su participación en el gobierno republicano y la influencia de los masones afiliados al PC. Con el lenguaje elíptico que caracteriza a Togliatti, se refiere a la corrupción de los cuadros dirigentes, como las costumbres que algunos camaradas pueden haber contraído por la estancia en el poder, resaltándola y exhortando a estar atentos ante el peligro y las consecuencias. Es más explícito respecto al tema masón, en el que ofrece incluso una vía pragmática para abordarlo, partiendo de la evidencia de que durante la guerra han ingresado en el partido muchos masones. Togliatti no es partidario de purgarlos, sino de expulsar solo a los que han demostrado ser elementos de descomposición de nuestras filas, dejando a los que han roto toda ligazón con la masonería. No obstante, en el interior de España, es decir, en la clandestinidad, se tendrá un criterio más amplio cuando se trate de elementos que trabajan activamente para organizar la lucha contra Franco. Esta obsesión de Togliatti por la masonería, que aparece como leitmotiv en sus informes a la IC durante la guerra[5], está aún por estudiar en su doble sentido: si se trataba de una imagen creada por el estalinismo, parecida a la que Franco elaboró al aunar «masonería y comunismo», o si se trató de algo real.
Donde el proyecto de resolución va a ser puntualmente seguido es en el aspecto más discutible, es decir, en el organizativo, donde se proponen varias medidas. La primera, la formación de un secretariado de no más de 5, que vivirán fuera de España, y la segunda, reorganizar el Comité Central, que se ha convertido en algo no operativo a causa de su número (25 miembros efectivos y 45 candidatos o suplentes). Nipor su número, así como por su composición, corresponde a la situación y tareas de hoy. Se debe crear un nuevo Comité Central, «designado por los miembros del viejo y algunos otros cuadros del partido».
El informe interno de Checa, que soslayará todos los aspectos políticos, será muy fiel a estas recomendaciones del proyecto de Resolución, colocándolas en lugar preferente: El primer problema que se plantea en el momento actual es el de la «reorganización de la dirección del partido» (subrayado en el original). Con lo que hace de la organización el motor y principal cuestión por resolver, y añade, en una consideración derivada de su visión organizativista de la política, que ya en los últimos tiempos de la guerra se notaban muchas dificultades en la dirección y se estaba preparando su renovación. En el momento actual esta se impone. A lo largo de las 15 páginas de que consta este documento se hace un blando análisis de la quiebra producida tras la sublevación de Casado y de la derrota que la sigue.
Checa traslada a su lenguaje la recomendación togliattiana sobre la corrupción, pretendiendo hacerla digerible. El cambio de la situación, el brusco paso del partido de la participación en el poder a la ilegalidad completa en el país y en la emigración[6], exigen una acción rápida y eficaz para cambiar radicalmente los métodos de trabajo de la dirección y de todos los cuadros del partido y la lucha por la simplicidad y modestia revolucionaria, contra las costumbres que algunos camaradas pueden haber contraído por la estancia en el poder. La cita es aplastante y revela por una parte la honestidad revolucionaria de Checa, además de la puritana obsesión, por lo demás evidente, de que el poder corrompe siempre.
El brusco paso, por utilizar la incorrecta terminología de Checa, debe ligarse más a su propia conciencia y la de los cuadros políticos del partido que a la realidad, pues desde los prolegómenos del golpe de Casado había que estar muy ciego o ser muy ignorante para no pensar que la derrota era inminente. Pero ya fuera en la conciencia, en la realidad, o en ambas cosas, ¿cómo afectó ese brusco paso a la dirección del PCE?
Antes de agosto, es decir, antes del pacto germano-soviético, que tantas consecuencias tendrá para el PCE en su estructura organizativa, ya habían enviado a la Unión Soviética a 350 cuadros del partido. El éxodo hacia la URSS se inició casi simultáneamente a su llegada a Francia y a la derrota republicana. En otro de los informes sobre la estrategia que seguir tras la quiebra, escrito por el líder del PSUC[7] Joan Comorera, y redactado por aquellas fechas, se dice refiriéndose a los exiliados que no tienen trabajo en Francia, ni pueden volver al interior, que deben venir a la URSS, sea cual sea su número, para completar su formación. Pues Comorera, quizá algo más audaz y ambicioso que el resto de sus colegas, tiene planes para los cuadros militares del partido, que deben ser empleados lo más rápidamente posible en las guerrillas dentro de nuestro territorio y en la lucha antifascista, en los lugares adecuados.
La adecuación, según Comorera, era un concepto tan laxo como China, que para él ha de ser una de nuestras escuelas de entrenamiento y de lucha. Allí se podrán formar buenos guerrilleros. El secretario general del PSUC escribe esto en mayo de 1939, en plena guerra chino-japonesa, en un momento de ascenso del PC chino, que ha pasado de los 40.000 militantes de 1937 a 800.000; Mao Tse Tung reside en Yenan y mantiene complicadas relaciones con el Kuomitang del derechista Chang Kai-shek, creando «zonas liberadas», mientras se pregunta: ¿qué revolución estamos realizando ahora? Y se responde: estamos llevando a cabo una revolución democrático-burguesa y nada de lo que hacemos rebasa ese marco[8]. Resulta difícil comprender las ideas de Comorera tras la experiencia de la guerra civil española. Estas sugerencias guerrilleras con los chinos leídas hoy son insensatas. Imaginarse a los catalanes combatiendo en China y adaptándose a la vida del campesino chino ronda la paranoia.
No menos curioso es el otro lugar adecuado, según Comorera, para la formación militar de los españoles, Abisinia, porque allí heriremos en uno de los puntos más sensibles al fascismo italiano. Creo que yendo más lejos de la pura anécdota, por lo demás muy significativa, hay que pensar que Comorera refleja en este documento el despiste, la falta de eje político que sacude a toda la dirección del PCE tras la derrota. El improvisarlo todo lleva a Comorera a proponer escuelas militares de guerrilleros en Yenan, o en Asmara, o en otro rasgo genialoide en Egipto, como escribe textualmente, lo que convertiría a los españoles en los luchadores por excelencia de la revolución mundial y a los catalanes en particular en émulos de las hazañas guerreras de su paisano Roger de Flor, más discreto que Comorera, pues solo alcanzó Grecia y Tierra Santa a comienzos del siglo XIV.
Lo indiscutible es que de Francia se iba a la URSS, y en la URSS es donde se decidía qué hacer. El objetivo era Moscú. Una comisión de responsables del PCE y de la IC «en tránsito» va decidiendo sobre los ritmos de traslado y las personas. Por la IC, están los franceses Thorez y Marty, y, por los españoles, Dolores Ibárruri, Hernández, Mije y Martínez Cartón y Antón, todos del BP. Preside la comisión «Ercoli», es decir, Palmiro Togliatti.
Cuando se firma el pacto germano-soviético en agosto de 1939, la plana mayor del PCE se encuentra en la URSS o en camino; el grueso marchará en dos barcos, el Maria Ulianova y el Cooperazya; este último sale de El Havre el 11 de mayo de aquel 1939. Entre los pocos que permanecen en Francia están Checa y Antón. Checa intentará entrar en contacto con la IC, y no lo logrará hasta que llegue Raimond Guyot, dirigente del PCF y secretario general del KIM (Internacional Juvenil Comunista), quien le pone al corriente del pacto. Firmado el pacto y con el PCF forzado a la ilegalidad, el PCE no tiene otra opción que dirigirse hacia la URSS. La decisión había sido tomada ya de antemano y cabe preguntarse por qué, en esos pocos meses que van de abril a agosto, el PCE no trata de sentar bases clandestinas en Francia, ni siquiera se lo plantea. Abandonan Francia hacia lugares tan difícilmente fronterizos con España como América y la URSS. A otros partidos comunistas en peores condiciones de trabajo, como el italiano, que luchaba contra el fascismo de Mussolini en un momento de consolidación del sistema, no solo no se les ocurrió abandonar Francia, sino que crearon una infraestructura que se mantuvo hasta la primavera de 1940. Durante unas semanas, a finales de abril de 1939, se constituye el Buró Político español en torno a Dolores, del que forman parte Vicente Uribe, que se responsabiliza de las finanzas; Manuel Delicado, del control de los acuerdos y de las cosas que editar; Antonio Mije, de Mundo Obrero y de las relaciones con los otros partidos, incluido el PSUC; Luis Cabo Giorla, de organización y ayuda a los evacuados; Francisco Antón, de relaciones con el interior de España; y J. J. Manso, de los campos de internamiento. Ayudan a Pasionaria, en las labores de la secretaria general in pectore, Jesús Monzón e Irene Falcón. Pero ni siquiera llegan a celebrar media docena de reuniones, obsesionados por coger los barcos y llegar a «la casa».
La decisión de abandonar Francia para dirigirse a la URSS está en la mente de la dirección del PCE desde el primer momento, y posiblemente no les pasara por la cabeza otra cosa. El argumento más sólido residía en la convicción del Buró Político de que la lucha contra el franquismo debía dirigirla el Estado Mayor de la IC, que se encontraba en la URSS. Ellos eran, al fin y al cabo, soldados u oficiales, pero el Estado Mayor, quien decidía y quien tenía los conocimientos imprescindibles para comprenderlo en su visión de conjunto, estaba en Moscú, y en ese Estado Mayor tenían una confianza ciega. Si algún miembro de la dirección del PCE se hubiera cuestionado la nueva línea política tras la derrota se hubiera apelado a la dirección de la IC y especialmente a Togliatti. Como prueba, ahí está el proyecto de Resolución del BP que redacta la IC, y presumiblemente Togliatti, que servirá de base a la dirección del PCE para su informe interno, del que no se harán más que 5 copias. Las correcciones que la dirección española introducirá no son cambios, sino reducciones; no se añade nada, solo se recorta, y en las líneas generales, no tácticas, se sigue al pie de la letra las sugerencias de la IC.
Quizá en otra época el control de Togliatti sobre el PCE hubiera tenido un mayor seguimiento; así ocurrió durante gran parte de la guerra, pero en 1939 bastante tenía él con lo suyo. De un lado el fracaso de «la revolución española» le situaba ante los mandos de la IC y Stalin como el responsable del descalabro; ahí ven algunos analistas el motivo de que Togliatti se esforzara durante los últimos momentos en comprometer su vida con gestos de heroísmo inauditos en un jefe de la IC en país extranjero. Hay quien lo considera un intento de salvar su figura ante Stalin y sus oponentes en la IC, empezando por Stepanov, su colega y adversario en las labores hispanas. De otra parte estaba la situación italiana, que pasaba por un momento difícil para las fuerzas democráticas, pues la capacidad de maniobra de Mussolini se veía realzada por los intentos británicos de considerarle el principal interlocutor continental, según la política suicida del primer ministro Chamberlain. La estancia de Togliatti en Moscú será breve, pues en seguida volverá a Francia, donde le cogerá la noticia del pacto germano-soviético, siendo detenido por indocumentado; los soviéticos y los españoles le sacarán de la cárcel, manteniendo el anonimato gracias a la embajada chilena, que manejaba en el sentido más noble un militante del PCE, Amilibia. Quizá fuera tanto la débil situación política de Togliatti, como el deslumbramiento ante los grandes padres de la Komintern[9], como Dimitrov y Manuilski, lo que hizo disminuir a los ojos españoles la figura de Togliatti. Aunque su prestigio se conservó, su palabra dejó de ser divina, porque ellos habían entrado en el reino de los cielos y conversaban con los dioses todos los días en los despachos del Lux, en la avenida Gorki.
Era Pedro Checa, el responsable de organización, quien había propuesto en el documento al que hacíamos referencia una reunión de los miembros del viejo CC, que se encuentran en la Unión Soviética, junto con otros cuadros del partido que están aquí. En esta reunión se designaría el nuevo BP y el núcleo fundamental del nuevo CC. Si esta idea había sido tomada en cuenta en alguna ocasión, la verdad es que fue rápidamente desechada por los acontecimientos. Las reuniones que se celebrarán, contadísimas, no tendrán ese carácter constituyente que Checa parecía querer imprimirles.
La última sesión del BP había tenido lugar en Madrid el 25 de febrero de 1939, antes del golpe de Casado, y, aunque había numerosos miembros del BP, tampoco se trataba de un pleno y de dicha reunión parece que no se levantó ni siquiera una modesta acta[10].
Posteriormente se celebrarían importantes reuniones de miembros del BP en un chalé de la provincia de Alicante, denominado en clave «Posición Dakar»; reuniones en precario, una vez sublevado Casado, en las que participaron no más de media docena de miembros, mientras que el BP elegido en marzo de 1937 lo formaban 12. Ahora bien, a esas reuniones no faltó nunca ni «Ercoli» (Togliatti) ni Stepanov. En Toulouse, el 12 de marzo, y antes de que termine la guerra, se reúne un grupo reducido de miembros del Buró, que habían salido de Alicante días antes, pero, a pesar de redactar un documento apurado y cauto, no podían ir más lejos, pues ni Checa ni Togliatti se encontraban allí. Por eso la declaración de Toulouse de marzo de 1939 es una rareza documental, pero no significativa de las orientaciones del PCE.
En la Unión Soviética no habrá ninguna sesión del BP y menos del Comité Central (CC) hasta septiembre de 1940, en que se reunirán los miembros del Central residentes en Moscú. Ahora bien, sí habrá reuniones del Buró Político con la Internacional Comunista, cuando fueron convocados para discutir sobre la guerra de España a mediados de 1939 y al año siguiente. Estas reuniones, no muy significativas desde el punto de vista político, pues no introdujeron ni cambios ni revisión de los análisis, sí tienen algún interés en el enfoque de las nuevas relaciones de fuerzas en la cúpula del PCE.
La dirección del PCE era atípica por definición; estaba constituida por un secretario general inexistente, José Díaz, enfermo crónico, que había abandonado España en 1937 para ser operado en París primero y luego en la URSS, de hospital en hospital. Se sentía desplazado de los centros de decisión de su propio partido y abandonado por la plana mayor de la IC, que le consideraba en su justa medida de honestidad y limitación a partes iguales. Además, su vida no aventuraba un ciclo muy largo.
El resto de la dirección la formaban Dolores Ibárruri, Pedro Checa, Jesús Hernández, Vicente Uribe y Francisco Antón, recientemente promocionado por Dolores en virtud de sus relaciones personales, las cuales le habían hecho decir ante la IC que Antón era «la revelación de nuestra guerra». Checa, cuyo nombre auténtico era Pedro Fernández Checa, tenía alguna formación teórica, y por eso se puede decir que constituía una excepción; se había integrado en el PC desde grupos izquierdistas preocupados por el dilema ideológico del momento entre trotskismo, leninismo y el emergente estalinismo. Estudió comercio y trabajaba de delineante; asistía a los debates juveniles de socialistas y comunistas y militaba en un pequeño grupo marginal llamado «Rebelión». Había nacido en Valencia, pero su estancia en Sevilla le condicionó a aceptar el PCE por la influencia personal y recíproca de su secretario general, José Díaz. Tenía una enorme capacidad de trabajo y organización, que conjugaba con una gran modestia y una timidez que rayaba en lo enfermizo. Era, después de Pepe Díaz, el hombre más querido por la base del partido, aunque fuera de la organización se tratara de un desconocido, frente a figuras como Ibárruri, Hernández o Antón, que biológicamente pueden considerarse sus opuestos.
Dolores Ibárruri, Pasionaria, era la figura más conocida del PC. La guerra la había transformado en la imagen de la República de los trabajadores. Mujer fuerte, sensible, indolente, oradora de fuste, plena de receptividad, Dolores fue durante la guerra una esponja que absorbía todo y lo borraba luego con la misma facilidad que se había empapado de ello. Si en todo político hay algo de actor, Dolores se convirtió en una actriz que se creyó su papel hasta el punto de que siguió manteniéndolo y representándolo después de que la obra hubiera terminado, cuando el telón estaba sobre el suelo y, salvo los tramoyistas, nadie quedaba en el teatro.
Pasionaria, políticamente, poseía escasa entidad, pero en ella existía la capacidad de explicar las cosas mejor que muchos y de darles una versión popular que conectaba felizmente con el público. Su hándicap tenía un rasgo objetivo, que se reducía a su escaso bagaje intelectual, y otro subjetivo, personal e intransferible, que consistía en una tendencia a la tranquilidad, al inmovilismo, a ser ama de casa, lo que contrastó siempre con su leyenda de mujer volcánica que daba la escena, pero no la vida. Podía charlar, recibir, dar pésames y plácemes, pronunciar frases felices; pero estudiar, preparar las reuniones, leer, darle vueltas a las cosas no era lo suyo.
Hernández y Uribe, a pesar de su semejante procedencia de clase y geográfica, formaban dos tipos biológicamente opuestos. Los dos habían sido pistoleros en Bilbao, aunque Uribe lo había dejado antes, desplazándose a Madrid. Hernández entró en la política como guardaespaldas del periodista socialista y líder del primigenio PCE de los años veinte, el inefable Oscar Pérez Solís, un personaje barojiano que acabaría en líder de la extrema derecha de Oviedo. Aunque nacido en Murcia, pasó la infancia en Bilbao, formando parte de aquella generación bilbaína de «las tres pes» –política, putas y pistolas– de la que salieron algunos cuadros del PC y de la JSU. Estaban a caballo de una tendencia anarquista, que despreciaba toda política que no fuera activismo. Pero les gustaba el mando, la influencia social, mejorar el mundo, el suyo y el de los de su clase, si bien al tiempo les apasionaba el ambiente de los prostíbulos, en los que adquirieron cierta notoriedad entre las «profesionales del amor», como las llamaba Hernández. Tomaban resoluciones radicales, no tenían miedo y se jugaban la vida. Conviene no olvidar que esos niveles de violencia empapaban el ambiente. En Bilbao las peleas a tiros entre socialistas y comunistas, o entre fascistas e izquierdistas, estaban a la orden del día. Constituía una forma peculiar de zanjar las discusiones ideológicas; como ninguno era ducho en ideas, y en ese terreno se movían con incomodidad, dejaban hablar a la pistola o «al camarada Mauser», como decía un himno revolucionario alemán. En noviembre de 1922 los representantes de la UGT de Vizcaya que asistían al congreso sindical que en Madrid iba a decidir el ingreso de la UGT en la Internacional Sindical Roja (ligada a la Komintern) acaban a tiros con sus oponentes en la discusión «de principios», dejando sobre el terreno un muerto y tres heridos. En el mismo año de 1922, el que sería secretario general del PCE hasta 1932, José Bullejos, sufrió un atentado perpetrado por los socialistas que le dejaría herido y malparado entre Gallarta y Ortuella, en Vizcaya.
Un año más tarde, con ocasión de la huelga general de agosto, Hernández, a la cabeza de un grupo comunista, asalta el diario El Liberal, que dirigía Indalecio Prieto, e intenta eliminarle. Hernández siguió esta ruta hasta que se encontró en la dirección del partido en 1926, durante la dictadura de Primo de Rivera, época en la que se instala en Bilbao el Buró Político Clandestino y asciende vertiginosamente en el PCE, junto a otro afiliado a «las tres pes», Agapito García Atadell, secretario de las juventudes comunistas. No tardaría en sobrepasar sus límites, y en el verano de 1931, tras ser acusado de matar a dos socialistas vizcaínos en el restaurante La Bilbaína, huye de España y marcha a la URSS, donde toma asiento durante un año en la Escuela Leninista de Moscú. Había ingresado en el PCE en su fundación, recién cumplidos catorce años.
Tenía encanto personal, y era buen amigo de sus amigos, lo que no podía decirse de Vicente Uribe, que unía a sus limitaciones intelectuales una brutalidad en el trato que le valió el apodo de Herodes por los jóvenes de la JSU, a quienes despreciaba públicamente. Se lo cobrarían en 1956. A Hernández se le quería; era simpático, audaz, ágil, mujeriego, intuitivo y nada dado a discurrir; con un nivel de instrucción elemental, le propusieron para ministro de Educación a los veintinueve años, porque no había otro de su ductilidad y su audacia en el Buró Político y porque esa cartera le correspondía al partido; representaba a Córdoba en las Cortes y pasaba por orador fogoso y eficaz.
Uribe, metalúrgico vizcaíno, conocía apenas los ciclos de las cosechas, pero ser ministro de Agricultura en el gobierno de Largo Caballero se reducía a defender una trinchera más, y dar la tierra a los campesinos. Eso explica que nadie se sorprendiera del nombramiento. Además estaba el espíritu estalinista de la época, según el cual todo dirigente comunista servía para todo aquello que se le encomendaba, y los primeros en creérselo eran los propios interesados.
Había un rasgo de Hernández que no se veía con buenos ojos en el aparato del partido. El puritanismo estalinista estaba modelado en la imagen de Pavel Korchaguin, el protagonista del libro de cabecera de todo revolucionario de los años treinta, Así se templó el acero. En esta novela de Nikolai Ostrovski, publicada en 1935, y traducida a todas las lenguas, no había más besos que en las mejillas y las lágrimas podían contarse de una en una; porque los héroes ni besan ni lloran. La guerra, no obstante, rompió algunos tabúes, es lógico, y favoreció que las relaciones personales se volvieran más libres. Así se hizo posible, sin escándalo, aunque sí con malevolencia, que Dolores Ibárruri, una mujer casada, se relacionara con la «revelación de nuestra guerra», el comisario Antón. Pero en el caso de Hernández el asunto tenía un componente de complejidad, pues, al convertir en su mujer a Pilar Boves, esta había dejado de serlo de Domingo Girón, responsable del Comité Provincial de Madrid (detenido luego por la Junta de Casado y fusilado por Franco en 1941), con el que se había casado unos meses antes. Al fin y al cabo, el marido de Dolores Ibárruri, Julián Ruiz, nunca había pasado de militante de base, mientras que Girón era muy querido por sus camaradas. Pilar Boves, de la que hablaremos posteriormente, estaba entre las bellezas de su época; gozaba de un físico excepcional, de un buen conocimiento del mundo y de sus miserias. Había sido amiga de personajes de tronío, como el popular torero Cagancho (Joaquín Rodríguez Ortega, de Triana, «gitano de los ojos verdes»), con el que, por cierto, se volverá a encontrar en el exilio mexicano, derrotados ambos, odiados también ambos por sus excolegas envidiosos: toreros y comunistas.
Al grupo de cinco que componía la dirección del PCE –Díaz, Checa, Ibárruri, Hernández y Uribe– se sumará pronto Antón, que había quedado como responsable del PCE en Francia en 1939, amparado tras la pantalla del SERE (Servicio de Emigración de los Refugiados Españoles), que presidía el embajador Azcárate. La ilegalización de los comunistas franceses en septiembre y las detenciones subsiguientes le condujeron, por «indocumentado», al campo de concentración de Vernet d’Ariège junto a Jesús Larrañaga, del Buró Político y único conocedor de los contactos con el interior, que no se reanudarán hasta finales de 1941. De Vernet lo sacaron los alemanes en 1940, tras la invasión de Francia. Los tiempos estaban marcados por el pacto germano-soviético y esta luna de miel permitía favores de poca monta, como el de liberar al español Francisco Antón, a solicitud de Pasionaria. La petición fue cursada por el Ministerio de Asuntos Exteriores soviético y, cosa sin precedentes, se admitió, no sin algún comentario malévolo, dicen, del propio Stalin, sorprendido de que una dirigente de la IC rogara que su compañero fuera puesto en libertad por razones personales y no políticas. Al marido de Dolores, Julián Ruiz, exiliado también en la URSS, se le destina entonces a una fábrica de Rostov y posteriormente a Ufa, en los Urales.
Antón llegó a Moscú en 1940, viajando en vagones de la Alemania nazi y con pasaporte soviético. A su llegada ya habían terminado las reuniones al más alto nivel convocadas por la IC con la dirección del PC español para discutir de la guerra española. Según contó el dirigente comunista argentino Codovila a Hernández, las discusiones sobre la guerra civil entre la dirección de la IC y los españoles habían nacido de una de las «ingenuas» preguntas de Stalin a los líderes de la Komintern. «¿Por qué ha terminado la guerra del pueblo español en forma tan inesperada y luctuosa?» Para dilucidarlo, y ante el temor de que Stalin volviera a repetir la pregunta, la IC se reúne en el verano de 1939 y, luego, en febrero de 1940, casi un año después de la tragedia, con los cinco miembros del Buró Político, algunos cuadros militares españoles (Líster, Modesto, etc.) y el líder del PSUC, Comorera. Por la Komintern asistió la plana mayor: Dimitrov, Manuilski, Stepanov, Geröe…
Tenemos muy pocas informaciones fiables sobre estas reuniones. Hernández, que fue quien más se refirió a ellas en sus memorias, se señala como vencedor frente a Dolores y Antón. Líster, a su vez, se considera el gallo de la reunión frente a los demás colegas de armas. A partir de las distintas versiones pueden establecerse algunos hechos con cierta verosimilitud. Las reuniones tuvieron varios niveles de representatividad, siguiendo el estilo de la IC, muy estricta en cuestiones de escalafón y protocolo.
Para responder a la inquietante pregunta de Stalin empezaron a reunirse un grupo de cinco por parte de la IC –Dimitrov, Manuilski, Stepanov, Togliatti y Geröe– y otros cinco del Buró español: Díaz, Pasionaria, Uribe, Checa y Hernández. Pronto Díaz dejó de asistir con regularidad a causa de la enfermedad y las reuniones se ampliaron, al tiempo que se discutía acerca del trabajo futuro y las perspectivas del PC para la lucha en España. Las tesis de Hernández, según las cuales el BP se redujo entonces a tres miembros –Pasionaria, Checa y él–, así como la decisión de «salir hacia Francia» para dirigir la lucha contra Franco, carecen de sentido, no hay prueba documental ni personal; y además, y esto es el argumento más sólido, entrarían en contradicción con el punto de vista soviético, que en la primavera de 1940 no tenía ningún interés en crearse fricciones con los nazis que habían invadido Francia, a causa de unos españoles que querían recuperar lo que habían perdido en una guerra; una guerra que en aquel momento estaba objetivada para Stalin en una pregunta llena de intenciones.
La impresión que se obtiene al leer las referencias de Togliatti al equipo dirigente del PCE es que la IC tenía de ellos una opinión detestable, lo que escrito por Togliatti, que empleaba las palabras con sumo cuidado, es mucho decir. Si hay algo en lo que todos parecen coincidir es que estas reuniones con la cúpula de la Komintern fueron la puntilla para José Díaz, el secretario general, al que nadie ahorró responsabilidades y a quien se habían ocultado datos fundamentales sobre el final de la guerra y sobre el enfrentamiento con la Junta de Casado. Esto le había llevado a enviar algún telegrama torpe e injusto a la dirección del partido en el interior, que revelaba que Díaz no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo en España en aquel dramático mes de marzo de 1939. Desde que habían llegado a Moscú los dirigentes del PCE, Díaz no se había recatado de pedir informes sobre el golpe de Casado. Sabemos que solicitó detallados memorandos a Castro Delgado y a protagonistas militares de primera fila, como Tagüeña, Líster, Modesto e incluso al secretario general de la organización de Madrid, Arturo Jiménez, y al responsable de la Comisión militar, Jacinto Barrios. Es lógico que en estas discusiones políticas, en las que estaban en juego tantas cosas, incluso la vida, el perdedor fuera siempre el más débil. Y este papel le correspondía a Pepe Díaz, sin datos, sin salud y sin amigos.
Las discusiones se dilataron varios meses y a primera vista, y a falta de documentos que expliquen algo más la conclusión, se redujeron a cuestiones internas: produjeron algunos giros en la débil estructura dirigente del PCE y en sus relaciones con la IC. La figura de Pepe Díaz no salió verdaderamente reforzada, aunque, sumado a su precario estado de salud, ello no supusiera más que la confirmación de que los días del secretario general estaban contados y de que la sucesión no parecía sencilla y sin consecuencias.
Las discusiones terminaron sin balance público, pero dejaron un poso de inquinas y recelos, pues cada participante vomitó lo que llevaba acumulado desde España, ensuciando a adversarios, enemigos y competidores. Inmediatamente después, la Komintern toma una decisión insólita, que solo cabe calificar de sarcasmo: encarga a Pepe Díaz la responsabilidad de la Komintern hacia Latinoamérica y ¡la India! Se nomina para dirigir la revolución y a los revolucionarios de Latinoamérica y la India, amén de a sus paisanos españoles, a un hombre al que toda su honestidad y hombría de bien no pueden ocultar que es un expeón de panadería, que sabe leer y escribir tras meritorios esfuerzos, que quizá hubiera sido un magnífico líder sindical, porque sabía lo que querían aunque le costara expresarlo, pero que en política no se atreve a firmar un papel sin consultarlo previamente con las autoridades de la IC, Stepanov, Togliatti y, sobre todo, Codovila, el orondo argentino que conoce desde hace más tiempo y que estaba más cercano a su naturaleza de hombre sencillo, torturado por la responsabilidad, que lleva sobre sí una enfermedad de etiología nerviosa.