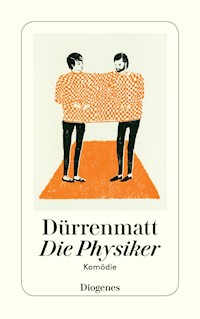Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad de Antioquia
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Pocos investigadores en literatura logran moldear una obra que vaya más allá de una suma contingente de textos críticos para convertirse en una síntesis histórica, teórica y crítica de la disciplina. Tal es el caso de Alain Vaillant, cuya obra, que empieza a ser traducida hoy a diferentes idiomas, ha sentado los cimientos para una historia radicalmente nueva de la literatura, que permita comprender el origen y las consecuencias de los seísmos mayores que sacudieron la comunicación literaria moderna. Con Hacia una poética histórica de la comunicación literaria se busca ofrecer las bases para trazar en nuestros países, como lo ha hecho Vaillant en el caso francés, una historia de la comunicación de la literatura que tenga en cuenta la forma y las modalidades específicas que aquella adquiere en las sociedades industrializadas y masificadas, a partir de comprender las relaciones complejas que se entretejen entre el sistema literario y otras instituciones, ya sean políticas, educativas, mediáticas o religiosas. El interés de divulgar un modelo teórico como el que el autor propone es que permite no solo repensar las particularidades formales e históricas de nuestras literaturas, sino también sus procesos de paralelismo, imbricación y mestizaje con sus homólogas europeas. Juan Zapata
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hacia una poética histórica
de la comunicación literaria
Alain Vaillant
Juan Zapata
—Compilación
y estudio preliminar—
Literatura / Teoría
Editorial Universidad de Antioquia®
Colección Literatura / Teoría
© Alain Vaillant
© De la compilación y el estudio preliminar: Juan Zapata
© De las traducciones: los respectivos titulares
© Editorial Universidad de Antioquia®
ISBN: 978-958-501-089-5
ISBNe: 978-958-501-093-2
Primera edición: noviembre del 2021
Motivo de cubierta: Imagen tomada de Pixabay, bajo licencia CC0
Hecho en Colombia / Made in Colombia
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la Editorial Universidad de Antioquia®
Editorial Universidad de Antioquia®
(+57) 604 4 219 50 10
http://editorial.udea.edu.co
Apartado 1226. Medellín, Colombia
Imprenta Universidad de Antioquia
(+57) 4 219 53 30
Estudio preliminar
Pocos investigadores en literatura logran moldear una obra que vaya más allá de una suma contingente de textos críticos para convertirse en una síntesis histórica, teórica y crítica de la disciplina. Tal es el caso de Alain Vaillant, cuya obra ha sentado los cimientos para una historia radicalmente nueva de la literatura. De ahí la importancia de los artículos que hoy presentamos al lector hispanoamericano. Hay allí una invitación a efectuar una “revolución copernicana de la historia literaria” que nos permita comprender el origen y las consecuencias de los seísmos mayores que sacudieron la comunicación literaria moderna.
Ahora bien, tal empresa podría parecer engreída y jactanciosa si no estuviera acompañada de una reflexión que explicara las razones por las cuales dicha revolución no se ha emprendido aún en los estudios literarios. Solo así se probaría la pertinencia y eficacia de la reflexión aquí propuesta. Así, una buena manera de justificar su método y de explicitar sus presupuestos teóricos es comenzar por mencionar, siguiendo a Alain Vaillant, algunos de esos puntos ciegos de la historia literaria tradicional que ameritan ser revisados.
Hacia una “revolución copernicana de la historia literaria”
El primero de ellos, y tal vez el más importante, pues de este surge una serie de malentendidos tanto para la periodización histórica de la literatura como para la comprensión de sus transformaciones mayores a lo largo del siglo xix, es el literatucentrismo. En efecto, durante la Tercera República en Francia (1870-1940) se inicia un “movimiento entusiasta de monumentalización de la tradición literaria” (p. 82) que le asignará a la literatura un papel central en la construcción de la identidad nacional republicana. Se emprende así un proceso de patrimonialización de los grandes héroes literarios, sobre los cuales se construirá el mito de la gloria nacional. Esta sacralización constituye un momento capital para la conceptualización de la historia literaria que determinará, con todo su peso ideológico, nuestra concepción actual de la literatura, pues lo que sucedió en Francia sucedió también en Latinoamérica. No olvidemos que la historia literaria en nuestros países surge en el marco de la construcción de los Estados nación, esto es, como un mecanismo esencial para su conformación, aportando a los futuros ciudadanos fundamentos identitarios, solidificando una cohesión colectiva y legitimando un estado de hecho.
Ahora bien, a pesar de los progresos de la historia literaria actual —cuyos campos de investigación se han ampliado gracias a una concepción de las prácticas culturales que permite pensar todos los fenómenos textuales como sistemas de representación correlacionables y analizables en términos de sus modos históricos de producción, circulación y valorización—, aún no se ha puesto en tela de juicio “la posición central que se le ha acordado a la literatura” en el interior de las producciones culturales. “Las consecuencias de este error de perspectiva son”, nos recuerda Vaillant, “incalculables y evidentemente desastrosas” (p. 30). En primer lugar, dicho literatucentrismo nos hace perder de vista que la literatura, en los inicios de la era mediática que inaugura la prensa en el siglo xix, ocupaba un lugar cada vez más marginal y amenazado que poco tiene que ver con esa imagen engrandecida de producción culturalmente dominante que transmiten los libros de historia y que se estudia en colegios y universidades como parte del patrimonio nacional. La idea misma de una autonomía temprana de literatura sería el producto de dicho malentendido histórico. Se cree que esta habría empezado en el momento mismo en el que el escritor, liberado por fin del poder de la Iglesia y de la monarquía de derecho divino, asume en la sociedad burguesa las funciones atribuidas antes al sacerdote. La autonomización de la literatura estaría así asociada desde sus inicios a una ética vocacional en la que prevalecen valores como el desinterés, la renuncia y el sacrificio. Ahora bien, esta consagración póstuma, a la que los mitos de la bohemia y del poeta maldito aportarán el necesario e inevitable toque de rebeldía que requiere toda panteonización, no solo ignora el estado de precariedad al que realmente fue sometido el escritor y la literatura romántica, sino que recubre dicha crisis social y económica con la idea de una coronación temprana del escritor. En efecto, más allá de las representaciones idealizadas que los escritores románticos y la bohemia de 1840 construyeron de sí mismos como respuesta a la situación de marginalidad social y económica a la que se vieron reducidos, la consagración y panteonización del escritor sobrevino mucho tiempo después, cuando la Tercera República colocó a la literatura en el centro de su ideología republicana con el fin de construir y engrandecer un patrimonio exportable al mundo entero. Tal fue el impacto de esta canonización literaria que terminó por hacernos olvidar que en la primera mitad del siglo xix, cuando el escritor se encuentra por completo al auspicio del periódico y de su lógica comercial y mediática, es prácticamente imposible hablar de un proceso de autonomización de la literatura, por más incipiente que este parezca. Habrá, pues, que esperar hasta la segunda mitad del siglo para que la literatura encuentre su lugar en la jerarquía de los bienes culturales. Y esto por varias razones. Primero, el recrudecimiento de la censura contra los periódicos durante el Segundo Imperio (1852-1870), que permitió el fortalecimiento de la industria del libro y la aparición de revistas especializadas que asegurarán, por lo menos hasta las primeras décadas del siglo xx, la circulación de la literatura; segundo, la política de mecenazgo estatal que se inicia con Napoleón III y que alcanzará su punto culmine a finales de siglo, la cual no solo le devuelve a un importante número de escritores ciertas prerrogativas —otorgándoles puestos, subsidios y posiciones honoríficas—, sino que les permite también liberarse de los imperativos económicos impuestos por la prensa; por último, el fortalecimiento del aparato escolar y académico, que permitió, por un lado, la integración social y económica del escritor gracias a los cargos provistos principalmente por la instrucción pública y, por el otro, la conformación de un ejército de lectores especializados en cuestiones literarias que alimentó una verdadera industria del libro, favoreciendo de esta manera tanto al escritor como a las editoriales, pues estas podían apostarle, gracias a la existencia de un público letrado, a las producciones más novedosas.
Así pues, la verdadera autonomización de la literatura, cuya condición sine qua non es la puesta en marcha de sus propias instancias de circulación y legitimación (el libro, la revista y la crítica especializada, por mencionar solamente las más importantes), sobreviene únicamente durante el Segundo Imperio y la Tercera República gracias, en gran medida, a la influencia concreta de políticas voluntaristas que emanan del poder y que deben ser tenidas en cuenta para comprender la estructuración progresiva del campo literario. Sin embargo, la historia literaria prefirió guardar la imagen idealizada de una autonomía de la literatura cuyo precio sería la marginalización social y económica del escritor, reproduciendo así acrítica y ahistóricamente los mitos de la bohemia y del poeta maldito, los cuales no eran otra cosa que una compensación ilusoria, en el plano de las representaciones, de la precariedad real a la que fue reducido el escritor moderno al ser despojado, tras el ingreso de la literatura en la economía burguesa, de las redes de sociabilización aristocráticas que constituían su público habitual. En resumidas cuentas, esta reducción del punto de vista histórico, que asocia heroicamente la autonomía de la literatura a la renuncia voluntaria del escritor a las recompensas mundanas, o para decirlo de otra forma, que hace de su precariedad social y económica la condición ineluctable de su independencia, conlleva a sendos anacronismos históricos que bien pueden pasar por alto las condiciones particulares del ejercicio literario y de sus mecanismos de legitimación en determinados momentos de la historia. Así, por ejemplo, durante gran parte del siglo xx, cuando el escritor vanguardista reencuentra por momentos su público gracias al trabajo de aclimatación literario realizado por las escuelas y universidades —como ocurrió justamente en Francia durante la llamada era Gallimard—, este pudo perfectamente “reivindicar la fuerza singularizante y la especificidad semiótica de su trabajo de elaboración con el lenguaje sin exigir una suerte de extraterritorialidad social o el repliegue autárquico sobre sí mismo” (p. 120). De ahí la importancia de comprender, como nos sugiere Vaillant en sus estudios, las relaciones complejas que se entretejen entre el sistema literario y otras instituciones, particularmente políticas, educativas y mediáticas.
Otra consecuencia desastrosa del literatucentrismo es el privilegio que la historia literaria le ha acordado al libro en detrimento de otros soportes materiales de difusión que, como el periódico, marcaron con su impronta las evoluciones mayores de la literatura moderna. En efecto, nuestro imaginario cultural, moldeado por los procesos de canonización y patrimonialización que mencionábamos más arriba, tiene la tendencia a asociar la literatura al libro, como si esta hubiera estado desde sus inicios destinada a ser publicada en los bellos tomos con los que adornamos, a manera de mausoleo y con el respeto que ameritan los autores célebres, nuestras librerías y bibliotecas. Esto se explica en parte, nos recuerda Vaillant, por el temor que la historia literaria experimentó ante “la idea de comprometer el canon en proceso de constitución, incorporándole modos de publicación” (p. 82) que, como la prensa, eran para entonces considerados como ilegítimos.
Tres consecuencias mayores se desprenden de dicho olvido. Ante todo, se tiende a ignorar cómo el encuentro de los escritores con la prensa tuvo un impacto mayor en la construcción de las grandes innovaciones poéticas de la modernidad. El realismo —que por lo general asociamos a la novela, pero que no es más que el otro nombre de la modernidad poética—, así como la subjetivación y las técnicas de diseminación e indirección textual (la risa, la ironía, el estilo indirecto libre, el calambur, el estereotipo y la opacidad) serían un producto directo de este encuentro entre la literatura y la prensa. Aunado a esto, se tiende a establecer una división y jerarquización de la producción literaria que no resiste, por lo menos en lo que respecta a la primera parte del siglo xix, al análisis de los hechos. Dicha división, que ha sido incluso reproducida en muchos estudios de inspiración bourdieusiana, se contenta con fragmentar el campo literario en dos polos antagónicos: por un lado, un puñado de escritores consagrados enteramente a su vocación y al abrigo de las realidades económicas y mediáticas de la literatura; por el otro, todo un ejército de plumíferos mercenarios al servicio de la prensa con el único objetivo de sobrevivir. Sin embargo, basta con echar una mirada a la trayectoria de los autores canónicos y decimonónicos para convencerse de que todos los grandes escritores que hoy conocemos bajo el soporte libro escribieron y publicaron en la prensa. Esta constatación vuelve inoperante, por los menos para las dos décadas durante las cuales la prensa ejerce un poder hegemónico (1830-1850), la distinción entre una literatura legítima, asociada a menudo al libro y a la esfera de producción restringida, y una literatura menos legítima o heterónoma, asociada a la prensa y a la lógica comercial del periódico. Y esto por dos razones en particular. En primer lugar, el dominio absoluto que ejercía la prensa de la Monarquía de Julio (1830-1848) en el ámbito de la circulación y la legitimación cultural no permitía una jerarquización del público lector, pues esta no se dirigía a “círculos herméticos de escritores, artistas o aficionados a la literatura, como sí lo harán las revistas de fin de siglo, sino al grueso del público: a ese público ‘Burgués’ que, en compensación, los periodistas bohemios de la petite presse se acostumbra[ron] a agobiar con su desprecio” (p. 76). En segundo lugar, desde el momento mismo en que la literatura entra en la era de la comunicación mediática que inaugura el periódico, ningún escritor, por más reaccionario que fuera (pensemos aquí en Baudelaire o Flaubert, para dar tan solo dos nombres), escapa a su influencia. Toda su producción artística, por más que intente separarse del influjo de la prensa refugiándose en las modalidades de publicación más tradicionales como el poemario o el libro impreso, está bañada, desde su génesis misma, en la cultura mediática.
Por último, el privilegio otorgado al soporte libro promueve el olvido de una gran parte de la producción poética de los siglos xix y xx, desestimando así, bajo una postura elitista, “la extraordinaria plasticidad de la poesía en nuestras sociedades modernas” (p. 83). En efecto, la primacía acordada al poemario pasa por alto todos esos soportes y modos de comunicación que abrigaron y continúan albergando a la poesía. Así, por ejemplo, la poesía revolucionaria, cuya producción se incrementa en los momentos de agitación política, adopta a menudo otras formas de circulación como la canción, la declamación callejera, las hojas sueltas o las páginas del periódico. Como era de esperarse, la afiliación exclusiva de la poesía al libro dejó de lado este lirismo polifacético y revolucionario que invadió el espacio público durante el siglo xix. Lo que es cierto para el siglo xix lo es también para el siglo xx, pues los repetidos lamentos que hoy en día deploran el aumento desproporcionado de novelas en detrimento de la producción poética son una manifestación más de un imaginario cultural obcecado por el libro que impide ver cómo esta prolifera fuera de los soportes y espacios más elitistas: en el rap, los grafitis, los carteles o, incluso, cada vez con mayor frecuencia, en las redes sociales. De esta manera, Vaillant nos propone, como lo verá el lector en los capítulos consagrados a la producción poética, una historia radicalmente nueva de la poesía, liberada de los prejuicios elitistas que consuman la alianza de la poesía con el libro y que reproducen, por la misma vía, jerarquías estéticas fundadas en el menosprecio de las expresiones populares.
Todas estas razones justifican, como esperamos haberlo demostrado hasta el momento, la propuesta histórica y teórica de nuestro autor. Más allá de cualquier valoración o distinción, el objetivo de Vaillant es, antes que nada, devolver la literatura al lugar que históricamente le corresponde dentro de las formas de comunicación social, antes de que la institución escolar y académica la fijara para la posteridad en esa imagen ennoblecida con la que ha llegado hasta nosotros y que no cesamos de reproducir, ingenua pero interesadamente, en nuestras academias. Veamos ahora las consecuencias teóricas y metodológicas de esta reubicación histórica de las prácticas literarias, la cual es indispensable para comprender no solo el proceso de sacralización y patrimonialización del que ha sido objeto la literatura, sino también cómo esta forma particular de comunicación ha evolucionado a lo largo de la historia.
Para una historia de la comunicación literaria moderna
La condición previa para dicho trabajo de descentralización de la literatura es, como lo demuestra nuestro autor a lo largo de los estudios aquí recopilados, el perfeccionamiento del “conocimiento histórico de todas las instituciones y de todas las instancias que, de diversas formas, influencia[ron] el rumbo de la literatura: la enseñanza, la edición, la prensa, las prácticas culturales” (p. 36). Así, uno de los primeros pasos hacia esa revolución copernicana de la historia literaria sería realizar, como lo ha hecho Alain Vaillant desde hace más de veinte años y más recientemente en Latinoamérica, varios grupos de investigación en historia de las mediaciones editoriales,1 un estudio histórico de la prensa en su conjunto —sin diferenciar entre una supuesta prensa literaria o cultural y una prensa política o de información, sino privilegiando el análisis sistemático y cronológico de grandes corpus—. En otras palabras, se trata de sumergirse, sin un a priori jerarquizante, en la masa textual y discursiva que conforma el impreso periódico en diferentes momentos de la historia.2 Solo así sería posible desprenderse de los estudios monográficos y singularizantes de la historia literaria tradicional con el fin de “elaborar una poética histórica de las formas y de los géneros, cuyo objetivo [sea] proponer hipótesis históricas sobre las evoluciones del hacer literario, sobre el nacimiento o la mutación de las formas, de los procedimientos, de las prácticas de escritura y de los géneros” (p. 37).
Podría objetarse que un estudio de esta dimensión, centrado en un corpus periodístico, poco tiene que ver con la literatura. Nada sería más falso. De hecho, es preciso aceptar, como bien lo demuestra Alain Vaillant en sus estudios sobre la prensa del siglo xix, que las grandes revoluciones en materia de técnicas y formas de circulación del discurso (oral o escrito) transforman por completo la naturaleza de la comunicación. Así, por ejemplo, el periódico —que no es otra cosa que la primera forma estandarizada que adquiere la comunicación en las sociedades masificadas e industrializadas— transformó para siempre la comunicación literaria. Y esto no solo porque el periódico relevó al libro y al manuscrito, por lo menos durante una gran parte del siglo xix, de sus tradicionales funciones de mediación, sino porque al hacerlo modificó, de manera irreversible, la sustancia misma de la literatura. De manera que no basta con ampliar “la lista de los marcos posibles de la literatura, como si los medios no fueran sino un soporte entre otros tantos, en el cual se insertaría la literatura” (p. 41), sino que se hace necesario comprender los complejos procesos de imbricación que dieron origen a las nuevas poéticas de la modernidad y a una nueva recomposición y jerarquización de los géneros. Veamos, pues, con más detalle, en qué consisten dichas transformaciones.
Ante todo, el paso de la cultura pre-mediática del Antiguo Régimen a la cultura mediática que caracteriza a la sociedad moderna propició un cambio del paradigma formal de la literatura que se encuentra estrechamente relacionado con los espacios de sociabilización del autor y de su producción. En efecto, durante el Antiguo Régimen, la inserción social y económica del escritor estaba garantizada por los salones mundanos, a los que este destinaba su producción. De ahí se desprende que la literatura estuviera esencialmente construida sobre un modelo retórico que reproducía y prolongaba los encantos de la conversación mundana. “Incluso siendo un producto escrito, impreso y listo para la lectura, esta literatura era ante todo la disposición formal de un discurso, de una palabra dirigida a un destinatario en la que se manifestaba un pensamiento individual cuyo objetivo era convencer al público por las vías de la argumentación” (p. 143). Ahora bien, en 1830, con el apogeo del mundo impreso y en particular de la prensa, el escritor, despojado de los círculos de sociabilidad del Antiguo Régimen, no solo se ve por primera vez confrontado a un público anónimo y virtual, sino que “descubre […] la necesidad de producir un texto, en conformidad con las reglas comunicacionales que descubre poco a poco y que debe dominar” (p. 32). Así, esta nueva forma que adquiere la comunicación literaria en la era mediática, que Vaillant denominará literatura-texto para distinguirla de la literatura-discurso de la era pre-mediática, no reposa ya en la elocuencia íntima que permite la sociabilidad mundana, y a la cual el escritor destina su obra como una excrecencia del modelo conversacional, sino en la producción masiva y estandarizada de textos, a la que el escritor debe responder, llenando las columnas del periódico, si desea seguir cumpliendo su rol.
La primera consecuencia de esta transformación capital, en la que la prensa se atribuye la función mediadora que cumplía antes la literatura imponiéndole sus propias reglas y modalidades de expresión, es el cambio de un régimen argumentativo, en el que prevalecía una “estética del buen decir” o de la elocuencia, a un régimen narrativo, en el que prevalece una estética de la “cosa vista” o del “arte de ver”. En efecto, puesto que el periódico es, por su naturaleza misma, mediático, este tiene “como función interponerse entre los lectores y lo real, representar lo real” (p. 68). Su misión es, por así decirlo, “representar el mundo, entregar, día tras día, ese relato polifónico de lo real que la cultura mediática edifica progresiva y continuamente” (p. 47). Este imperativo de la “cosa vista” no dejará indemne a la literatura. Sumergida por completo en la cultura mediática que inaugura el periódico, la literatura experimenta por primera vez la banalidad de la vida cotidiana, que el escritor transformará para su provecho estetizándola e imponiéndole, en contra relieve, su propia subjetividad. Siendo así, nos recuerda Vaillant, “la única invención estética del siglo xix, de la que proceden todas las otras que censan los libros de historia literaria, es el realismo” (p. 120), a condición de entender por este la imposición de la realidad presente en la literatura.
Lo que se aplica aquí a la novela o a la prosa de ficción se aplica también a la poesía, que la historia literaria tradicional, siguiendo una periodización que no corresponde realmente a los hechos, continúa oponiendo, al distinguir la subjetividad lírica de la poesía romántica de la pretendida objetividad de la novela, al realismo. Tal vez sea este uno de los puntos más valiosos y revolucionarios de la propuesta que nos hace Vaillant para una poética histórica de los géneros y las transformaciones estéticas. Al considerar la emergencia de la cultura mediática como el punto neurálgico de las innovaciones artísticas del siglo xix, nuestro autor rompe con estas periodizaciones y jerarquizaciones obtusas. En lugar de contraponer la modernidad poética al realismo de la novela, la perspectiva aquí adoptada propone considerar ambas expresiones como dos fenómenos concomitantes de una misma situación histórica: la irrupción en la literatura, gracias al contacto con la cultura mediática, del presente, de lo banal, de lo cotidiano. Y es precisamente el olvido de este hecho fundamental el que ha propiciado la nefasta entronización de la llamada “poesía pura” como credo estético por excelencia de la modernidad poética, como si la poesía del siglo xix, o por lo menos la de sus más grandes representantes, le hubiera dado la espalda, a la manera de los parnasianos, al presente, al rumor de la vida cotidiana que circula en los periódicos, a la vida política que la cultura periodística construye y pone en escena, en una palabra, al devenir histórico. En este sentido, nada sería más falso que la afirmación de ese lugar común según el cual la poesía moderna se habría aseptizado de lo real. Basta con tomar como ejemplo a Baudelaire, que los manuales en historia literaria han querido asimilar —a pesar de su exaltación del “heroísmo de la vida moderna” y de su llamado a “extraer de la vida actual su lado épico”—3 a la poética etérea del arte purísimo. En efecto, Baudelaire es el prototipo emblemático de la “irrupción de lo banal en la poesía, incluso de la fealdad, de la miseria social, de todos los vicios abyectos y condenados por la moral” (p. 74), de esa pasión por lo real de la cual los periódicos son, al mismo tiempo, el eco y el espejo. Ahora bien, el hecho de que el poeta experimente por primera vez, gracias a su contacto con el periódico, la banalidad de la vida cotidiana, no quiere decir que renuncie a la estetización de dicha cotidianidad, como si la poesía tan solo calcara en verso la realidad que refleja la prosa periodística y el poeta renunciara a su capacidad de disidencia y de repliegue frente al mundo. De hecho, el poeta que publica sus textos en la prensa está obligado, más que nunca, a singularizar su palabra y su figura para distinguirla del barullo polifónico y heteróclito de la prensa. Todas las innovaciones formales de la poesía moderna, desde la ironía hasta la elaboración de una poética de la alusión y de lo implícito, pasando por la rarificación del producto y la preeminencia de “las formas breves sobre los grandes géneros tradicionales” (p. 80), no solo están marcadas por el paso de la poesía por la prensa, sino que son una manera más de “singularizar y aislar al poema en el espacio de lo impreso colectivo y periódico” (p. 81). En resumidas cuentas, nos dirá Vaillant, “es la integración del poema en el espacio polifónico del periódico la que favoreció, si no es que provocó directamente, el camino elegido, estetizante y artístico, que seguirá caracterizando la poesía francesa, desde el romanticismo hasta los primeros momentos del surrealismo” (pp. 80-81).
Lo anterior nos lleva también a otra de las transformaciones mayores que experimenta la literatura al toparse con las nuevas condiciones de producción impuestas por la cultura mediática: la subjetivación, proceso que el autor moderno contrapone a la lógica de impersonalización y estandarización que caracteriza a las sociedades industriales y masificadas. En efecto, la era mediática “pone en marcha un mecanismo de estandarización y de impersonalización en el que la figura del autor corre el riesgo de ser la primera víctima y que constituye la primera etapa hacia la generalización de la producción en serie que caracteriza nuestra cultura contemporánea” (p. 115). Recordemos que en la cultura mediática el escritor se encuentra de repente despojado de su público habitual. Su palabra ya no es una palabra individual dirigida a un destinario que puede reconocer en los salones mundanos, sino un “texto dado a leer a un público indiferenciado mediante las nuevas estructuras de difusión del impreso público (periódico y no periódico)” (p. 122). Dicho de otra forma, la lógica del mundo impreso no solo ausenta al escritor del acto de comunicación y lo distancia de su público, imponiéndole así la experiencia radical de la soledad, sino que priva al lector de la corporalidad del enunciante. De hecho, la nostalgia que los escritores del siglo xix sienten por la literatura-discurso y su modelo conversacional, que el romanticismo y la bohemia literaria intentan revivir mediante la creación de cenáculos y otras formas de sociabilidad, no es más que una expresión de su añoranza por esas redes de integración social y económica que determinaban su estatus durante el Antiguo Régimen y que desaparecen con las industrias culturales, particularmente con el apogeo de la prensa, que es la que domina hegemónicamente la cultura de lo impreso, por lo menos durante las dos décadas que corresponden a la Monarquía de Julio. En resumidas cuentas, si en el caso de la literatura-discurso, el destinatario podía complementar la imagen discursiva que el enunciante construía de sí mismo con sus actos verbales (gestos, mímica, elocución, en fin, todo aquello que constituía la performance del escritor en los espacios aristocráticos), en el caso de la literatura-texto, el lector, al no estar confrontado en directo con la presencia del autor, debe acudir a otras informaciones para construir una imagen del enunciante. Por consiguiente, “si el escritor desea persistir en mantener el discurso en el corazón del texto y en hacer escuchar su voz —pues sigue siendo, gracias a su vocación, un hombre de palabra—, debe entonces encontrar los medios de inscribir su presencia autorial y, por así decirlo, de hacer escuchar su voz en el texto mismo” (p. 122). Es justamente este proceso de “subjetivación autorial” el que le permitirá al lector “adivinar, detrás del texto que lee, una instancia enunciativa latente, y luego identificar dicha instancia textual con la figura del escritor” (p. 100).
Ahora bien, puesto que la lógica comercial de la cultura mediática obliga al escritor a producir textos destinados a satisfacer las demandas de consumo de un público cada vez más amplio, esta no solo vuelve obsoleto el modelo de comunicación de la literatura-discurso, en el que el escritor se veía a sí mismo “como una suerte de orador sagrado” (p. 88), sino que tiende a imponer una forma de comunicación cuyos códigos de uniformización atentan contra la singularidad del escritor y pliegan la literatura a las exigencias de entretenimiento propias de la industria cultural. De ahí que los escritores del siglo xix hayan querido preservar los encantos de la palabra íntima y privada en espacios que, como la correspondencia, “escapan de las leyes culturales de la textualización” (p. 123). Sin embargo, la partida no se jugaba para el escritor en este espacio de escritura aledaño al texto, sino en el texto mismo, en la obra publicada, ya fuera en el formato libro o en la prensa. Se trataba para él, en pocas palabras, de afirmar, por un lado, la peculiaridad de su trabajo artístico, concibiendo su lenguaje “no como un instrumento, sino como un material —moldeable, maleable al antojo de cada cual, y, por lo tanto, impropio para una comunicación estandarizada—” (p. 119), y, por el otro, de revindicar la singularidad de su persona proveyéndose de un estilo que lo hiciera reconocible para los lectores. Todo ocurre como si el escritor, inmerso en un sistema de comunicación impersonal y estandarizado, solo pudiera mostrar su singularidad y su presencia absteniéndose de plegarse a los códigos de la comunicación, esto es, perturbando al máximo el proceso de interpretación. Se instala así en la literatura una verdadera “retórica de la indirección, que es la marca más visible y reconocible de la estética moderna de la escritura” (p. 124). De hecho, como nos explicará Vaillant con detalle en varios de sus ensayos aquí recopilados, todas las innovaciones literarias del siglo —desde la risa, la ironía y la parodia, hasta la opacidad textual y el estilo indirecto libre, pasando por el estereotipo y el calambur— son el resultado de este proceso de subjetivación en el que el autor se inmiscuye subrepticiamente en el texto para distanciarse tanto de la vieja maquinaria retórica como de la lógica comercial de la industria mediática.
Mencionemos, para cerrar nuestro recorrido por esta nueva propuesta hacia una poética histórica de la comunicación literaria, una última consecuencia de este desalojo de la persona del autor que trajo consigo la textualización impuesta por la cultura mediática del impreso público, pues esta sigue siendo hoy en día parte consustancial de las prácticas literarias y artísticas. Dicha consecuencia podríamos resumirla en el evocador título que Marina Abramović le adjudica a un documental que presentó la performance que la artista serbia llevó a cabo en el MoMa de Nueva York entre marzo y mayo de 2010: The Artist is present (2012). La necesidad de reintroducir la corporalidad del productor en la escena literaria y artística no es del todo nueva, como podrían sugerirlo los innumerables espacios mediáticos en los que, como en la performance que mencionábamos previamente, la voz y el cuerpo del artista se hacen presentes para la promoción y difusión de la obra (televisión, cine, entrevistas, conferencias, lecturas públicas, firma de libros, etc.). Esta tiene sus orígenes, por el contrario, en el silencio que la lectura del libro impreso le impuso al autor, pues este “se vio excluido del cara a cara […] entre el lector y el libro” (p. 98). Recordemos que tanto el libro como el periódico no solo constituyen la presencia in absentia del autor, sino que, regidos por una lógica económica de la producción que ya no tiene nada que ver con el sistema de mecenazgo de la cultura pre-mediática, cuestionan radicalmente el estatuto del productor de bienes simbólicos: estos compran los derechos de un producto terminado —el texto— en lugar de remunerar una actividad —la escritura—. De ahí que el escritor no solo se encuentre súbitamente desterrado del proceso de difusión y circulación de su obra —que garantizaba antes los salones aristocráticos, donde su presencia era requerida—, sino que las condiciones de su ejercicio se degraden, pues se haya implacablemente subordinado a las exigencias del mercado, las cuales imponen un ritmo de producción que, al no ser satisfecho, conllevan a la marginalización social y económica de su persona. Ahora bien, ante dicha situación de exclusión, el escritor reaccionó entregándose con júbilo “al placer de la autorepresentación mediática” (pp. 88-89), la cual tuvo por consecuencia, como era de esperarse, la renuncia de la persona en beneficio del personaje, pasando así del plano de las realidades reivindicables a aquel, gratificante pero refractario, de las representaciones. Basta con recordar la subasta permanente de la figura autorial a la que se lanzaron con frenesí esos acróbatas caprichosos de la escena literaria del segundo romanticismo, jugadores lúcidos de la comedia de las letras francesas (Théophile Gautier, Pétrus Borel, Gérard de Nerval, Charles Lassailly), para medir hasta qué punto los escritores de la época comprendieron y denunciaron, de manera ostensiblemente irónica, la importancia de la imagen y de la puesta en escena de sí mismos en los procesos de legitimación literaria que emergen durante la cultura mediática.4 Sin embargo, no hay que olvidar que esta autogestión mediática de su imagen pública, que Vaillant llamará performance paratópica para distinguirla de la performance monológica del Antiguo Régimen, es “la consecuencia casi inmediata de la explosión de la prensa parisina, luego de la revolución liberal de 1830” (p. 104). Así pues, fue el periódico el que propició, orquestando la proliferación de la imagen del escritor en el espacio público, la legitimación mediática del escritor. Este traerá consigo, ciertamente, nuevas formas de hacerse visible y reconocible para el público, pero también, y sobre todo, una legitimación engañosa que refuerza “los vínculos de dependencia entre los escritores y el sistema mediático” (p. 89).
De ahí la importancia de los estudios de índole sociológica que buscan describir el rol que juegan las estrategias discursivas y comportamentales que el escritor pone en marcha para señalar su presencia en la escena literaria y mediática. Estos permiten observar, por una parte, “las conductas enunciativas e institucionales complejas mediante las cuales una voz y una figura se imponen como singulares en un estado del campo literario”,5 y, por el otro, la manera en la que las instancias de difusión y legitimación administran la obra y la figura del autor, atribuyéndoles (o no) un valor y permitiendo, de esta manera, la reproducción de la institución literaria misma. Sin embargo, esta perspectiva no debe hacernos olvidar que “la performance no sustituye al texto, sino que se lleva a cabo en sus márgenes” (p. 102). Ahí radica el interés de una poética histórica como la que propone nuestro autor, pues esta pone en evidencia la manera en la que la subjetividad autorial se introduce en el texto mismo, dando así lugar a todas las invenciones formales de la modernidad literaria.
Terminemos con unas breves palabras para el especialista o futuro investigador a los que está destinada esta antología. Sabemos desde hace ya varios años que la prensa ha sido el principal soporte para la importación y exportación de formas y contenidos entre diferentes espacios separados por fronteras temporales, lingüísticas, geográficas y culturales. La mayor parte de los estudios consagrados a las transferencias culturales en nuestro medio parten de este hecho capital, que nadie pondría hoy en duda. Al insistir en los actores e instituciones que intervienen en la apropiación y recepción de las producciones intelectuales europeas, así como en los soportes que las vehiculan, dichas aproximaciones señalan no solo los procesos que condujeron a la migración de textos, objetos, personas y modelos institucionales del espacio europeo al espacio hispanoamericano, sino también el rol que dichas mediaciones jugaron en la construcción de imaginarios identitarios híbridos y en la constitución de nuestras instituciones políticas y culturales.6 Ahora bien, el periódico, como lo recuerda Alain Vaillant, no solo favorece la circulación de contenidos culturales, sino que, al hacerlo, se exporta a sí mismo, convirtiéndose así en el primer vector de la emergencia y mundialización dela cultura mediática.7 No habría pues que preguntarse, de manera mucho más radical, ¿cómo nuestros escritores negociaron su encuentro con la cultura mediática? Y esto no solo en lo que concierne a su estatus, pues estos terminaron por adaptarse, tan bien que mal, a las condiciones sociales y económicas que la prensa le imponía a su oficio, sino también, y sobre todo, en lo que respecta a la producción misma de sus obras, a las prácticas de escritura, a sus mecanismos y técnicas formales, a la creación, para decirlo en una palabra, de sus poéticas. ¿Cómo los escritores latinoamericanos se apropiaron y asimilaron en su escritura los modelos periodísticos —el argumentativo de la literatura-discurso, por ejemplo, o el narrativo de la literatura-texto, con sus toques de ironía, fantasía, juegos verbales, etc., y sus técnicas de implicitación y diseminación textual—? ¿Cómo se dio en nuestros países el paso de una literatura pre-mediática a una literatura-mediática? Y es que, al final de cuentas, se trata de trazar en nuestros países, como lo ha hecho Vaillant en el caso francés, una historia de la comunicación literaria que tenga en cuenta la forma y las modalidades específicas que esta adquiere en las sociedades industrializadas y masificadas, caracterizadas por la periodicidad, la colectivización y el flujo mediático. De ahí el interés de extrapolar un modelo teórico como el que aquí proponemos, pues este nos permite no solo repensar las particularidades formales e históricas de nuestras literaturas, sino sus procesos de paralelismo, imbricación y mestizaje con sus homólogas europeas. Y es a usted, lector, a quien corresponde dicha tarea.
Juan Zapata
Université de Lille
1 Véanse, por ejemplo, el portal de Editores y Editoriales Iberoamericanos (edi-red), el cual busca trazar el mapa de la edición literaria en castellano, catalán, vasco y gallego de los siglos xix y xx; el Núcleo de Estudios del Libro y la Edición (nele) del Conicet en Argentina, cuyo proyecto nace en 2012 de manera paralela al Primer Coloquio Argentino de Estudios del Libro y la Edición, el cual tuvo lugar en la Universidad Nacional de La Plata, y al que le seguirán dos coloquios sobre el mismo tema en la Universidad Nacional de Córdoba (2016) y en la Universidad de Buenos Aires (2018). En el contexto colombiano, remitámonos al Encuentro Latinoamericano del Libro, la Edición y la Lectura, que se llevó a cabo del 25 al 27 de julio de 2018, organizado por el Instituto Caro y Cuervo y la Universidad Jorge Tadeo Lozano; el volumen colectivo dirigido por Diana Paola Guzmán, Paula Andrea Marín, Juan David Murillo y Miguel Ángel Pineda titulado Lectores, editores y cultura impresa en Colombia: siglos xvii-xx, Bogotá, Editorial Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2017; la obra de Paula Andrea Marín Un momento en la historia de la edición y de la lectura en Colombia: 1924-1954, Bogotá, Editorial de la Universidad del Rosario, 2017; y los volúmenes colectivos dirigidos por Ana María Agudelo y Gustavo Adolfo Bedoya, Prensa, literatura y cultura. Aproximaciones desde Argentina, Colombia, Chile y México, Lima-Medellín, Centro de estudios literarios Antonio Cornejo Polar-Universidad de Antioquia, 2016, y El estudio de la prensa literaria en América Latina y España. Estados del arte, Medellín, Universidad de Antioquía, 2017.
2 Tal fue el objetivo que Alain Vaillant se fijó, junto con Marie-Ève Thérenty, en ese estudio pionero de las relaciones entre prensa y literatura que apareció en 2001 bajo el título 1836. L’An I de l’ère médiatique. Analyse littéraire et historique de “La Presse” de Girardin (París, Nouveau Monde, 2001).
3 Charles Baudelaire, “Salon de 1845”, en Œuvres complètes, t. 2, Claude Pichois (ed.), Gallimard, 1976, p. 407.
4 Véase a este respecto José-Luis Diaz, L’Écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales à l’époque romantique en France, París, Honoré Champion, 2007.
5 Jérôme Meizoz, “Aquello que le hacemos decir al silencio: postura, ethos, imagen de autor”, en Juan Zapata (comp. y trad.), La invención del autor, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 2014, p. 86.
6 Esto en lo que respecta al siglo xix, que es el periodo en el que nos situamos. Evidentemente, el movimiento inverso, esto es, la circulación de las producciones culturales latinoamericanas en los países europeos durante la segunda mitad del siglo xx, con todos los procesos de hibridación cultural y enriquecimiento de las literaturas del viejo continente, también es actualmente analizado por comparatistas y por la teoría de las transferencias culturales (véase, en particular, el grupo Mediación Editorial, Difusión y Traducción de la Literatura Latinoamericana en Francia —medet-lat—: https://www.projet-medetlat.com/). No olvidemos que la teoría de las transferencias culturales ha permitido también analizar en nuestro medio los intercambios culturales y literarios que se han llevado a cabo entre las naciones latinoamericanas, los cuales son extremadamente ricos y profusos.
7 Véase a este respecto el volumen colectivo dirigido por Marie-Ève Thérenty y Alain Vaillant titulado Presse, nations et mondialisation au xixe siècle, París, Nouveau Monde, 2010.
Historia literaria
Para una historia de la comunicación literaria12
Con un entusiasmo comunicativo, se repite de coloquio en coloquio, así como en revistas y publicaciones colectivas, todos dedicados al futuro de nuestra disciplina, que la historia literaria is back. Sin embargo, es preciso analizar esta afirmación con más detalle. En efecto, hoy se admite que la historia literaria, luego de un eclipse provisorio en beneficio de las ciencias humanas y sociales —de donde resulta el estructuralismo—, encontró una nueva vitalidad, al punto de parecer absorber una buena parte de los estudios literarios. Esta salud recobrada alegra a los historiadores de la literatura, pero nada prueba que estén por algo en esta evolución, que resulta de la confluencia de varios fenómenos tan diferentes como heterogéneos; algunos propios de la investigación universitaria; otros, al contrario, de la moda y del ambiente cultural general: es un buen método, en estas circunstancias, comenzar por algunas observaciones básicas.
Hay que constatar de antemano el número de exposiciones, biografías, reediciones y conmemoraciones que abruman el ámbito cultural. Es claro que la institución escolar ya no es la principal fuerza estimuladora del medio cultural. Si bien es cierto que la inculcación de los modelos literarios y de los conocimientos históricos que le son indispensables recaía tradicionalmente en la enseñanza, cuyo trabajo de impregnación cultural era por su precocidad misma de una eficacidad incomparable, hoy la Escuela —y particularmente la enseñanza literaria— ha perdido una buena parte de su influencia y, aún más, de sus certezas ideológicas. La literatura se mantiene allí tan bien que mal, amparada menos por su dinámica propia que por la fuerza de inercia que le es propia a todas las instituciones del Estado y a los cuerpos que la componen.
Dado que la historia literaria prospera hoy, es entonces necesario buscar en otras direcciones. En primer lugar, en la dirección de la historia, que ha transmitido ampliamente, con el apoyo del público culto, la literatura. En la producción corriente de lo que se suele llamar la “literatura general”, ya no solo se cuentan las narraciones históricas, las obras que tienen que ver con la historia cultural, las vidas de hombres ilustres, las memorias, los testimonios: dentro de este vasto conjunto figuran también, en buena posición, las biografías de escritores o los trabajos sobre la vida literaria (a granel, la bohemia, la República de las Letras, los medios de la edición, las vanguardias, etc.). Este desarrollo de la historia tiene causas profundas: está ligado no solo a las transformaciones cada vez más rápidas de nuestras sociedades occidentales, sino también a las inquietudes y al poderoso sentimiento de nostalgia que suscitan. A estos factores se añade un fenómeno social y demográfico: mientras la juventud se aleja mayoritariamente de este consumo cultural de la tradición, el envejecimiento de la población lectora de libros de literatura ofrece a la edición un vasto mercado, mayoritariamente constituido por adultos —y, particularmente, por el mercado de jubilados que, formados según los antiguos cánones escolares, dotados de tiempo libre y de dinero disponible para el ocio, se interesan lógicamente en la cultura para reencontrar en ella el reflejo seductor del pasado—. Por otra parte, el interés por el pasado es, estrictamente hablando, una adhesión a los valores del pasado: a los grandes escritores, a los grandes pintores o los grandes creadores de formas, en fin, a todo aquello que manifieste y reconforte la idea de una jerarquía artística. Asimismo, este culto museográfico de las obras maestras se empalma, bajo una apariencia razonada y elitista, con la lógica del protagonismo que rige hoy, en nuestro mundo mercantil, el conjunto de los comportamientos culturales. Es claro que la deformación de la perspectiva suscitada por un interés demasiado exclusivo y más o menos cultual por los mayores puede tener efectos negativos en los objetivos específicos de la historia literaria.
Es deseable entonces, antes de preguntarse por el futuro de la historia literaria, separar formalmente la disciplina misma —cuya evolución obedece, en principio, a una lógica teórica y científica— de sus entornos culturales, que dependen, en su principio mismo, de la crónica periodística. O, más bien, esta separación sería deseable si fuera posible. En realidad, basta con considerar nuestras propias prácticas como investigadores para constatar hasta qué punto nuestras orientaciones en materia de historia literaria están determinadas por nuestro rol en la “mediación cultural”, entendida esta en su sentido más amplio. Así pues, es preciso considerar los encargos editoriales, el impulso tan decisivo como intelectualmente absurdo de las conmemoraciones nacionales, la participación en exposiciones o en toda otra suerte de “eventos”, y, last but not least, el surgimiento progresivo de nuevas tecnologías en el campo de la investigación propiamente dicha. El peso de esta lógica social y comunicacional es tal —y está creciendo de tal manera en la dinámica de globalización que es también, y posiblemente antes que nada, la del mundo académico— que me parecía inadmisible no comenzar por recordarla. De hecho, lejos de ser el resultado de nuestro propio cuestionamiento de investigadores, una buena parte de nuestro esfuerzo de teorización en historia literaria no es más que la explicitación y la sistematización de procesos documentales, así como de investigaciones que estamos llamados a llevar a cabo para responder a una exigencia histórica a la cual damos nuestro apoyo, indispensable pero secundario, de especialistas eruditos, y que engendra estos productos híbridos en los que los saberes más exactos están aclimatados a las modas culturales y al espíritu de la época.
Para una revolución copernicana de la historia literaria
Dicho esto, todo lo bueno sirve. La historia literaria va viento en popa y es tiempo de volver a sus objetivos y a sus métodos.
En ese sentido, es innegable que un obstáculo mayor, con el cual tropezaba la reflexión teórica, ha sido parcialmente eliminado y que algún consenso, más o menos conscientemente obtenido, se ha establecido progresivamente sobre la noción, si no sobre el término mismo, de representación. Durante mucho tiempo, y a pesar de los resultados obtenidos en el terreno del saber concreto, se le objetaba al historiador de la literatura que, al intentar poner en serie y en paralelo las realidades textuales y los datos factuales, este se esforzaba en mezclar objetos heteróclitos. Si, por el contrario, admitimos que todo texto literario, por más singular que sea, es un sistema semiótico hecho de un tejido de representaciones históricamente determinadas y si, además, partimos del principio razonable de que toda realidad social es en sí misma analizable en términos de representación, semiología cultural y simbolización colectiva, se llega a la conclusión de que existe una perfecta homología entre dos sistemas de signos correlacionables. De ahí que, actualmente, sea posible concebir y modelizar los modos de intercambio y de circulación entre el texto literario y el tejido histórico. En la vertiente textual, la sociocrítica se fijó por tarea analizar los vínculos entre el texto, el contexto y el co-texto de la literatura; en la vertiente social, la sociología, y, más precisamente, el estudio de las formas de sociabilidad, ha permitido seguir las evoluciones estructurales del campo literario. Agudizando el punto de vista, podemos finalmente considerar que, entre sociocrítica y sociología, la historia de las escenografías autoriales ha afinado aún más el conocimiento del vínculo entre el texto y el afuera del texto, a la vez que ha reintroducido la figura del autor.
Gracias a esta precisión teórica, el territorio de la historia literaria se vio extraordinariamente ampliado, ya que todo lo que significa tiene vocación de reencontrarse, tarde o temprano, en las redes de la textualidad literaria. Asimismo, en el interior de este vasto territorio, cada año tenemos la ocasión de observar nuevas expediciones, nuevos caminos, nuevas posibilidades. Basta con seguir, a lo largo de los años, las publicaciones de coloquios y de tesis para corroborar esta inventiva, esta red del espacio disciplinario. A partir de ahora, todo tiene que ver con la historia literaria: las ciencias sociales, la historia, la geografía, la filosofía, la fotografía, la medicina, las ciencias naturales, la arquitectura, la música…
Concretamente, el investigador parte de una obra extraída del corpus de los grandes textos —por ejemplo de Victor Hugo, Balzac, Flaubert o Mallarmé— y la compara con otro amplio conjunto textual para demostrar cómo la literatura se inscribe en un contexto histórico y se nutre de este para constituir, en el marco estético que es el suyo, un saber o un discurso de segundo grado. Estos procedimientos son, hoy en día, demasiado banales como para tener que explicitarlos en detalle; todo ocurre como si la obra literaria se encontrara ahora en el seno de un sistema extraordinariamente complejo, en el cual gravitaría, alrededor del corpus canónico, una multitud de sistemas de estructuras textuales. De ahí que el trabajo del historiador de la literatura consista entonces en establecer y analizar el vínculo entre ese núcleo literario y esos objetos orbitales. Sin embargo, esta diversificación de los ámbitos de exploración de la historia literaria —bastante deseable, pues ha ampliado considerablemente desde hace algunos decenios el campo de nuestros conocimientos— no ha llevado a poner en tela de juicio la posición central que se le ha acordado a la literatura, la cual resulta de una pura ilusión óptica ligada a la posición del observador (el investigador). Las consecuencias de este error de perspectiva son incalculables y evidentemente desastrosas. Intentar comprender, por ejemplo, la sacralización de la literatura, olvidando el inmenso trabajo de recristianización que realiza la Iglesia Católica después del Imperio o la adaptación de los “grandes escritores” a las condiciones impuestas por la prensa o la edición, y luego la reacción flaubertiana o rimbaldiana a los saberes científicos en el momento en que Francia entra en la era industrial y tecnológica, sin asignar a la literatura el lugar exacto que le corresponde en la sociedad pos-revolucionaria, a saber: un lugar muy secundario y cada vez más amenazado, lleva a profundos contrasentidos históricos. De manera que, con demasiada frecuencia, cuando creemos hacer historia literaria y ampliar el campo, no hacemos más que perpetuar la vieja concepción idealizada y ahistórica de la literatura, matizándola con algunas precisiones cronológicas. De hecho, somos aún víctimas —y probablemente más aún hoy que ayer— de ese “literatucentrismo” que de entrada borra la percepción histórica de los hechos literarios y contra el cual habría que imaginar, a escala de nuestra disciplina, una suerte de revolución copernicana.
La aplicación que se hizo en historia literaria de la sociología de los campos concebida por Pierre Bourdieu ofrece otro ejemplo de este literatucentrismo. En principio, la noción de campo hubiera debido permitir pensar, en toda su complejidad, la interferencia del campo literario con una multitud de campos culturales —los campos pedagógico, político, científico, mediático, artístico, etc.—, y así modelar la dinámica necesaria y fecunda de los intercambios institucionales y discursivos, los cuales, como se sabe muy bien, están en el corazón de la evolución histórica. Pero, en la práctica de la historia literaria, se impuso una concepción exclusiva y caricaturalmente territorial del campo literario, entendido este como un campo vallado, como una provincia cerrada sobre sus fronteras y que vive de manera autárquica según su única reglamentación interna, al ritmo de correlación de fuerzas y de estrategias tan simplistas como previsibles. La sociología literaria, a contrapelo de sus primeras intenciones, terminó por reproducir la imagen extrañamente fiel, pero sujeta a algunas consideraciones teóricas, del viejo panteón literario estrictamente distribuido y jerarquizado entre mayores y menores.3, 4
Autonomía y modernidad de la literatura: a propósito de un malentendido fundador
Podríamos multiplicar las expresiones concretas de este literatucentrismo. Sin embargo, nada lo ilustra mejor ni resalta al mismo tiempo su poder de seducción y sus inconvenientes que el análisis de la idea, hoy en día generalmente aceptada, de una “consagración” de la literatura en el siglo xix.
Debemos a Paul Bénichou las premisas de esta vulgata de la historia literaria. En los tiempos del romanticismo y la posrevolución, la literatura, librada de su sumisión a la sociedad aristocrática y a la monarquía de derecho divino, habría recuperado el prestigio del que en el pasado había gozado la religión. Así pues, el escritor, sacerdote del mundo moderno, habría estado dotado de una función profética antes de que el desencantamiento que sobreviene después de 1830 lo llevara a convertir en esteticismo su misión sagrada. La sociología de la literatura admite, en efecto, que este periodo, grosso modo inscrito entre las Meditaciones de 1820 y Las flores del mal de 1857, corresponde a la última fase de autonomización de la literatura, la cual le permite disponer de sus propias instancias de legitimación y de un sistema interno de jerarquización y de evaluación. De igual manera, se cree que esta autonomía se traduce, en el plano estético, en la poética de la “modernidad”, que demarca el divorcio entre los presupuestos propiamente artísticos y el contexto ideológico, en el que dominan aún las ideas de progreso y utilidad social.