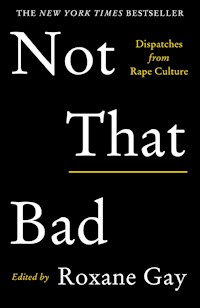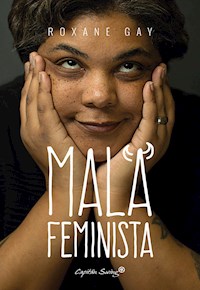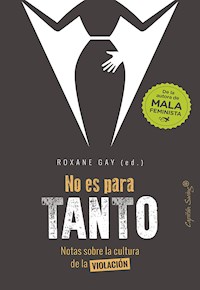Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
En sus tremendamente populares ensayos y en su blog de Tumblr, Roxane Gay ha escrito con intimidad y sensibilidad sobre la comida y el cuerpo, usando sus propias luchas emocionales y psicológicas como una forma de explorar nuestras ansiedades compartidas sobre el placer, el consumo, la apariencia y la salud. Como mujer que describe su propio cuerpo como "salvajemente indisciplinado", Roxane comprende la tensión entre el deseo y la negación, entre el confort con uno misma y cuidarse. En Hambre explora su pasado, incluido el devastador acto de violencia que supuso un punto de inflexión en su joven vida, y acerca a los lectores en su viaje para comprender y finalmente salvarse a sí misma.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
01
Todos tenemos un relato y una historia. Aquí ofrezco los míos con la autobiografía de mi cuerpo y de mi hambre.
02
La historia de mi cuerpo no es una historia de triunfo. Esto no es una autobiografía sobre perder peso. No habrá imágenes de una versión más delgada de mi cuerpo, ni aparecerá mi esbelta figura impresa en la cubierta del libro, metida en una sola pierna de mis antiguos pantalones vaqueros de persona gorda. Este no es un libro que vaya a ofrecer motivación. Carezco de toda poderosa intuición sobre qué se necesita para superar un cuerpo y un apetito ingobernables. Mi historia no es una historia de éxito. Mi historia es, simplemente, una historia verdadera.
Desearía muchísimo poder escribir un libro sobre la pérdida exitosa de peso y sobre cómo aprendí a convivir de un modo más eficaz con mis demonios. Desearía poder escribir un libro sobre sentirme en paz y amarme plenamente, sin importar mi talla. En lugar de eso, he escrito este libro, y ha supuesto la experiencia de escritura más difícil de toda mi vida, mucho más desafiante de lo que jamás hubiera podido imaginar. Cuando tomé la decisión de escribir Hambre, estaba segura de que las palabras surgirían fácilmente, tal y como suele ser habitual. ¿Y acaso habría algo más sencillo que escribir sobre el cuerpo en el que he vivido los últimos cuarenta años? Sin embargo, pronto me di cuenta de que no solo estaba escribiendo una autobiografía de mi cuerpo: me estaba obligando a contemplar lo que mi cuerpo ha tenido que soportar, todo el peso ganado y lo duro que ha sido tanto vivir con este peso como perderlo. Me he visto obligada a examinar secretos que encierran una gran culpabilidad. Me he abierto en canal. Estoy expuesta. Y esto no es nada cómodo. No es fácil.
Desearía haber tenido las dosis de fuerza y voluntad suficientes para ofreceros el relato de un triunfo. Persigo esta fuerza y esta voluntad. Estoy decidida a ser más que un cuerpo, más que todo lo que mi cuerpo ha soportado, en lo que se ha convertido. Un empeño que, no obstante, no me ha llevado demasiado lejos.
Escribir este libro supone una confesión. Estas son mis partes más feas, más débiles, más al desnudo. Esta es mi verdad. Esto es una autobiografía de mi cuerpo porque, por regla general, las historias de cuerpos como el mío se ignoran, desestiman o ridiculizan. La gente ve cuerpos como el mío y empieza a conjeturar. Piensan que conocen el porqué de mi cuerpo. No tienen ni idea. Esta no es una historia de éxito, pero es una historia que exige ser contada y que merece ser escuchada.
Este es un libro sobre mi cuerpo, sobre mi hambre y, en última instancia, sobre desaparecer y estar perdida y desear con todas tus fuerzas reconocimiento y comprensión. Es un libro sobre aprender —por muy lento que este aprendizaje pueda ser— a permitir que me vean y me comprendan.
03
Para contaros la historia de mi cuerpo, ¿os digo cuánto pesaba cuando llegué a mi peso máximo? ¿Os digo la cifra, la vergonzosa verdad que nunca deja de asfixiarme? ¿Os cuento que sé que no debería entender la verdad de mi cuerpo como algo vergonzoso? ¿O bien os digo simplemente la verdad mientras aguanto la respiración y espero a que me juzguéis?
En mi peor momento llegué a pesar 261 kilos, midiendo metro noventa. Una cifra apabullante que difícilmente consigo admitir, pero en un momento determinado esa fue la verdad de mi cuerpo. Conocí esta cifra en una Clínica Cleveland en Weston (Florida). No sé cómo permito que las cosas se descontrolen hasta tal punto, pero lo hago.
Mi padre me acompañó a la Clínica Cleveland. Tenía casi treinta años. Era julio. Fuera hacía calor y bochorno y había verdor por todas partes. En la clínica, el aire era glacial y antiséptico. Todo era muy sofisticado y estaba construido a base de madera cara y de mármol. Pensé: «Así es como voy a pasar las vacaciones de verano».
En la sala de reuniones había otras siete personas que habían acudido para asistir a una sesión de orientación antes de someterse a una cirugía de bypass gástrico: dos tipos gordos, una mujer con ligero sobrepeso y su marido, que estaba delgado, dos personas con batas de laboratorio y otra mujer grande. Mientras miraba a mi alrededor, hice lo que tienden a hacer las personas gordas cuando se juntan con otras personas gordas: me medí en relación a su tamaño. Era más grande que cinco de esas personas, más pequeña que dos de ellas. Al menos eso es lo que me dije. Por 270 dólares pasé buena parte del día escuchando hablar sobre los beneficios de alterar de forma drástica mi anatomía para perder peso. Era, así lo aseguraron los médicos, «la única terapia efectiva para la obesidad». Eran médicos. Se suponía que sabían qué era lo mejor para mí. Yo quería creerlos.
Un psiquiatra nos habló a los allí reunidos de cómo prepararnos para la cirugía, cómo lidiar con la comida una vez que nuestros estómagos se volvieran del tamaño de un pulgar, cómo aceptar que la «gente normal» (sus palabras, no las mías) de nuestras vidas posiblemente trataría de sabotear nuestra pérdida de peso porque ya nos había asignado la categoría de personas gordas. Aprendimos que, durante el resto de nuestras vidas, nuestro cuerpo se vería privado de nutrientes, que no volveríamos a ser capaces de comer o beber hasta media hora después de haber hecho una cosa o la otra. Se nos debilitaría el cabello, es posible que hasta se nos cayera. Nuestro cuerpo podría ser propenso al síndrome de Dumping,[1] una contrapartida que cualquiera podrá descifrar sin necesidad de tener una gran imaginación. Y además, por supuesto, estaban los riesgos quirúrgicos. Podríamos morir en la mesa de operaciones o sucumbir a diversas infecciones en los días posteriores a la intervención.
Era un panorama de buenas y malas noticias. Malas noticias: nuestras vidas y cuerpos nunca volverían a ser los mismos (incluso si sobrevivíamos a la operación). Buenas noticias: seríamos delgados. En el primer año perderíamos el 75 por ciento de nuestro exceso de peso. Volveríamos a ser casi normales.
Lo que ofrecían aquellos médicos resultaba muy tentador, muy seductor: la posibilidad de quedarnos dormidos durante unas cuantas horas y, en el plazo de un año después de habernos despertado, se habrían resuelto la mayoría de nuestros problemas, al menos de acuerdo con la opinión de la comunidad médica. Siempre y cuando, desde luego, continuáramos engañándonos con la idea de que nuestros cuerpos eran nuestro mayor problema.
Tras la presentación hubo una sesión de preguntas y respuestas. Yo no tenía ni preguntas ni respuestas, pero la mujer que estaba a mi derecha, que claramente no necesitaba estar allí porque no tenía un sobrepeso de ni siquiera veinte kilos, dominó la sesión a base de preguntas íntimas y personales que me rompían el corazón. A medida que interrogaba a los doctores, su marido permanecía sentado a su lado con una sonrisita de suficiencia. Quedó claro por qué estaba ella allí. Todo giraba en torno a él y a cómo él veía el cuerpo de ella. «No hay nada más triste», pensé, decidida a ignorar por qué yo estaba sentada en la misma habitación o que en mi propia vida había mucha gente que veía mi cuerpo antes de verme o considerarme a mí.
Más tarde, ese mismo día, los médicos nos mostraron vídeos de la operación: cámaras e instrumentos quirúrgicos que cortaban, empujaban y eliminaban partes esenciales del cuerpo humano dentro de cavidades internas de aspecto viscoso. Abundaban los tonos rojos, rosas y amarillos húmedos. Era grotesco y escalofriante. A mi izquierda, mi padre estaba pálido y era evidente que aquella brutal exhibición le afectaba cada vez más.
—¿Qué piensas? —me preguntó en voz baja.
—Es un circo en toda regla —repliqué.
Él asintió con la cabeza. Aquella fue la primera vez en años que estuvimos de acuerdo en algo. El vídeo terminó y el médico sonrió y alegremente explicó que se trataba de un procedimiento breve que se realizaba mediante una laparoscopia. Nos aseguró que había realizado más de tres mil operaciones y que solo había perdido a un cliente (un hombre de 385 kilos; lo dijo bajando la voz hasta un susurro pesaroso, como si no pudiera expresar con toda la fuerza de su voz lo vergonzoso que había sido el cuerpo de aquel hombre). Entonces el doctor nos reveló cuál era el precio de la felicidad: 25.000 dólares, menos un descuento de 270 dólares a cuenta de los honorarios de orientación una vez se realizara el depósito para la intervención.
Antes de que terminara aquel suplicio tenía lugar una consulta personalizada con el médico en una sala de reconocimiento privada. Mientras esperábamos a que apareciera el doctor, su asistente, un médico interno, tomó nota de toda mi información vital. Me pesaron, midieron y juzgaron en silencio. El médico interno escuchó mi latido cardíaco, palpó mis glándulas del cuello y anotó algunos comentarios adicionales. Al cabo de media hora, el médico por fin apareció con aire despreocupado. Me miró de arriba abajo. Echó un vistazo rápido a mi nuevo expediente clínico. «Sí. Sí —dijo—. Eres una candidata perfecta para esta cirugía. Procederemos a tu registro de inmediato». Y con las mismas se fue. El médico interno me extendió diversas recetas para las pruebas preliminares que iba a necesitar, y me marché con una carta que verificaba que había completado la sesión de orientación. Era evidente que aquello era algo que hacían todos los días. Yo no era única. No era especial. Era un cuerpo, uno que requería reparación, aunque en este mundo somos muchos los que vivimos en unos cuerpos que en realidad son absolutamente humanos.
Mi padre, que había estado esperando en el espléndido patio, me pasó una mano por el hombro: «Aún no estás en este punto —dijo—. Un poquito más de autocontrol. Ejercicio dos veces al día. Es todo lo que necesitas». Yo me mostré de acuerdo asintiendo enérgicamente con la cabeza, pero más tarde, a solas en mi habitación, leí con detenimiento los folletos que me habían dado y era incapaz de apartar la mirada de las fotografías del antes y el después. Deseaba y aún deseo, y mucho, aquel después.
Me acordé del efecto de que me pesaran y midieran y juzgaran, recordé aquella cifra inconmensurable: 261 kilos. Pensaba que a lo largo de mi vida había conocido la vergüenza, pero aquella noche supe lo que era la auténtica vergüenza. No sabía si alguna vez superaría aquella humillación ni si sería capaz de enfrentarme a mi cuerpo, de aceptarlo, de cambiarlo.
[1]Dumping significa «vertido, desecho». (N. de la T.).
04
Este libro, Hambre, es un libro sobre cómo vivir en el mundo no cuando resulta que tienes unos pocos o incluso casi veinte kilos de sobrepeso. Es un libro sobre cómo vivir en el mundo cuando tienes 130 o 180 kilos de sobrepeso, cuando no tienes obesidad ni obesidad mórbida, sino que, de acuerdo con tu índice de masa corporal o IMC, tienes superobesidad mórbida.
El término IMC me resulta tan técnico e inhumano que siempre estoy deseosa de ignorar la medida. No obstante, es un término, y una medida, que permite a la comunidad médica tratar de proporcionar un sentido de la disciplina a los cuerpos que carecen de ella.
El IMC se calcula dividiendo tu peso en kilogramos por el cuadrado de tu altura en metros. Las matemáticas son difíciles. Existen distintos marcadores que definen la cantidad de insumisión que un cuerpo humano podría soportar. Si tu IMC está entre 18,5 y 24,9, eres «normal». Si tu IMC es de 25 o más alto, tienes sobrepeso. Si tu IMC es de 30 o mayor, eres obeso. Si tu IMC es de más de 40, tienes obesidad mórbida. Y si la medida es superior a 50, tienes superobesidad mórbida. Mi IMC pasa de 50.
Lo cierto es que numerosas denominaciones médicas son arbitrarias. Cabe señalar que en 1998 los profesionales médicos, bajo la dirección del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, redujeron el umbral del IMC para los cuerpos «normales» situándolo por debajo de 25 y, al hacerlo, duplicaron el número de estadounidenses con obesidad. Una de las razones que esgrimieron para rebajar el punto límite fue: «A la gente le resultará más fácil recordar un número redondo como 25».
En sí mismos, estos términos resultan un tanto espantosos. Obeso es una desagradable palabra procedente del latín obesus, que significa «que ha comido hasta engordar», y esto en un sentido literal me parece bien. Pero cuando la gente emplea la palabra obeso, no está siendo meramente literal. Está ofreciendo una acusación. Es extraño, y tal vez triste, que los médicos propusieran esta terminología cuando su labor es, en primer lugar, no perjudicar al paciente. El adjetivo mórbido convierte al cuerpo gordo en una sentencia de muerte, cuando en realidad no es así. El término obesidad mórbida encuadra a las personas gordas como si fuéramos muertos vivientes, y la comunidad médica nos trata de acuerdo con esto.
El indicativo cultural de obesidad a menudo parece ser aplicable a cualquiera que aparente estar por encima de una talla 38, o a cualquiera cuyo cuerpo no cause una satisfacción innata ante las miradas masculinas, o a cualquiera que tenga celulitis en los muslos.
Ahora no peso 261 kilos. Sigo siendo muy gorda, pero peso unos 68 kilos menos. Con cada nuevo intento de dieta rebajo unos cuantos kilos por aquí y otros tantos por allá. Todo esto es relativo. No soy una persona pequeña. Nunca lo seré. Primero, porque soy alta, lo que al mismo tiempo supone una maldición y una gracia salvadora. Dicen que tengo presencia. Ocupo espacio. Intimido. No quiero ocupar espacio. Quiero pasar desapercibida. Quiero esconderme. Quiero desaparecer hasta obtener el control de mi cuerpo.
No sé cómo llegaron a descontrolarse de tal modo las cosas; o sí lo sé. Esta es mi letanía. Perder el control sobre mi cuerpo fue una cuestión de acumulación. Empecé a comer para cambiar mi cuerpo. Es algo que hice de manera intencionada. Varios chicos me habían roto y a duras penas sobreviví. Sabía que no sería capaz de soportar otra violación como aquella, de modo que comí porque pensaba que si mi cuerpo se volvía repulsivo, podría mantener alejados a los hombres. Incluso a una edad tan temprana comprendí que siendo gorda resultaría indeseable de cara a los hombres, sería más que despreciable, y ya conocía demasiado bien su desprecio. Esto es lo que se enseña a la mayoría de las niñas: que tenemos que ser delgadas y pequeñas. Que no debemos ocupar espacio. Que debemos ser vistas pero no escuchadas, y que si somos vistas, debemos agradar a los hombres y resultar aceptables de cara a la sociedad. Y la mayoría de las mujeres saben que supuestamente debemos pasar desapercibidas, por eso necesitamos denunciarlo alto y claro, una y otra vez, para que podamos resistir y renunciar a lo que se espera de nosotras.
05
Lo que tenéis que saber es que mi vida está partida en dos, escindida sin demasiado cuidado. Hay un antes y un después. Antes de ganar peso. Después de ganar peso. Antes de que me violaran. Después de que me violaran.
06
En mi vida de antes yo era muy joven y estaba muy protegida. No tenía ni idea de nada. No sabía que podía sufrir, ni la amplitud y el alcance de lo que podía ser el sufrimiento. No sabía que podía dar voz a mi sufrimiento cuando sí sufrí. No sabía que había mejores formas de lidiar con mi sufrimiento. De todas las cosas que desearía haber sabido antes y que ahora sé, desearía haber sabido que podía hablar con mis padres y recibir ayuda, que podía recurrir a algo distinto de la comida. Desearía haber sabido que yo no tuve la culpa de que me violaran.
Lo que sí sabía era que podía comer, y lo hice porque comprendí que podría ocupar más espacio. Podría volverme más sólida, más fuerte, más segura. Comprendí, por cómo veía que la gente se quedaba mirando fijamente a las personas gordas, por cómo yo me las quedaba mirando fijamente, que pesar demasiado no era algo deseable. Si no resultaba deseable, podría mantener alejados nuevos sufrimientos. Al menos esperaba poder mantenerlos alejados porque en el después sabía mucho sobre el dolor. Sabía mucho sobre eso, pero lo que no sabía era cuánto más podía sufrir una niña, hasta que lo supe.
Sin embargo. Eso es lo que hice. Este es el cuerpo que construí. Soy corpulenta: rollos de carne marrón, de brazos y muslos y barriga. La grasa finalmente no tuvo más sitio adonde ir, de modo que creó sus propios surcos alrededor de mi cuerpo. Estoy plagada de marcas de estrías, de bolsas de celulitis en mis inmensos muslos. La grasa ha creado un nuevo cuerpo, uno que me avergonzaba, pero que me hacía sentir segura y, más que ninguna otra cosa, necesitaba desesperadamente sentirme segura. Necesitaba sentir que era como una fortaleza, impenetrable. No quería que nada ni nadie me tocasen.
Yo me hice esto a mí misma. Es mi culpa y mi responsabilidad. Esto es lo que me digo, aunque no debería asumir yo sola la responsabilidad de este cuerpo.
07
Esta es la realidad de vivir en mi cuerpo: estoy atrapada en una jaula. Lo frustrante de las jaulas es que estás atrapada, pero puedes ver exactamente lo que quieres. Puedes sacar la mano de la jaula, pero solo hasta cierto punto.
Sería fácil pretender que estoy bien con mi cuerpo tal como es. Desearía no ver mi cuerpo como algo por lo que debería pedir disculpas u ofrecer explicaciones. Soy feminista y creo en eliminar los rígidos estándares de belleza que fuerzan a las mujeres a ajustarse a ideales irreales. Creo que deberíamos tener definiciones más amplias de la belleza que incluyan tipos de cuerpos muy diversos. Creo que es importantísimo que las mujeres se sientan cómodas con sus cuerpos, que no quieran cambiar cada cosita sobre ellos para poder sentirse de verdad cómodas. Quiero creer que mi valor como ser humano no reside en mi tamaño ni en mi apariencia física. Al haber crecido en una cultura que por lo general es tóxica para las mujeres y que constantemente trata de disciplinar los cuerpos de las mujeres, sé que es importante luchar contra los descabellados estándares en cuanto al aspecto que debería lucir mi cuerpo o el de cualquier otra.
Lo que sé y lo que siento son dos cosas muy diferentes.
Sentirme cómoda en mi cuerpo no tiene que ver exclusivamente con estándares de belleza. Tiene que ver con cómo siento mi piel y mis huesos, de un día para otro.
No estoy cómoda en mi cuerpo. Casi cualquier cosa física es difícil. Cada vez que me muevo siento todos y cada uno de los kilos que me sobran. No tengo resistencia. Cuando camino durante periodos prolongados, me duelen los muslos y las pantorrillas. Me duelen los pies. Me duele la zona lumbar. La mayoría de las veces siento algún tipo de dolor físico. Todas las mañanas me levanto tan rígida que me planteo pasar el resto del día en la cama. Tengo un nervio pinzado, y eso hace que se me entumezca la pierna derecha si paso demasiado tiempo de pie, y entonces tengo que sacudirla hasta que consigo volver a sentirla.
Cuando hace calor sudo con abundancia, sobre todo por la cabeza, y entonces me siento cohibida y no hago más que limpiarme el sudor de la cara. Riachuelos de sudor brotan entre mis pechos y se acumulan en la base de mi columna vertebral. Mi camiseta se humedece y las manchas de sudor empiezan a filtrarse a través de la tela. Siento que la gente se me queda mirando y que me juzga por tener un cuerpo indisciplinado que transpira de un modo tan impúdico, que se atreve a revelar los costes de su ejercicio.
Hay cosas que quiero hacer, pero que con mi cuerpo no puedo. Si estoy con amigos, no puedo mantener el ritmo, por lo que constantemente estoy inventando excusas para explicar por qué camino más lento que ellos, como si ellos no lo supieran. A veces fingen no saberlo, y a veces parece que realmente no son conscientes de cómo se mueven y ocupan espacio los distintos cuerpos cuando se dan la vuelta para buscarme y sugieren que hagamos cosas imposibles como ir a un parque de atracciones o caminar un kilómetro y medio colina arriba para ir a un estadio o hacer senderismo hasta un mirador con vistas fabulosas.
Mi cuerpo es una jaula. Mi cuerpo es una jaula de mi propia creación. Todavía estoy intentando descubrir la forma de salir de ella. Llevo más de veinte años tratando de encontrar una salida.
08
Al escribir sobre mi cuerpo, quizá debería estudiar esta carne, su abundancia, como si se tratara de la escena de un crimen. Debería examinar esta consecuencia corporal para determinar la causa.
No quiero pensar en mi cuerpo como en la escena de un crimen. No quiero pensar en mi cuerpo como en algo que va horriblemente mal, algo que debería ser acordonado e investigado.
¿Es mi cuerpo la escena de un crimen cuando ya sé que yo soy la agresora o, como mínimo, uno de los agresores?
¿O debería considerarme la víctima de un crimen que tuvo lugar en mi cuerpo?
Después de todo por lo que tuve que pasar, quedé marcada de muchísimas maneras. Sobreviví, pero esta no es la historia completa. A lo largo de los años he aprendido a valorar la importancia de sobrevivir y de reivindicar la etiqueta de «superviviente», pero no me importa ser etiquetada como «víctima». Tampoco creo que haya nada de vergonzoso en decir que cuando me violaron me convertí en una víctima, y hasta el día de hoy, a pesar de que también soy muchas otras cosas, sigo siendo una.
Tardé mucho tiempo en aceptarlo, pero ahora prefiero el término víctima a superviviente. No quiero disminuir la gravedad de lo que sucedió. No quiero aparentar que estoy haciendo alguna especie de recorrido triunfal y motivador. No quiero aparentar que todo está bien. Vivo con lo que pasó, sigo adelante sin olvidar, sin pretender que no tengo cicatrices.
Esta es una autobiografía de mi cuerpo. Mi cuerpo se rompió. Yo me rompí. Me rompieron. No sabía cómo volver a recomponerme. Me escindí. Una parte de mí murió. Una parte de mí enmudeció y permanecería así durante muchos años.
Me vaciaron. Resolví llenar aquel vacío, y la comida fue lo que utilicé para construir un escudo alrededor de lo poquito que quedaba de mí. Comí y comí y comí con la esperanza de que, si me hacía grande, mi cuerpo estaría seguro. Enterré a la niña que había sido porque esa niña se metía en toda clase de problemas. Traté de eliminar cualquier recuerdo de ella, pero sigue ahí, en algún lugar. Sigue siendo pequeña y sigue estando asustada y avergonzada, y tal vez escribo para volver a ella, tratando de decirle todo lo que necesita escuchar.
09
Me rompieron, y para entumecer el dolor de aquel destrozo comí y comí y comí y luego no tuve un simple sobrepeso ni estaba gorda. Menos de una década después sufría obesidad mórbida y después superobesidad mórbida. Estaba atrapada en mi cuerpo, un cuerpo que yo había construido, pero que apenas reconocía o comprendía. Me sentía muy desdichada pero segura. O al menos podía decirme a mí misma que estaba segura.
Mis recuerdos del después están dispersos, fragmentados, pero me acuerdo con toda claridad de comer y comer y comer para poder olvidar, para que así mi cuerpo se volviera tan grande que jamás volviera a romperse. Recuerdo el plácido consuelo de comer cuando me sentía sola, triste o incluso feliz.
Hoy en día soy una mujer gorda. No creo que sea fea. No me odio de la manera en que la sociedad querría que me odiase, pero vivo en el mundo. Vivo en este cuerpo en este mundo, y odio cómo el mundo responde con demasiada frecuencia a este cuerpo. Desde un punto de vista intelectual soy capaz de ver que el problema no soy yo. Este mundo y su oposición a aceptarme y a tenerme en cuenta son el problema. Pero sospecho que es más probable que yo pueda cambiar antes de que cambie esta cultura y su actitud hacia la gente gorda. Además de librar la «buena batalla» sobre la positividad del cuerpo, también necesito reflexionar sobre la calidad de mi vida en el aquí y ahora.
Llevo más de veinte años viviendo en este cuerpo indisciplinado. He tratado de hacer las paces con él. He tratado de amar o, cuando menos, tolerar este cuerpo en un mundo que únicamente muestra desprecio por él. He tratado de superar el trauma que me impulsó a crear este cuerpo. He tratado de amar y de ser amada. He mantenido mi historia en silencio en un mundo donde la gente asume que conoce el porqué de mi cuerpo, o de cualquier cuerpo gordo. Y ahora he decidido dejar de guardar silencio. Estoy rastreando la historia de mi cuerpo desde que era una jovencita despreocupada que podía confiar en su cuerpo hasta el momento en que esa seguridad fue destruida, hasta las secuelas que aún continúan, incluso mientras trato de deshacer mucho de lo que me hicieron.
10
Hay una foto mía. Es del fin de semana de mi bautizo y mi primo mayor me sostiene en brazos. Todavía soy un bebé y llevo un vestidito largo de satén. Estamos en Nueva York sentados en un sofá con funda de plástico. Mi primo es mayor que yo, en esa fotografía puede que tenga cinco o seis años. Yo me retuerzo con inconsciente rabia infantil y mis extremidades forman ángulos la mar de complicados.
Agradezco que haya tantas fotografías de mi infancia, porque de alguna manera u otra me he olvidado de muchísimas cosas.
Hay muchos años de mi vida de los que no consigo recordar absolutamente nada. Algún familiar puede decir: «Acuérdate de cuando [insertar momento familiar significativo]», y yo le miro con ojos ausentes, sin recordar para nada esos momentos. Tenemos una historia compartida y, sin embargo, no la tenemos. En muchos aspectos, esta es la mejor manera de describir la relación con mi familia, y con casi cualquier persona de mi vida. Por un lado está toda la vida que compartimos y, por otro, las partes más difíciles de mi vida que no compartimos, de las que saben muy poco. No existe razón alguna que explique lo que soy capaz de recordar y lo que no. Esta ausencia de recuerdos también es difícil de explicar porque hay momentos de mi niñez que recuerdo como si hubieran sucedido ayer.
Tengo buena memoria. Puedo recordar conversaciones con amigos casi palabra por palabra, incluso años después de que ocurrieran. Recuerdo el pelo rubio platino de mi profesora de cuarto curso o cómo en tercero me metía en líos por leer en clase porque me aburría. Recuerdo la boda de mis tíos en Puerto Príncipe y cómo mi rodilla se hinchó como una naranja después de que me picara un mosquito. Me acuerdo de cosas buenas. Me acuerdo de cosas malas. Sin embargo, puedo vaciar mi memoria cuando lo necesito, y ha habido veces en que lo he hecho, cuando el borrado ha sido necesario.
Tengo álbumes de fotos que me he llevado de casa de mis padres, álbumes abultadísimos con fotografías descoloridas en las que salimos mis hermanos y yo muy pequeños. Eso fue antes de la era digital y, aun así, tengo la impresión de que casi cada momento de mi vida fue fotografiado, y todas las imágenes fueron reveladas y meticulosamente archivadas. En cada álbum aparece un número en grande y un círculo alrededor del número. En muchos de los álbumes aparecen breves notas con nombres, edades, lugares. Es como si mi madre hubiese sabido que existía alguna razón por la que debía preservar estos recuerdos. A mis hermanos y a mí nos crio con una voluntad de hierro y según sus propias creencias. La intensidad de su amor y devoción por nosotros es abrumadora, y a medida que nos hacemos mayores esta intensidad solo crece. Cuando era niña, mi madre conservaba estos álbumes en una fila ordenada y secuencial, y cuando un álbum se llenaba, compraba otro y también lo llenaba.
Mi madre ha tratado de completar algunos de los espacios en blanco de mi infancia incluso aunque no haya sido consciente de hacerlo. Se acuerda de todo, o eso es lo que parece, o así fue hasta que a los trece años me fui al internado, y entonces no hubo nadie que se aferrara a mis recuerdos por mí.
Mi madre todavía saca fotos de todo y su canal de Flickr tiene más de veinte mil imágenes de su vida y de nuestras vidas y de personas y lugares que han formado parte de nuestras vidas. Cuando defendí mi tesis doctoral, allí estuvo ella con la mirada clavada orgullosamente en mí y apuntándome con la cámara cada pocos minutos para hacerme una nueva foto, para capturar cada segundo de mi momento. En una lectura de mi novela en Nueva York, allí estuvo ella una vez más con su cámara haciendo fotos, documentando un nuevo momento memorable.
La gente muchas veces se da cuenta de que saco fotos de cualquier cosa, por insignificante que sea. Yo repongo que lo hago para no olvidarme, para no olvidar todas las cosas increíbles que veo y experimento. No les explico que, ahora que mi vida tiene un aspecto diferente, los recuerdos me importan más. Pero en realidad va mucho más allá de esto. Soy digna hija de mi madre en muchísimos aspectos.
La portada del álbum de cuando yo era un bebé es blanca con puntitos de purpurina por todas partes. La frase «¡Es una niña!» ocupa toda la portada. En la primera hoja aparecen los nombres de mis padres, mi fecha de nacimiento, mi altura y peso, mi color de ojos y de pelo. Hay dos huellas negras impresas de mis pies de bebé y encima pone: «Niña alegre». Nací a las 07:48 de la mañana, y estoy convencida de que por eso no soy una persona madrugadora. Hay líneas en blanco para los «recuerdos emocionantes en la vida de un bebé», y todas están rellenadas con mis primeros y diminutos logros. Parece ser que a los dos años y medio leía el alfabeto y a los tres sabía decir la hora. Mi madre, orgullosa, escribió: «Con cinco años lee casi cualquier cosa». Esas son las palabras exactas escritas con su impoluta caligrafía, aunque la tradición familiar dice que leía el periódico con mi padre alrededor de un año y medio antes que eso.
Mi madre registró mi peso y mi altura durante los primeros cinco años de mi vida. Tenía la cabeza grande y con forma triangular, algo que le puede pasar al primer hijo. Mi madre dice que pasó horas alisando mi cabeza de recién nacida para que tuviera una forma más redondeada. En el Omaha World-Herald se imprimió un acta de mi nacimiento el 28 de octubre de 1974, trece días después de mi cumpleaños, y la sección recortada del periódico está guardada en este álbum junto con mi certificado original de nacimiento y la tarjetita que pusieron en mi cesto en el hospital. Mi madre tenía veinticinco años y mi padre, veintisiete; muy jóvenes pero, teniendo en cuenta la época, no tanto como otros padres cuando empezaron a formar una familia. En mi certificado de nacimiento, mi nombre aparece correctamente escrito, con una sola n, y el certificado es de color rosa. En aquel entonces no existía una comprensión cultural matizada en cuanto al género: rosa para las chicas y azul para los chicos, y no hay más que hablar.
En la primera foto que tenemos mi madre y yo juntas, ella me tiene en brazos y su pelo negro azabache está recogido en una espesa coleta que le cae en cascada por la espalda. Aparece increíblemente joven y preciosa. Yo tengo tres días. En realidad no es nuestra primera fotografía juntas. Hay una foto en la que sale mi madre muy embarazada de mí con un atrevido minivestido azul y tacones gruesos. El pelo alborotado le cae libremente por la espalda. Está apoyada en un coche mirando al fotógrafo, mi padre; es la clase de mirada íntima que me hace querer apartarme a un lado para darles algo de intimidad. Mi madre incluyó esta foto en el álbum a pesar de ser una de las personas más reservadas que conozco. Quería que yo viera esta imagen maravillosa, que supiera que mi padre y ella siempre se han amado.
Estas viejas fotografías llevan tanto tiempo en el álbum que están pegadas a las hojas. Tratar de extraerlas las arruinaría.
En todas las fotos en las que salgo de bebé con mis padres ellos me sonríen como si yo fuera el centro de su mundo. Y lo era. Lo soy. Esto corresponde a una parte de mi verdad de la que soy consciente con auténtica claridad: todo lo bueno y lo fuerte que tengo empieza en mis padres, absolutamente todo. En casi todas mis fotos de bebé salgo con una sonrisa tan contagiosa que cuando las miro no puedo evitar sonreír también. Hay bebés felices y luego hay bebés felices. Yo fui un bebé feliz. Eso es algo indiscutible.
Mi mejor amiga dice que los bebés son muy bonitos pero bastante inútiles. No pueden hacer casi nada por sí mismos. Hay que amarlos a lo largo de toda esa inutilidad. En las fotos en las que solo salgo yo, aparezco sujeta por el brazo de una silla o unos cuantos cojines. En una en la que salgo sola en un sofá rojo horrendo lleno de brocados, puede apreciarse claramente que me desgañito. Hay más de una fotografía en la que estoy berreando. Las fotos de bebés que chillan son divertidísimas cuando sabes que son fotos de bebés felices que simplemente han tenido un berrinche fortuito de furia infantil. Miro estas fotos de cuando yo era bebé y pienso: «Me parezco a mi sobrina», aunque en realidad es mi joven sobrina la que se parece a mí. La familia es poderosa, pase lo que pase. Siempre estamos vinculados a partir de nuestros ojos y nuestros labios y nuestra sangre y nuestros corazones que bombean sangre. Mi hermano Joel nació cuando yo tenía tres años. Hay fotos de él moreno y redondo, con la cabeza llena de pelo, sentado o de pie a mi lado.
De adulta he repasado estos álbumes muchas veces. He tratado de recordar. Primero los hojeaba en busca de fotografías que poder enseñar a mi propia hija, «De aquí es de donde vienes», de modo que cuando tenga esa hija, ella pueda saber que su familia sabe cómo amar, aunque sea de un modo imperfecto, y para que sepa que siempre han querido a su madre y que a ella, a su vez, siempre la querrán. Es importante demostrar amor a los niños de muchas maneras, y esta es una de las cosas buenas que puedo ofrecer, independientemente de cómo llegue este niño a mi vida. También estudio las fotografías, a la gente que sale en ellas; rememoro los nombres y los lugares, los momentos que importan, muchos de los cuales se me escapan. Trato de reconstruir los recuerdos que con tanto cuidado he borrado. Trato de entender cómo pasé de ser la niña que aparece en esos momentos perfectamente fotografiados a la persona que soy en la actualidad.
Sé exactamente quién soy y, con todo, no lo sé. Lo sé, pero creo que lo que de verdad quiero es entender el porqué de la distancia entre el entonces y el ahora. El porqué es complicado y resbaladizo. Quiero ser capaz de agarrarlo con mis manos, diseccionarlo o desgarrarlo o quemarlo y leer las cenizas aunque tema lo que pudiera hacer con lo que allí encontrara. No sé si esta comprensión es posible, pero cuando estoy sola, me siento y paso despacio y obsesivamente las hojas de estos álbumes. Quiero ver lo que allí hay, lo que falta y lo que ocurrió, incluso a pesar de que todavía se me escape el porqué.
Hay una foto en la que tengo cinco años. Ojos grandes y cuello escuálido. Estoy en un sofá tumbada bocabajo y con los pies cruzados, con la mirada perdida en una máquina de escribir, probablemente soñando despierta. Siempre estaba soñando despierta. Incluso entonces, ya era escritora. Desde muy temprana edad dibujaba pueblitos en servilletas y escribía historias sobre la gente que vivía en ellos. Me encantaba evadirme escribiendo aquellas historias, imaginando vidas diferentes a la mía. Tenía una imaginación desbordante. Era una soñadora y me molestaba que me sacaran de mis ensoñaciones para ocuparme de los asuntos cotidianos. En mis historias podía inventarme los amigos que no tenía. Podía hacer realidad muchísimas cosas que no me atrevía a imaginar para mí misma. Podía ser valiente. Podía ser inteligente. Podía ser graciosa. Podía ser todo lo que quisiera. Cuando escribía, me resultaba muy fácil ser feliz.
Hay una foto en la que tengo siete años; estoy feliz, llevo un peto. De niña iba en peto muchas veces. Me gustaban por muchas razones, pero, sobre todo, porque tenían muchos bolsillos en los que podía esconder cosas y porque eran complicados y tenían montones de botones y otras cosas que había que abrochar. Me hacían sentir segura, cómoda. Es probable que en una de cada tres o cuatro fotos de esa época lleve peto. Es extraño, pero yo era extraña. En esta foto en particular, salgo con mi hermano Joel y él me lanza una patada de kárate mientras yo trato de esquivar su piececito. Joel era y es muy enérgico. Nos llevamos tres años. Estamos divirtiéndonos. Seguimos estando muy unidos. Éramos unos niños preciosos. Me mata ver ese tipo de alegría al desnudo en mí misma. Daría casi cualquier cosa por volver a ser igual de libre.
Cuando tenía ocho años nació mi hermano Michael Jr., y a partir de entonces en todas las fotos salimos los tres, a menudo acurrucados o cogidos de la mano mirando a cámara.
A pesar de lo mucho que escribía, los libros me absorbían todavía más. Leía todo cuanto caía en mis manos. Mis libros preferidos eran los de La casa de la pradera