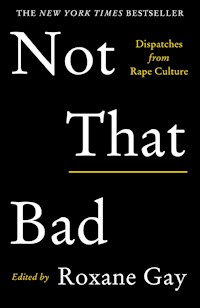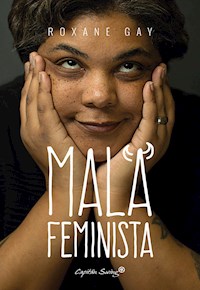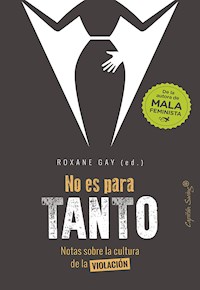
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
En esta valiosa y reveladora antología, la crítica cultural y exitosa autora Roxane Gay recoge piezas originales y publicadas anteriormente que abordan lo que significa vivir en un mundo donde las mujeres deben medir el acoso, la violencia y la agresión que enfrentan. Abarcando una amplia gama de temas y experiencias, desde una exploración de la epidemia de violación integrada en la crisis de refugiados hasta relatos en primera persona de abuso sexual infantil, esta colección es a menudo profundamente personal y siempre es decididamente honesta. Al igual que 'Los hombres me explican las cosas' de Rebecca Solnit, , "No es para tanto' resonará en cada lector, diciendo "algo en totalidad que no podemos decir solos".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo
Jana Leo
Abrir No es para tanto es como mirar en el tiempo un paisaje que cambia con los días, las estaciones, los años. Es distinto según cuando se mire, pero el sitio es el mismo y hay un fondo que no cambia. En el libro la misma esencia se repite una y otra vez cambiando los detalles concretos de cada autor/a en las diferentes historias. Casi todos los relatos son una reconstrucción de un paisaje interior.
Hace poco me preguntaba un amigo, mirando mis trabajos últimos sobre violación, si era todo autobiográfico (queriendo decir que no era normal que a uno le pasara varias veces). No tienes más que leerte No es para tanto, pensé. Mi amigo es feminista y siempre ha apoyado mis proyectos de arte, sin embargo no es consciente de la envergadura de la violencia sexual. En ese sentido este es un libro que «hay que leer».
Al terminar de leer el libro me quedan claras varias impresiones: no hay duda de que la violación y otros tipos de violencia sexual ocurren mucho. Queda claro también que tanto hombres como mujeres repiten clichés que no les funcionan, pero no saben cómo hacer para modificarlos. Y por último es evidente que la gente no se relaciona con sus sentimientos. Escuchar lo que uno siente o dejarse sentir es muy difícil tanto para mujeres como para hombres, pero más para estos últimos y quizás por eso son a menudo los agresores. Al leer los textos me pregunto: ¿es el sexo sobre el sentir? ¿Qué función tiene el otro?, ¿es esencial o solo ha de estar ahí como en un espejo la imagen de uno mismo proyectada? ¿Por qué lo visual, que uno sea guapo o feo, esté bueno o no, es tan importante para el sexo? ¿Pero lo es? ¿Y por qué estimula los sentidos o la autoestima? ¿Tiene lo visual algo que ver con las emociones?
El libro es un trabajo forense
sobre los sentimientos
En primer lugar, es forense en cuanto analítico, ya que hace una forensia de la violación y de una cultura que la apoya. Pero, a diferencia de los tratados sobre la violación, estos son textos que se escriben después del delito y por sus víctimas. No es una teoría sobre la violación hecha en abstracto en un tiempo indeterminado por un tercero. Aquí el relato es concreto y el tiempo es después. Ha ocurrido algo que se estudia en detalle, se describe su naturaleza, se mide su impacto, se nombra el delito.
Lo forense es la ciencia de aportar pruebas. Este libro lo es, en un segundo sentido forense, ya que los autores escriben sus relatos para probar que fue violación. Para probar que sí que fue para tanto (el título, irónico: No es para tanto), que sí fue una agresión y no un acto sexual.
Esto, la tarea de probar, es desde mi punto de vista la mayor fuerza del libro. Es algo único en el mismo porque solo se lo plantea en profundidad el que ha sido víctima, puesto que es la dificultad a la que uno se enfrenta después. Probar que sí es violación es la tarea del que decide asumir lo que ha pasado y no hacer «como si nada». Todas/os las/os que escriben los relatos confrontan este tema, que puedo simplificar en los siguientes pasos:
Uno, me siento fatal. Encajo mi estado de ánimo y los cambios en mi forma de vida porque lo que me ha pasado ha sido importante y brutal; sé que no he perdido la cabeza, pero me cuesta controlar mis emociones: alguien o varios han roto cada fibra de mi ser. Dos, cuento y explico a los demás lo que me ha pasado porque es algo que ha ocurrido y no algo que yo haya provocado, quiero que entiendan cómo me siento y por qué reacciono como lo hago. Y tres, ya lo he denunciado en una comisaria (o no), pero ahora me planteo cómo voy a probar cuando lo lleve a los tribunales, si lo hago, que ha habido una agresión o un abuso sexual.
El libro, en un tercer sentido de lo forense, es un trabajo que trata de contextualizar la violación dentro de la cultura que la produce (la cultura de la violación). La primera acepción de «forense» es «foro, lugar de debate». (La RAE dice: 1. adj. «Perteneciente o relativo al foro», y la segunda, 2. adj. «Público y manifiesto»). En estos dos sentidos la editora y autora ha dicho recientemente de forma explícita que al reunir escritores que tratan sus experiencias con la cultura de la violación quiere entrar en una discusión sobre la violencia sexual.[1] Otra vez aquí estamos ante un tipo de género personal y político. Como dijo Beatriz Colomina sobre mi libro Violación Nueva York, «un relato biográfico se convierte en manifiesto urbano».
Un manifiesto es algo que se escribe cuando la situación existente se considera insostenible y el cambio que se pide es sistemático. El sistema no puede directamente predisponer a que alguien no viole. Pero en el sistema judicial, por ejemplo, se aplican las leyes que llevan a estimar si algo es violación y a dictar la sentencia; y con ello predispone a que se deje de violar o se continúe haciéndolo. Un sistema judicial que admite que se intente pasar una agresión sexual como un simple acto o abuso sexual está a favor de la violación y del lado del violador.
El peso de la prueba
La violación es legalmente agresión sexual e implica que ha habido penetración sin consentimiento. La definición legal de consentimiento en Inglaterra consiste en asentir y en otros muchos países, España incluido, consiste en resistirse.
Este es mi argumento para refutar la definición de consentir como decir no:
«Decir no» cuando hay acoso, amenaza o violencia es una paradoja en sí mismo. El «decir», el hablar es un acto positivo. Pero cuando «el decir» está imposibilitado por la fuerza, la volición está anulada y cuando se está bajo una amenaza «decir» (lo que sea, incluso no) puede ser contraproducente para la supervivencia. No siempre se debe decir que no. Tampoco siempre se puede decir no. Cuando uno está inconsciente no tiene capacidad de «decir» ni sí ni no. El consentimiento ha de ser afirmativo y ha de producirse en plena consciencia y libertad, no como un tecnicismo.
«“Consentimiento afirmativo” significa un acuerdo asertivo, consciente y voluntario de participar en una actividad sexual… La falta de protesta o resistencia no implica consentimiento, tampoco el silencio».[2] «La regla del sí se empieza a aplicar en algunos estados de los Estados Unidos como el de California y en algunas situaciones, concretamente el campus desde 2015»[3]. «El cambio legislativo se debió a dos cosas: por un lado, a las declaraciones de mujeres famosas que confesaron haber sido violadas; y, por otro lado, al gran número de mujeres residentes en campus universitarios que acaban teniendo sexo con compañeros en contra de su voluntad».[4]
«Un estudio de 2007 del Departamento de Justicia encontró que una de cada cinco mujeres fue víctima de un intento o de un asalto sexual mientras estaba en la universidad. La nueva ley de California está diseñada para ayudar a reducir esos porcentajes al hacer que las universidades reemplacen la regla de “no, no, no” con un “sí, sí” cuando evalúan los casos de agresión sexual… Si no está absolutamente claro que una persona dio su consentimiento a su encuentro sexual, la universidad puede considerar que la persona que no dio su consentimiento fue agredida…».[5]
Hay que tener en cuenta que este cambio no está generalizado en los Estados Unidos. De hecho con la situación política actual las leyes han ido en otra dirección: «Un nuevo proyecto de ley de un republicano de New Hampshire obligaría a las víctimas de violación, incluida la infancia, a dar una prueba adicional de asalto antes de que un caso sea aceptado en los tribunales».[6]
Muchos de los relatos en este libro se enfrentan a la idea de si las víctimas serían creídas por los tribunales: «has bebido», «te vas con un desconocido a casa», etc. En definitiva, están hablando de la credibilidad de la víctima, que de nuevo se soluciona en los tribunales, ya que el peso de la prueba está en ella.
«La ley del sí supone un cambio fundamental en la definición de lo que es violación, ya que allí donde se aplica este cambio legislativo hace que sea el presunto violador quien tenga ahora que probar que la persona (presunta víctima) había estado de acuerdo, había dicho “sí”. Este cambio es radical respecto a la legislación anterior, que determina que solo hay violación cuando no hay consentimiento, y supone que la carga de la prueba la tiene la víctima».[7]
«Desde 2015 en Gran Bretaña el presunto violador debe probar que la presunta víctima ha dicho “sí”. Alison Saunders, la directora de las persecuciones públicas, ha dicho al respecto: “Durante demasiado tiempo la sociedad ha culpabilizado a las víctimas de violación por confundir el tema del consentimiento —por ejemplo, por beber o vestirse de forma provocativa—, pero no son ellas las que están confundidas, sino la misma sociedad y debemos lidiar con eso”. […] “No hay zona gris en el consentimiento a una actividad sexual —en la ley está claramente definido que debe ser aceptado en su totalidad y con libertad—”. […] “Beber no es un delito, pero es un delito que un violador se aproveche de alguien que no es capaz de consentir tener sexo por estar bebida o bebido”».[8]
Inspirada en las palabras de la señora Alison Saunders en 2018 para el proyecto No violarás, escribí una canción que dice: «Beber no es delito, violar lo es; besar no es delito, violar lo es. Opinión pública culpable con el violador es afable».
La ley del sí no conlleva una gran diferencia en violaciones violentas, es decir, cuando hay violencia física expresa además de la violencia sexual. En cambio, es fundamental en las violaciones «no violentas», en las que al no haber violencia más allá de la sexual, es el presunto violador (y no la víctima) quien tiene que probar que el sexo ha sido consentido y consensuado.
«Violación con cita»:
date rape y el campus universitario
Diferentes autores en este libro tratan un problema que quizás no lo sea tanto en España: el campus universitario y un tipo de violación que, por no tener, en España no tiene ni nombre: date rape.
«El cambio del “sí” es determinante en la denominación de date rape. Una date rape es cuando alguien tiene una cita y la persona con la que sale le viola, o cuando existe una relación romántica o sexual entre dos personas en el momento en el que ocurre el abuso sexual. No hay un término para date rape en España. ¿Podríamos llamarlo “violación con cita”?».[9]
«La primera persona a la que se reconoció como víctima de una date rape en los Estados Unidos fue Katie Kostner en 1991. Años más tarde date rape es incluida entre una de las definiciones de agresión sexual. Un retrato suyo, al lado de la palabra date rape, fue portada de la revista Time el 3 de junio de 1991.[10] Time escribía: “Katie Kostner provocó una tormenta en los medios tras haber sido sexualmente agredida por un compañero de universidad al que jamás se persiguió legalmente. Katie dijo que eso había sido una date rape, una violación con cita […] Katie Kostner habló de su caso de violación ocurrido en la Universidad de Stanford y afirmó que las víctimas de esta clase de ataque sexual son retraumatizadas por el tipo de preguntas que la gente les hace”».[11]
En los Estados Unidos, la definición de «violación con cita» está originalmente ligada al lugar donde sucede, el campus. Aunque más tarde la misma definición de violación se aplica a toda aquella que ocurre cuando la víctima ha tenido un encuentro amigable, al menos al principio. Es decir, cuando no ha sido un asalto directo.
Una parte importante de los relatos de este libro entran en esta categoría, bien sea en el campus o fuera de él. La mayoría de las veces los campus están alejados de la ciudad. Son entornos cerrados con sus reglas y costumbres propias, como las fraternidades, los equipos de deporte o las diferentes alianzas a las que normalmente hay que mostrar fidelidad. El grupo, la sensación de comunidad, es muy importante (probablemente igual o más que la educación) y por ello la aceptación social se convierte para muchos jóvenes en el criterio número uno que guía sus acciones. Por otro lado en los campus es donde los jóvenes no viven con sus padres por primera vez. Esto implica que no solo no han tenido una educación que favorezca la autonomía de acción y la responsabilidad, sino que además la sociedad estadounidense mayormente puritana —como dice Elisabeth Fairfield Stokes— caracteriza a las mujeres de zorras o esposas.
Uno puede pensar por qué jóvenes educados que han llegado a la universidad violan. ¿Tiene algo que ver tener cultura con ser educado? Vemos que no, que la educación para no violar es más importante que los títulos que uno tenga.
La película Not a Pretty Picture,[12] dirigida en 1974 por Martha Coolidge, pone en escena una violación por un compañero del instituto (tanto la directora como la actriz habían sido violadas). Introduzco esta película aquí porque su formato evita convertir la violación en una escena de acción y porque es radicalmente desconocida en España y es importante tener referentes fílmicos femeninos. Pero sobre todo porque está hecha hace casi cincuenta años y la historia no ha cambiado: es una violación con cita con un compañero del campus.
Lo más interesante es que en la película vemos la acción a la vez que los comentarios a cámara del actor como hombre y de la actriz como mujer, sirviendo para estimular la reflexión del que la ve. A lo largo de la película percibimos cómo el actor va siendo más feminista al entender el punto de vista femenino. Dice que la falta de educación de los hombres es superlativa porque para ellos, una mujer que ha llegado a un coche o un apartamento con un hombre quiere sexo y le basta con ponerse a hacerlo para que le den ganas. Mientras que la visión de ella es que dos personas que salen no han de tener un final necesario: él con su pene dentro de ella; que dar por sentado la secuencia y el final es rechazar su propia libertad. Ella reconoce que era coqueta, pero que en ningún momento se imaginaba que le iba a hacer daño. La película no critica a la mujer, pero ilustra la imaginación: no se trata de que tengas miedo y que no te relaciones con la gente, sino de que seas consciente de que es posible.[13]
¿Cómo educar a los hombres? El propio actor de Not a Pretty Picture identifica dos problemas que acaban siendo el mismo:
Como hombre, ¿puedes imaginártelo de otra manera? ¿Puedes parar? El problema es del hombre que toma una cosa por otra, y que espera una sola secuencia con un solo final. Aun así el problema se le sigue cargando a las mujeres. Lo describe de forma precisa Elisabeth Fairfield Stokes: Si hiciste algo incluso remotamente sexual —un beso, o cogerse de la mano— estabas guiando a ese chico y tú eres responsable de cualquier cosa y de todo lo que pase.
El mismo actor dice que los hombres actúan para conseguir aceptación social. Ahí la pregunta que hace falta es: ¿estás haciendo lo que quieres y te sientes bien? La consecuencia de actuar no como está bien o como uno quiere, sino como uno va a ser aceptado es la total negación de los sentimientos (de otros) y por tanto no ven lo que sus actos implican. ¿Sabes lo que estás haciendo o estás siguiendo el guion que otro o tú mismo habéis creado? Porque la vida no es un guion y tú tienes la responsabilidad de tus acciones.
De los comentarios del actor se desprende otro problema que parece tener y que no reconoce: el rol que los hombres asumen de indicar cómo se hacen las cosas. No le digas lo que le gusta. Ella sabe lo que quiere o al menos lo que no quiere, cuando es el caso.
El presente no va bien,
pero estamos haciendo futuro
Uno podría pensar leyendo el libro y el prólogo que no se ha mejorado respecto a la igualdad y el machismo. Sin embargo hay un cambio definitivo: sabemos de muchos casos de violaciones porque las víctimas han denunciado y han ido a juicio. Las mujeres están luchando por su libertad en lugar de resignarse a no tenerla. «La opinión pública culpable con el violador es afable» no es solo el título de una de mis canciones, sino una realidad que se huele en cada letra de este libro.
Paralelo a esta publicación traducida al español está el caso en España de «La Manada», que considera abuso sexual lo que claramente son agresiones sexuales y que pone en libertad condicional a los agresores como si no constituyeran un peligro público. Asimismo en los Estados Unidos en 2016, seguramemente mientras que el libro se está gestando o editando, tiene lugar el caso Brock Turner, por el que un agresor, quien es destacada estrella del deporte, recibe una pena de menos de seis meses después de ser acusado de secuestro, vejaciones, abusos sexuales e intento de violación en un campus.
En los últimos cinco años en los Estados Unidos se han incrementado las denuncias de las mujeres víctimas, y en España la calle se llena de manifestaciones para decir que la actuación de la opinión pública y de los jueces que dictan estas sentencias injustas para la víctima son inadmisibles para el progreso social y los derechos humanos, pues incitan a la violación. Se podría decir que en estos dos casos la sentencia se decide en atención a quien la comete: en el caso de Brock Turner, un famoso, blanco y rico; y en el caso de «La Manada», agentes del orden (algunos son militares y guardias civiles).
Que la justicia juzgue a las personas de forma discriminatoria automáticamente devalúa a la víctima e implícitamente fomenta la violación por los privilegiados, ya que saben que el castigo que recibirán será leve. Los Estados Unidos tienen un problema con el racismo de sus sentencias y España tiene un problema con la impunidad y el poder de los cuerpos del orden.
El caso de Brock Turner desencadenó un inicio de cambio en las leyes. Según la Assembly Bill 2888 en California, las penas por violación podrían pasar a tener un mínimo de tres años; y así evitar que el albedrío del juez pueda dictar una sentencia tan corta. Esto precipitó un cambio radical en el peso de la prueba: el paso del no al sí. En el caso de «La Manada», ¿desencadenará algún cambio, y cuál será?
JANA LEO
3 de julio de 2018
Nueva York
[1]http://www.chicagotribune.com/entertainment/ct-ent-roxane-gay-talk-0621story.html.
[2]Véase en http://time.com/3222176/campus-rape-the-problem-with-yes-means-yes/.
[3]La cruzada de los campus en contra de la violación consiguió una gran victoria en California al aprobar la llamada ley «Sí significa sí». Esta ley fue aprobada en septiembre de 2014 en el Senado por una votación de 52-16 en la asamblea y requiere que los colegios y las universidades evalúen los cargos de abusos sexuales bajo el criterio del «consentimiento afirmativo» si quieren optar a los fondos del Estado.
[4]Jana Leo, Violación Nueva York, Lince Ediciones, 2017, p. 156.
[5]Véase en https://www.vox.com/2014/10/9/6951409/yes-means-yes-californiasnew-sexual-assault-law-explained.
[6]https://www.thedailybeast.com/lawmaker-to-rape-victims-prove-it.
[7]Jana Leo, Violación Nueva York, Lince Ediciones, 2017, p. 156.
[8]Véase en https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/11375667/Men-must-prove-a-woman-said-Yes-under-tough-new-rape-rules.html.
[9]Jana Leo, Violación Nueva York, Lince Ediciones, 2017, p. 156.
[10]Véase http://content.time.com/time/magazine/0,9263,7601910603,00.html.
[11]Jana Leo, Violación Nueva York, Lince Ediciones, 2017, p. 157.
[12]https://vimeo.com/channels/835478/111304721.
[13]Este largometraje de docudrama escrito y dirigido por Martha Coolidge presenta la historia de su violación en el instituto de secundaria por un compañero de clase entremezclada con una filmación vérité de ella misma dirigiendo la escena de la violación, examinando los motivos y la verdad de las acciones. También rompe la narración con entrevistas que incluyen a su compañera de habitación de aquel entonces y que iluminan las complejidades de los acontecimientos que siguen después de la violación. Llamada «brechtiana» por los críticos, la división de la historia entre narrativa y documental permite al público examinar los motivos, las ramificaciones y los efectos del evento sin convertir la violación en una «escena de acción». La película ganó muchos premios, incluyendo el Sundance Film Festival, el American Film Festival, Mannheim y muchos más, y se estrenó en el Kennedy Center en Washington D. C. Se proyectó en salas de cine de los Estados Unidos y Europa, y se mantuvo en cartelera en Ámsterdam durante casi diez años. Fue distribuida por Films Inc durante años. La película está protegida por derechos de autor y actualmente no está en distribución.
Introducción
A los doce años sufrí una violación múltiple en el bosque que había detrás de mi vecindario. Me violaron unos niños con las intenciones peligrosas de hombres malvados. Fue una experiencia espantosa que me cambió la vida. Antes de aquello, yo era una niña inocente, protegida. Creía que las personas eran buenas por naturaleza y que los mansos heredarían la tierra. Tenía fe y creía en Dios. Y entonces dejé de hacerlo. Estaba rota, cambiada. Nunca sabré quién habría sido de no haberme convertido en aquella niña en el bosque.
A medida que fui haciéndome mayor conocí a incontables mujeres que habían sufrido todo tipo de violencia, acoso, agresiones sexuales y violaciones. Escuché sus conmovedores relatos y empecé a pensar: «Lo que me pasó a mí fue grave, pero no es para tanto». La mayoría de mis cicatrices se han borrado. He aprendido a convivir con mi trauma. Aquellos niños mataron a la niña que fui, pero no me mataron del todo. No me pusieron una pistola en la cabeza ni un cuchillo en el cuello y me amenazaron con asesinarme. Sobreviví. Y aprendí a dar las gracias por ello, al margen de las secuelas.
Tal vez hallara un cierto consuelo en pensar que lo que yo había sufrido «no era para tanto». El convencerme de que haber sido objeto de una violación múltiple «no era para tanto» me permitió descomponer mi trauma en algo más fácil de sobrellevar, en algo con lo que podía cargar, en lugar de dejar que su magnitud me sepultara.
Sin embargo, a largo plazo, menoscabar mi experiencia me hizo más mal que bien. Establecí una medida irreal de lo que se consideraba un trato aceptable tanto en mis relaciones personales y de amistad como en los encuentros esporádicos con desconocidos. Y con ello me refiero a que, si tenía un listón para medir cómo merecía que me trataran, estaba enterrado a mucha profundidad. Si que me violaran en grupo no era para tanto, entonces aún lo era menos que me empujaran, que me agarraran del brazo tan fuerte como para dejarme cinco morados con forma de huellas dactilares, que me silbaran por la calle por tener los pechos grandes, que me metieran la mano en las bragas, que me dijeran que debería estar agradecida porque me trataran con cariño porque no me lo merecía, etc., etc. Todo ello era terrible, pero no era para tanto. La lista de malos tratos que toleré acabó por resultarme insoportable. No pude más.
La idea de que lo que me había sucedido «no era para tanto» me hizo ser increíblemente severa conmigo misma por no «superarlo» lo bastante rápido al ver que los años pasaban y yo seguía sintiendo un inmenso dolor y no lograba desembarazarme de los recuerdos. Asimilar esa idea me hizo insensible a las malas experiencias que no eran tan malas como las peores historias que me habían contado. Durante años albergué unas expectativas absolutamente irrealistas con respecto a qué vivencias podían causar sufrimiento, hasta que prácticamente nada lo causaba ya. Me volví insensible a la empatía.
No sé cuándo cambió todo aquello, cuándo empecé a ser consciente de que todos los encuentros que las personas tienen con la violencia sexual son, de hecho, «para tanto». No tuve ninguna epifanía. Sencillamente me reconcilié al fin con mi propio pasado lo suficiente como para aceptar que lo que había padecido sí era para tanto y que cualquier agresión lo es. Con el tiempo conocí a muchas personas, en su mayoría mujeres, que también creían que las cosas horribles que habían soportado no eran para tanto, cuando era evidente que sí lo eran, y mucho. Pude ver el aspecto que tenía la falta de empatía en personas que tenían todo el derecho del mundo a mostrar sus heridas abiertas y me pareció atroz.
Cuando se me ocurrió elaborar esta antología me propuse recopilar una colección de ensayos acerca de la cultura de la violación, tanto reportajes como historias personales y escritos que abordaran el tema y lo que significa vivir en un mundo donde existe la expresión «cultura de la violación». Me interesaba el discurso acerca de la cultura de la violación porque es una expresión que suele utilizarse, pero rara vez nadie se detiene a pensar qué significa realmente. ¿Qué implica vivir en una cultura en la que a menudo parece que nos cuestionemos cuándo (no si) sufrirá una mujer algún tipo de violencia sexual? ¿Qué supone para los hombres moverse en este terreno, tanto si son indiferentes a la cultura de la violación como si se esfuerzan por acabar con ella o, por el contrario, la nutren, en mayor o menor medida?
Esta antología se convirtió en algo muy distinto a mi intención original. Conforme fui recibiendo colaboraciones, me desconcertó la cantidad de testimonios que había. Me llegaron centenares y centenares de relatos de personas de todo el espectro de géneros en los que explicaban la violencia sexual de uno u otro tipo que habían padecido y cómo les había afectado mantener relaciones íntimas con personas víctimas de agresiones sexuales. Me convencí entonces de que esta antología debía metamorfosearse en un espacio donde las personas pudieran contar sus vivencias, donde pudieran compartir la maldad intrínseca de todo este asunto y donde pudieran identificar cómo las ha marcado la cultura de la violación.
Mientras escribo estas palabras, algo en esta cultura profundamente fragmentada está cambiando, o al menos eso espero. Cada vez son más las personas que cobran conciencia de lo tremebundo de la situación. Harvey Weinstein ha caído en desgracia, señalado por varias mujeres como perpetrador de violencia sexual. Sus delitos han salido a la luz. Y, al menos en cierta medida, sus víctimas se están resarciendo. Mujeres y hombres están dando pasos al frente y señalando a los acosadores sexuales en los mundos de la publicidad, el periodismo y la tecnología. Mujeres y hombres empiezan a decir: «La situación es gravísima». Por una vez, los perpetradores de violencia sexual están afrontando las consecuencias. Hombres poderosos están perdiendo sus empleos y su acceso a circunstancias que les permiten aprovecharse de personas vulnerables.
Y es de esperar que este momento desemboque en un movimiento. Espero que los ensayos aquí recopilados contribuyan a ese movimiento de un modo significativo. Las voces que aquí nos hablan son voces que importan y que quieren hacerse oír.
Fragmentos
Aubrey Hirsch
-No deberías andar por ahí exhibiendo eso —te dice.
Estás en el refectorio del campus con tu amigo James. Acabas de sacar una píldora anticonceptiva de color óxido de su cavidad en el pastillero azul de caucho.
—No estoy exhibiendo nada. Solo me estoy tomando una pastilla —respondes.
—Pues deberías tomártela en tu habitación. A solas. En privado —replica él.
—Tengo que tomármelas con la comida —le aclaras—. Si no, me duele la barriga.
Así ha sido desde que tenías quince y empezaste a tomártelas. Eso fue años antes de que comenzaras a tener relaciones sexuales e, incluso ahora cuando las tienes, te da tanto miedo quedarte embarazada que no vas a dejar que un hombre se corra dentro de ti hasta que estéis casados.
Te las tomas porque tienes unas reglas bestiales. Las hormonas campan a sus anchas por tus venas. Te despiertas en plena noche retorciéndote de dolor; tienes retortijones de estómago y notas punzadas en los intestinos. Y las píldoras te sientan bien, aunque no te gusta tomártelas cada día. De hecho, el olor del pastillero de caucho azul te revuelve un poco el estómago cuando las sacas debidamente de tu bolso cada día a la misma hora para sedar a la bestia que llevas dentro.
—Pues no deberías dejar que todo el mundo lo viera. No te conviene que algún tipo te vea tomándotelas y crea que puede aprovecharse de ti y no habrá consecuencias —te aconseja tu amigo.
Te pones la píldora en la parte posterior de la lengua y guardas el pastillero en el bolso. James te observa mientras te llevas un vaso de agua a los labios. Tragas. Con fuerza.
Si la cultura de la violación tuviera una bandera, sería una de esas camisetas que marcan las tetas.
Si la cultura de la violación tuviera su propia gastronomía, sería toda esta mierda que tienes que tragarte.
Si la cultura de la violación tuviera un centro urbano, olería a desodorante Axe y a ese perfume que ponen en los tampones para que tu vagina huela a detergente para la colada.
Si la cultura de la violación tuviera un idioma oficial, serían las bromas en los vestuarios y una risotada incómoda. La cultura de la violación habla todos los idiomas.
Si la cultura de la violación tuviera un deporte nacional, sería…, bueno…, algo con pelotas, desde luego.
Te pasas bebiendo en la fiesta porque estás en la universidad y en la universidad siempre se bebe demasiado. Es una fiesta de lo más normal: la gente juega a encestar pelotas de ping-pong en vasos de cerveza y suena de fondo música con bajos potentes. Todo el mundo bebe cerveza con espuma en vasos de plástico rojo desechables. Y seguramente haya alguna luz negra en alguna parte.
Daniel sabe que tú no bebes cerveza, así que te ha traído una botella de vodka barato, que te bebes mezclado con un zumo de naranja aún más barato.
Revoloteas un rato, hablando con un corrillo de personas y luego con otro. En la cocina, un chico, un jugador de béisbol, se saca la polla para enseñarle a todo el mundo lo grande que la tiene. Y, en efecto, la tiene muy grande.
Lo último que recuerdas es tumbarte en el sofá. «Voy a cerrar los ojos un minuto», piensas.
Te despiertas en una cama en un dormitorio de la planta de arriba que no conocías. Daniel está tumbado a tu lado. Tienes la ropa puesta, pero te han descalzado.
—Hola —dices, mientras te frotas las sienes; quizá si te las aprietas lo bastante fuerte dejarán de martillearte.
—Te quedaste dormida —te explica antes de que tengas tiempo de preguntar—. Te subí yo.
—¿Me subiste a cuestas? —le preguntas.
—Sí. No quería dejarte ahí abajo con todos esos tíos, dormida en el sofá, y que te convirtieras en su presa.
—¿Me descalzaste tú?
—Sí. Para que durmieras bien.
Tienes la boca seca. Todo está borroso. Te frotas los ojos, respiras y vas a darle las gracias a Daniel cuando añade:
—También te quité las lentillas.
No sabes dónde va a parar tu gratitud, pero de repente se desvanece.
Son historias que no tienen nada de especial. No hay un argumento ni un clímax dramático. Podría decirse que ni siquiera hay nada en juego. Te imaginas a quien te escucha inclinándose hacia delante y preguntándote:
—¿Y qué pasó luego?
Y tienes que contestar:
—Nada. Fin de la historia.
—¡Pues vaya! —replica con los labios convertidos en una fina línea.
Son fragmentos de situaciones que han ocurrido o en las que piensas. Apenas contienen tensión, y lo sabes. No existe un peligro real. Y no hay ninguna resolución.
Sin embargo, se te quedan grabadas. Piensas en ellas incluso después de que hayan sucedido, a veces durante mucho tiempo. Y por eso sabes que, de algún modo, son importantes. Por eso recuerdas el olor de aquella fiesta muchos años después de que el olor de la colonia de tu abuelo se haya desvanecido de tu memoria.
Con el tiempo empiezas a dar clases de escritura y acabas encontrándote con relatos sobre violaciones.
El primero de ellos es una historia sobre una violación sin dobles lecturas. Un estudiante la entrega como parte de los deberes de la clase de redacción que impartes. Les habías pedido que escribieran una historia de ficción. En esta, el protagonista encuentra a su profesora de inglés, bajita y morena, a solas en una iglesia. Saca una pistola bañada en oro de veinticuatro quilates con una empuñadura nacarada, le apunta con ella a la cabeza y la viola, doblándola sobre el respaldo de un banco. Cuando acaba, se larga en un descapotable y deja una bolsa con dinero en la comisaría para evitar que lo arresten.
Tú eres la profesora de inglés bajita y morena. Solo tienes veintidós años, pocos más que ese estudiante que ahora está sentado en tu despacho con la gorra calada hasta los ojos. Eres demasiado tímida para reprenderle por la bazofia misógina y amenazante que ha escrito. ¿Qué pasa si te equivocas? ¿Y si se queja a tu jefe? ¿Qué pasará si te pone una puntuación baja al evaluar tu labor docente? En lugar de ello, te concentras en criticar la historia, cosa que no te cuesta demasiado, porque no se aguanta por ninguna parte.
—Es un protagonista improbable y el final es ridículo —le dices al alumno mientras él sonríe con aire petulante—. Y mira esto —continúas—: aquí te has equivocado de tiempo verbal y aquí falta una coma.
En el segundo relato sobre una violación, el protagonista conoce a una chica en una fiesta. Es guapa, está bebida, tiene los ojos vidriosos y habla de manera incoherente. Cuando ya no tiene fuerzas para caminar, el protagonista, que no ha bebido ni una gota, se la lleva a la playa. Allí la desnuda y mantiene relaciones sexuales con ella mientras ella emite leves gemidos. Luego vuelve a vestirla y se tumba a su lado en la arena.
—El tono es un poco confuso —le dices al alumno cuando acude a la tutoría—. Suena casi romántico. ¿Se supone que tiene que caernos bien el personaje, aunque la esté violando?
El estudiante se muestra desconcertado, sorprendido.
—No la está violando. Están enrollándose —aclara.
Le indicas todas las evidencias que demuestran que, de hecho, la está violando. La joven está muy borracha. No se tiene en pie. Y en ningún momento da su consentimiento, sino que se limita a permanecer tumbada mientras todo sucede.
El estudiante te interrumpe.
—Esta historia está basada en la primera vez que me enrollé con mi novia.
Ni siquiera se te había pasado por la cabeza que el alumno no fuera consciente de estar narrando una violación.
—Pues déjame que te diga que muchas personas lo interpretarán como una violación —apuntas.
—Pero no lo es —replica, con un hilo de voz, más como si intentara convencerse a sí mismo que convencerte a ti—. No lo fue.
El tercer relato te llega en clase de no ficción creativa. La narradora se pone como una cuba en una fiesta, besa a un tipo y otro la besa a ella. Se escapa corriendo y tropieza con un conocido, a quien apenas reconoce a causa de la nebulosa de la cerveza barata. El tipo se muestra agresivo y la penetra mientras ella intenta balbucear un: «Espera, espera».
Empiezas el taller pidiéndoles a tus estudiantes que resuman brevemente el relato. Alguien se ofrece voluntario:
—Va de una chica que va a una fiesta, se emborracha y se enrolla con un montón de tíos.
Interesante.
—¿Alguien tiene algo que añadir o una visión distinta?
Los alumnos niegan con la cabeza.
—Veamos —dices tú—, yo creo que lo primero es un rollo y lo segundo quizá un malentendido, pero este último encuentro lo interpreto bastante claramente como una agresión.
Todos los alumnos bajan la mirada y releen la última parte. Algunos de ellos inclinan la cabeza, como pensando: «Hum». En la redacción no se emplea en ningún momento la palabra «violación», pero sí se usa «mal». Y también se usa «borracha perdida», «con náuseas», «mareada» y «vómito», así como «desoír». ¿Cómo es posible que no lo hayan visto? ¿Cómo es posible que sea la maestra quien les tenga que explicar lo que es el consentimiento?
Las normas del taller prohíben que la autora del escrito hable, pero la analizas mientras toma apuntes en silencio. «¿Lo sabía? —te preguntas—. ¿Lo sabe?».
Eres consciente de la tensión latente entre pensar: «Soy un cuerpo» y «Tengo un cuerpo», pero eres incapaz de resolverla. «Tener» implica que el cuerpo es solo una posesión, que puedes perderlo o desprenderte de él, que puedes apañártelas sin él. Implica, quizá, que alguien podría poseer tu cuerpo y que tu cuerpo dejaría de ser tuyo. Que pertenecería a otra persona.
Y no te encaja.
Sin embargo, el «soy» tampoco acaba de convencerte. «Ser» un cuerpo sugiere que solo eres un cuerpo, que eres carne y un poco de sangre, huesos duros y cartílago flexible, venas enmarañadas y piel. ¿De verdad se reduce a eso?
Te sitúas delante del espejo de cuerpo entero que hay en la puerta del armario ropero y haces inventario. Rodillas, dos. Dos codos. Una barbilla. Un torso con unos pechos llenos de leche. Pies. Manos. Nudillos. Dos lóbulos de las orejas. Diez uñas de los pies. Varios morados del tamaño de una moneda. Miles y miles de pelos.
Hay cosas que no ves, pero que sabes que están ahí. Dos pulmones. Un hígado. Las vértebras apiladas de la columna. El corazón, que viste una vez en un ecógrafo. El útero, que has visto cuatro veces, pero nunca cuando estaba vacío. Nervios. Articulaciones. Los intrincados pliegues del cerebro.
La lista es extensa y, al mismo tiempo, no tanto. Ahora que lo piensas, ¿de verdad te reduces solo a eso?
A veces la gente te dice que tienes suerte de haber tenido hijos en lugar de hijas para que no tengan que lidiar con toda esta basura. Y es cierto que tus hijos, por el hecho de ser niños, tendrán una posición privilegiada, pero la idea de que «no tendrán que lidiar» con la cultura de la violación te hace estremecerte. De hecho, tú anhelas con todas tus fuerzas que «lidien con ella», tal como uno «lidia» con una plaga de cucarachas.
En ocasiones te planteas qué les dirás y te sorprende quedarte en blanco. No te faltan ideas; sencillamente no encuentras las palabras para expresarlas. Pero las ideas están.
Aunque no estás segura del todo de qué dirás, te gustaría que supieran lo siguiente:
No está bien pegar a la chica que te gusta. Ni está bien pegar a la chica a quien amas.
El mundo que nos rodea les dice a las mujeres que siempre deben asentir con educación, al margen de lo que sientan. No interpretes nunca un asentimiento educado como una respuesta. Espera a que grite: «¡Sí!».
No todo el mundo tiene relaciones sexuales cuando le apetece. No todo el mundo tiene una relación amorosa cuando quiere. Y eso vale tanto para los hombres como para las mujeres. Una relación no es tu recompensa por ser un tipo agradable, por más que el cine te diga lo contrario.
Los métodos anticonceptivos también son cosa tuya.
No uses nunca con una mujer un insulto que no usarías con un hombre. Di «joder» o «imbécil», en lugar de «hijo de puta». No digas «puta», «guarra» o «zorra». Si dices «hijo de puta» estás criticando a su madre. Si dices «puta» estás criticándola a ella por su género.
Te irá bien conocer estas expresiones; practícalas delante del espejo hasta que te salgan con la fluidez con la que cantas las canciones que te sabes de memoria: «¿Te apetece?», «No tiene ninguna gracia, tío», «¿Te gusta?», «Me gustas, pero creo que los dos estamos un poco borrachos. Te doy mi teléfono. Quedemos otro día».
Tu prima te envía un mensaje al móvil: «Me acaban de violar en el banco».
«¡Madre mía! —le contestas—. ¿Estás bien?». El cerebro te va a mil por hora. Intentas imaginar en qué hospital está, si es probable que denuncie, por qué te pide ayuda a ti y qué puedes hacer para que este trago le resulte lo menos devastador posible.
En el móvil aparece esa elipsis intermitente que indica que te está escribiendo. Y luego se transforma en unas palabras que te esfuerzas por enfocar: «Sí. Me equivoqué de cuenta al ingresar un cheque y he superado el crédito de mi tarjeta. Me cobran 175 dólares de comisión».
Esperas a que vuelva a aparecer la elipsis, pero no lo hace. Al cabo de un momento caes en la cuenta de que ahí acaba la historia. Por «me acaban de violar» quería decir «el banco me cobra una comisión por quedarme en números rojos».
Te quedas mirando fijamente el teclado un rato, con sus letras, sus signos de exclamación y sus emoticonos de rostros con expresión congelada, y luego apartas el móvil. No se te ocurre absolutamente nada que contestar.
Jordana ha inventado un nuevo tipo de ropa interior antiviolaciones. Si encarga un lote de cinco mil unidades puede fabricarlas a 2,25 dólares la unidad y venderlas al por mayor a 4 dólares. Si encarga diez mil unidades, puede fabricarlas a 1,90 dólares y venderlas al por mayor a 3,50. Teniendo en cuenta estas cifras, y partiendo de la base de que no se aplicarán impuestos a la importación, ¿cómo se las apañará para que la usen los violadores?
Marc sale de trabajar a las 18:25 de la tarde. A un ritmo constante de diez kilómetros por hora, camina once manzanas hacia el norte, tres hacia el oeste y una hacia el sur hasta llegar a su apartamento. De camino a casa pasa frente a la cafetería donde trabaja Gina. Cuando Gina cambia de turno y va de tarde, sale de trabajar justo antes de que Marc pase frente a la cafetería. Recorre ocho manzanas hacia el norte a una velocidad media de nueve kilómetros la hora. Ahora que es invierno y empieza a anochecer a esa hora, ¿a qué distancia por detrás de Gina debería mantenerse Marc para que ella no piense que la persigue con malas intenciones?
Carla está editando su perfil en una aplicación de citas a través de Internet. Cuando añade la palabra «animadora», sus solicitudes de mensajes aumentan en un once por ciento. Cuando cambia su tipo de cuerpo de «normal» a «delgado», sus solicitudes de mensajes aumentan en un cuarenta y dos por ciento. Cuando lista el «feminismo» entre sus intereses, sus solicitudes de mensajes se desploman en un ochenta y seis por ciento y el número de amenazas de violación que recibe se triplica. Si partimos del supuesto de que tiene tres citas al mes, ¿cuántas horas necesitará pasar con cualquiera de esos hombres hasta sentirse lo bastante cómoda para darle la dirección de su casa?
Violan a una chica en Montana. El violador tiene treinta y un años, ella quince. La edad en la que el consentimiento para mantener relaciones sexuales se considera válido son los dieciséis años. La pena por mantener relaciones sexuales con una menor en Montana oscila entre los dos y los cien años de prisión, más una multa de hasta 50.000 dólares. Si al violador solo lo condenan a treinta días de cárcel y no se le impone sanción económica alguna, ¿cuántos años por encima de su edad cronológica debía reflejar el comportamiento de la muchacha cuando lo sedujo?
Has empezado a hacer algo nuevo: cuando un hombre te piropea por la calle le replicas. Estás cansada de fingir que no los oyes. Estás harta de caminar avergonzada con la vista pegada al asfalto. Estás hasta las narices de aceptarlo, de asimilarlo como si fuera un impuesto que tienes que pagar por el privilegio de ser una mujer en un espacio público.
Piensas, quizá tontamente, que puedes explicarles tus sentimientos a esos hombres y que te escucharán.
Llevas tu resolución como una armadura y no transcurre demasiado tiempo antes de que se presente la oportunidad de poner tu plan en práctica. Sales de una tienda, con una bolsa de plástico llena de comida colgando de cada mano, y un tipo que camina por detrás de ti te dice:
—¡Bombón!
Te detienes y te adelanta. Ahora o nunca.
—¿Puedo hablar contigo un segundito? —inquieres.
Se detiene y te mira de frente, a menos de un metro de distancia.
—¿Por qué me has dicho eso? —preguntas.
En lugar de responderte, lo repite:
—¡Estás hecha un bombón!
—¿Te importa que te diga algo?
No responde, pero tampoco se mueve. Parece confuso, como cuando pulsas un botón del ascensor y las puertas no se cierran y sigues pulsando una y otra vez. ¿Por qué no estás callada? Se supone que es eso lo que debería pasar.
Le explicas:
—Que me digas eso no me halaga. De hecho, si quieres que te sea sincera, ni siquiera me enoja. Lo que siento es miedo. ¿Lo sabías?
—¿Por qué? ¿De qué tienes miedo? ¿De mí?
—Sí —le respondes—. Cuando hombres como tú me piropean por la calle, me da miedo que vayáis a hacerme algo.
—¡Caramba! Así que doy miedo… ¿Es eso lo que estás diciendo?
Ahora sí que se mueve. Da una zancada hacia ti y, maldita sea, te estremeces.
—Sí —le respondes, intentando dar una respuesta de acero, pero la palabra se te arruga en la laringe como papel de plata.
Empiezas a caminar hacia tu coche. Te sigue durante todo el trayecto vociferando:
—Así que te doy miedo, ¿eh? Así que tienes miedo de mí…
Y sí. Tienes miedo de él. Te asusta. Pero, además, se suma algo nuevo. Antes de este episodio, pensabas de verdad que quizás esos tipos no sabían cómo hacían sentir a otras personas con sus comentarios. Creías que tal vez intentaban ser agradables. Pero ahora sabes la verdad: saben que te asustan. Y les gusta.
Y sigues teniendo miedo, por supuesto, pero ahora también estás enfadada. De hecho, es tal la ira que sientes que ahuyenta un poco tu miedo. La próxima vez que increpas a un hombre que te piropea te resulta más fácil. Y la vez siguiente aún más fácil.
Ahora tu lengua arroja las respuestas como piedras redondas perfectas. Les has dado vueltas y más vueltas en tu pensamiento y en tu boca hasta dejarlas pulidas como el vidrio: «¿Por qué me dices eso?», «Me estás insultando», «Es ofensivo que le hables así a una mujer», «No deberías volver a decir eso nunca más»…
Tu recompensa por tanto esfuerzo es poca cosa, pero aun así la atesoras. Es el desconcierto en el rostro del acosador. A veces incluso balbucea un débil «Perdona» antes de alejarse de ti a toda prisa. No quiere entablar conversación. No te piropea para iniciar nada contigo; se limita a poner a prueba algo en voz alta. Necesita toquetear su poder en la oscuridad, como si se tratara de un tótem que llevara en el bolsillo. Quiere asegurarse de que sigue ahí.
La próxima vez, te dices después de hacerlo, este tipo no lanzará un piropo así como así. La próxima vez verá a una mujer aproximarse, abrirá la boca para decirle algo y, por un segundo, por un segundo perfecto, tendrá miedo de ella.
La isla del Matadero[14]
Jill Christman
Transcurridos treinta años, al contar esta historia me sigue pasando que, pese a que sé dónde radica la culpabilidad (y estoy convencida de ello), me cuesta desembarazarme de la vergüenza más obstinada. No dejo de intentar arrancarme el último residuo pegajoso con la uña del pulgar.
Sí, hice algunas tonterías… como todo el mundo. Pero ahora sé que se nos permite ser niñas que esconden sus inseguridades más viscerales bajo la vanidad. Nos ponemos tops que dejan la cintura al aire y tejanos ajustados con una cinta de encaje a modo de cinturón y nos calzamos unas botas de tacón alto. Comprobamos nuestro aspecto diez veces en el espejo de la habitación de la residencia, alargando el pescuezo para ver cómo de gordo se nos ve el esquelético culo desde detrás, e incluso sorbemos refrescos dulces y nos tragamos pastillas de aspecto inocuo con la esperanza de que nos hagan sentir mejor, bailar más rápido, estar más guapas o, sencillamente, olvidarnos de todo. Podemos anhelar incluso que algo sea fácil, para variar. Tenemos la oportunidad de tomar todas las decisiones en esa escala de la vida diaria que va desde tener visión de futuro hasta el más absoluto sabotaje personal.
Y aun así no nos merecemos que nos violen. Nunca.
¿Cómo es posible que hayamos llegado al punto de tener incrustado en el cerebro el culpar a la víctima? «No te conformes —pienso, rascándome con la uña del pulgar—. Dale la vuelta a la situación. ¿Qué habría tenido que hacerme Kurt para que yo pudiera justificar violarlo a él?».
Es una pregunta sin respuesta.
Me gustaría poder volver atrás en el tiempo. Me gustaría poder entrar en aquel restaurante italiano de Eugene, Oregón, donde mi yo de dieciocho años acudió a su primera cita con Kurt, una cita incómoda, agarrarla de la mano y pedirle que me acompañe al baño. En lugar de dejarle vomitar los cuatro trozos de pasta con salsa que ha cenado (que sé que es en lo único que piensa mientras observa los dientes puntiagudos de Kurt centellear a la luz de las velas), me gustaría arrastrarla y doblar la esquina, descender a toda prisa hacia el vestíbulo, en la dirección opuesta, y largarnos de allí.
Nos iríamos juntas, la llevaría de regreso a la habitación de la residencia y mantendríamos una conversación. Le ahorraría lo que nos va a pasar después, aunque ya lo sé, bonita, no es culpa tuya. Nada de aquello fue culpa tuya. ¿Me escuchas bien?
No es culpa tuya.
Sin embargo, desde aquí, de regreso en el futuro, lo único que puedo hacer es observar.
—¡Caray! Así que conduces un Porsche —(pronunciado «porch») dije, después de haberme acomodado en la suave tapicería de piel del flamante coche plateado de Kurt, albergando la esperanza de que mis amigas de la segunda planta de la residencia de estudiantes de primer año estuvieran mirándonos por la ventana, ocultas tras las cortinas.
Se inclinó hacia mí. El aliento le olía demasiado a menta y el cabello moreno, que ya empezaba a clarearle, resplandecía bajo el sol primaveral a causa de la brillantina. Desplazó la mano del cambio de marchas a mi muslo. Creo que intentaba parecer sexi, pero solo consiguió parecer un poco trastocado.
—Por-sha —me corrigió—. La gente que no tiene un Porsche les llama porch. La gente que conduce un Porsche lo llama Porsha, con «a».
Aparté la rodilla un milímetro, la mínima objeción, y repliqué:
—Pues como yo no tengo un Porsche será mejor que lo llame porch.
—Ahora estás conmigo —dijo él, dibujando una sonrisa con sus finos labios—. Puedes llamarlo Porsha.
Nunca había tenido una cita como aquella, lo que yo imaginaba que era una verdadera cita de universitaria, durante la cual Kurt recogió, movió o levantó todo lo que había que recoger, mover o levantar: la puerta del Porsha, mi silla en la mesa, mi cuerpo por el brazo cuando se me acercaba demasiado otro hombre y, por supuesto, la cuenta. Fuimos a un restaurante italiano de verdad, con manteles blancos de lino, velas y una iluminación tenue, donde hablamos acerca de las largas horas que tanto él como yo pasábamos en el gimnasio que había en los confines del campus, yo asistiendo a clases de aeróbic para quemar hasta la última caloría que hubiera podido consumir en momentos de debilidad y él levantando y dejando caer enormes discos de hierro en el caldo de testosterona que era la sala de pesas principal.
Estábamos ambos demasiado bronceados: corrían los tiempos de las diez sesiones de bronceado rápido por veinte dólares en las cabinas del recinto universitario. Era mi primer año en el colegio honorífico,[15] leía a Darwin, Shakespeare y Austen, y alucinaba con el Frankenstein de Mary Shelley, las teorías sobre la selección sexual y el origen del universo. Kurt trabajaba en el sector de los negocios, era un «supersénior» (era la primera vez que yo escuchaba ese calificativo, pero no tardé demasiado en adivinar que «súper» no significaba nada bueno).
Puesto que no teníamos nada más de lo que hablar, la conversación derivó hacia el bronceado. Yo le expliqué que siempre me quedaba dormida bajo las luces y que el zumbido de aquel útero azul me ofrecía una cierta tregua del gris invierno de Eugene (aunque no estoy segura de haber usado la palabra «útero» aquella noche), y la dentadura de Kurt resplandecía bajo la tenue luz de las velas como si de una película de terror se tratara.
Después de cenar, Kurt me llevó a un apartamento donde no parecía vivir nadie, me sirvió una bebida y me condujo a través de un salón con un sofá de piel negro y una mesita de centro de cristal hasta su dormitorio. Cerró la puerta, me mostró las mancuernas que tenía alineadas junto a la pared, cual pares de zapatos, y me empujó hacia un escritorio. Recuerdo que no apartó las manos de mi cuerpo y recuerdo también pensar, antes incluso de que sacara un espejo y una hoja de afeitar del cajón central: «Esto no pinta bien».
Kurt se llevó la mano al bolsillo del abrigo, sacó una papelina (un origami con drogas) y volcó sobre el espejo dos montoncitos de nieve. Lo observé cortar la droga, un poco estremecida por el chirrido, similar al de un tenedor sobre porcelana, a unos clavos sobre una pizarra o a una alarma a la cual no presté atención. Sabía hasta la raíz misma de mis fibras nerviosas que lo que tenía que hacer era largarme de allí, pero aquella iba a ser la noche de muchas primeras experiencias universitarias: la primera cita en un restaurante, la primera vez que me montaba en un Porsche, la primera vez que esnifaba… Kurt sacó un billete verde nuevo de la cartera, lo enrolló y me enseñó qué hacer.
Noté una quemazón en la nariz. ¿Y luego? Pues no demasiado. Lo único que me hizo la coca fue abrirme mucho mucho los ojos. Y estar en alerta máxima para lo que sucedió a continuación.
Que fue casi nada. Me besó y, mientras lo hacía, me apartó del escritorio y me tumbó en la cama. Era el hombre que peor besaba del mundo. Su lengua parecía una sonda, una babosa marina intentando descender por mi garganta. Sentí asco, pero me salvó (ahora lo sé) la coca: a Kurt no se le empalmaba. Se frotó contra mí y, a través de la fina tela de sus pantalones de pinzas, la noté contra mi muslo, blanda como una salchicha.
George Michael cantaba a través de los altavoces. En lugar de insistir en algo que por experiencia debía saber que era una batalla perdida, Kurt se levantó de la cama de un brinco, como si fuera lo que tenía previsto, se dirigió al equipo de música y subió el volumen. «I will be your father figure». Treinta minutos después, cuando le pedí que me llevara a la residencia, lo hizo sin oponer demasiada resistencia. En el Porsha.
Al día siguiente, supongo que porque se lo había pasado mejor que yo, me llamó para proponerme ir juntos al lago Shasta, una tradición estudiantil que se celebra cada año el Día de la Conmemoración de los Caídos en la Universidad de Oregón: al menos un centenar de casas flotantes, cada una de ellas con unas ocho parejas y barriles de cerveza a bordo, fondean en el lago mientras vasos desechables rojos flotan en el agua cual boyas.
Imagina la cantidad de bebida y de drogas que corren. Imagina las horas sin dormir y los cerebros inacabados. Imagina el calor, la deshidratación y la comida empaquetada por los niñatos que hacen de anfitriones de esa pesadilla. Imagina que nadie en todo el barco tenga el sentido común de llevar crema solar. Imagina la magnitud del anhelo imperioso e insatisfecho. Y luego imagina la profundidad del agua.
Imagina también que yo ya hubiera hecho planes de ir con un amigo de mi residencia, un tipo llamado Jeff que se había unido a una fraternidad el otoño anterior. Jeff no era muy alto (me llegaba solo hasta la nariz), pero era inteligente y me hacía reír, de manera que, cuando me preguntó de pasada si quería acompañarlo al Shasta, le dije que sí.
Sin embargo, una invitación de verdad por parte de una cita de verdad con un coche de verdad y un apartamento de verdad se me antojó justo el pequeño impulso en estatus que necesitaba para pasar de ser una hippie con la máxima beca, pósteres de los Beatles y colchas de batik colgadas en las paredes de su habitación a…, ¿a qué?
¿Qué quería ser yo? ¿Parte del sistema que mis padres, artistas liberales, siempre habían rechazado? ¿Quería llamar la atención? ¿Buscaba aceptación? ¿Ser deseada?
Ni siquiera me caía bien Kurt. Representaba todo lo que me habían enseñado a detestar en el mundo: un capullo privilegiado de barrio pudiente que creía que todo tenía su precio, incluida yo.
Así que al principio hice lo correcto: rechacé la invitación de Kurt. Pero a mi mejor amiga, D, nadie la había invitado a ir a la excursión al lago y me sentía mal por dejarla sola. Además, tampoco me apetecía ir a aquel evento como una solitaria (una alumna del colegio honorífico, un bicho raro en toda regla) perdida en un inmenso mar de estudiantes con Jeff como único acompañante. De manera que cuando el colega de la fraternidad de Kurt accedió a llevar a D a la excursión si yo iba con Kurt, acepté la oferta.
Y entonces se desató el infierno.
Cuando le dije a Jeff que, en lugar de con él, iría con Kurt, perdió la chaveta. Su habitación estaba justo debajo de la mía y se pasó toda la noche poniendo música malrollera y asomado a la ventana gritando que yo era una zorra, una guarra y una puta asquerosa. Otros chicos de la residencia se le unieron en su ataque de ira justificado y se dedicaron a hacer añicos cosas contra el suelo, a aporrear la puerta de mi habitación y a abuchearme por la cerradura.
Yo no me enfadé. Me sentía fatal, culpable, y permanecí acobardada en mi habitación mientras toda la población masculina de mi residencia se alzaba con un mensaje inequívoco: yo les pertenecía, me había desviado de la manada, salía con un macho que iba por libre y amenazaba la santidad del puñetero acervo genético de la residencia. Me pasé toda la noche intentando asimilar su enfado y llorando a moco tendido. Estaba tan ofuscada que no me acordé de quitarme las lentillas y a la mañana siguiente tuve que solicitar visita de urgencia en el oftalmólogo. Tenía ambas córneas arañadas; de hecho, tenía un ojo tan grave que tuvieron que ponerme un parche.
Era una zorra que a duras penas había logrado sobrevivir al bochorno. Y ya no había vuelta atrás: iría al Shasta en modo pirata, con Kurt.
Aún no habíamos zarpado del muelle y ya era evidente que el acompañante de D tenía poco de cita: ni siquiera se hablaban, pero a ella le daba igual. De hecho, a D le habría dado igual estar en cualquier otro barco, porque iba hasta las cejas de drogas y Jack Daniel’s y no le quitaba los ojos de encima a otro tipo con quien se contoneaba cerca de un radiocasete, rebobinando una y otra vez una gastada cinta de los Eagles para escuchar la que se convertiría en su canción,