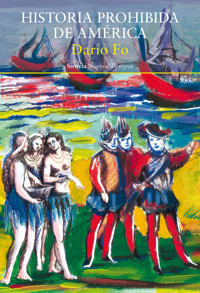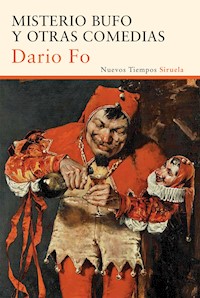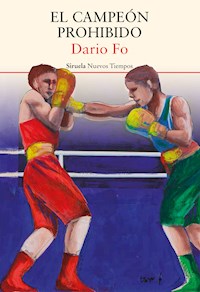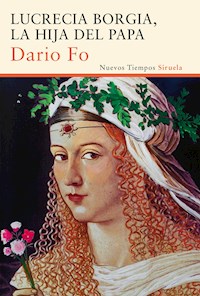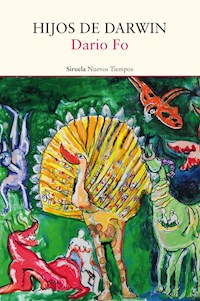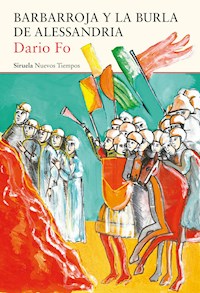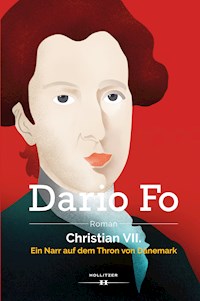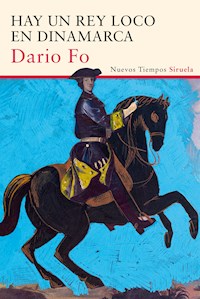
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
Una historia de amor y locura. Un sueño revolucionario hecho realidad en la Dinamarca del siglo XVIII. Estas son las claves de la nueva novela histórica del nobel italiano. En ocasiones, una serie de circunstancias impredecibles puede cambiar el rumbo de la historia: la locura de un rey, el ímpetu utópico de un médico ilustrado, la complicidad de una joven princesa... Un triángulo de amor desesperado que dará inicio a una avalancha de reformas inimaginables en su época, tales como la abolición de la tortura, la libertad de prensa o la promoción de la cultura y la educación. Pero un golpe de mano, orquestado desde las más altas esferas de la corte, intentará dar al traste con este bello sueño revolucionario. Gracias al hallazgo de unos diarios secretos y de varios documentos inéditos, Dario Fo ha podido completar el rompecabezas de una intriga fascinante y arrebatadora, en la que se entretejen de forma extraordinaria los ideales políticos, la pasión amorosa y la lucha por el poder. Una fábula verdadera, un capítulo memorable de la historia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: febrero de 2016
Título original: C’è un re pazzo in Danimarca
En cubierta: La campagna contro la Sassonia, diseño de Dario Fo
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© Chiarelettere editore srl, 2015
© De la traducción, Carlos Gumpert
Ilustraciones diseñadas y dibujadas por Dario Fo con la colaboración de Jessica Borroni, Michela Casiere y Sara Bellodi
© Ediciones Siruela, S. A., 2016
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-16638-54-3
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Nota
Prólogo
Primera parte
Segunda parte
Agradecimientos
Galería de personajes
Nota
La idea de este libro nació a raíz de una investigación realizada por mi hijo Jacopo sobre los reyes daneses del siglo XVIII. En concreto, quedó sorprendido por las crónicas y testimonios, tan contradictorios, expresados por los contemporáneos de los dos reyes.
Prólogo
«Narrad, hombres, vuestra historia».
ALBERTO SAVINIO
Desde el siglo XV en adelante, en toda Europa, era usanza entre los hombres que tenían práctica con las bellas letras el llevar un diario. De este modo, nos han llegado testimonios de gente común, pero también de personajes históricos, famosos a menudo, hombres y mujeres. Y nos hemos aprovechado de ello para enriquecer nuestras investigaciones acerca de periodos en los que no abundaban los periódicos, y los libros impresos circulaban con facilidad solo entre las clases acomodadas.
La historia que nos disponemos a presentar al lector rebosa de personajes excepcionales, a decir poco. El hallazgo de estos papeles nos ha permitido reconstruir los trágicos y grotescos sucesos que marcaron en Escandinavia el periodo comprendido entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, y que han permanecido durante mucho tiempo casi totalmente desconocidos para todos nosotros.
Primera parte
El autor más importante de estas memorias salidas a la luz es nada menos que Cristián VII, rey de Dinamarca y de Noruega. El texto que hemos tenido la suerte de encontrar comienza así.
Esta mañana me he despertado en perfecto estado de salud. Sin una pizca de dolor de cabeza, me encontré con un cráneo ingrávido, libre, y además, al mover la espalda, no tuve que soportar los crujidos, ni respirar entre gemidos. En definitiva, que estoy de una luna espléndida, como hace tiempo que no me ocurría. Me liberé de mantas y sábanas, saqué con ímpetu las piernas de la cama y me encontré inmediatamente de pie en un equilibrio perfecto, sin el menor atisbo de temblores.
No me queda más remedio que aprovechar este estado tan excepcional y sentarme enseguida ante el escritorio para proseguir con mi relato. ¿Que qué historia? ¡Pues la de mi vida! No tengo tiempo que perder, eludo incluso vestirme, me basta con ponerme la bata y escribir hojeando mi cerebro, que en estos raros trances está más que dispuesto a recordar todo aquello que, en cuanto vuelva a entrar en crisis, desaparecerá de mi mente como si cada pensamiento se desmoronase en un pozo negro sin fin. Para este propósito, en el caso de las llamadas biografías de hombres de poder, como al parecer es mi caso, por lo menos sobre el papel, lo habitual es contratar a narradores de profesión, los llamados biógrafos, gente que normalmente escribe sobre tramas ya vetustas añadiendo una retahíla de lugares comunes y de insoportable adulación que hacen que cualquier monarca aparezca como una marioneta colorida con gestas tan estrepitosas como apócrifas. Yo quiero una historia verdadera, expuesta acaso sin énfasis, pero al menos desprovista de retórica y de ficción, por lo que prefiero encargarme yo mismo.
Pues aquí están, los escritos secretos de mi memoria; ya he redactado unas cincuenta páginas. ¡Estoy listo! Pero antes de empezar, como siempre hago, las releo, corrijo errores y amplío los acontecimientos con nuevos hechos que veo salir a flote ligeros, como por arte de magia.
Dentro y fuera de un cuento de hadas
Leo:
Me llamo Cristián y soy de fe luterana. Tengo treinta años, más o menos, no lo recuerdo con exactitud, pero me molesta pedir información sobre mi nacimiento a alguien de la servidumbre o de la corte. Vine al mundo en Copenhague, supongo que en el palacio real con la ciudad cubierta de nieve, ¡fue en pleno invierno...! Más o menos a mediados del siglo XVIII.
Mi madre, Luisa de Hannover, fue la primera mujer de Federico V, rey de Dinamarca como es natural. De ella no tengo casi memoria, ni de su voz ni de sus senos mientras me amamantaba. Y es que fui depositado de inmediato entre los brazos de una nodriza de la que recuerdo con exactitud sus pechos tiernos y henchidos de leche y una voz que me cantaba para que me adormeciera. Mi madre murió cuando yo tenía dos años y no lo supe hasta mucho más tarde, cuando mi padre el rey volvió a casarse con otra mujer noble, muy hermosa pero codiciosa también, y carente de humanidad, Juliana María de Brunswick-Lüneburg, de la que me esforzaré por hablar ampliamente dentro de poco. Solo anticipo al lector que descubrir a esa señora, que parecía surgida de las leyendas mitológicas de un antiguo narrador escandinavo, fue para mí algo terriblemente desagradable. Era una auténtica madrastra, como las de esos crueles cuentos de hadas inventados a propósito para asustar a los niños.
El día en el que, al cabo un año, la madrastra dio a luz a su primogénito caí postrado por unas terribles fiebres, no desde luego a causa de ese nacimiento. El médico, llamado con urgencia, decretó que era probable que no se tratara de nada grave: un fenómeno normal, propio del desarrollo infantil. Pero, por desgracia, el diagnóstico era completamente erróneo; no me recuperé más que al cabo de meses de semiinconsciencia.
En un primer momento parecía que había conseguido salir de aquella desesperada condición, tanto era así que se me permitió bajar al parque junto con los demás chiquillos de la corte para que pudiera jugar, correr y volver a una vida normal. Hasta se me permitió montar a caballo, en un potro domesticado por los mozos de cuadra del rey, regalo de mi padre para celebrar mi curación. Además, me confiaron a un maestro para que aprendiera a escribir y a entender de arte, matemáticas y filosofía, como es de rigor para un príncipe.
Es increíble, hallarme en aquella condición de colegial me proporcionaba una enorme satisfacción y placer. Descubrí que adoraba la lectura y narrar empuñando la pluma. El maestro era paciente y bien dotado en cuanto a saberes. Me acompañaba en mis paseos por toda la finca. Navegábamos en una barca, siguiendo pequeños cursos de agua que llevaban al puerto, repleto de barcos que se adentraban en las aguas del mar cruzándose con otros que atracaban en los muelles atiborrados de marineros y viajeros.
De vez en cuando, me empezaba a dar vueltas la cabeza y al rato me derrumbaba perdiendo el conocimiento. Mi tutor me abrazaba como si por un instante se hubiera convertido en mi padre, a quien nunca había conocido un gesto parecido.
Con cada crisis venían a visitarme nuevas eminencias del estudio del cerebro. A menudo, aquellos sabios organizaban una ronda de consultas, palpándome el cráneo como si en lugar de la cabeza tuviera un melón del que había que descubrir si ya estaba maduro o no.
Indefectiblemente, aquellos hombres de tan alta sabiduría acababan por chocar con dureza y fuertes palabras. Y hacia el final de la disputa siempre había alguno que proponía someterme a una perforación de cráneo que me librara de esos humores gaseosos que sin duda, al comprimir las circunvoluciones cerebrales, eran los causantes de mi horrible enfermedad. Discutían delante de mí, como si yo no existiera, convencidos de que al tratar el asunto con términos latinos quedaban dispensados de prestar un mínimo de atención hacia mi persona, y tanto fue así que en determinado momento me aparté realmente de la gracia de Dios y grité: «¿Saben lo que les digo, señores sabiondos? Que estoy de acuerdo con ustedes yo también: hay que resolverlo con una trepanación, no hay más remedio. Así que introduzcan el taladro cuando quieran, pero no en mi cráneo...: ¡en vuestros culos!». ¡Que no es lo que se dice una expresión propia de reyes!
En uno de esos días, cada vez más raros, en los que me hallaba en condiciones podríamos decir que favorables, se me ocurrió pasar por los jardines del palacio de Frederiksberg en el caballo que me había regalado mi padre. Algo asustó al potro, que se encabritó agitando las patas delanteras justo en el momento en el que una madre cruzaba el sendero con su hijo de la mano.
El pequeño se asustó y trató de huir, pero tropezó y acabó en el suelo. La madre, a su vez, a causa del susto, se quedó bloqueada. Desmonté y corrí a levantar al niño del suelo. La mujer me dio las gracias y dijo en señal de despedida:
—Le quedo muy agradecida, príncipe.
Luego se alejó y pude oír al niño que le preguntaba:
—Madre, pero ¿no es ese el hijo loco del rey?
—¡Cállate, hijo! ¡Que te va a oír! —respondió la mujer.
De esa manera me enteré en un instante de que para todos era yo definitivamente el primer loco real.
La ficción es más amable que la realidad
Pasaban los días y yo permanecía encerrado en mis aposentos, que daban a los jardines de la corte. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo para dirigirme a la sala de baño llamada «de bronce», me percaté de que mi padre y mi madrastra abandonaban el palacio. Iban radiantes y vestían ropas de diseño y factura reciente. La nueva mujer de mi padre llevaba en los dedos unas piedras preciosas que sin duda habían pertenecido a mi madre. Fue un detalle que me dejó muy mal sabor de boca. Lo taché como un atraco. El rey estaba alegre y mi madrastra, cosa muy rara, sonreía continuamente. Su entusiasmo despertó en mí el deseo de seguirlos al lugar al que se dirigían esa noche.
Pedí a mi ayuda de cámara que se sirviera ponerme la vestimenta de ceremonia. Me armé de valor y me encaminé hacia el salón de palacio, solicité a un paje que buscara una carroza para mí, pero él me informó de que en ese momento no había ningún vehículo disponible. Sin embargo yo me acordaba, y lo tenía bien grabado en la memoria, de un landó de gala con su correspondiente pareja de cocheros, estacionado en el depósito de los coches de caballos de palacio. Bajé hasta allí y me encontré con el jefe de los cocheros y mediante un engaño me las apañé para que me revelara dónde estaba yendo mi padre con la reina. Le dije que al rey se le había olvidado el monóculo y que tenía que reunirme con él para llevárselo. El jefe de los cocheros, mientras me acompañaba con la carroza, me reveló que mis dos progenitores se dirigían a la inauguración de la temporada en el teatro de la ciudad, que mi propio padre había ordenado construir: el Teatro Real de Copenhague.
Entré en el edificio pasando por la puerta de artistas y me encontré inmediatamente detrás del escenario. Tramoyistas y técnicos de iluminación estaban dando los últimos toques al decorado e izando los candelabros tras encender sus numerosas velas: vine a saber en ese momento que se trataba de una opereta cómica a la italiana con acróbatas, bailarines y, por supuesto, cantantes. Me situé entre bastidores y el director de escena se levantó para cederme su taburete. Yo le rogué que se quedara donde estaba y que me consiguiera una silla para poder disfrutar del espectáculo allí mismo, en medio del escenario.
Era la primera vez que asistía a un espectáculo como ese: me impresionaron vivamente los efectos escénicos que se sucedían uno tras otro como en un carrusel mágico. Había una orquesta con un increíble número de músicos que interpretaba la obertura y las baladas. El decorado cambiaba de repente: bajaban telones desde lo alto, se deslizaban hacia los lados paredes de palacios y desde abajo ascendían vidrieras y portales. Yo, desde donde estaba, podía ver esas maquinarias por delante y por detrás. Descubría los trucos de los movimientos quedando al mismo tiempo sorprendido y fascinado. Entre toda aquella magia, los mimos y los bailarines se movían con extraordinaria ligereza. Comprendí que me hallaba ante una auténtica obra de arte total, en la que pintura, maquinaria, música y danza eran el fruto de una única fantasía. No me cabía duda de que estaba viviendo una emoción excepcional.
No sé si fue por esto o por alguna otra causa, pero experimenté una ulterior crisis que se prolongó durante dos semanas ininterrumpidas. Cuando me recuperé y comencé a razonar de nuevo vine a saber que mi padre había entrado en coma. Estábamos viviendo uno de los inviernos más rigurosos del siglo, y no pudo resistir a la helada que le cayó encima mientras asistía a un desfile de nuestro Ejército. Murió con cuarenta y tres años recién cumplidos. La reina viuda prorrumpió en una crisis de llanto. Esbozó incluso el gesto desesperado de arrojarse por la ventana, pero yo vi claramente que antes de intentar el salto se aseguraba de que hubiera hombres a su alrededor capaces de detenerla y salvarla. Personalmente, ante aquel féretro no sentí dolor. Ni siquiera fui capaz de fingir algunas lágrimas. Debo admitir que mi padre era para mí casi un desconocido, quien por casualidad me había generado.
El rey está desnudo de toda razón
Después de su muerte sufrí una nueva crisis, pero esta vez me negué a que se me acercaran el arquiatre de la corte y la muchedumbre de eruditos en medicina que venían constantemente a llamar a mis aposentos. A decir verdad, vivía aquella indiferencia mía ante la muerte de mi padre con fatiga. Tanto es así que no pude asistir a las exequias, porque me sobrevino una nueva crisis que amenazaba con obligarme a participar en el funeral, pero en calidad de difunto añadido. Desde detrás de las cortinas de mi habitación vislumbré la carroza real con los caballos negros abandonar el palacio.
Pese al grave estado en el que me hallaba, recuerdo con exactitud en qué momento del mes nos encontrábamos. Eran los últimos días de enero de 1766. Yo tenía, de eso estoy seguro, diecisiete años recién cumplidos. Fui coronado como rey del reino de Dinamarca y de Noruega. Los disparos de cañón resonaban a voluntad. La banda real interpretó marchas e himnos a no acabar. Muchos súbditos conmovidos, mujeres especialmente, rompían a llorar. Pero a mí de todo aquello no me importaba un comino. No cabía la menor duda, me di cuenta al instante de que estaba realmente loco. ¡Viva el rey!
Un antiguo consejero de mi padre se me acercó y me dijo con mucho garbo: «¡Sire!». ¡Me llamó «sire», igual que en un drama trágico de marionetas! Luego añadió:
—Si me lo permitís, majestad, quisiera comunicaros lo que creo que urge resolver de inmediato.
—¿De qué se trata?
—¡Hay que pensar en vuestro matrimonio tan pronto como sea posible!
—¿Y a qué vienen tantas prisas? ¡Solo tengo diecisiete años!
La respuesta fue:
—No olvidéis que hay otros parientes vuestros (directos o no) como vuestro hermanastro, hijo de la segunda reina, que anhelan subir al trono en vuestro lugar, por lo que es menester que vos, lo antes posible, empreñéis a una noble con vuestra semilla, a fin de que os obsequie a la mayor brevedad con un heredero, posiblemente varón.
Un pensamiento se apoderó de mí al improviso: «¡Dios mío, es cierto, soy rey y no tengo mujer, ni siquiera una concubina! Me pregunto si habrá en mí semillas...».
En este momento de su relato, Cristián interrumpe bruscamente la escritura dejando marcada una frase en mayúsculas, muy explícita:
¡BASTA! ¡NO AGUANTO MÁS!
ME SIENTO DEMASIADO MAL...
¡Maldita sea! Y ¿ahora qué hacemos? A este impredecible rey va y se le ocurre dejar de informarnos justo en el momento en el que se dispone a conocer a Carolina Matilde de Hannover, nada menos que la hermana predilecta del rey de Inglaterra, Jorge III, que ha sido escogida precisamente para él, Cristián.
¿Y ahora quién nos cuenta la verdadera historia de amor?
Afortunadamente para nosotros, en la Biblioteca Nacional de Copenhague aparecieron hace medio siglo unos legajos que provenían de otra fuente muy distinta y que reemplazan a la perfección el vacio de la crónica que Cristián dejó en suspenso. Se trata nada menos que del diario inédito y secreto obra de la propia princesa Carolina Matilde, la prometida de Cristián. Pero en el momento de proceder a la lectura se nos presenta otro obstáculo. Los caracteres utilizados por la joven reina no son ni de origen inglés ni tampoco los del idioma original de la familia Hannover. Por si fuera poco, el diario está construido en un lenguaje críptico, es decir, con caracteres indescifrables, evidentemente con la intención de la escribana de impedir a cualquiera el acceso a su narración. Pero gracias al empeño realmente extraordinario de un grupo de especialistas que ha desmontado analíticamente la composición, por fin el texto se nos ha vuelto comprensible. Leámoslo.
«Mi Cristián es tan guapo que no hay palabras para expresarlo... Es una pena que esté un poco ido».
Atención, es nada menos que ella, Carolina Matilde de Hannover, la que nos habla.
18 de febrero de 1766
Acompañada por mi hermano mayor y por mi madre, me embarqué en el puerto de Londres, el mayor lugar de atraque naval del mundo. El buque real que me estaba conduciendo a Dinamarca se vio impulsado por un viento tenso pero sin ráfagas, lo que me permitía permanecer en la proa con mi acompañante, notablemente más emocionada que yo ante nuestro inminente encuentro.
Yo no entendía. Cuando me disponía a subir las escaleras que me llevaban al puente le pregunté otra vez a mi madre por qué me mandaban con tantas prisas a ver a Cristián el danés, e insistía especialmente para que me revelara la razón por la que no se había optado por que fuese él quien viniera a Londres a conocerme, evitándome así aquel viaje.
Mi madre contestó:
—Creo que estás olvidando, querida, que este posible marido tuyo es también casualmente el monarca absoluto de sus tierras, Dinamarca y Noruega, y tiene por lo tanto la obligación de gobernar un reino que posee colonias en África, el Caribe y las Américas, y está al mando de un Ejército, incluyendo la Marina.
—Caramba... ¿Y de verdad tiene solo diecisiete años?
—Sí, querida, solo dos más que tú.
Lo cierto es que las respuestas de mi madre no acababan de satisfacerme. Seguía preguntándome en voz alta las razones de un encuentro tan apresurado. Vería a Cristián solo durante unas cuantas horas y después tendría que vivir con él toda la vida. ¡¿Qué podía saber de su carácter, de su forma de ser?! ¿Cómo podría llegar a exclamar «¡Ese es mi hombre! ¡Siempre he soñado con alguien así!»?
¿Cómo era posible? Si no se me permitía casi hablarle, conocerlo. «Querido, ¿prefiere que durmamos juntos todas las noches o simplemente que hagamos el amor y que luego cada uno vuelva a su propia cama para roncar a gusto?».
Mi dama de compañía, Louise von Plessen, reía divertida, y después comentaba:
—Bueno, te diré que yo sé algo que por respeto a tu persona no tengo más remedio que revelarte... Querida mía, esto, antes que un matrimonio entre dos jóvenes que esperemos que se enamoren con locura uno del otro, ¡es un contrato, un acuerdo de alto nivel que beneficiará tanto al reino de los ingleses como al de los daneses! Pero dado que hay otros miembros, tanto de tu estirpe como de la de tu prometido, que se están afanando desesperadamente para que todo se vaya al traste con el fin de proponer otras combinaciones más ventajosas para ellos, esa es la razón por la que hay que actuar con firmeza y rapidez. Además existe otra circunstancia que impone este apresuramiento, y es que ese futuro marido tuyo no goza de muy buena salud que digamos en estos momentos.
—¡Oh, Dios mío! —exclamo a mi vez—. ¿De qué padece?
—¡Del cerebro, querida! A menudo se muestra completamente normal y en otras ocasiones está fuera de sus casillas!
—¡Ah! ¡¿Y venís a decírmelo ahora?!
—Ay, querida mía, les affaires sont les affaires... Tal vez tus seres queridos preferían que lo descubrieras por ti misma...
—¿Por mí misma? ¿En dos horas? ¿Esperando el instante en que mi prometido se decida a estallar en una reveladora crisis como para que pueda decidir si huyo o resuelvo encerrarme en un convento de clausura?
—Por eso mismo te conviene cerciorarte en persona y tomar una decisión después. Pero yo creo que todo va a salir bien y que sus crisis acabarán por revelarse como problemas de poca importancia, de modo que esta sea para ti una oportunidad de ser feliz.
—Estupendo, y al final no tendré más remedio que sacrificarme por el reino. ¡Convertida en sirviente de un monarca inválido!
Al cabo de un día y una noche de navegación, superamos Jutlandia y llegamos a Copenhague. Me percato de que al desembarcar solo nos aguarda el embajador de nuestro reino, quien, una vez en tierra, nos acompaña en una carroza a Roskilde. Allí nos ofrecen un almuerzo que aceptamos de buen grado. No tarda en llegar Cristián sobre su caballo. Desmonta de un salto y se acerca inmediatamente a mí.
Un normalísimo diálogo de amor
Toma mis manos, besándomelas. Después, expresándose en danés, le ruega al embajador que nos dejen solos, y los dos, la dama y el diplomático, se apresuran en desaparecer de nuestra vista. Entonces el joven rey se me acerca y me dice hablando en francés:
—Me temo que tendréis que disculpar mi mala pronunciación, rara vez hablo en este idioma...
Y yo le replico:
—No lo creo así, majestad, ¡vuestro acento es excelente! Si tropezáis en algún error de sintaxis ya os corrijo yo.
—Pero ¿qué sucede? Yo me expreso en tono confidencial ¡¿y vos me habláis tan obsequiosa?!
—Sí, a la fuerza, vos no dejáis de ser el rey... y yo aún no soy reina, antes tendréis que escogerme; ¡confío en que todo salga a pedir de boca para mí!
Cristián se ríe y exclama:
—¡Oooh, además sois graciosa! ¡Olvidaba que venís de Inglaterra, la patria de la ironía!
Después me observa con gran atención y luego dice:
—¡Vuestro aspecto es el de una niña pequeña, clara y delicada!
Apenas consigo susurrar un «Gracias». Luego agrego:
—¡También vos me parecéis agradable y amable!
—Lamentablemente —prosigue él—, confió en que os lo hayan comentado, en estos días no me encuentro en las mejores condiciones de salud... Tengo algunos achaques de cabeza, una malestar bastante molesto... Disculpadme si no soy capaz de demostrar todo el placer que siento al conoceros y al estimaros. Pero, por cierto, decidme, además del matrimonio, ¿qué otras cosas en particular os interesan?
—Bueno, en primer lugar, señor, no soy yo quien escogí estos esponsales. ¡Me gustaría pasar con vos algo más que unas pocas horas!
—Tenéis razón, en ese caso podríais descubrir incluso que no soy exactamente vuestro ideal de cónyuge. ¡¿Qué sabéis vos de lo que me interesa aparte de las tareas de gobierno?! Podríais descubrir, por ejemplo, que las cosas que me gustan vos las detestáis. Para empezar os diré que personalmente me encanta el teatro, en especial el que aúna música, danza y acrobacia.
—¡Oh, a mí también me vuelven loca los espectáculos, tanto los trágicos como los cómicos!
—Magnífico, a la primera hemos descubierto que tenemos un interés en común.
—Disculpad, ¿puedo haceros una pregunta?
—¡No faltaría más!
—¿Jugáis al críquet o preferís el juego de pelota?
—¡No, la verdad es que las exhibiciones atléticas no son para mí!
—Estupendo. Así no me dejaréis sola demasiado tiempo para regresar luego cada vez con un moretón en el ojo.
—¡Pero no penséis que, en cambio, me vuelva loco por las labores de punto o de ganchillo!
—Por el amor de Dios, yo también detesto las tareas femeninas, excepto la de albergar a un niño en mi vientre y criarlo después.
—¡Bien! A mi vez me encantan los niños, y tengo que revelaros que hacia el poder y la pompa regia no siento por el contrario la menor atracción y que, dicho confidencialmente, guardo una consideración bastante negativa hacia la mayoría de mis súbditos, especialmente con respecto a la clase de cortesanos, de los possessores y de los comerciantes..., por no hablar de los burócratas. No piensan en otra cosa que en acumular privilegios, prebendas, títulos y dinero. Y tampoco por sus mujeres siento demasiada simpatía. Parecen cortesanas disfrazadas de señoras.
—¡Caramba! Veo que os presentáis de inmediato como un ilustrado agnóstico!
—¡Vaya, vaya! Así que me he topado con una muchacha erudita y sabia... Decidme la verdad, ¿habéis sido educada en París por Rousseau y Voltaire?
—Bueno, digamos que tengo cierta admiración e interés por esos autores.
—¿Ah, sí? Qué caramba, si acepto desposaros tendré que esforzarme para ponerme a vuestro nivel de saber y conocimiento.
Nos echamos a reír juntos, muy risueños los dos, y descubro que siento una profunda simpatía por este rey. Por otra parte, mejor alguien excéntrico de mente, pero lleno de sentimientos humanos, que un enmadrado con corona cuyo cerebro sea solo una mera apariencia. Charlamos durante otra media hora y luego vemos regresar a la dama de honor en compañía de embajador. Aquel aviso suyo de que estamos próximos a embarcarnos para el regreso me causa una gran pena. Él es quien me consuela diciéndome:
—Dulce Matilde, me proporciona una gran serenidad conocerte. —Y al decirme eso me besa tiernamente en los labios—. No tardaremos en vernos, a menos que te dé demasiado miedo la idea de unirte en matrimonio a un rey loco, como me llama ya la mayor parte de mi pueblo.
—¡Bueno, en este caso, ya que los dos somos fanáticos del teatro, siempre nos quedará la posibilidad de poner en escena Hamlet!
—¿Hamlet? ¿Eso qué es?
—Es la obra principal de Shakespeare, y está ambientada en Dinamarca precisamente.
—Ah, ya sé de qué me habláis, pero no por ese..., cómo se dice..., ¿Shakespeare?, sino gracias a Paul Mallet, mi preceptor, quien ha publicado la leyenda danesa en la que se inspiró sin duda ese autor inglés, ¿cómo se llama?
—Shakespeare.
—Ah, estupendo, ¡así he aprendido algo!
—Bueno, si conoces la trama del relato, sabrás sin duda que ese Hamlet es un personaje que podrías interpretar perfectamente, dado que en el curso de la narración pasa de lúcido sabio a loco desesperado, y yo también podría formar parte de esa trama como Ofelia, la enamorada de Hamlet, que, por desgracia, no tiene demasiada suerte en esa historia.
—Sí —observa el rey—, es una pena que hayas olvidado a la madre de él, a la que, afortunadamente, todavía no conoces (llamémosla por su verdadero papel, madrastra) y que intriga en nuestro reino para llegar a apropiarse de todo el poder en lugar del loco. —Se señala a sí mismo—. Pero tengo grandes esperanzas de que la nuestra acabe siendo una comedia alegre y no se parezca en absoluto, sobre todo en el final, a la obra de ese autor tan pesimista.
En la nave, de regreso, mi acompañante me pide con insistencia que le cuente mi conversación con Cristián. Pero a mí no me apetece en absoluto compartir esos momentos y finjo estar aturdida por el sueño para que me deje en paz.