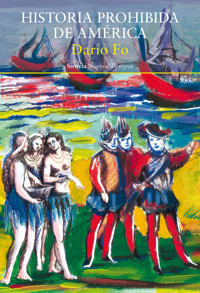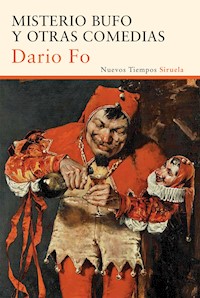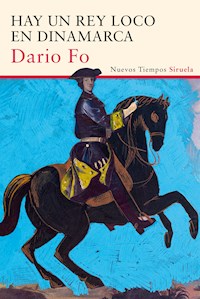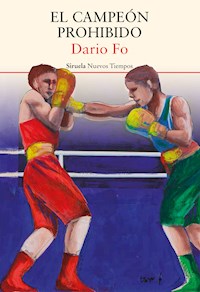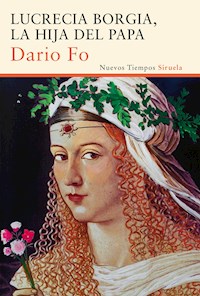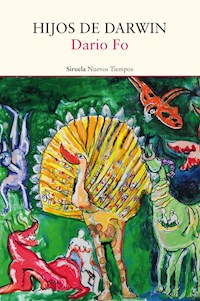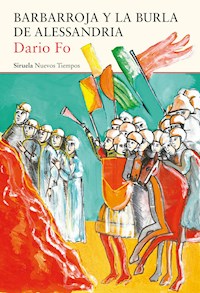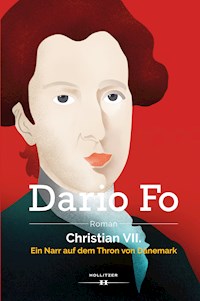Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
La magistral novela póstuma del Premio Nobel italiano La reina Cristina de Suecia, una de las figuras más fascinantes y provocadoras de la historia europea, protagoniza la magistral novela póstuma del Premio Nobel italiano. Culta y rebelde, impredecible y valerosa, Cristina de Suecia fue una reina irrepetible. Nacida en una Europa asolada por la guerra de los Treinta Años, se vio enfrentada a trascendentales cuestiones religiosas, de poder y de género, demostrando ser una de las figuras clave de su tiempo. Educada por su padre para soportar el peso y las responsabilidades de la corona, Cristina optó por asumir actitudes y ropas de varón, pero amaría por encima de todo a las mujeres. Se rodeó de filósofos y escritores, desde Descartes hasta Molière, y tras abandonar el trono se trasladó a Roma, donde se convertiría al catolicismo e impulsaría decisivamente el panorama artístico italiano. Como ya hiciera en la imprescindible Lucrecia Borgia, la hija del Papa, Dario Fo concentra su siempre original mirada sobre otro excepcional y controvertido personaje femenino. Examinando crónicas de época, observando los cuadros que la retratan y, sobre todo, otorgándole una poderosa voz propia, el nobel italiano revive en toda su singularidad a una figura que tiene mucho que decir al mundo de hoy.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 140
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: octubre de 2017
Título original: Quasi per caso una donna. Cristina di Svezia
En cubierta: retrato de Cristina de Suecia, Interfoto/Alamy Stock Photo
Diseño gráfico: Ediciones Siruela
© 2017 Ugo Guanda Editore S.r.l. Via Gherardini 10, Milano
Gruppo editoriale Mauri Spagnol
© De la traducción, Carlos Gumpert
© Ediciones Siruela, S. A., 2017
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
28010 Madrid.
www.siruela.com
ISBN: 978-84-17151-60-7
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Prólogo
La reina Cristina de Suecia
Epílogo
Prólogo
Esta es la historia de una «reina imposible», soberana culta y rebelde, admirada y obstaculizada, impredecible y valerosa. Una mujer absolutamente fuera de lo común cuya historia optamos por contar a nuestra manera, dándole voz entre documentos y escenificaciones teatrales. Hemos interrogado textos históricos, hemos observado los cuadros que la retratan, hemos recuperado las crónicas de la época, y en parte también nos la hemos imaginado, para devolverle su extraordinaria singularidad.
Cristina de Suecia nació en Estocolmo en 1626, hija de la princesa María Leonor de Brandeburgo y del Rey Gustavo II Adolfo.
Fue un siglo de grandes crisis aquel en el que Cristina vino al mundo, devastado por una de las más duras guerras de religión jamás conocidas, la guerra de los Treinta Años, que asoló todo el continente, con un número incalculable de víctimas. Todas las grandes potencias se vieron involucradas, desde una España y un Austria de los Habsburgo a la Francia de Luis XIII, incluyendo la Rusia de los Romanov y una Italia aún dividida entre varios soberanos extranjeros, por más que guardiana de las obras maestras del arte europeo y, en sus inciertas fronteras, sometida a las vicisitudes de la poderosísima Iglesia de Roma. En el curso de aquella guerra, estados e imperios se desarrollaron en una simbiosis salvaje: alimentaron el conflicto con sus mejores hombres y, junto a devastación y muerte, obtuvieron nuevo poder y nuevas riquezas. Los contemporáneos de Cristina se acostumbraron a aceptarla como un hecho más de la vida: como el frío excepcional que acababa con las cosechas y congelaba los mares, como la escasez de alimentos, el hambre, las enfermedades.
Precisamente en ese periodo vivió Suecia, de acuerdo con la definición de los historiadores más acreditados, su «época dorada», y es difícil comprender cómo puede ser «dorado» un periodo de tantas catástrofes y de violencia tan inaudita.
El reino gobernado por Gustavo II Adolfo, el padre de Cristina, estaba librando nada menos que tres guerras al mismo tiempo: la guerra de Kalmar contra Dinamarca, la guerra de Ingria contra Rusia, y la más comprometida, la guerra contra Polonia, donde el rey Segismundo, de la misma familia que Gustavo Adolfo, conspiraba para destronarlo. Cada ejército abocado al combate gritaba convencido: «Dios está con nosotros». Pero ¿qué Dios? ¿El de los luteranos? ¿El de los católicos? ¿El del zar ortodoxo de Rusia? ¿O el de los calvinistas o los presbiterianos?
En Suecia se debatió ferozmente si continuar siendo fieles a la fe católica o bien elegir la luterana, y al final se optó por la adhesión a esta última.
Cuando nació Cristina, Suecia, si bien muy avanzada desde un punto de vista militar, seguía estando más bien atrasada en el ámbito económico y social, por más que los botines de guerra y las iniciativas del rey permitieran al país un progresivo ascenso cultural.
La de Cristina no dejaba de ser, en todo caso, una época de encrucijadas, repleta de disyuntivas en cuestiones religiosas, de poder, de política, de sexo, en las que la propia Cristina acabó viéndose involucrada, dando prueba de ser una temeraria y heroica protagonista de su tiempo. Desde el principio de su existencia...
La reina Cristina de Suecia
«¡Es un varón!»
Cuando nació, las damas de la corte que asistían al parto estallaron de regocijo. «¡Es un varón!», gritó una de ellas. «¡Viva el rey!», respondieron las demás nobles damas.
Pero fue una falsa alarma. Al poco rato, resultó evidente que el recién nacido, a pesar de su complexión robusta y algunas características que podían inducir a error, era una hembra, con una mata de pelo tupida desde el principio, un rostro de tez algo oscura, sana y vivaz. Parece ser que, en vez de emitir el habitual llanto después del cachete de la comadrona, la niña soltó una sonora carcajada. Una excelente manera de presentarse, desde luego, y de hecho el rey no se mostró contrariado en absoluto ante la idea de tener como sucesora a una niñita, sino todo lo contrario. Por lo demás, antes de que la niña viera la luz, ya había sido promulgada una ley por la que se aceptaba como soberana a una mujer también. Así había sucedido medio siglo antes en Inglaterra con Isabel I, y, después del revuelo que su nombramiento había despertado en toda Europa, con el tiempo aquella elección se había revelado feliz, o, mejor dicho, triunfal.
Cristina tenía una energía asombrosa. A su padre le complacía de tal manera que compró de inmediato un pequeño caballo para que su hija pudiera cabalgar lo antes posible. El jefe de las caballerizas de la corte le hizo notar que la niña era demasiado pequeña, pero el rey no quiso atender a razones:
—Eso significa que por ahora la llevaré a cabalgar sujetándola entre mis brazos. Eso fue lo que mi padre hizo conmigo.
Y mantuvo su palabra. Todas las mañanas salía a los inmensos jardines del palacio real con la niña a horcajadas sobre los hombros y la llevaba consigo a todas partes. Al final del día, la nodriza, notablemente contrariada, no dejaba de exclamar:
—¡No se puede criar a una hija de esa manera! Mañana y tarde correteando entre pantanos y bosques. Esta niña va a convertirse en un salvaje indomable.
El rey sonreía, de orgullo y de alegría.
Gustavo Adolfo el Grande parte hacia la batalla
En la primavera de 1627, cuando la infanta Cristina tenía apenas seis meses, Gustavo Adolfo tuvo que abandonarla para cruzar de nuevo el Báltico con su ejército y una flota de barcos repleta de cañones. Al atacar Polonia, se topó de frente con la terrible caballería lituana y en un arrebato de furia la hizo pedazos. Victorioso pero debilitado por una profunda herida que había sufrido, se vio obligado a regresar a Estocolmo, convencido de que se recuperaría en poco tiempo. La pausa fue más larga de lo esperado y solo más adelante, de nuevo en la plenitud de sus fuerzas, el rey se sintió listo para reanudar el programa interrumpido.
Gustavo Adolfo, llamado el Grande, era muy querido por su pueblo, que esperaba de él hazañas inolvidables. De este modo, la coalición de los protestantes a la que se había sumado se aprestó para un choque histórico contra los católicos de Europa.
La guerra de los Treinta Años había llegado a su apogeo y el rey decidió organizar el ataque decisivo contra Pomerania, al norte de Polonia y de Alemania. Sus hombres rebosaban entusiasmo y estaban deseosos de demostrar que ese ejército compuesto por suecos y finlandeses era la formación más poderosa del Báltico.
Reunido con su Estado Mayor, el rey determinó el día en el que los barcos y el Ejército al completo habrían de zarpar. Algunos, sin embargo, temían lo peor: los cenizos de costumbre habían difundido el rumor de que había surcado el cielo un cometa imprevisto que emanaba una luz siniestra. Y los malos presagios parecieron quedar confirmados.
El Vasa, el buque real, estaba desfilando por el canal por delante del palco donde Gustavo Adolfo y su Estado Mayor se disponían a saludar al pueblo antes de su marcha. El almirante había ordenado a las tropas que formaran en el centro de la cubierta y que no se movieran: «Todos quietos; debéis permanecer en vuestros puestos como estatuas de mármol». Pero, cuando la banda militar entonó la marcha de batalla dedicada al rey, los soldados alineados en el combés, presa del entusiasmo, empezaron a aplaudir. Un nutrido grupo avanzó hacia el costado derecho justo enfrente del palco real y de inmediato se oyó estallar un grito: «¡Atrás; volved a vuestros puestos, maldita sea!». Pero ya era demasiado tarde. La nave se estaba inclinando. Al volcar, toda la brigada se vio aplastada como bajo una enorme tapadera: el barco se fue a pique.
Pero la culpa no fue del cometa. Más tarde se llegó a saber que el Vasa había zarpado sin el lastre de reglamento, porque el exceso de peso incidió en la quilla hasta el punto de que el buque encalló en el canal.
El vuelco causó un desastre. Desde los flancos los hombres eran vomitados hacia fuera junto con el agua que rebosaba. ¡Un auténtico cataclismo!
El rey, pese a todo, no se dejó condicionar por la débâcle: ordenó que se rescatara a los ahogados para darles digna sepultura.
Dotados del armamento más moderno y unidos en la nueva fe protestante, los suecos desembarcaron en la isla Usedom, en Pomerania, en el verano de 1630. Los príncipes electores, que se habían aliado con el emperador Fernando II de Habsburgo, jefe de la facción católica, dieron la espalda a Gustavo Adolfo, pero el rey sueco encontró un aliado en Francia que, si bien católica, se unió a la facción protestante para contener las aspiraciones hegemónicas del emperador. El pacto de alianza quedó sellado en 1631: el primer ministro francés, el cardenal Richelieu, asumió el compromiso de proporcionar los medios financieros a Gustavo para mantener un ejército de treinta mil soldados de infantería y seis mil caballos. Los signatarios se comprometieron a no firmar tratados de paz sin el consentimiento de la otra parte, y a no plantear la cuestión religiosa.
Gustavo Adolfo ocupó numerosas fortalezas enemigas obteniendo victorias importantes y asegurándose el dominio de Múnich y Maguncia.
La gran batalla tuvo lugar el 16 de noviembre de 1632, en Lützen, en Sajonia (el 6 de noviembre, según el calendario juliano entonces en vigor en Suecia y en los países protestantes).
En el sangriento choque el rey de Suecia estaba a punto de imponerse en el duelo: las fuerzas imperiales católicas se vieron obligadas a retroceder. Pero de repente un cañonazo disparado por las baterías de los Habsburgo alcanzó de lleno al vencedor justo mientras levantaba al cielo el estandarte de los monarcas suecos. Estandarte y brazo volaron por los aires.
Los restos de Gustavo Adolfo fueron transportados a una aldea próxima al campo de batalla. Después de que su cuerpo fuera lavado, en señal de respeto, los soldados recogieron la sangre del rey y la colocaron en la iglesia del pueblo con su armadura al lado. Se le trasladó después a la cercana ciudad de Weissenfels, donde fue minuciosamente embalsamado. Parece ser que incluso el emperador lloró su pérdida. Richelieu dijo de él que por sí solo valía más que ambos ejércitos juntos.
Tras volver a Suecia en un ataúd de madera, el rey fue expuesto a las condolencias de toda la nación. María Leonor no quiso que los restos fueran inhumados de inmediato, declarando: «Será enterrado conmigo solo cuando dentro de poco yo también esté muerta».
Pero el tiempo pasaba y no se podía seguir esperando; el cadáver tenía que ser enterrado, y, por fin, diecinueve meses después de su muerte, Gustavo II Adolfo el Grande recibió sepultura en la tumba de los reyes.
El día de las exequias, Cristina vertió lágrimas de desesperación. Era incapaz de creer que su padre se hubiera ido de repente. Gustavo Adolfo se había comportado con ella con una ternura conmovedora: desde su más tierna infancia se la llevaba con él en su caballo vestida de pequeña coronela de la caballería sueca. Jugaba con ella como si fuera su hermano. Juntos reían y cantaban incluso canciones militares, algunas de las cuales eran, cuanto menos, bastante obscenas. El dolor por su pérdida era tan intenso que la pequeña siguió llorando durante días y días.
¡Reina a los seis años!
Con aquella terrible muerte Cristina se vio convertida en reina. ¡Con seis años! Como es natural, la administración del reino quedó en manos de un consejo de regencia a cuya cabeza se situó el canciller Axel Oxenstierna.
De sus primeros años como hija de reyes contamos con un testimonio escrito por ella misma, o más bien dictado tal vez.
Cuando nací, mi madre la reina, que, junto a todas las virtudes de su sexo, hacía gala asimismo de todas las debilidades, se mostró inconsolable. Esperaba que la criatura fuera un niño y aparecí yo, a quien no consideraba digna de llevar una corona. Le molestaba mi excesiva seguridad en mí misma, mi amabilidad con todos y mi disposición a cualquier clase de juegos, sobre todo si exigían volteretas y mofas bulliciosas. No podía soportarme y no le faltaba del todo razón porque yo seguía siendo de piel muy oscura como un morenito. Se liberó de mi presencia aceptando el consejo de mi padre, confiarme a Anna Svensson, una hermosa mujer que, según descubrí años más tarde, había sido amante de mi padre y que desde hacía un par de años estaba desposada con un oficial de alto rango, y que había dado a luz de inmediato a dos niños. Mi padre la llamaba Juno, pródiga de leche y de ternura.
Entre damas de compañía y camaristas, la niña reina tuvo a menudo la posibilidad de moverse por aquí y por allá sin control alguno.
«Pero ¿a dónde vas?», le gritaban entre aspavientos. «¿Qué haces? ¡Ven aquí!». Pero Cristina se escabullía como un cervatillo.
En una ocasión consiguió entrar en una enorme sala donde estaban colocando postes de apoyo para las arquerías en mal estado. Era un día de fiesta y ningún carpintero ni ebanista estaba trabajando allí. Una joven camarista la siguió en el zaguán, pero la niña, a la que le gustaba mucho el juego del escondite, se agazapó entre las columnas. Viniendo de la luz y sorprendida por la oscuridad, la muchacha tropezó, chocando con un andamio, que se vino abajo, con lo que el arco, al quedarse sin soporte, se desplomó al suelo. No se sabe cómo, Cristina consiguió ponerse a salvo. Por el contrario, la muchacha que la tenía bajo custodia fue alcanzada por el derrumbe y, muy maltrecha, tuvo que ser trasladada de inmediato al «hospital».
En otra ocasión, bajando por una escalinata en compañía de dos gobernantas, la niña agitó una larga cinta de seda que dibujaba formas fantásticas en el aire, pero por desgracia una de las circunvalaciones de la cinta acabó entre sus piernas y sus brincos se trasformaron en un buen porrazo. La niña empezó a rodar dando tumbos, escalón tras escalón, hasta llegar al suelo. Las muchachas se taparon la cara con las manos convencidas de que la niña reina se había roto todos los huesos, pero sin embargo allí estaba otra vez de pie y tan campante.
—¡No me he hecho nada! —gritaba—. ¡Soy un saltimbanqui de los acróbatas! ¡Ahora apartaos todas, que voy a intentarlo de nuevo!
Las chicas la levantaron en vilo y ella como respuesta las incitaba:
—Eso es, lanzadme por el aire, y recogedme después.
Con quien más jugaba era con Carlos. ¿Y quién era este? Era un primo de Cristina, más o menos de su edad. Desde pequeños se perseguían, riendo y discutiendo como todos los niños de esta tierra. Por la mañana, tan pronto como se despertaban, el uno corría de inmediato a ver al otro para desayunar. Estudiaban juntos también, aprendiendo a leer y a escribir y a hacer cuentas, pero, en cuanto conseguían escaparse de la vigilancia de las nodrizas, desaparecían en los jardines reales sin que nadie fuera capaz de encontrarlos.
Según crecieron, aquel estar siempre juntos jugando y divirtiéndose terminó. El muchacho se sintió locamente enamorado de la joven reina. Ella aceptaba abrazos y revolcones en los que acababan enredados el uno con el otro por los suelos, experimentando una atracción que los ponía patas arriba por dentro y por fuera.
Los regentes del trono de Cristina, conscientes de que esa pasión estaba arrollando a dos futuras probables cabezas coronadas, trataron de tenerlos más bajo control. A menudo Cristina estallaba en lágrimas ante las prohibiciones de ver a Carlos, pero la reacción del chico llegaba incluso a la desesperación. Hasta que un día, delante de toda la corte, no fue capaz de contenerse.
Vamos a escucharlos:
—¡Ya está bien! —gritó Carlos—. No podéis impedirme que vea a Cristina. Es mi prima y será mi esposa; es de todos sabido que somos novios. Pero hay más: abrid bien vuestros oídos, porque ahora os daré una noticia que os va a reventar por el golpe que os caerá encima.
Cristina intervino a bote pronto, desplazando a su joven enamorado con tal vehemencia que lo tiró al suelo.
—¡No, Carlos; ese es nuestro secreto. No puedes arrojárselo a la cara a cualquiera!
—¡Majestad! —estallaron al unísono los regentes—. Nosotros no somos cualquiera, sino los responsables de vuestro comportamiento en todos sus aspectos. Si hay algún trágico secreto, hemos de ser los primeros en saberlo.