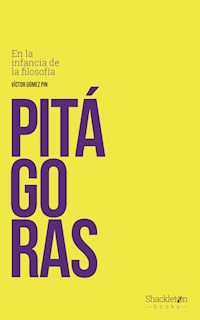Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Shackleton Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Filosofía
- Sprache: Spanisch
Víctor Gómez Pin nos devuelve el pensamiento de uno de las figuras más complejas y controvertidas de la filosofía occidental, venerada a lo largo de su vida y hoy casi olvidada. ¿Injustamente? La figura de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stuttgart, 27 de agosto de 1770 - Berlín, 14 de noviembre de 1831) ha tenido una recepción tan contradictoria a lo largo de la historia como lo fue su propia filosofía. Aclamado y casi venerado durante buena parte del siglo XIX, convertido en una suerte de "filósofo oficial" del estado prusiano, con el cambio de centuria su prestigio sufrió una vertiginosa caída, hasta convertirse para la filosofía en algo así como una pieza de museo, rara y enigmática. ¿Cuál de esas dos lecturas es la acertada? ¿O quizás no lo es ninguna de ellas y, como nos habría sugerido el proprio Hegel, deberíamos alcanzar una síntesis que las supere? Este es, en parte, el propósito de este libro, una invitación a introducirse en el pensamiento de Hegel, o al menos a provocar una cierta curiosidad por el autor. En él, Víctor Gómez Pin se propone rescatar, siquiera parcialmente, el pensamiento del gran filósofo del idealismo alemán, indagando en la capacidad que todavía conserva de incidir en la reflexión de nuestro tiempo y de transformar a la persona que en él se adentra. Es bien sabido que algunos nombres de la filosofía tienen tanto peso que no se puede prescindir de ellos, como en los casos de Platón, Aristóteles o Kant, que representan momentos absolutamente nucleares de la disciplina. ¿Cabe decir lo mismo de Hegel? El lector juzgará al final de la lectura si es, como consideraban algunos, un faro en la filosofía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HEGEL
HEGEL
Lo real y lo racional
Víctor Gómez Pin
Hegel
© Víctor Gómez Pin, 2015
© de esta edición, Shackleton Books, S.L., 2021
@Shackletonbooks
www.shackletonbooks.com
Realización editorial: Bonalletra Alcompas, S.L.
Diseño de cubierta: Pau Taverna
Diseño de tripa y maquetación (edición papel): Kira Riera
Composición ebook: Iglú ebooks
© Fotografías: Todas las imágenes de este volumen son de dominio público.
ISBN: 978-84-1361-075-7
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento y su distribución mediante alquiler o préstamo públicos.
A través de Ramón Valls y Javier Echeverría, Hegel y Leibniz cimentaron un proyecto filosófico en la colina de Zorroaga en Euskal Herria. Mi recuerdo agradecido.
En la contradicció, en Josep Florit era un aferrall.
In Memoriam
Índice
Prólogo
Un importante filósofo español explicaba con cierta guasa su desconcierto cuando, al inicio de unos estudios de filosofía tan brillantes como iconoclastas, decidió con un compañero leer al alimón la obra más conocida de Hegel, la Fenomenología del espíritu. Al cabo de unas horas de lucha con la primera página, ambos pidieron auxilio, en razón no ya de la dificultad para seguir la argumentación, sino para enterarse de qué diablos hablaba el autor en esas primeras líneas de su obra.
Hegel es ciertamente arduo, y su estilo, desde luego, poco cartesiano. Sin embargo, la dificultad mayor a la hora de tratar con él —y no solo de iniciarse en su lectura— es una inevitable escisión interna. No cabe leer a Hegel de una manera distanciada o fría, como quien simplemente desea enterarse de qué dice un autor, postergando hasta entonces su juicio sobre el mismo. Sin una disposición favorable y, me atrevería a decir, entusiasta, los textos de Hegel (sobre todo el texto central llamado Ciencia de la lógica) creo que son literalmente imposibles de soportar. Pero al mismo tiempo, la lectura se ve constantemente perturbada por una sombra de sospecha sobre la legitimidad no ya de algunas de las proposiciones que el autor va avanzando, sino del tortuoso camino que nos conduce hasta ellas. En el primer capítulo de este pequeño libro veremos que, en esta disposición ambivalente, la desconfianza ha acabado muchas veces por imponerse, de tal manera que algunos de los más distinguidos lectores de Hegel llegaron a convertirse en sus más acerbos críticos.
Pero entonces, simplemente, ¿por qué Hegel? ¿Qué capacidad tiene una reflexión sobre Hegel de incidir en el pensamiento de nuestro tiempo? ¿Qué capacidad tiene Hegel, por otro lado, de transformar a la persona que reflexiona sobre su pensamiento? Ambos interrogantes son preliminares inevitables de toda propuesta de aproximación a un filósofo. Pues no hay filosofía que no tenga que vérselas ante esta suerte de tribunal. Todo aquel que se abre a la filosofía abriga unas expectativas que el propio discurso filosófico puede, eventualmente, ser el primero en defraudar.
Este libro, cuyo objetivo es animar a introducirse en el pensamiento de Hegel, o al menos a provocar una cierta curiosidad por el autor, no está escrito por un «hegeliano», ni tampoco por un detractor del pensamiento hegeliano, sino simplemente por alguien que pasó por Hegel y atravesó la obra fundamental de su sistema, la llamada Ciencia de la lógica. Pasó por Hegel casi sin poder evitarlo, me atrevería a decir, y con la misma necesidad se distanció de él (en este caso, sin acritud). Un alejamiento que quizá fue inducido por el mismo Hegel, respondiendo a la exigencia de adentrarse en filosofías no solo diferentes de la hegeliana, sino opuestas a esta, e incluso en contradicción con ella, pero casi nunca meramente indiferentes al problema que el hegelianismo plantea.
Retrato de Hegel realizado por Jacob Schlesinger en 1831, el año de la muerte del filósofo.
Los dos jóvenes filósofos a los que antes me refería, se hallaron descorazonados por la dificultad de saber de qué hablaba el pensador, pero se esforzaron por intentar saberlo, en razón sin duda del prestigio del que gozaba la filosofía hegeliana medio siglo atrás; un prestigio proporcional a la evocada irritación que ya entonces generaba. Hoy, quizá, ni lo uno ni lo otro. Muchas cosas han pasado, tanto en el terreno del pensamiento filosófico y científico, como en el terreno económico y político. Ahora relegado al armario de los pensadores calificados de «oscuros», y objeto de la erudición académica, veremos sin embargo que es propio de Hegel esperarte en la esquina de lo que creías que era ya camino propio.
Fuera del estricto marco de la filosofía, hay hechos nuevos y relevantes que podrían contribuir a un nuevo renacer del filósofo alemán. Entre ellos, sin duda, la agudización de las contradicciones sociales en los países europeos y, en consecuencia, el retorno del pensamiento de Karl Marx, tan directamente marcado en aspectos esenciales por Hegel (su método «dialéctico» posiblemente sea de nuevo una referencia para quien intenta reflexionar sobre las polaridades y las contradicciones de la sociedad en la que vivimos).
Pero a la par, y quizá como razón principal de su interés político, Hegel sigue siendo un reto propiamente filosófico. Es cierto que nunca le han faltado apologistas que lo erigen en un pensador nuclear e imprescindible, y desde luego Hegel nunca ha dejado de estar presente en la manera misma de iniciar en la filosofía a los estudiantes, o al menos en la historia de la disciplina: las opiniones de un pensador son presentadas frente a las de otro que parece superarlas, pero no privarlas de legitimidad, lo cual, como veremos, es la esencia de la dialéctica hegeliana. No obstante, el interés filosófico de Hegel va desde luego más allá del estricto marco de la filosofía académica y la docencia de la disciplina.
Ante todo, la filosofía es una determinada actitud en relación con el entorno natural y con el ser de razón que es testigo del mismo. Esta actitud no puede mantenerse largo tiempo sin una profunda convicción sobre la grandeza de la propia disciplina, en la que se vería la mayor expresión de una suerte de potencia redentora de la razón y la palabra. Pues bien, Hegel representa un momento álgido en esta convicción y en esta apuesta.
El problema para nuestro filósofo hoy es que el hegelianismo no es la infancia de la filosofía, sino que más bien se autoproclama como el destino final de la misma. Pero al igual que se loa en el adolescente el entusiasmo vital que uno ya siente perdido en su interior, se repudia tal entusiasmo en quien, hombre asentado y maduro, se considera que habría de dar muestras de ataraxia.
El tan racional Hegel nunca respondió a la imagen de quien aleja su pensamiento de las pasiones. No lo hizo en la noche que precedía la batalla de Jena cuando, al tiempo que se jugaba el destino político de Europa, escribía las líneas finales de la Fenomenología, las que abrían paso a lo que a su juicio sería el saber absoluto (aunque Pinkard, autor de una biografía de Hegel, sugiere que quizá no fuera exacta la fecha de finalización del libro).1 No lo hizo tampoco en su exaltado discurso sobre el papel de la filosofía cuando tomó posesión de su cátedra en Berlín. Y ni siquiera cuando, días antes de ser víctima del cólera que asolaba la capital de Prusia, dio sus lecciones en la universidad y preparó un nuevo prólogo para su obra más abstracta y en la que reside la clave de su sistema.
Guardar una fidelidad exclusiva a un filósofo es quizá traicionar el espíritu mismo de la filosofía. Esto es especialmente cierto si se trata de un filósofo que se considera forjador de un sistema que daría cuenta exhaustiva del mundo y del papel del hombre en él, lo cual puede parecer hoy una idea que roza el disparate. Y, no obstante, hay al menos un aspecto en Hegel al que la disposición filosófica no puede nunca renunciar, a saber, precisamente, la tendencia del pensador a no disociar la filosofía de las circunstancias sociales y políticas que harían de ella algo más que una práctica de sujetos individuales, la cual en última instancia solo les concerniría a ellos. La filosofía, una disciplina que concierne a todos, es para Hegel el mayor indicio de que se ha alcanzado colectivamente un alto grado de realización de los objetivos más genuinos de los seres de razón. Que así sea o no, será precisamente objeto de reflexión en las siguientes páginas, lo cual dará ocasión de volver sobre las líneas con las que cierro este prólogo: «Circunstancias nuevas han aparecido gracias a las cuales cabe esperar que la filosofía, ciencia casi condenada al silencio, alce de nuevo su voz».
La filosofía ajusta cuentas
El lecho de Procusto
El primero de enero de 1801, el astrónomo Giuseppe Piazzi, mientras estudiaba la constelación de Tauro en el observatorio astronómico de Palermo, descubrió un astro no conocido cuyo desplazamiento se dedicó a seguir durante días. Sus cuidadosas notas sobre el nuevo cuerpo celeste fueron enviadas a Carl Friedrich Gauss, conocido como el «príncipe de las matemáticas», que ese mismo año había predicho la órbita de Ceres; este planeta, que toma el nombre de la diosa romana de la cosecha y la fertilidad, es el más pequeño de la órbita solar y se ubica entre Marte y Júpiter.
Aunque el descubrimiento de Ceres se debiera al azar, las especulaciones sobre la existencia de un planeta con las características de Ceres, y situado precisamente en ese punto, venían de lejos. Avanzada por Johann Elert Bode en 1768, la hipótesis había ganado adeptos con el descubrimiento de Urano en 1781. En suma, la existencia o no de un nuevo cuerpo planetario ubicado ente Marte y Júpiter era objeto de debate entre astrónomos y matemáticos de varios países a finales del siglo XVIII, un debate que el hallazgo de Piazzi zanjó, al menos en el registro de la ciencia positiva…
La ciudad alemana de Jena había sido el núcleo de la ortodoxia luterana y su universidad gozaba de un gran reconocimiento desde el siglo XVI (a principios del XVIII llegó a ser la más grande de Alemania). Tras un cierto período de decadencia, renació bajo el impulso de Goethe, ministro entonces del monarca ilustrado Carlos Augusto. En 1789 se incorporó Friedrich Schiller; en 1794, Johann Gottlieb Fichte; en 1798, Friedrich Schelling, y en 1801, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, conocido hasta entonces como discípulo del anterior, con quien había compartido escolaridad en el seminario protestante de Tubinga.
A Hegel lo habían contratado como docente asociado con un sueldo muy bajo, y dio su primer curso en octubre de ese mismo año, 1801. Antes había publicado su primera obra, Diferencia entre los sistemas filosóficos de Fichte y Schelling, y presentado su tesis de habilitación. Bajo el título De orbitis planetarum, Hegel sostenía, en el marco de una formidable diatriba antinewtoniana, que entre Marte y Júpiter no había un tercer planeta…
¿Estamos ante dos conjeturas científicas diferentes, una de las cuales, eventualmente sustentada en una mejor información, coincidía con los hechos experimentales, mientras que la otra reconocía que, por desgracia, estos hechos no le habían dado la razón? ¿Supuso tal desdichada circunstancia que esa tesis de habilitación del candidato fuera repudiada por la comunidad universitaria, y el «habilitado», destituido de sus funciones? ¿O quizá este, aceptando humildemente su error, pidió que se le diera una nueva oportunidad, que le fue concedida, a fin de realizar investigaciones sometidas en su mayoría a una confrontación empírica y a un criterio racional? Nada de eso.
En De orbitis planetarum, Hegel sostenía que no había ningún planeta entre Júpiter y Marte, basándose en que la lista de distancias entre planetas que él había establecido a priori hacía imposible que se diera el caso. Para Hegel, la serie numérica de carácter semiempírico conocida como la ley de Bode-Titus, que había conducido a la previsión confirmada por los hechos, no podía ponerse a idéntica altura que la serie numérica que él mismo avanzaba y que respondía a las exigencias de una racionalidad pura.
Dotado de buena voluntad más que de un deseo de defensa a ultranza, algún intérprete ha llegado a sugerir que un hecho nunca puede servir de argumento para desmantelar una teoría que establece precisamente qué es un hecho y qué tiene derecho a ser calificado como tal: «¿Qué hechos inscritos en la historia de las ciencias, de las culturas, de los pueblos, pueden ser contrapuestos a una teoría —a un orden fundado del discurso— que establece precisamente aquello que tiene derecho a ser considerado como un hecho?».2
No será este el único ejemplo que desde ahora puede llevar al lector a preguntarse: ¿en razón de qué voy a ocuparme de alguien así? ¿Qué interés tiene un tipo que mide los avances de la ciencia en función de si se adecuan o no a sus propias construcciones?
El hijo de Poseidón, Damastes, convertido en posadero de la ciudad de Eleusis, fue apodado «el estirador» (Procusto) a raíz del curioso método que tenía para conseguir que, fuera cual fuese el tamaño de su huésped, se ajustara exactamente a las medidas de su lecho de hierro: si su estatura era baja, le estiraba las piernas hasta deformárselas, y si era demasiado alto, le cortaba desde los pies la parte que sobresaliese. Si, además, añadimos que el tamaño del lecho estaba trucado, para que nadie se ajustara exactamente al mismo, tenemos la característica del sistema hegeliano: ningún dato concuerda con el sistema, y, sin embargo, se lo fuerza a fin de que acabe encajando.
En su Historia de la filosofía occidental,3 Bertrand Russell nos presenta a un Hegel que, entre otras cosas, habría cometido el pecado no ya de apartarse del empirismo, sino de dejar de lado (cuando no, pura y simplemente, despreciar) el sentido común, eso de lo que todos seríamos partícipes, según Descartes;4 un sentido común que el pensador francés valoraba (menos, probablemente, de lo que podría parecer de entrada), pero que Hegel consideraba no solo insuficiente, sino incluso nocivo si se trata de… filosofía, es decir, algo que exige un esfuerzo extenuante.
Además de oscuro, para Russell, Hegel sería casi el paradigma de una suerte de ebriedad conceptual que se jalea a sí misma; un delirio constructivo que carece de todo arraigo en la empiria, de toda confrontación real con los fenómenos y, en consecuencia, en las antípodas de la sobria contención que sería la marca de la ciencia. En boca de Russell, la denuncia no deja sin embargo de ser ambigua, cuando escribe que Hegel sería «el más difícil de entender de entre los grandes filósofos», aunque ciertamente la oscuridad prime sobre la grandeza. Russell parecía considerar como un período de adolescencia filosófica los años en que cabría empatizar con la filosofía hegeliana.
El perro muerto
No obstante, los enemigos de Hegel no solo se cuentan entre los adversarios del apriorismo. Cuando hace medio siglo el hegelianismo tenía ilustres defensores en Francia y en Alemania (en este caso, a veces por contagio desde el país vecino), la filosofía conocida bajo la denominación algo reduccionista de «positivismo lógico», más o menos inspirada en el filósofo Rudolf Carnap, abominaba de todo discurso con pretensiones de conocimiento que no luchara contra los equívocos que forman parte del lenguaje natural, y que obviamente (tratándose de conocer) pueden dar margen a multitud de confusiones. En consecuencia, habría que repudiar el hegelianismo, pues, como veremos, la obra central del sistema de Hegel, la llamada Ciencia de la lógica, lejos de huir de la equivocidad, hace de esta la expresión misma del motor de la razón, su engranaje intrínseco, que consiste en que todo lo que se afirma está llamado a diversificarse, oponerse a sí mismo y, finalmente, entrar en contradicción.
Si nos remontamos en el tiempo, aun asumiendo la paternidad hegeliana de su método dialéctico, y contando su Ciencia de la lógica con fervientes admiradores entre sus filas (tal era el caso de Lenin), el marxismo ponía el énfasis más bien en el carácter idealista de la filosofía hegeliana y, en consecuencia, proclamaba la imperiosa necesidad de realizar una inversión materialista que pondría las cosas en su sitio.
En cuanto al pensamiento que se reclama de Nietzsche, filósofo implacable con las actitudes genuflexas ante las convenciones establecidas, y quien, desde hace al menos medio siglo, parece encarnar al moralizador que marcaría todo espíritu inconformista, se complacía en presentar a Hegel como el artífice de una suerte de muralla, que protege precisamente los valores asentados, frente a la tentativa de demolición que se concreta en textos como la Genealogía de la moral.
Schopenhauer no solo se mostraba atónito ante la influencia de la filosofía hegeliana (de la que se declaraba enemigo), sino que además atribuía al propio Hegel una voluntad de mistificación. Por así decirlo, Hegel sería un corruptor del pensamiento, plenamente consciente de lo que estaba realizando.
Kierkegaard, por el contrario, parecía estimar que nuestro filósofo se encontraba realmente confundido con sus reflexiones (una suerte de Sancho Panza gobernador de la Barataria del concepto); por tanto, en lugar de sentimiento de impostura, la figura de Hegel generaría más bien hilaridad. «Todo cuanto se necesita para leer a Hegel es un sólido sentido común, una brizna de humor y algo de ataraxia griega», llegó a escribir el pensador danés.
No menos corrosivos se muestran algunos críticos respecto al relente de religiosidad que escondería este radicalismo idealista. Así, aunque Hegel afirme en sus Lecciones sobre la historia universal que el «Espíritu del mundo» nada tiene que ver con la idea de Dios, Roger Kimball5 cita párrafos de esa obra en los que la razón como substancia y poder infinito de toda vida espiritual y material se presenta como «la Verdad, lo Eterno, el Poder absoluto, cuya gloria y majestad se manifiestan para sí misma en el mundo», para luego concluir socarronamente: «Amén».
Las críticas más sarcásticas contra la filosofía hegeliana las ha provocado su exacerbado idealismo. Convencidos de que la filosofía nunca debe separarse del sentido común, ciertos autores han considerado que la lucha contra la deriva idealista constituye casi un imperativo. En esta idea confluyen posiciones no solo diversas sino a veces antitéticas, desde cierto marxismo que en la expresión «materialismo dialéctico» hace hincapié sobre todo en el peso del primer término, hasta un pragmatismo que, de alguna manera, más que oponerse al idealismo, se opone en general a la disposición filosófica. En este punto, el ataque a Hegel a veces es una especie de pretexto para arremeter contra la corriente filosófica llamada «neokantismo».
En un ensayo que lleva el significativo título de Idealism: A Victorian Horror, David Sove presenta de forma caricaturesca la posición hegeliana. Esta consistiría en incitar al lector a poner entre paréntesis su juicio fiel al sentido común para, a continuación, convencerle de que las cosas no serían sin el pensamiento de las cosas, y, por último, conferir grandilocuencia a esta posición, aseverando que este pensamiento no se reduciría a la mera subjetividad sino que se trataría del pensamiento común, coral, colectivo, absoluto.
En vista de lo anterior, no es de extrañar que cuando el filósofo catalán Ramón Valls Plana iniciaba una conferencia en un congreso filosófico-científico en torno a la evolución del concepto de naturaleza, al anunciar que su intervención se apoyaría en Hegel, añadiera: «Hoy, el perro muerto de la filosofía». Tremenda metáfora en boca de alguien a quien debemos el más claro e incisivo libro que se haya escrito sobre la hegeliana Fenomenología del espíritu, el que algunos consideraban «Aristóteles de los nuevos tiempos», quedaba homologado a un despojo en la cuneta que los viandantes evitan por los olores fétidos que desprende o que acabará desprendiendo. La anécdota data de hace quince años y el llorado intérprete de Hegel sabía perfectamente que, en un contexto donde participaban no solo filósofos de la ciencia sino también eminentes científicos, evocar la filosofía de la naturaleza del idealista alemán constituía casi una provocación.
El perro muerto abre un ojo…
Hace medio siglo, René Cresson, excelente profesor de filosofía en un instituto francés, describía a un viajero que, fascinado, percibe en la lejanía las torres simétricas de una catedral gótica y que, al aproximarse, descubre con tristeza que los sólidos muros eran tan solo decorados ensamblados con ingeniosos recursos de teatro de ópera. Al igual que la víctima de este espejismo de la catedral, tantos lectores de Hegel —en su día deslumbrados por su sistema— acabarían siendo alérgicos al nombre mismo del pensador. De ahí la metáfora del animal contaminante al que conviene no aproximarse.
Desde la perspectiva de sus detractores, las únicas razones para incitar a la lectura de Hegel serían casi profilácticas: leer a Hegel, viene a indicar Bertrand Russell, podría constituir una suerte de vacuna para inmunizarse contra una determinada práctica de la filosofía. La auténtica ascesis que supone la inmersión en la Fenomenología del espíritu y, sobre todo, en la Ciencia de la lógica, supone apostar realmente por encontrar allí el absoluto desplegándose; sin embargo, tras la inevitable decepción, el espíritu quedará prevenido para siempre y jamás abrazará aquello que no haya pasado antes la prueba de la confrontación, ya sea con la realidad empírica o con postulados y axiomas lógicos compartidos por la comunidad filosófica y científica. «Al igual que los médicos aprenden cantidad de cosas sobre la salud estudiando enfermedades, así podemos también nosotros aprender mucho en cuestión de salud filosófica estudiando a Hegel», escribe un comentarista particularmente ácido,6 quien se complace en citar a Santayana, para quien Hegel sería el caso paradigmático de egotismo, que consiste en conciliar las cosas a las palabras y no al revés («making things conform to words, no words to things» véase el recuadro siguiente).
El solemne sofista