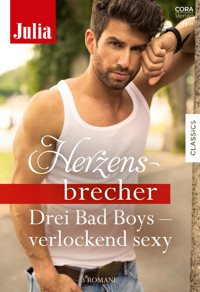3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Deseo
- Sprache: Spanisch
Aquel jefe rompió todas las reglas en una noche, una noche que trajo consecuencias. Zeb Richards había esperado años para hacerse con la cervecera Beaumont que por derecho era suya. Pero dirigir aquella empresa conllevaba enfrentarse a una adversaria formidable, Casey Johnson. Era una mujer insubordinada y obstinada. Casey se había ganado su puesto en la compañía que tanto quería y ningún presidente, por irresistible que fuera, iba a interponerse entre ella y sus ambiciones. Hasta que una noche de desenfreno cambió el reparto de poderes. Casey se había enamorado de su jefe y estaba esperando un hijo suyo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Sarah M. Anderson
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Heredero ilegítimo, n.º 147 - noviembre 2017
Título original: His Illegitimate Heir
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-552-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
–¿Estás listo para esto? –preguntó Jamal desde el asiento delantero de la limusina.
Zeb Richards sonrió.
–Nací para esto.
No era una exageración. Por fin, después de tantos años, Zeb regresaba a casa para reclamar lo que por derecho era suyo. Hasta fechas recientes, la cervecera Beaumont había estado en manos de la familia Beaumont. Había ciento veinticinco años de tradición en aquel edificio, una historia de la que Zeb se había visto privado.
Era un Beaumont de sangre. Hardwick Beaumont era el padre de Zeb.
Pero era un hijo ilegítimo. Según tenía entendido, gracias al dinero que Hardwick le había dado a su madre, Emily, al poco de nacer, nadie de la familia Beaumont conocía de su existencia.
Estaba cansado de que lo ignorasen. Más que eso, estaba harto de que le negaran su sitio en la familia Beaumont.
Así que por fin iba a tomar lo que por derecho era suyo. Después de años de cuidada planificación, además de un golpe de suerte, por fin la cervecera Beaumont era suya.
Jamal resopló, lo que hizo que Zeb lo mirara. Jamal Hitchens era la mano derecha de Zeb. Hacía las funciones de chófer y guardaespaldas, además de preparar unas deliciosas galletas de chocolate. Jamal llevaba trabajando para Zeb desde que se rompiera las rodillas jugando al fútbol en la Universidad de Georgia, aunque se conocían desde mucho tiempo antes.
–¿Estás seguro de esto? –preguntó Jamal–. Sigo pensando que debería entrar contigo.
Zeb sacudió la cabeza.
–No te ofendas, pero los asustarías. Quiero intimidar a mis nuevos empleados, no aterrorizarlos.
Jamal se encontró con los ojos de Zeb a través del retrovisor e intercambiaron una mirada cómplice. Zeb era capaz de intimidar por sí solo.
Con un suspiro de resignación, Jamal aparcó ante la sede de la compañía y rodeó el coche para abrirle la puerta a Zeb. A partir de aquel momento, Zeb era un Beaumont en todos los aspectos.
Jamal miró a su alrededor mientras Zeb se bajaba y se estiraba los puños de su traje hecho a medida.
–Última oportunidad si quieres respaldo.
–¿No estarás nervioso, verdad?
Zeb no lo estaba. Aquello era de justicia y no había motivos para estar nervioso, así de simple.
–¿Te das cuenta de que no te van a recibir como a un héroe, verdad? –preguntó Jamal observándolo–. Te has hecho con esta compañía de una manera que la mayoría de la gente no consideraría ética.
Zeb miró a su viejo amigo y enarcó una ceja. Con Jamal a su lado, Zeb había pasado de ser el hijo de una peluquera a ser el socio único de ZOLA, la compañía inversora de capital privado que había fundado. Había ganado muchos millones sin la ayuda de los Beaumont.
Incluso había demostrado ser mejor que ellos.
–Tendré en cuenta tu preocupación. Te avisaré si necesito apoyo. Por cierto, ¿has visto casas?
Necesitaban un sitio donde vivir ahora que iban a quedarse en Dénver. ZOLA, la compañía de Zeb, seguía teniendo su sede en Nueva York, una medida en previsión de que no saliera bien la toma de posesión de la cervecera Beaumont. Pero si se compraba una casa en Dénver, daría a entender que iba a quedarse a vivir allí una buena temporada.
Jamal se dio cuenta de que no iba a ganar aquella batalla. Zeb lo adivinó por la forma en que irguió los hombros.
–De acuerdo, jefe. ¿Lo mejor que encuentre?
–Siempre.
Le daba igual cómo fuera la casa o cuántos cuartos de baño tuviera. Lo único que le importaba era que fuera mejor que la de los demás. O más exactamente, mejor que la de los Beaumont.
–Pero que tenga una buena cocina –añadió.
–Buena suerte.
Zeb miró a Jamal por el rabillo del ojo.
–La buena suerte siempre llega trabajando.
Y Zeb siempre había trabajado muy duro.
Decidido, entró en la sede de la cervecera Beaumont. No había anunciado su llegada porque quería conocer a los empleados sin que se preparasen para recibir al nuevo presidente.
Aun así, era consciente de que debía de resultar extraño ver a un afroamericano entrar en un edificio como si fuera el dueño, algo que por otra parte era cierto. Seguro que los empleados ya sabían que Zebadiah Richards era su nuevo jefe, pero ¿cuántos de ellos lo reconocerían?
Fiel a su costumbre, acaparó las miradas al entrar en el edificio. Al verlo pasar, una mujer llevó la mano al teléfono, como si fuera a llamar a seguridad. Pero alguien le susurró algo desde un extremo de su cubículo y se quedó sorprendida. Zeb la miró enarcando una ceja y la mujer retiró la mano del teléfono como si quemara.
El silencio lo acompañó en su camino hacia las oficinas ejecutivas. Zeb se esforzó en contener la sonrisa. Así que sabían quién era. Le gustaba que los empleados estuvieran al día en las novedades de su empresa. Si lo reconocían, quería decir que habían leído noticias sobre él.
Zebadiah Richards y su sociedad de inversión compraban empresas en crisis, las reestructuraban y obtenían grandes beneficios con su venta. ZOLA lo había hecho rico, a la vez que se había ganado fama de cruel.
Esa reputación le venía bien en aquel momento aunque, en contra de algunos rumores, no era tan despiadado como lo pintaban. Era consciente de que los empleados de la cervecera habían cambiado dos veces de presidente en menos de un año. Por los informes que tenía, la mayoría echaba de menos a Chadwick Beaumont, el último de los Beaumont en dirigir la compañía.
Zeb no había apartado del cargo a Chadwick, pero se había aprovechado del caos que la venta de la cervecera a la multinacional AllBev había provocado. Después de que el sustituto de Chadwick, Ethan Logan, no consiguiera darle la vuelta a la compañía con la rapidez suficiente, Zeb había presionado a AllBev para que le vendiera la cervecera. Eso suponía que era el actual propietario de una empresa llena de trabajadores asustados y desesperados. Un importante número de directivos se había marchado con Chadwick Beaumont a su nueva compañía, Cervezas Percherón, y otros muchos habían optado por la jubilación anticipada.
Los que habían sobrevivido hasta entonces apenas hacían nada y seguramente no tenían nada que perder, lo cual los hacía peligrosos. Lo había visto antes en otras empresas en crisis. Los cambios eran una constante en su mundo, pero la mayoría de la gente los odiaba y luchaban contra ellos con tanta fuerza que eran capaces de hundir un negocio. Cuando eso ocurría, Zeb se encogía de hombros, dividía la empresa y la vendía en partes. No solía preocuparle lo que pasara. Siempre y cuando obtuviera un beneficio, él estaba contento.
Pero tal y como le había dicho a Jamal, estaba allí para quedarse. Él era un Beaumont y aquella era su cervecera. Le interesaba aquel sitio y su historia porque era su historia. No quería que nadie supiera que aquello era un asunto personal. Había sido discreto durante años en su empeño por hacerse con lo que por derecho era suyo. De esa manera, nadie había podido anticiparse a su ataque ni impedírselo.
Allí estaba en aquel momento, con ganas de gritar «¡miradme!». Ya se había acabado el que los Beaumont lo ignorasen y fingir que no era uno de ellos.
La noticia de su visita debía de haber llegado a la zona de dirección, porque al doblar la esquina, una mujer madura y regordeta sentada tras un escritorio ante lo que supuso sería el despacho presidencial, se levantó nerviosa.
–Señor Richards, no le esperábamos hoy.
Zeb la saludó con una inclinación de cabeza, sin darle explicaciones del porqué de su aparición repentina.
–Y usted es…
–Delores Hahn –dijo–. Soy la secretaria del… de usted –añadió frotándose las manos–. Bienvenido a la cervecera Beaumont.
A punto estuvo de sonreír. Su secretaria estaba en una situación bastante difícil, pero ponía buena cara.
–Gracias.
–¿Quiere que le enseñe las oficinas?
Su voz seguía temblando ligeramente, y Zeb decidió que Delores le caía bien.
Claro que tampoco quería que se diera cuenta de inmediato. No estaba allí para hacer amigos, sino para dirigir un negocio.
–Sí, pero después de que me instale.
A continuación se dirigió a su despacho.
Una vez dentro, cerró la puerta y se quedó apoyado en ella. Aquello ya era una realidad. Después de años conspirando, observando y esperando, la cervecera era suya.
Sintió ganas de reír a carcajadas, pero no lo hizo. Estaba seguro de que Delores estaría escuchando, atenta a su nuevo jefe. Unas carcajadas histéricas no causarían buena impresión.
En vez de eso, se apartó de la puerta y miró a su alrededor.
«Comienza como tengas intención de continuar», se dijo.
Había leído mucho acerca de aquel despacho y había visto fotos, pero no estaba preparado para la sensación de estar en aquel rincón de la historia de su familia.
El edificio había sido construido en los años cuarenta por John, el abuelo de Zeb, después de la abolición de la Ley Seca. Las paredes eran paneles de caoba, lustrosos de tanto pulido. Una barra con un gran espejo ocupaba toda la pared interior y, si no estaba equivocado, el grifo era de cerveza.
La pared exterior tenía grandes ventanas ante las que colgaban pesadas cortinas de terciopelo gris, coronadas con artesonados tallados en madera que representaban la historia de la cervecera Beaumont. Su abuelo había mandado hacer la mesa de reuniones en el mismo despacho por lo grande que era e iba a juego con el escritorio.
En el rincón más alejado había una gran mesa de centro con dos butacas de cuero y un sofá. Esa mesa de centro estaba hecha con las ruedas originales del remolque tirado por caballos percherones con el que Phillipe Beaumont había cruzado la gran llanura en 1880 de camino a Dénver.
Aquella estancia destilaba opulencia, poder e historia, su historia, y no permitiría que nadie se la negara.
Encendió el ordenador, de la gama más alta. Los Beaumont siempre apostaban por lo mejor, una cualidad que compartía toda la familia.
Se sentó en la butaca de cuero. Desde siempre, su madre, Emily Richards, le había dicho que aquello le pertenecía. Zeb era solo cuatro meses más pequeño que Chadwick. Debería haber estado allí, aprendiendo el negocio al lado de su padre, en vez de pasarse el día en la peluquería de su madre.
Pero Hardwick no se había casado con su madre, a pesar de que había acabado casándose con algunas de sus amantes. Con Emily Richards no lo había hecho por una simple razón: era negra. Eso convertía a su hijo en negro.
Lo cual significaba que Zeb no existía para los Beaumont.
Durante mucho tiempo se le había negado la mitad de su herencia, y ahora tenía lo que los Beaumont valoraban por encima de todo lo demás: la cervecera Beaumont.
Qué bien se sentía. Lo tenía todo bajo control. Hacerse dueño de la cervecera era una victoria, pero era tan solo el primer paso para hacer pagar a los Beaumont por haberle excluido.
Él no era el único bastardo que Hardwick había dejado a su paso. Había llegado la hora de empezar a hacer las cosas a su manera. Sonrió.
Apretó el botón del desfasado intercomunicador.
–¿Sí, señor? –se oyó la voz de Delores.
–Quiero que organice una conferencia de prensa para el viernes. Voy a anunciar mis planes para la cervecera.
–Sí, señor –contestó Delores después de una pausa–. Supongo que querrá que sea aquí, ¿verdad?
Era evidente que ya estaba superando el nerviosismo ante su aparición inesperada. Estaba convencido de que alguien como Delores Hahn seguramente había hecho insoportable la vida del último presidente.
–Sí, en los escalones de entrada de la fábrica. Ah, Delores, mande una circular. Quiero tener mañana sobre mi mesa el currículum actualizado de todos los empleados.
Hubo otra pausa, esta vez más larga. Zeb se la imaginó mirando fijamente el intercomunicador.
–¿Por qué? Quiero decir… Por supuesto, enseguida me pongo a ello. ¿Hay alguna razón?
–Por supuesto que la hay, Delores. Siempre hay una razón en todo lo que hago. Todos los empleados tienen que volver a solicitar su puesto –dijo, y lentamente exhaló, aumentando la tensión–. Incluida usted.
–¿Jefa?
Casey Johnson giró la cabeza hacia de donde procedía la voz de Larry, dándose un golpe en la frente con el tanque número quince.
–Maldición –dijo frotándose la cabeza–. ¿Qué?
Larry Kaczynski era un hombre de mediana edad con barriga cervecera al que le gustaba presumir de sus bravuconerías y llevar las estadísticas de su equipo de fútbol. Pero en aquel momento parecía preocupado. Y esa preocupación provenía del papel que tenía en la mano.
–Ese nuevo tipo… Ya está aquí.
–Me alegro por él –dijo Casey, volviendo bajo el tanque.
Aquel era el segundo presidente en menos de un año y, teniendo en cuenta las circunstancias, probablemente no estaría allí ni dos meses. Confiaba en durar allí más que él, lo cual era todo un reto.
La cerveza no se fabricaba sola, aunque dada la actitud del último presidente, algunas personas pensaban que sí. Además, había que vigilar que el equipo estuviera limpio y operativo, y el tanque quince no lo estaba.
–No lo entiendes –farfulló Larry antes de que ella volviera bajo el tanque–. No lleva en el edificio ni una hora y ya ha mandado una circular.
–Larry –dijo ella, su voz resonando contra el cuerpo del tanque–, ¿me lo vas a contar hoy?
–Tenemos que volver a solicitar nuestros puestos de trabajo antes de mañana. Yo no… Bueno, ya me conoces, Casey. Ni siquiera tengo hecho un currículum. Llevo treinta años trabajando aquí.
Casey volvió a salir de debajo del tanque y se sentó.
–A ver, empieza desde el principio –dijo con voz suave mientras se levantaba–. ¿Qué dice la circular?
Larry siempre veía las cosas venir. Si mantenía la calma, el resto de los subordinados de Casey haría lo mismo. Pero si Larry se asustaba…
Larry volvió a mirar la hoja que tenía en las manos. Tragó saliva y a Casey le dio la sensación de que estaba esforzándose por no venirse abajo.
Vaya, estaban perdidos.
–Solo dice que antes de mañana, todos los empleados de la cervecera Beaumont tienen que haber entregado un currículum actualizado para que el nuevo presidente pueda decidir si mantienen su puesto o no.
Hijo de…
–Déjame ver.
Larry le entregó la hoja y se apartó, como si de repente aquel papel fuera contagioso.
–¿Qué voy a hacer, jefa?
Casey estudió la circular y comprobó que Larry se la había leído al pie de la letra. Todos los empleados, sin excepciones.
No tenía tiempo para aquello. Era responsable de la fabricación de unos dos mil litros de cerveza al día, con un equipo de diecisiete personas. Hasta hacía dos años, cuarenta personas habían sido responsables de ese volumen de producción. Pero en aquel entonces, la compañía no había pasado por una interminable sucesión de presidentes.
El actual presidente estaba poniendo patas arriba la cervecera y asustando a los empleados. ¿Qué era eso de tener que volver a solicitar su puesto, un puesto que se había ganado?
No sabía nada acerca del tal Zebadiah Richards, pero tenía que tener una cosa clara si iba a dirigir la compañía: la cervecera Beaumont se dedicaba a fabricar cerveza. Si no había cerveza, no había cervecera. Y sin maestros cerveceros, no había cerveza.
Se volvió hacia Larry, que estaba pálido y probablemente temblando. Entendía muy bien por qué estaba asustado. Larry no era el más listo, y era consciente de ello. Esa era la razón por la que ni se había marchado con Chadwick cuando había perdido la compañía ni cuando Ethan Logan había intentado evitar que el barco se hundiera.
Por eso era por lo que Casey había sido ascendida por encima de Larry a maestra cervecera, a pesar de que tuviera veinte años más de experiencia que ella. A Larry le gustaba el trabajo, la cerveza, y mientras se aplicara el aumento del coste de vida en el sueldo y en el bono que cobraba a final de año, estaba conforme con quedarse igual el resto de su vida. Nunca le había interesado ocupar puestos de responsabilidad.
En aquel momento, era Casey la que se preguntaba por qué ella sí había aceptado.
–Me ocuparé de esto.
Aquel anuncio puso más nervioso a Larry. Al parecer, no tenía mucha confianza en que fuera a ser capaz de mantener su mal humor.
–¿Qué vas a hacer?
Viendo su reacción, era evidente que temía que la despidieran y tuviera él que ocupar su puesto.
–Voy a tener unas palabras con ese tal Richards.
–¿Estás segura de que es lo más inteligente?
–Probablemente no –convino ella–. Pero ¿qué va a hacer? ¿Despedir a los maestros cerveceros? No creo –dijo, y le dio una palmada en el hombro–. No te preocupes, ¿de acuerdo?
Larry sonrió no muy convencido, pero asintió.
Casey se fue a su despacho y se quitó la redecilla del pelo. Sabía que no era una gran belleza, pero a nadie le gustaba hablar con un nuevo jefe con una redecilla en la cabeza. Se puso una gorra de la cervecera y se sacó por detrás la coleta.
–Mira a ver si puedes sacar ese tubo de drenaje y, si lo consigues, intenta purgarlo. Volveré en un rato.
No tenía tiempo para aquello. Trabajaba de diez a doce horas al día, seis o siete días a la semana, para mantener limpio el equipo y la cerveza fluyendo. Si perdía más gente de su equipo…
No podía permitirlo. Si eso ocurría…
Le había prometido a Larry que no la despedirían. Pero ¿y si no era así? No había muchas probabilidades, pero sí algunas. A diferencia de Larry, tenía un currículum actualizado que guardaba por si acaso. No quería usarlo, quería quedarse en la cervecera Beaumont y fabricar su cerveza favorita durante el resto de su vida.
Siendo sincera, lo que le habría gustado habría sido ser maestra cervecera en la antigua cervecera Beaumont, aquella en la que había trabajado doce años bajo la dirección de la familia Beaumont. Por entonces, era un negocio familiar y los propietarios se implicaban personalmente con los empleados.
Incluso le habían dado a una universitaria avispada la oportunidad de hacer algo que nadie más hacía: fabricar cerveza.
Pero la circular que tenía en la mano era la prueba de que no era la misma cervecera. Los Beaumont ya no dirigían el negocio, y la compañía estaba sufriendo las consecuencias.
Ella también estaba sufriendo. No recordaba la última vez que había disfrutado de más de veinticuatro horas seguidas libres. Estaba haciendo el trabajo de tres personas y gracias a la política de austeridad implantada por el último presidente, no había visos de que aquello fuera a cambiar. No podía permitirse perder a nadie más.
Era una maestra cervecera de treinta y dos años, además de mujer. Había llegado muy lejos en poco tiempo, pero ninguno de sus predecesores había tenido que aguantar tanto en tan poco tiempo. Habían podido dedicarse a la fabricación de cerveza con relativa tranquilidad.
Irrumpió en la zona noble. Delores estaba sentada en su mesa y, al ver a Casey, se levantó con sorprendente agilidad.
–Casey, espera. No…
–Claro que voy a entrar –dijo, y pasando junto a Delores, abrió la puerta del despacho presidencial–. Vamos a ver, ¿quién demonios se cree que es?
Capítulo Dos
Casey se detuvo en seco. ¿Dónde estaba? La mesa estaba vacía y no había nadie en los asientos de cuero.
Un movimiento a su izquierda llamó su atención. Se volvió y ahogó una exclamación de sorpresa.
Junto a los ventanales, había un hombre mirando hacia la fábrica de cerveza. A pesar de estar de espaldas y con las manos en los bolsillos, derrochaba poder y opulencia. El traje le sentaba como un guante y, por su postura, con las piernas separadas a la misma distancia que la anchura de sus hombros, parecía el dueño y señor de todo lo que estaba mirando.
Sintió un escalofrío. Nunca le habían interesado los trajes imponentes ni los hombres que los llevaban, pero había algo en aquel hombre, el mismo que estaba amenazando su puesto de trabajo, que le hacía difícil respirar. ¿Serían sus hombros anchos o el poder que emanaba de él, como si fuera el más intenso de los perfumes?
Entonces, el hombre se volvió y en lo único en lo que reparó fue en sus ojos verdes. Su mirada magnética la dejó completamente sin respiración.
Era, sin lugar a dudas, el hombre más guapo que había visto nunca. Todo en él, su traje impecable, sus hombros anchos, su pelo corto y en especial sus ojos, formaban un imponente conjunto que le resultaba imposible de resistir. ¿Y aquel era su nuevo jefe, el hombre que había mandado la circular?
Enarcó una ceja y la miró de arriba abajo, y todo el interés que había despertado su elegante traje y sus bonitos ojos desapareció al instante. Debajo de la bata de laboratorio, Casey llevaba un polo blanco con el logotipo de la cervecera Beaumont bordado en el pecho, sudado, porque en la sala de fermentación la temperatura siempre era muy alta. Seguramente tenía el rostro enrojecido por el calor y la furia, y oliera a malta y a mosto.
Debía de parecer una loca.
Sin duda alguna él había llegado a la misma conclusión, porque cuando la miró a los ojos, una de las comisuras de sus labios se curvó hacia arriba.
No parecía estarla tomando en serio.
Bueno, enseguida se daría cuenta de que no estaba de broma.
–La felicito –dijo en tono frío–. Es la primera.
Levantó la muñeca y miró el reloj, posiblemente un modelo muy caro.
–Treinta y cinco minutos, estoy impresionado –añadió.
Su actitud autoritaria le sentó como si le cayera un jarro de agua fría por encima. No estaba allí para quedarse embobada frente a un hombre guapo. Estaba allí para defender a su equipo.
–¿Es usted Richards?
–Zebadiah Richards, sí, su nuevo jefe –añadió en tono amenazante, como si creyera que podía intimidarla–. ¿Y usted quién es?
¿Acaso no se daba cuenta de que no tenía nada que perder? Llevaba doce años trabajando en un sector dominado por hombres y no se dejaba amedrentar fácilmente.
–Soy Casey Johnson, la maestra cervecera.
¿Qué clase de nombre era Zebadiah? ¿Acaso era un nombre bíblico?
–¿Qué significa esto? –preguntó sacudiendo la circular.
Por un instante, Richards abrió los ojos sorprendido, pero enseguida recuperó su actitud distante.
–Discúlpeme –dijo en tono suave cuando Casey lo miró–. Debo decir que no es como me la había imaginado.
Casey puso los ojos en blanco y no hizo nada por disimularlo. Pocas personas esperaban que a una mujer le gustara beber cerveza y, menos aún, que la elaborara. Y llamándose Casey, todo el mundo suponía que era un hombre como Larry, un tipo de mediana edad y barriga cervecera.
–No es problema mío que se haya equivocado tanto en sus suposiciones.
Nada más decir aquello, cayó en la cuenta de que ella también había hecho suposiciones equivocadas, ya que no se había imaginado que el nuevo presidente sería como él. Bueno, solo había acertado en el traje impecable. Pero aquel pelo tan corto y aquellos ojos verdes… Era incapaz de dejar de mirarlos.
Él sonrió. Aquello no era bueno. Bueno sí, pero no de una forma que a ella le conviniera, porque aquella sonrisa hizo que su frialdad desapareciera y su expresión se volvió cálida. Casey sintió que estaba a punto de empezar a sudar de nuevo.
–Cierto. Bueno, puesto que es la primera persona que viene a mi despacho, le explicaré el motivo de esa circular, señorita Johnson. Aunque esperaba que fueran los propios empleados de la cervecera los que lo averiguaran por sí solos. Todo el mundo tiene que volver a solicitar sus puestos de trabajo.