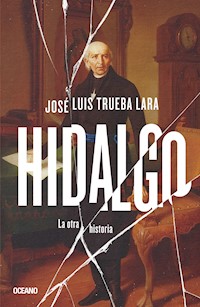
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Océano
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El día siguiente
- Sprache: Spanisch
"Ustedes van a fusilarme y no puedo mentir. Diga lo que diga, mi destino está decidido… Todo lo viví en carne propia, la mentira es el único pecado que no cargo en mi alma. El Todopoderoso me espera para juzgarme y no tiene caso cargar con más culpas." Preso, en espera de ser fusilado, Ignacio Allende lo cuenta todo. Sobre la invasión napoleónica a España, sobre los derechos de los criollos. Sobre el temible general Calleja. Sobre la rebelión insurgente a la que se unió con brío y convicción. Sobre sus correligionarios. Sobre el hombre al que se alió, que pronto lo incomodó y que luego se convertiría en adversario declarado y en un obstáculo para el triunfo de la causa. En esta novela transgresora, José Luis Trueba Lara abreva en los testimonios y documentos de los contemporáneos de Hidalgo y Allende para delinear el perfil de un hombre complejo, contradictorio, hábil político y violento líder de ejércitos. Las páginas de Hidalgo retratan a los protagonistas de la primera fase independentista con todos sus claroscuros y debilidades.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Este libro es para mis libertadores:Paty y Demián, los soportes de mi rebeldía.
Y, por supuesto, también es para Ismael,el nuevo rebelde.
¡MUERAN LOS GACHUPINES!
Mi padre es gachupín,el profesor me mira con odioy nos cuenta la Guerra de Independenciay cómo los españoles eran malos y cruelescon los indios —él es indio—,y todos los muchachos gritan que mueranlos gachupines.
Pero yo me rebeloy pienso que son muy estúpidos:Eso dice la historiapero ¿cómo lo vamos a saber nosotros?
SALVADOR NOVO,
La historia
No existe el verdadero Hidalgo.
ALEJANDRO ROSAS,
Cara o cruz: Miguel Hidalgo
El recuerdo de un acontecimiento del pasadodepende de lo que se diga de él.
MARÍA DEL CARMEN VÁZQUEZ MANTECÓN,
Puente de Calderón, las versiones de un célebre combate
1
El cura bribón detuvo sus pasos delante del que alguna vez fue su amigo. El cadáver de Riaño estaba encuerado. La plebe le arrancó la ropa, y sin tentarse el alma lo dejó con las nalgas al aire. A como diera lugar querían encontrarle la cola de los diablos; pero, por más que lo hurgaron, ningún rastro hallaron de Lucifer. Él sólo era un gachupín, un militar de rango, alguien que se negó a rendirse y entregar a su mujer. Su cara se veía cerosa, de la comisura de los labios ya no le goteaba sangre. El pequeño charco donde se paraban las moscas verdes y panzonas empezaba a cuajarse. Su ojo izquierdo estaba reventado, la negrura de los humores terrosos le marcaban el cachete y la sien. Si el ensotanado hubiera tenido los tamaños para tocarlo, la consistencia chiclosa se le habría quedado pegada hasta el fin de sus días. Las traiciones nunca se borran. El plomazo que vino de quién sabe dónde fue certero o, tal vez, una funesta casualidad fue la que le dio rumbo a la bala. Riaño apenas pudo retorcerse antes de que las garras de la pálida le rajaran el pecho para arrancarle el alma.
—Los muertos tienen malas maneras —murmuró el cura—, siempre se me quedan viendo a los ojos.
Sus dedos no se dignaron a trazar la cruz sobre el muerto, el hombre que fue su amigo sólo merecía freírse en el Infierno.
Con calma se acomodó los dos pistolones que traía en la cintura; durante toda la batalla sus manos no se acercaron a ellos. Otros mataban en su nombre.
La patada que le dio a Riaño no fue muy fuerte. Quería que su único ojo mirara las losas de la alhóndiga. Delante de Hidalgo, los muertos también debían portarse como lo mandaba. El intendente de Guanajuato no fue el primero ni el único que se escabecharon ese día, pero todos los cadáveres tenían que cuadrarse delante de él. Si don Miguel era el capitán general de la leperada, su mando se extendía sobre los vivos y los difuntos.
Apenas se detuvo unos instantes para ver su bota. El brillo absoluto se había perdido por culpa de Riaño.
Suspiró casi resignado y siguió avanzando hacia el patio.
En ningún lado se veían sobrevivientes. Los únicos que gritaban y se arrebataban el botín eran sus hombres, sus hijos buenos que ajustaban cuentas con el pasado. Más de tres perdieron la vida a manos de sus compadres por no entregarles una barra de plata, un puñado de monedas o el saco de maíz que se echaron sobre el lomo con ganas de matar el hambre que les marcaba las costillas desde que el tiempo existe. Ustedes saben que no miento: los miserables ni siquiera respetaban a sus iguales. En el momento en que el viento de las brujas los tocó, el Diablo los hizo suyos.
Las gachupinas estaban tiradas a mitad del patio.
Ninguna tenía la ropa completa, a todas se les veían las piernas abiertas y la falda alzada. Muchas tenían los dedos mochos y las orejas desgarradas. Sólo Dios sabe si les arrancaron las joyas antes de profanarlas y rajarles el gaznate como si fueran cerdos de matadero. Los hombres no tuvieron mejor destino. Ahí estaban, embrocados y con el trasero herido por el puñal que buscaba los signos del que no tiene sombra.
Hidalgo, el más cabrón de todos los curas, se quedó parado a mitad del patio de la alhóndiga.
El olor del azufre quemado y la carne chamuscada lo obligó a fruncir la nariz.
Los muertos no le importaban, pero la peste lo incomodaba. En esos miasmas se agazapaban las enfermedades que podían metérsele en el cuerpo y, para acabarla de fregar, el humo ceniciento lo obligaba a sentir los rescoldos del miedo que marca a los animales cuando la muerte los lame. Todos los caídos lo habían sudado y sus humores se sentían en el aire encerrado.
Don Miguel apretó la quijada, el cuero de guajolote de su papada se tensó para revelar las venas.
Apenas tuvo que mover un poco la mano para que el matasiete se acercara a su lado.
El Torero tenía el alma negra y su charrasca siempre estaba dispuesta. Una palabra del cura bastaba para que su filo le rajara las tripas a cualquiera que no le llenara el ojo. Aunque ustedes no me crean, desde el día en que tomó la decisión de levantarse en armas en Dolores, nadie se atrevía a llevarle la contra. Él fue el último que llegó a la casa de los Domínguez para unirse a los levantiscos y, sin que nadie pudiera meter las manos para jalarle las riendas, se convirtió en el primero en mandar.
Cuando la conspiración se descubrió, los que no fuimos encarcelados terminamos obedeciéndolo. En menos de lo que canta un gallo nos dimos cuenta de sus alcances y no nos quedó de otra más que agachar la cabeza. El momento en que lo llenaríamos de grilletes aún no llegaba y, cuando se hizo presente, ya era muy tarde. Ustedes, aunque yo se lo implorara, no me dejarían entrar a su celda para vengarme.
—Mándeme, padrecito —le dijo el Torero.
Su voz sonaba mustia. Lo único que le faltaba era que agachara las orejas y metiera el rabo entre las patas para arrastrarse delante de su amo.
Ese tono no era el suyo.
Cualquiera que lo hubiera visto en la pulquería o mientras se echaba un buche de chínguere acompañado por sus amiguetes sabía que sus palabras se escuchaban impostadas. Los que conocían sus horrores no podían creer tanta mansedumbre en el hombre que devoró a sus víctimas. El dulce sabor de la grasa de las mujeres lo tenía marcado en el alma.
Todos conocíamos sus dos caras.
—Párate ahí con tus muchachos —le contestó don Miguel mientras señalaba la puerta destrozada que aún humeaba—, que nadie se lleve las barras de plata. Nosotros las necesitamos más que ellos.
El Torero asintió, y antes de dar el primer paso se atrevió a hacerle una pregunta a su patrón.
—¿Nomás las barras?
—Sí, sólo las barras... Si no se quedan con las monedas y la comida nos darán la espalda en un santiamén. Total, si se tragan los granos y les da más hambre, seguro que hay un pueblo más adelante.
Por más que quisiera, Hidalgo no podía engañarse. El estandarte que se agenció en Atotonilco no bastaba para disimular sus pecados, la Guadalupana estaba horrorizada por sus crímenes y su manga ancha con los saqueos y los asesinatos. A lo mejor por eso había veces que se quedaba viendo a la nada mientras sus labios se movían para rogar la clemencia que no merecía.
Dicen que el niño Dios lloraba sangre cuando en los caminos se escuchaban los gritos de su gente. Los aullidos de la horda eran el presagio de la desgracia que no podía ser detenida con los rezos ni las procesiones. Por más que sahumaron sus imágenes, la Virgen de los Remedios y el santo Santiago les dieron la espalda a sus fieles.
Algún pecado mortal habrían cometido. O quién quita y era otra cosa: la Virgen Gachupina parecía derrotada y no se veía para cuándo alzaría la cabeza.
De los miles que llegamos a Guanajuato para atacar la alhóndiga sólo unos pocos éramos hombres de ley. Los soldados de a deveras apenas nos notábamos entre la chusma enloquecida. Los uniformes se ahogaban entre los andrajos, y los bicornios no tenían manera de opacar los sombreros rajados donde se asomaban las greñas de los zaragates. Los pelos tiesos y sebosos eran el recuento de su vida. A pesar de los meses que ya pasaron, las imágenes de lo que hacían no se me pueden salir de la cabeza.
Cuando llegaba la noche y se encendían las lumbradas, sus mujeres se les acercaban y metían las manos en su mata grasienta. Querían despiojarlos y aplastar a los bichos entre sus uñas mugrosas. Algunas miraban la mancha que se les quedaba pegada y la lamían como si fuera un manjar. Por más que robaran y se retacaran, el hambre no podía salírseles del cuerpo.
Ellos estaban embrutecidos por el chínguere y Nuestro Señor los repudiaba por sus diabluras. Allá, en sus templos ajados, los altares se miraban destruidos y en la entrada se apilaban las estatuas de los santos descabezados. Si ellos no les cumplían, el machete los degollaba y ponían otro para adorarlo mientras el jícuri los llenaba de visiones diabólicas.
Ustedes van a fusilarme y no puedo mentir. Diga lo que diga, mi destino está decidido. La mayoría de los desharrapados estaban ahí para silenciar los chillidos de sus tripas y cobrar venganza, para saquear y perder la vida con tal de no abandonar a sus compadres en la fiesta de las calacas. Los que ayer eran unos bandidos ya eran unos matagachupines. Las ansias de botín eran lo único que los hacía seguir juntos y los animaba a gritarle vivas a la Guadalupana antes de lanzarse a la matanza. Hidalgo estaba dispuesto a protegerlos de los castigos divinos y, en esos días, también los alejaba de la horca de los tribunales. Si nosotros buscábamos otra cosa, a ellos les valía una pura y dos con sal. Los criollos de buena cuna no entrábamos en sus planes enloquecidos.
Muchas de sus mujeres los siguieron con los hijos colgándoles del rebozo o prendidos de su teta seca y flácida. Por más que quisieran, sus hombres no podían dejarlas así como así. Los conocían de sobra y por eso tenían que traerles la rienda corta para que no terminaran revolcándose con otra. Esas chimiscoleras siempre estaban sucias, andrajosas; sus ojos de serpiente se clavaban en las tiendas de todos los lugares por los que pasábamos. Su mirada estaba prieta y tenía la marca de los pecados capitales. La ira, la gula y la avaricia se retorcían como culebras en su alma que le perdió el miedo al Todopoderoso. Las milpas que se secaron por falta de lluvia las maldijeron con los tlacuaches rabiosos que anidaban en sus tripas para mordisquearlas.
Ellas aprendieron rápido y nada se tardaron en enseñarles a sus hombres.
Cuando los levantiscos abandonaban un pueblo, las puertas de las tiendas se miraban quebradas y las alacenas vacías. Nadie recogería las zurrapas que se quedaban en el piso, los perros esqueléticos en cuyos lomos se miraban los pelos entiesados por la rabia serían los únicos que se las tragarían. A esas alturas, ningún marrano quedaba en las calles para alimentarse de la basura, todos habían sido sacrificados mientras que los chillidos les brotaban del gañote a fuerza de martillazos.
A los que estaban detrás del mostrador más les valía dejarlas hacer y pegarse a la pared con ganas de volverse una sombra, una transparencia que los protegería de sus garras. Los que se atrevieron a tratar de detenerlas se enfrentaron a la mala muerte. Los arañazos en la cara, las mordidas que sólo se aflojaban cuando el sabor herrumbroso de la sangre les llegaba al pescuezo, los jalones de greñas y las infinitas puñaladas se tardaban en arrancarles la vida. Ellas eran iguales a los zopilotes cuando se disputan una vaca muerta.
Dios sabe que no miento. Desde que salimos de Dolores, los hijos del cura eran idénticos a las langostas, pero lo que había pasado en Guanajuato no tenía nombre.
Ese día, después de que dejó atrás el cuerpo de Riaño y se detuvo en el patio, Hidalgo salió de la alhóndiga sin sentir una mancha en su alma. Las arrugas que le fruncían la cara eran las marcas de su entripado. La bilis negra se le subió a la sesera y sólo con tres fajos de aguardiente podría atreguarse la rabia. Por más que lo intentó, el Torero apenas pudo recuperar algunas barras. Las más estaban en manos de los matadores, de los que fueron capaces de arrebatárselas a quien fuera y se jugarían la vida con tal de no entregarlas.
Aunque deseara otra cosa, don Miguel sabía que no tenía caso tratar de quitárselas; la lealtad de los malvados se compra con riquezas y, aunque el hígado le ardiera por la muina, tenía que hacerse el imbécil delante de los ladrones. Ellos eran el pueblo que emparejaba las cosas y seguía los mandatos de la ley del Talión.
¿Para qué lo niego?, Hidalgo era como ellos.
Estoy seguro de que sólo quería vengarse. Quién quita y el recuerdo de su hermano Manuel era lo único que lo impulsaba como una lumbre que no se apaga. O, en un descuido, capaz que sus bravatas y sus crímenes eran la única manera que tenía para escapar de las habladurías y la Inquisición.
Sus pasos eran cuidadosos, muy cuidadosos.
La calle era de bajada, el empedrado herido se sentía resbaloso por las huellas de la matanza y las explosiones que lo destriparon.
De cuando en cuando levantaba la vista y trataba de encontrarme.
Por más que quisiera no podía negar que yo estaba contrapunteado por lo que había pasado. Desde que salimos de San Miguel ya me las debía, y la lista de sus deudas crecía a cada paso que dábamos. Pero Hidalgo nunca tuvo la costumbre de pagar sus préstamos.
Lo miré desde lejos.
No quería oírlo, por eso me fui al trote por las calles más enredadas.
2
Cuando llegamos a Guanajuato, los gachupines ya nos esperaban. Las palabras que nos anunciaban corrían como un reguero de pólvora con sobrado azufre. Yo marchaba al frente con mis dragones y mis soldados de a pie, detrás de nosotros caminaba la leperada que mal cantaba el alabado y maldecía a los europeos.
Nos detuvimos cerca, muy cerca. El cansancio de la marcha se nos tenía que salir del cuerpo antes de dar batalla.
El campamento todavía no se levantaba, pero el cura pidió su escribanía y le mandó dos cartas a Riaño. En una le exigía que entregara la ciudad sin disparar un tiro, en la otra le ofrecía la posibilidad de que su mujer lo abandonara para salvar la vida. Él la recibiría gustoso y la protegería.
A golpe de vista, la amistad marchita parecía notarse en esas letras que recordaban sus pláticas en francés. Sin embargo, el intendente no podía olvidar el pasado. Más de una vez pescó a Hidalgo mirando a su esposa en las tertulias. La calentura estaba marcada en las pupilas que no se alejaban de sus pechos. Las habladurías sobre los bastardos que dejaba regados no eran verdades a medias. Su pico de oro era capaz de romper la aduana de los escotes y alzar los telones de las faldas.
La respuesta de Riaño no se tardó en llegar.
Guanajuato no se rendiría, su esposa y sus hijos permanecerían a su lado.
Cuando terminó de leer el pliego, Hidalgo alzó los hombros y medio torció la boca. Esa mujer no era como las que actuaban en sus comedias, y su naturaleza tal vez no podría entiesarse delante de una dama que lo ensordecería con sus maldiciones.
Las palabras del intendente no eran una sorpresa. Riaño nunca traicionaría al rey.
—Vamos a ver de qué cuero salen más correas —me dijo don Miguel sin esperar mi respuesta.
Se trepó en su caballo y sin más ni más empezó a gritarles a sus pelafustanes.
—¡Vamos a matar gachupines! ¡Ellos son los diablos que esconden las colas! ¡Ellos les quitaron todo lo que se merecen! ¡Dios de la venganza, yo te llamo para que protejas a mis hijos! ¡Mueran los europeos! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!
La plebe leperuza comenzó a bramar mientras avanzaba hacia las calles.
Mis hombres y yo nos hicimos a un lado para dejarlos pasar. Nuestro tiempo era distinto del que marcaba la vida de los muertos de hambre, los criollos bien nacidos somos otra cosa.
En esos instantes, la suerte aún nos sonreía. Las tropas de Calleja seguían atoradas en San Luis y las que venían de la capital no llegarían a tiempo para salvar a Riaño y sus hombres.
Por más que rezaran, los gachupines estaban abandonados a su suerte.
Nadie estaba dispuesto a detenernos. Las puertas de las casas sentían la fuerza de las trancas y las ventanas se enceguecían por los postigos claveteados. El silencio era duro y parecía anunciar el golpe de un ciclón. Adentro, las mujeres se hincaban delante de las imágenes mientras sus dedos recorrían las cuentas del rosario para pedir el milagro que no llegaría. El miedo de que nadie les diera el viático y les trazara la cruz con el santo aceite estaba embijado en su alma.
Los hombres apenas armados se asomaban entre las rajaduras de las maderas con tal de adivinar las intenciones de los pelagatos que tenían el hocico colmado de espumarajos. Algunos estaban dispuestos a cargarse a todos los que pudieran antes de que los muertos de hambre desgarraran a sus esposas y sus hijas.
Ninguno de ellos tuvo la suerte de entrar a la alhóndiga.
El edificio macizo apenas le abrió la puerta a la gente que Riaño eligió por su buena sangre, los mestizos y las castas se quedaron con un palmo en las narices. Las gruesas paredes de cal y canto eran el recuerdo de las naves en las que enfrentó a sus enemigos en las marejadas. El intendente era marino y la alhóndiga se revelaba como su último buque.
Ahí íbamos. Nada nos enfrentaba.
A fuerza de alaridos, la gentuza de color quebrado se convenció de que nadie se atrevería a darles un plomazo en la barriga. Todos tenían las tripas retacadas con lo que se tragaron cuando el sol apenas despuntaba. Los miserables no eran como nosotros: a fuerza de mirar a la muerte, los soldados aprendimos que antes de la batalla hay que purgarse, sólo así pueden curarse las heridas del vientre sin que la mierda invoque la fiebre. La caca mata más que los plomos.
Cada vez gritaban más recio, y así siguieron hasta que la alhóndiga se mostró delante de todos. La gente de Guanajuato no bajaría las armas como la de San Miguel y la de Atotonilco, que los dejó hacer y deshacer mientras sus ojos se clavaban en el suelo.
Una orden bastó para que los soldados de los parapetos que cerraban las calles jalaran el gatillo. El estruendo enmudeció los bramidos. Cuando la humareda se fue al cielo, vimos los cuerpos de los pobres diablos que se quedaron tirados. Unos se arqueaban y otros suplicaban que les arrancaran la vida para terminar con sus dolencias.
Un paso adelante era una invitación a la muerte. La turba estaba tan apelotonada que ningún plomazo se perdía.
Las ganas de echarse para atrás mordieron a muchos, pero no había manera de que lo lograran. La gentuza seguía avanzando y los obligaba a mantener el paso sin que su destino importara.
Cada cuerpo que pisoteaban hacía más grande la parte del botín que les tocaría.
Los soldados de Riaño siguieron disparando. El orden de sus descargas tenía el ritmo de un péndulo que mochaba los hilos de la vida de los que estaban en la calle.
Así siguieron durante un rato, pero no podían matar ni herir a los suficientes para detener el avance.
Cuando la muchedumbre estaba a punto de alcanzarlos, los gachupines se retiraron.
La puerta de la alhóndiga aún estaba abierta y los esperaba para resguardarlos sin que se atrevieran a usar las bayonetas. El combate cuerpo a cuerpo era un lujo que no podían darse: los defensores eran poco más de una centena y la leperada sumaba miles.
Llegamos a la plaza que está mero enfrente de la alhóndiga. El miedo alentaba los pasos de los patarrajada y los bandoleros. El golpe de la puerta que se atrancó le entregó el lugar a la mudez. Durante un instante nos quedamos parados, absolutamente callados. Ni siquiera los perros ladraban. Ellos, junto con las ratas y los gatos, huyeron de las calles para zambutirse en sus madrigueras.
Nunca nos habían enfrentado de esa manera.
Los gañanes bajaron sus armas con el culo fruncido. Las paredes del edificio eran indestructibles. En la azotea y las ventanas se asomaban los fusiles de los europeos.
Sin que nadie lo dijera ni lo mandara, la plebe comenzó a separarse. Muchos tomaron las calles y comenzaron a rodear la alhóndiga.
Riaño estaba en la azotea, tenía un sable en la mano.
Su voz retumbó y los plomazos cayeron sobre nosotros.
Los indios respondieron con las piedras que lanzaban con sus hondas y las flechas que no alcanzaban a herir las gruesas paredes. Las cuatro cuartas de cal y canto podían aguantar eso y más. Nuestros fusileros trataron de enfrentarlos, pero no tenían manera de protegerse. Con una pizca de puntería, los defensores de la alhóndiga daban cuenta de ellos. Sin embargo, la furia los hizo seguir avanzando.
Los que se quedaban tirados en el camino eran una nueva razón para vengarse.
A como diera lugar, querían tumbar la única puerta. Pero cada vez que se acercaban los disparos se cargaban a los que lo intentaban. Es más, cuando eran muchos los que llegaban con teas y un barril de pólvora, de la azotea caían las negras esferas que tronaban y los destripaban con la metralla. Yo vi a uno de esos deteniéndose las tripas y empujándoselas para que volvieran a su sitio. No lo logró, un balazo terminó con su sufrimiento. La mirada de ese hombre se volvió plácida y más de tres se llenaron de envidia cuando lo vieron. Ese piojoso ya no tenía que seguir luchando, tampoco sufriría el horror de que las mutilaciones retrasaran su muerte.
La carnicería no se detenía y más de una vez pensé que la derrota terminaría por alcanzarnos. Por más que fueran los patanes del cura, los que estaban dentro de la alhóndiga valían por diez.
De pronto, los zumbidos de las hondas comenzaron a escucharse en las casas más altas. Las piedras que lanzaban eran certeras. El primer español que cayó tenía la cabeza rota y los sesos se le asomaban entre los huesos quebrados.
La muerte era una lluvia implacable.
A los defensores no les quedó de otra más que huir de la azotea. Por más que quisieran dispararle a la indiada, sus fusiles eran más lentos que las hondas. Las ventanas también se volvieron peligrosas, la puntería estaba labrada en las piedras.
Riaño estaba atrapado, el populacho nada se tardaría en incendiar la puerta. Entonces tomó la única decisión que le quedaba: salió con sus mejores hombres para enfrentar a los atacantes. Los disparos mataron a muchos y su sable le rajó la cara y el cuerpo a otros tantos. Se jugaban el todo por el todo. Los europeos estaban seguros de que —si lograban resistir unos cuantos días— los refuerzos se mirarían en los cerros y la turba de Hidalgo sería ultimada. Los cañones cargados de metralla los despedazarían con cada tronido.
Los piojosos se echaron para atrás. Ninguno sabía pelear como un soldado de a deveras.
Pero el Diablo estaba del mismo lado que el cura. Un balazo le dio en la cara a Riaño. Sus hombres lo vieron trastabillar, el viejo sable cayó de su mano y, antes de que rodara por el piso, lo cargaron y se metieron en la alhóndiga.
Lo acostaron en uno de los graneros y la muerte lo atrapó después de que se arqueó por las convulsiones. Su hijo mayor gritaba que le abrieran la puerta para salir a vengarse, su esposa sólo se quedó tiesa delante del difunto. Aunque lo deseara, no podía entender la matanza que provocaba el sacerdote que muchas veces estuvo en su casa y se decía amigo de su marido.
Los españoles detuvieron al joven y las discusiones se soltaron de la rienda.
El miedo a la muerte les nubló la sesera a los gachupines. Algunos exigían que se alzara la bandera blanca para pactar la rendición con Hidalgo, otros gritaban que debían defenderse hasta que cayera el último hombre y, por supuesto, también estaban los que apenas pudieron hincarse para suplicarle clemencia al Cielo. Los tres curas que estaban en la alhóndiga no se daban abasto para darles una hostia y perdonarles sus pecados sin escuchar las confesiones.
El orden de la defensa estaba quebrado.
Nadie tomaba el mando de las tropas.
Los ruidos de las llamas de la puerta se fundieron con los porrazos que le daban.
Alguien gritó que estaba a punto de caer.
Los pocos que pudieron organizarse se formaron delante de ella con los fusiles listos. Detrás de los soldados se miraba uno de los sacerdotes que sostenía una cruz mientras gritaba Vade retro Satana. Cuando las maderas se rajaron y entraron los gañanes con los pelos chamuscados, los plomazos no los detuvieron. El cura que sostenía la Santa Imagen fue el primero en caer.
Sólo Dios pudo contar cuántas veces alcanzaron a jalar el gatillo los defensores. Si fueron tres, cinco o diez, no importa. Los endiablados entraron al edificio y la matanza empezó.
Nadie se salvó, ni siquiera los sacerdotes fueron perdonados.
Apenas había pasado un rato cuando el cura bribón se acercó a la alhóndiga indefensa. A la hora de la verdad, siempre se portó como lo que era: un collón por los cuatro costados. Pero, en esos momentos, su miedo ya no importaba, nadie podía sorrajarle un tiro en la cara. Con su mano trazaba la señal de la cruz sobre los miserables que corrían para matar y robar. Las ansias de sangre y el saqueo estaban benditos.
3
Por más que traté de perderme en el laberinto de las callejas, los hombres del Torero terminaron por encontrarme. A como diera lugar, Hidalgo quería verme. Mi caballo avanzaba entre las monturas de los matasiete; a cada paso que dábamos, las lagañas se me cuajaban por los horrores. Las perrillas hediondas se adueñarían de mis párpados, y cuando se reventaran el pus me llenaría los ojos de nubes. Las casas eran saqueadas y las tiendas estaban heridas de muerte. Un pelagatos jalaba a una española de las greñas para meterla en un callejón. Su mirada no dejaba duda sobre el destino que le esperaba, su mano izquierda apretaba sus partes con ganas de atreguarse las urgencias que pronto serían desfogadas.
Empuñé mi sable. Cuando estaba a punto de desenvainarlo, uno de los achichincles del Torero me detuvo.
—Eso va después, mi capitán; al patrón le urge verlo.
Lo miré a la cara.
El signo de la muerte estaba tatuado en su mirada.
—Pues hay que apurarse —le contesté mientras le clavaba las espuelas a mi caballo.
No tardamos mucho en llegar. Hidalgo estaba en una de las casas que cayeron en sus manos. Lo miré con calma, sus manos recorrían lentamente los pocos libros que ahí se encontraban. El color de las cubiertas de pergamino casi se fundía con el de sus dedos. Las manchas que los puros le dejaban se mezclaban con las huellas oscuras de los lomos donde alguien escribió su nombre con unas letras que se esforzaban por parecer claras. Los hombros caídos se le notaban sin su gabán y la leve curvatura de su espalda resaltaba por la ropa tensa.
Me miró y sonrió.
—El dueño de esto tenía mal gusto, no hay nada que valga la pena leer —me dijo con calma.
Por más recio que se escucharan, los gritos de la calle no le llegaban a las orejas ni lo obligaban a perder el compás de su respiración. Su pecho huesudo mantenía el ritmo a pesar de la matanza.
Después de que volvió a mirarme, se sentó como si nada pasara.
A su lado estaban apiladas las barras de plata que rescató de la alhóndiga. Aunque la mayoría se escapó de sus manos, no eran tan pocas las que estaban ahí. Una sobre otra tenían más de una vara de alto.
—Ven, siéntate... acompáñame. Dios sabe que tenemos que platicar.
Me quité el capote y lo dejé sobre la escribanía junto con mi bicornio. Me aposenté con calma mientras los pasos del Torero se acercaban.
—Usted dirá —le dije a don Miguel.
Mis palabras me sorprendieron, en cada una de sus letras se notaba la furia atragantada.
—Tienes que entenderme... lo que sucede es necesario, la justicia divina tiene un precio y siempre hay que pagarlo. Nadie se deja matar por nada, y lo que está pasando nos da lealtades y convierte nuestro nombre en la voz del pánico. Entiéndeme, Ignacio, con esto ganamos dos veces. Cuando las palabras corran no habrá ninguno que tenga los tamaños para enfrentarnos; el tal Calleja del que tanto hablas terminará culeándose antes de enfrentarnos.
Con calma tomó un puro.
Lo olisqueó y tuvo que chocar su yesca varias veces contra el eslabón antes de que la lumbre brotara.
El aroma del tabaco me llegó a la nariz mientras su rostro se escondía tras el humo.
—Lo que está pasando no tiene nombre —le repliqué tratando de mantener la calma—, cada saqueo, cada mujer profanada y cada gachupín degollado nos dejan solos. Necesitamos apoyos, soldados de a deveras, y no vendrán si las cosas siguen como van. Es más, si usted lo piensa, también soltaría a los españoles que tiene prisioneros. Un gesto de piedad nos abriría el corazón de la gente. Véalos, todos pasan las de Caín menos el militarete que le llena el ojo.
El tono de mi voz era duro, pero las ganas de gritarle se me atoraban en el gañote.
—¿Qué quieres que hagamos? ¿Que matemos con flores y sonetos? Yo sólo permito algunas cosas.
—Algunas, no todas —le repliqué.
Hidalgo le dio otro jalón a su puro y sonrió.
La sorna estaba labrada en su cara.
—De acuerdo, ¿qué quieres?
—Pena de muerte para los saqueadores y los criminales.
—Está bien, concedido —murmuró sin voltear a verme—, pero eso será mañana, esta noche es de mis hijos.
Cuando iba a levantarme, el cura me tomó del brazo.
—No te vayas, aún tenemos pendientes.
Mientras volvía a acomodarme en mi asiento, sus palabras se escucharon.
—Mañana tengo que volver a Dolores.
La mirada me traicionó.
—No es por ella —me dijo Hidalgo al adivinar mis pensamientos—, hay gente con la tengo que hablar...
Sólo asentí moviendo la cabeza.
—Quedas a cargo de Guanajuato, sólo una cosa te recalco: no castigues de más a mis hijos, ellos son buenos y están emparejando las cosas.
Él se fue y mis hombres apenas pudieron detener el saqueo. Por más ganas que teníamos de disparar contra la plebe, apenas podíamos darles de cintarazos y golpes con la hoja del sable. A media mañana tuve que tirar el mío, estaba chueco y ya no entraba en la vaina. Ningún herrero, por bueno que fuera, podía limpiarle la vergüenza.
La posibilidad de que levantáramos las horcas en la plaza de Granaditas estaba cancelada, el cura se vengaría de mis soldados si se atrevían a llegar tan lejos. Con la mano en la cintura soltaría a sus perros en contra nuestra. Los miles de desharrapados podían matarnos en un santiamén. Juan Aldama y yo teníamos miedo, pero aún confiábamos en que la guerra podía cambiar su rumbo. Nosotros no éramos unos bandoleros y sólo queríamos que en estas tierras mandaran los criollos.
En la noche, mientras los gritos de horror no se ahogaban, las noticias de Dolores comenzaron a llegarme. Ninguna me sorprendió, sólo ocurría lo que tenía que pasar.
Calleja avanzaba desde San Luis, a su paso los árboles se miraban colmados con racimos de cadáveres. Cada vez que entraba a un pueblo mandaba juntar a los hombres y los iba contando: uno, dos, tres, cuatro, cinco y, al llegar al décimo, sus soldados lo separaban para ahorcarlo. Si era un levantisco o si nada tenía que ver con nosotros no tenía importancia. Su mensaje era claro, brutal: el mecate era la advertencia definitiva para los que quisieran pasarse de la raya. Todos los condenados se hincaban delante de Calleja y le juraban que los alzados los obligaron a sumarse a la turba, otros le decían que jamás habían levantado la mano en contra de sus amos y que Dios sabía que eran agachones.
Esas palabras eran en vano, la muerte los había marcado.
Yo estaba seguro de que la matanza devoraría al Reino. Nadie puede asesinar impunemente. Desde que el cura permitió las escabechinas y el pillaje, todos sabíamos que la respuesta de las tropas españolas sería brutal y nuestra soledad se volvería absoluta.
A esas alturas, mis palabras habían perdido su sentido. Hidalgo era sordo cuando le decía que ése no era el camino, y lo mismo pasaba cuando en mi voz se escuchaba una verdad sin mancha: sólo podríamos ganar la guerra si nos quedábamos con pocos hombres bien armados y entrenados...
4
Cuando volvió de Dolores nada nos dijo del avance de Calleja. Él es un zorro con la lengua prieta. Por más que le hicimos, no hubo manera de que soltara prenda. Los hilos que metíamos con ganas de sacar una hebra se enredaban con su palabrerío. A don Miguel le encantaba oírse, el sonido de su voz lo hechizaba, y con tal de seguirse escuchando era capaz de decir cualquier cantidad de tarugadas. Sólo Dios sabe cuánto tiempo llevaba en el güiri guara, pero Aldama y yo estábamos hartos de oírlo perorar. De no ser por los que nos apoyaban en las tropas de Calleja nada sabríamos de nuestro enemigo.
Los ojos de Juan estaban colorados y los párpados le pesaban; por más que lo intentaba, la cara se le jalaba por los bostezos contenidos. Dos horas de palabrerío, de órdenes y contraórdenes, de puntadas y chifladuras derrotaban a cualquiera. Al final, el hartazgo lo venció y el ruido del aire que jalaba para seguir despierto obligó a que lo miráramos.
—No se desesperen —nos dijo—, hay dos personas que necesitan conocer.
Asentimos y los que aguardaban deteniéndose las quijadas entraron con calma.
Uno tenía la cárcel marcada en el cuerpo, el otro posaba como sabelotodo. Su largo pescuezo lo igualaba a un pájaro maltrecho. La manzana brotada con tres pelos enroscados delataba sus envidias, mientras que la piel que le colgaba de las mejillas era la cicatriz de sus miserias. Su flacura no era casual, y el libro que sostenía debajo del sobaco sólo fingía los saberes que no tenía. La cara se le miraba amarillenta. Era una mala señal. Cuando un pajarraco de ese color entra a las casas, la enfermedad y el mal están en sus alas. El color de Judas siempre es peligroso y anuncia las desgracias. Martínez era uno de esos tipejos que siempre están dispuestos a vender a su madre.
Mis ojos también se detuvieron en el preso, su historia repetía la misma de siempre: no importaba cuál fuera el lugar al que llegáramos, don Miguel ordenaba que las puertas de la cárcel se abrieran. Según decía, ninguno de los enjaulados merecía estar en ese lugar. Todos eran mártires, todos eran víctimas de la injusticia y, por supuesto, no eran culpables de nada. Él era el primero que los recibía a las puertas del presidio para besarlos y abrazarlos.
Ellos no eran como los españoles que capturaba para engrilletarlos.
Todos los gachupines eran culpables y los suyos debían pagar un rescate para recuperarlos casi enteros. Es más, si las cosas se ponían difíciles, podría intercambiarlos por un prisionero que de verdad le importara... como su hermano Mariano, que lo seguía y lo apoyaba. Él era su hombre de confianza, el único que guardaba las monedas y las barras de plata. En esos días, Mariano valía la vida de cientos de europeos; ahora no vale nada.
Cuando cante el gallo, el pelotón terminará con su existencia.
Los recién llegados se sentaron sin darnos los buenos días. Su gesto estaba atufado.
Al único al que se acercaron fue a Hidalgo.
Él les extendió la mano para que se la besaran como si fuera sagrada.
—Ellos dos —nos dijo— nos abrirán la puerta de la victoria.
—¿Cómo? —se atrevió a preguntar Aldama.





























