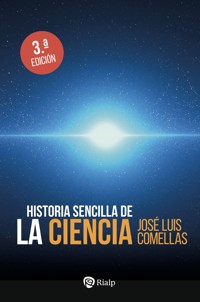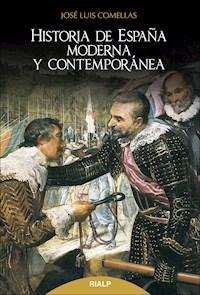
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Rialp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Desde la época de los Reyes Católicos hasta nuestros días, este manual ofrece una síntesis rigurosa y bien documentada de la Historia de España. Las numerosas ediciones de este libro avalan su excepcional calidad por encima de los apasionamientos que suscita nuestra historia. Esta decimoséptima edición ha sido actualizada por el autor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Índice
Portadilla
Índice
Introducción
1. Historia
2. España
3. Lo moderno
4. La historia de España Moderna
I. La época de los Reyes Católicos
1. Los inicios del reinado
El pleito sucesorio
La lucha por el trono
2. La lucha por la unidad
La unidad territorial
La unidad de poder
La unidad religiosa
El Estado moderno
La organización económica
3. El fin de la Reconquista y sus consecuencias
El desarrollo de las campañas
Moriscos y judíos
El ejército moderno
4. La política exterior
La expansión atlántica
La expansión mediterránea
5. La época de las regencias
Fernando el Católico y Felipe el Hermoso
Fernando el Católico en Castilla
La política africana
Nuevas guerras europeas. Italia y Navarra
El interregno
II. El siglo de la expansión hispánica
1. Carlos I en España
Las revoluciones de 1520
El Emperador y los españoles
La conquista del Nuevo Mundo
2. La política imperial
Las primeras guerras con Francia
La plenitud de la idea imperial
Política mediterránea. Turcos y franceses
3. Del imperio alemán al imperio español
Trento
La lucha por el imperio
Hacia el Atlántico
Los epígonos de la política imperial
4. Los comienzos del siglo de oro
La España de Felipe II
La preocupación espiritual
Felipe II y su sistema de gobierno
Paz entre los cristianos, guerra contra los infieles
5. La política defensiva (1566-1580)
La rebelión de los moriscos
La insurrección de los Países Bajos
La ocasión de Lepanto
La crisis de la política filipina
La crisis económica
6. La política ofensiva (1580-1598)
La integración de Portugal
Las campañas flamencas
La lucha por el océano
La intervención en Francia. Fin del reinado
III. El siglo del barroco
1. La generación pacifista (1598-1621)
Una corte barroca
La crisis de 1609
La expulsión de los moriscos
Los grandes políticos periféricos
La caída de Lerma. Hacia una política nueva
2. El esplendor de la monarquía del barroco
Olivares y la nueva política
La plenitud del barroco
El escalonamiento de la lucha decisiva
La batalla final
3. La desintegración de la monarquía hispánica
El alzamiento de Cataluña
La separación de Portugal
Otros movimientos de secesión
4. La decadencia de España
La despoblación
La ruina económica
Los jalones del renunciamiento
5. El final de la España de los Austria
La regencia de doña Mariana
El salvador del país
El fin de una época
IV. El siglo de las reformas
1. El período de política francesa (1700-1715)
La guerra de Sucesión
La paz de Utrecht
La Nueva Planta y las reformas interiores
2. El período de política italiana (1716-1725)
La política de Alberoni
Las gestiones diplomáticas
El reinado de Luis I
3. El período de política española (1725-1748)
Los inicios de la tendencia atlántica
El Mediterráneo. Guerra de Sucesión de Polonia
Nuevas directrices atlánticas
La última mirada al Mediterráneo: guerra de Sucesión de Austria
4. En el juego del equilibrio mundial
La política de Ensenada y Carvajal
La política neutralista
El nuevo reinado
La intervención en la guerra
5. La revolución burguesa
El sentido de la evolución social
El Estado estimula la revolución burguesa
La conjuración contra Esquilache
La expulsión de la Compañía de Jesús
6. El Absolutismo Ilustrado en España
El régimen de Carlos III
Las doctrinas econonómicas
Las realizaciones
Los grupos ideológicos
7. La culminación de la política atlántica
La política marroquí
La zona del Río de la Plata
La guerra de independencia de Estados Unidos
8. Ante la Revolución francesa
La política de Floridablanca y Aranda
La política de Godoy
La ideología revolucionaria en España
9. España a remolque de Francia
Las guerras con Inglaterra
La época de Trafalgar
La crisis final
V. El siglo de las revoluciones
1. Los signos de los nuevos tiempos
La disolución del orden estamental
Las tensiones sociales
Las nuevas ideas
2. La crisis del Antiguo Régimen
La guerra de Independencia
Las Cortes de Cádiz
Regreso de Fernando VII. Primer sexenio (1814-1820)
El trienio constitucional (1820-1823)
La década final (1823-1833)
La emancipación de América
3. La consagración del régimen liberal
La guerra civil
La evolución del régimen
La desamortización
El doctrinarismo
La regencia de Espartero
4. La época de los moderados (1843-1854)
La Constitución de 1845
La recuperación económica
Los proyectos de Bravo Murillo
5. La época de la Unión Liberal (1854-1868)
La revolución de 1854
El fracaso de los extremismos
La Unión Liberal
La disolución del régimen isabelino
6. La época de los sistemas efímeros (1868-1874)
La revolución de 1868
Amadeo de Saboya
La primera República
El régimen de Serrano
7. La época de la Restauración (1875-1898)
El sistema canovista
La dinámica del turnismo
La prosperidad
La sociedad y el ambiente
El mundo obrero
Los movimientos sociales
La inquietud intelectual
El problema de Cuba
El desastre
VI. Siglo XX
1. La España de los problemas
El espíritu del 98
El problema político
El problema regionalista
El problema social
El problema religioso. Gobierno de Canalejas
2. La disolución de los partidos históricos
La primera guerra mundial
La crisis de 1917
Liquidación del sistema canovista
3. La dictadura. Los años veinte
El directorio militar
El gabinete civil
Los felices años veinte
La caída de la dictadura
4. La segunda República
La caída de Alfonso XIII
Planteamiento del nuevo régimen
El bienio izquierdista (1931-1933)
El bienio derechista (1933-1935)
El Frente Popular
5. La guerra civil (1936-1939)
Las fuerzas en lucha
El Alzamiento
La guerra de movimientos
Operaciones limitadas
La decisión en el Ebro
El final de la guerra
6. La época de Franco (1939-1975)
Posguerra española y guerra mundial
Aislamiento internacional
Expansión e inflación
Desarrollo económico y crisis política
La muerte de Franco. Balance
7. La Nueva Monarquía Parlamentaria
La transición
Los gobiernos de UCD
La crisis económica
La era socialista
Los gobiernos del Partido Popular
Nuevo turno socialista
Nuevo turno. Rajoy ante la crisis
Signos de los nuevos tiempos
Créditos
Introducción
1. Historia
Todo cuanto el hombre hace, individual o colectivamente, tiene algo de histórico. Por supuesto, un hecho es tanto más «histórico» cuanto más haya trascendido, es decir, cuantas más y mayores repercusiones haya tenido. Pero no podemos desvincular de la Historia nada de lo que constituye la vida del hombre —costumbres, indumentaria, dietas alimenticias, aficiones—, porque todo, hasta lo menos relacionado con los «acontecimientos» (la demografía, por ejemplo), nos ayuda a conocer y comprender mejor una época.
Como es absolutamente imposible recoger y relatar todo lo que constituye la vida del hombre sobre la tierra, el historiador, sin remedio, ha de elegir una parte. Puede escoger una parcela geográfica (una nación, una región, una ciudad) o una parcela cronológica (una edad o época determinada), o bien ambas cosas a la vez, con lo que su ámbito de estudio queda reducido y resulta más asequible su trabajo.
Pero también es preciso, dentro de cada parcela geográfica y cronológica, escoger los acontecimientos o las realidades históricas que se juzgan más interesantes, puesto que es en puridad imposible —y hasta tal vez inútil— relatar la absoluta totalidad de los hechos o las situaciones. Ahora bien: esa elección del contenido de la historia, con desprecio de otros aspectos, que se dejan al margen del relato, ha de hacerla forzosamente el historiador, por más que ello le obligue a correr el riesgo de la parcialidad (parcialidad, por lo menos, en su sentido etimológico, desde el momento en que lo que relata no es más que una parte de lo que ocurrió). Y ya es sabido que muchas veces una parte de la verdad se opone a toda la verdad.
Este peligro ha sido uno de los temas más discutidos en los últimos congresos internacionales de Ciencias Históricas y no ha encontrado todavía hoy la solución capaz de conjurarlo de una manera definitiva. Cuando menos, no existe o no ha existido hasta ahora un criterio fijo sobre qué aspectos son objetivamente más importantes y más dignos de ser reseñados de entre el amplísimo abanico que nos ofrece la realidad humana del pasado. Esta es justamente una de las mayores dificultades con que tropieza hoy el historiador que maneja fuentes históricas de otras épocas: no encuentra en ellas los datos que más le interesan, en tanto que no sabe qué hacer con una serie de noticias que el cronista, en su tiempo, creyó interesante consignar y que hoy se consideran casi totalmente desprovistas de valor histórico.
Cada época tiene su forma de enfocar la Historia, y esto equivale casi a decir que cada época tiene su propio criterio de selección respecto de lo que es o no digno de ser historiado. A comienzos de este siglo perduraba aún la corriente positivista, para la que lo fundamental eran los hechos, o lo que es lo mismo, los nombres: reyes, políticos, batallas, fechas concretas. Desde 1900 se fue abriendo paso —en España por obra, en gran parte, de los historiadores del Derecho— la que entonces dio en llamarse, impropiamente, historia interna. Esta historia interna estudiaba instituciones, organismos, formas de poder, leyes fundamentales, con lo que el conocimiento del pasado no se limitaba ya a los hechos, sino que se extendía también a sus fundamentos jurídicos. Esta historia institucional nos proporciona una base muy interesante para comprender los hechos o las valoraciones que de ellos hicieron sus contemporáneos, pero entraña el riesgo de confundir la teoría con la práctica, los principios con la realidad de las cosas.
Mas tarde, y sobre todo a raíz de la primera guerra mundial, se impuso una forma mucho más amplia de historia interna: la que entonces se llamó historia de la cultura. Ya no se despreciaba ningún valor de cuantos pudieran legarnos los hombres del pasado: todo, la ciencia, la técnica, la religión, el arte, las ideas, las costumbres, la vida ordinaria, era también historia, tan importante o más que los propios acontecimientos. La historia de la Cultura representó un avance formidable, no ya en orden al conocimiento del pasado, sino también a su comprensión: el historiador, al relatarnos lo que ocurrió, nos explicaba también por qué ocurrió. Fue entonces cuando empezó a decirse que para dar cuenta cabal de los hechos pretéritos es preciso introducirse en la mentalidad de quienes los realizaron.
Pero la historia de la Cultura, pese a su generoso despliegue, entrañaba grandes peligros. Singularmente, dos: uno, el de colgar a cada época histórica o cultural una «etiqueta», como denunció Herbert Butterfield en el Congreso de Estocolmo de 1960: la etiqueta de «Renacimiento», «Barroco», «Racionalismo», «Ilustración», «Era del realismo», etc.; cinchando la infinita variedad del devenir histórico en unos cuantos conceptos rígidos y «a priori». Otro, el de la interpretación ensayística del pasado, en la que no se sabe qué es la información aportada por los datos, y qué es la simple valoración, tal vez subjetiva y apasionada, hecha por historiador. Para corregir toda interpretación subjetiva se predicó, por los años 30, una vuelta al rigor y los datos. Un grupo, el llamado «historissant», se refugió en una especie de neopositivismo frío y exacto. Pero, sobre todo a partir de la gran depresión económica de 1930, se puso de moda la historia estructural, que vuelve también a los datos, pero no a los individuales, sino a los colectivos: aquellos que se pueden reflejar en series, ciclos y estadísticas; en suma, los que constituyen la historia social y económica, mucho más susceptible de ser representada en curvas que la historia de las personas, de las ideas o de las instituciones. Esta forma de hacer historia, vigente de años antes en la Unión Soviética, se impuso en Francia y los Estados Unidos, para triunfar en todas partes, espectacularmente, después de la segunda guerra mundial. Llegó a decirse que el método estadístico era la única forma de hacer historia seria.
La fiebre de la historia socioeconómica llega hasta nuestros días; pero a raíz de una célebre polémica entablada hace años entre dos historiadores franceses, Henri Berr e Irénée Marrou, quedó en claro que esta orientación es útil y necesaria, pero insuficiente: por cuanto no refleja más que una parte de la realidad humana. Al lado de las sociedades y las economías hay que alinear la mentalidad informante, el desarrollo de las ideas y, por supuesto, los hechos concretos.
Y así es como últimamente se ha ido abriendo paso el concepto de «historia total» (la histoire totale de que hablan los franceses, o la Integral Geschischte de los alemanes), como el intento de comprensión unitaria de cada época del pasado, a la luz de sus aspectos ideológicos, políticos, sociales, económicos, institucionales, ambientales, etc., puesto que todo es historia, e historia no hay más que una. La crisis económica de 1575 no puede comprenderse sin tener en cuenta la política exterior de Felipe II; pero el repliegue español en Flandes por estos años no tiene sentido sino por la crisis económica: de suerte que hay que estudiar juntos los dos fenómenos. El motín de Esquilache es a la vez un fenómeno político (revuelta contra un ministro), ideológico (oposición al reformismo ilustrado), social (nobleza contra burguesía) y económico (crisis de precios de 1766). Unos factores ayudan a comprender otros, y es preciso tenerlos en cuenta a la vez. Una historia que divida los aspectos políticos, sociales, ideológicos, económicos, etc., en capítulos separados —como si se tratase de varias historias aparte— corre el peligro, por lo menos, de quedar anticuada.
Por supuesto: no es posible hacer, en sentido estricto, una historia total. También es preciso, a veces, separar y desglosar conceptos, para evitar la confusión. Pero siempre cabe tratar de «integrar» del mejor modo posible todos los factores de la Historia, para obtener así la más completa y rica visión del pasado.
2. España
La Historia de España encierra dos términos, Historia y España, íntimamente ligados, que no pueden ignorarse uno a otro. No basta conocer los hechos, sino que es necesario situarlos. De aquí la conexión que existe entre Historia y Geografía, hasta dar lugar a una ciencia nueva, la Geohistoria, de la que se viene hablando aproximadamente desde 1950.
Por supuesto: al hacer historia de España, no podemos limitarnos al estudio de lo que sucedió dentro de las fronteras de nuestro país. Habría que dejar fuera del relato —injustamente— el descubrimiento de América, la batalla de Lepanto, el concilio de Trento o el desastre de la Invencible. Más que la historia de España, hemos de estudiar la historia de los españoles, que son realmente los sujetos responsables del acontecer histórico. Pero no hay que olvidar que estos españoles han nacido en España, y en ella han adquirido su lengua, su religión, su cultura, su temperamento y forma de ser. El hecho de haber nacido en España tiene para todos ellos un significado del que no pueden prescindir.
En tiempos del positivismo estuvo de moda la teoría del determinismo geográfico. Los griegos fueron grandes navegantes, por contar con excelentes puertos naturales, y los árabes guerreros por vivir sobre un terreno pobre, que exigía de continuo la lucha por la vida. Hoy esta visión es mucho menos rígida, y nos permite concebir —o encontrar— en el trópico razas trabajadoras o en la dura meseta civilizaciones refinadas. Aun así, hay que contar con el elemento geográfico, que si no «impone» determinadas formas de vida o corrientes históricas, las favorece: con sus riquezas naturales, con su clima, su orientación o su posibilidad de comunicaciones.
La función geohistórica de España, en sus líneas fundamentales, se nos aparece clara. La Península se encuentra en uno de los lugares más estratégicos del mundo; es un puente tendido entre Europa y África, por donde han pasado docenas de invasiones e influjos culturales en uno y otro sentido; pero es también el lugar de paso del Atlántico al Mediterráneo y viceversa. Norte-Sur y Este-Oeste son los dos grandes ejes de tensión en torno a los cuales bascula toda la historia de España: lo mismo a la hora de recibir aportaciones de fuera, que a la de proyectar al exterior nuestras propias aportaciones. Europa o África, el Mediterráneo o el Atlántico (con América): tales son los dilemas que obligaron a los españoles históricos a escoger. Aunque los españoles, en ocasiones —como en los inicios de la Edad Moderna— se sintieron impulsados de tal dinamismo, que lo escogieron todo a la vez.
Otra polaridad de tensiones nos presenta la geografía de España, esta en su ser interno. La Península es una singularidad perfectamente definida: quizá la mejor definida de todo el continente europeo. El istmo pirenaico no es más que la séptima parte de su contorno: la Península es casi una isla, y este aislamiento frente al mundo ajeno tiene que proporcionar a los españoles el sentido de algo común. Además, España —por más que el tópico lo haya exagerado en muchos casos— es «diferente». Posee un clima, un tipo de terreno, un temperamento humano, que no encajan del todo en los moldes de lo que solemos entender por Europa: sin que ello nos autorice a imaginar una España africana, porque la diferencia con África es todavía más notable. Un geógrafo, Solé Sabarís, ha sugerido para la Península Ibérica el término de Europa Menor (como hay Asia Menor o África Menor), que tal vez sea el más adecuado para definir esa singularidad.
Pero es que, al mismo tiempo, España es «diferente» dentro de sí misma. Pocos países de sus dimensiones geográficas, si es que hay alguno, encierran una variedad tan sorprendente en su clima, en su flora, en su fauna, en su paisaje, en sus hombres. Bufera (Asturias), con sus 2.300 milímetros de precipitación anual, es uno de los puntos más lluviosos de Europa; la estación de Cabo Gata, en Almería (200 mm.) es el punto más seco de Europa. Sabiñánigo (Huesca), con sus 32° bajo cero, es la ciudad de Europa occidental que ha soportado más baja temperatura, en tanto que Sevilla (47,6°) ostenta la máxima de Europa entera. En la sierra de Andía (Navarra) se ha encontrado recientemente un tipo de liquen ártico que hasta ahora solo se conocía en la península escandinava y norte de Rusia; en tanto que las palmeras datileras de Elche o los dragos de Cádiz son ejemplares únicos en el continente europeo. También son únicos en Europa occidental los osos de Cantabria, como por otro lado lo son, en todo el continente, los monos que aún hay en Gibraltar. Si todo esto es así, llegamos a la sorprendente conclusión de que en muchos casos España encierra en su espacio contrastes más violentos que todo el resto de Europa junto. Y en cuanto al elemento humano, ¿no son llamativas las diferencias que existen entre vascos y andaluces, gallegos y murcianos, catalanes y extremeños?
Sin embargo, esta diversidad de caracteres se complementa con una homogeneidad étnica que, según García Bellido, es única en Europa. En la estatura, el índice cefálico, el color del cabello y en general los caracteres somáticos, pese a cuanto se diga, los españoles son más parecidos entre sí que los franceses, los alemanes o los italianos. Somos una mezcla de razas, pero desde hace siglos, una mezcla homogénea.
Esta otra tensión, unidad-diversidad, es también una constante de nuestra historia que en ningún momento podemos perder de vista.
3. Lo moderno
En sentido estricto, moderno es «lo que está de moda», es decir, lo que se lleva, lo actual. La denominación Edad Moderna puede ser válida así, tal vez, para nosotros, pero no lo es en sentido objetivo, porque llegará un día en que lo que hoy consideramos «moderno» se habrá quedado antiguo, anticuado. Con todo, desde la época de los historiadores de la Cultura, la palabra moderno va ligada a una idea muy concreta del hombre, del mundo y de la vida, que retrata a toda una época histórica, con independencia de su localización cronológica.
Durante mucho tiempo se ha discutido si la explosión de lo moderno, allá por los siglos XV y XVI,es una derivación lógica de la época final de la Edad Media, o es, por el contrario, un movimiento contra el espíritu medieval. Hoy la discusión está en gran parte superada, y se comprende que las dos tesis puedan tener parcialmente razón. Como un hijo nace de sus padres y hereda muchas de sus cualidades, pero también se distingue de ellos, y hasta puede oponérseles, así también la Edad Moderna nace de la Media y de sus presupuestos, pero señala al mismo tiempo una desviación de la línea medieval.
Hoy suelen verse ya los arranques de lo moderno en las nuevas estructuras que prevalecen en el siglo XIII.Entonces se consagra una clase media, distinta de la nobleza o el campesinado; cuyos medios de vida no se basan ya en la riqueza estanca de la propiedad (en manos de los nobles), sino en la riqueza en movimiento: la artesanía, la industria, el comercio, la banca, la navegación. Esta nueva clase primero se hace rica; luego se hace culta (es típico que el hijo del burgués enriquecido estudie en la Universidad). Pero busca una cultura a su medida. Al comerciante no le interesa tanto la teología como las ciencias humanas. Es inexacto hablar de una cultura laica, pero sí puede hablarse de una cultura seglar, que poco a poco va generando una cierta independencia de criterio y un sentido terreno, menos sobrenatural, de las cosas. Así se llegaría al humanismo, base de la actitud mental del Renacimiento.
El siglo XV presencia una grave crisis —ideológica, social, económica—, hasta que la nueva concepción del mundo y las nuevas estructuras acaban prevaleciendo. El triunfo de lo moderno supone «un cambio de temperamento» (Strieder), o, si se quiere, un nuevo concepto del hombre y de la finalidad de su existencia sobre la tierra. Para el hombre medieval, el tipo humano era el «homo sapiens», que halla su reposo en la verdad inconmovible, o que se recrea en la alegría del ser, porque el ser, de acuerdo con Aristóteles y Santo Tomás, es uno, verdadero y bueno. Para el hombre moderno, el tipo ideal es el «homo faber», que todo lo cifra en la acción, en la trascendencia: un hombre se realiza tanto más a sí mismo cuanto más sale de sí mismo, o en otras palabras, cuanto más trascendental es su vida. El dechado de felicidad se encuentra para el hombre medieval en el beatus, aquel que vive en paz con Dios, consigo mismo y con los demás hombres; para el hombre moderno, es el felix, el triunfador que con su esfuerzo denodado y su genio, ha conquistado el poder, la riqueza, la fama.
Este cambio de temperamento, aunque supone en conjunto una visión más terrena de las cosas, no es en absoluto incompatible con la fe religiosa y hasta con un profundo sentimiento espiritualista. Siempre se ha hablado de dos Renacimientos, uno teocéntrico y otro antropocéntrico, por más que a veces sea difícil separarlos, porque conviven en la misma escuela artística, en la misma corriente filosófica o hasta en la misma persona (L. Febvre). Erasmo podría ser un buen ejemplo de esta agónica dualidad. Y no está de más recordarlo, porque esta dualidad, esta contraposición entre «dos modernidades posibles» (V. Palacio) está relacionada de modo muy especial con la historia de España y su actitud militante durante el primer tramo de su Edad Moderna. La modernidad espiritualista, teocéntrica, y la modernidad terrena, antropocéntrica, tratan de convivir unas veces, combaten otras, hasta que terminan, a mediados del siglo XVII,por hacerse incompatibles; a este período de coexistencia llaman algunos autores Alta Edad Moderna (Jover). Tras una gran crisis, termina prevaleciendo la concepción antropocéntrica, y el hombre tiende cada vez más, consciente o inconscientemente, a «establecerse» en este mundo. Es la Baja Edad Moderna. El papel de España en esta lucha hace que la crisis resulte aquí más decisiva —al menos moralmente— que en otras partes; de suerte que los dos tramos de la Edad Moderna parecen en España, como a su tiempo veremos, dos edades distintas.
4. La historia de España Moderna
Esta tiene, por consiguiente, un tremendo sentido dramático, que es una de las bases fundamentales de su interés. La discusión en torno al famoso «problema de España» se traduce, en todos los casos, en una discusión en torno a la Historia Moderna de España. Españoles y extranjeros han tratado de profundizar en ese sentido, a través de multitud de ensayos y teorías. Se han escrito más historias de Francia, de Inglaterra, de Alemania, que de España; pero en cambio se han escrito más «interpretaciones» de la historia de España que de ningún otro país. Toda esta literatura ensayista puede servir para enriquecer nuestros conceptos a la hora de plantear las bases del problema, como puede servir también, en ocasiones, para fomentar polémicas muy poco científicas, y poner la visión de nuestra historia al servicio de determinadas ideologías. En todo caso, el planteamiento del «problema de España» desde un punto de vista histórico ha puesto de relieve el interés enorme que la historia de España encierra —sobre todo en lo que respecta a los tiempos modernos— y la utilidad que tiene para los españoles de hoy un correcto y profundo conocimiento de su pasado.
Si todo esto es así, lo es ante todo porque la historia de España tiene una «personalidad» propia, capaz de ser estudiada como algo aparte. Por eso mismo su análisis ha atraído a tantos historiadores extranjeros. Pero este carácter especial no significa que nuestra historia quede desvinculada de la del resto del mundo, porque lo que ocurre es todo lo contrario. Si las Edades Antigua y Media se caracterizan por el contacto en tensión entre españoles y advenedizos dentro de la Península, lo más destacado de nuestra Edad Moderna es justamente el contacto en tensión entre españoles y no españoles fuera de la Península. La mayor parte de la historia de España se desarrolla durante siglo y medio, por más que parezca paradoja, fuera de España.
Es una auténtica explosión de vitalidad que se manifiesta lo mismo en lo político-militar —la hegemonía— que en las actividades externas —viajes, exploraciones, hazañas individuales o colectivas—, o en la fuerza creadora del espíritu: el pensamiento, la literatura o el arte. Aquella explosión fue un derroche fabuloso de energías, un «corto circuito», como lo llama Sánchez Albornoz, que abocó a España, al cabo, al agotamiento. La falta de sentido pragmático y el descuido en el fomento de la prosperidad material condujeron al mismo tiempo a un desequilibrio social y a una ruina económica, que hicieron más profunda y menos remediable la decadencia.
Desde mediados del siglo XVII quedó planteada una crisis que es decisiva en la trayectoria de nuestra modernidad: como que los problemas que entonces empezaron a discutirse son, a poco que se mire, los problemas que hoy seguimos discutiendo. Es preciso estudiar la España idealista, audaz y guerrera, de los siglos XVI y XVII,y es preciso, con el mismo amor, estudiar la España criticista, proyectista o preocupada de los siglos XVIII o XIX,porque tanto en una como en otra se encierra la génesis de la España de hoy.
El siglo XV es, en España, eminentemente problemático. Aunque comienzan a atisbarse vagamente señales de tiempos nuevos e indicios de madurez histórica, un observador situado cronológicamente hacia el año 1470 no hubiera podido adivinar la etapa de plenitud y de esplendor que se avecinaba.
Estaba entonces España dividida consigo misma. Dividida en Estados distintos, y dividida en sus fuerzas integrantes. La compartimentación de la Península en cinco reinos —Castilla, Portugal, Aragón, Navarra y Granada— era, como es sabido, fruto de la Reconquista, emprendida por diversos núcleos cristianos a la vez. Desaparecido el peligro musulmán y reducida su presencia en la Península al pequeño reino de Granada, desde el siglo XIV había cambiado la dinámica interna de los reinos, y muchas veces la lucha contra los moros había sido sustituida por la lucha entre los cristianos. Y no solo entre los distintos reinos cristianos, sino entre los estamentos y fuerzas político-sociales dentro de cada reino.
Castilla era, de los cinco, el más fuerte y el más poblado. Sobre una extensión de 350.000 kilómetros cuadrados, reunía una población de tal vez siete millones de habitantes, de modo que superaba ampliamente en extensión y población a todos los demás reinos juntos. Es esta una circunstancia que hemos de tener en cuenta a la hora de comprender la hegemonía de Castilla sobre una España unificada. Por el contrario, a Castilla le faltaba una cierta madurez histórica, lo mismo en el campo de su estructura jurídica y constitucional —sumamente simple— que en el de la política exterior —casi inexistente—. En estos aspectos era superada por Aragón y, aunque en menor grado, por Portugal. El monarca tenía en Castilla un poder teórico indiscutible, aunque no siempre bien definido legalmente; pero la paralización de la Reconquista, a partir de fines del siglo XIII,le retiró una de las principales fuentes de su prestigio: el caudillaje militar. El advenimiento de una dinastía bastarda, los Trastamara, en 1369, después de una victoria de discutible legitimidad, debilitó aún más a la monarquía.
Al mismo tiempo, otros dos poderes se levantaban en la baja Edad Media castellana, hasta el punto de amenazar la primacía de la autoridad monárquica. Por una parte, la ocupación de la cuenca del Guadalquivir obligó al reparto de tierras entre la nobleza conquistadora; y aunque Fernando III tuvo buen cuidado de evitar que los «repartimientos» constituyesen fuertes latifundios señoriales, las revueltas de los mudéjares a partir del reinado de Alfonso X obligaron a conceder cada vez más tierras y más privilegios a los nobles. La guerra civil entre Pedro I —apoyado por la burguesía— y Enrique II —con ayuda de la nobleza— señaló el apogeo de esta así que subió al trono el Trastamara. La nueva dinastía no podría librarse ya de los bandos señoriales. Fue así como en Castilla, contrariamente a lo ocurrido en el resto de Europa, la nobleza alcanzó el máximo de su poder en los siglos finales de la Edad Media; aunque, por la escasa madurez jurídica del reino, a que ya hemos aludido, no se molestó demasiado en erigir una constitución o un régimen legal que refrendase su enorme fuerza de hecho.
El otro poder floreció más bien en la mitad norte del reino, y en especial en la cuenca del Duero, libre, desde el siglo XI,de las cabalgadas guerreras. Aquí prevaleció una clase nada señorial, pacífica y trabajadora, que, a través de la agricultura, la artesanía o el pequeño comercio, llegaría a constituir un núcleo burgués nada despreciable en las últimas centurias del Medievo. Muchas de estas gentes de la clase media, enriquecidas y cultas, eran judíos o descendientes de judíos, si bien hay que apearse de la leyenda que presenta a los cristianos viejos como totalmente incapaces para el negocio o la prosperidad material. En todo caso, estos grupos de artesanos y mercaderes dominaban la vida de la ciudad —el «burgo»— y, por consiguiente, el gobierno municipal. Conforme se debilitaba la monarquía, el régimen del municipio tendía a hacerse más fuerte y autónomo, hasta rivalizar en poder con el del rey y el de los nobles. Hacia 1470, Castilla, dividida y envuelta en pequeñas, pero interminables guerras civiles, no parecía ofrecer, al menos en plazo próximo, un brillante porvenir.
Los «reinos de la Corona de Aragón» representaban una realidad geopolítica distinta. Constituían, en primer lugar, una federación de reinos, idea que nunca existió en el caso castellano. Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca eran, jurídicamente, cuatro reinos distintos, con sus correspondientes constituciones políticas, que obedecían a la persona de un mismo rey. En segundo lugar hemos de tener en cuenta la ya larga tradición institucional de los reinos aragoneses, mucho más ligados al Medievo europeo que la parte occidental de la Península. Aquí había existido, contrariamente a Castilla, una auténtica estructura feudal, y la nobleza había conquistado de antiguo una serie de privilegios y derechos que el monarca no podía conculcar. También el poder municipal había tenido cuidado de asegurar sus fueros y sus «usos» por medio de pactos solemnes. La complejidad jurídica de las instituciones aragonesas fue levantando así la armazón de un Estado de contrapesos y garantías que algunos autores han comparado a los modernos sistemas constitucionales. Sin embargo, la creencia en un sistema «liberal» o «democrático» en los reinos aragoneses de la baja Edad Media es, en gran parte, errónea. La limitación del poder del monarca no estaba siempre correspondida por una auténtica libertad popular. Especialmente en los medios campesinos, aquella nobleza «libre» tenía por su parte un poder omnímodo sobre sus vasallos, como nunca existió en Castilla, y que se prestó con frecuencia a toda clase de abusos. En cuanto a las libertades municipales, es normal que beneficien sobre todo a las oligarquías urbanas, a aquellos que detentan el grado de «ciudadanos», y recaigan mucho menos sobre los villanos y clases modestas.
Lo que en todo caso disfrutan los reinos aragoneses es de una mayor riqueza jurídico-institucional, que no deja, legalmente hablando, nada al azar, y todo lo tiene cuidadosamente reglamentado, desde la forma de celebración de las Cortes hasta la compleja organización de los gremios. La fuerza de las leyes, los fueros, «usos» y «costumbres» fue tan grande, que Aragón mantuvo su estructura constitucional durante gran parte de la Edad Moderna. Castilla, por su carencia de trabas legales, fue más fácil presa del absolutismo real o del centralismo estatal; pero tuvo también mucha más agilidad para adaptarse a las necesidades institucionales y a la dinámica política de los tiempos modernos.
Los reinos aragoneses, y en especial Cataluña, habían tenido una época de gloriosa expansión en los siglos XIII y XIV.El metal precioso venido de Francia con motivo de las guerras albigenses, el desarrollo de la burguesía barcelonesa y el cierre de la frontera de la Reconquista tras el tratado de Almizra, lanzaron a los catalanes a la aventura del Mediterráneo, en una serie de acciones en que se conjugan las miras políticas y las económicas. Se asentaron en el sur de Italia, en Grecia, y hasta fundaron factorías en el mar de Azof. Desde mediados del siglo XIV,sin embargo, se aprecia un inicio de decadencia de la prosperidad catalanoaragonesa, decadencia que se acentúa en la crisis general del siglo XV.Muchos negociantes preferían hacerse propietarios y vivir cómodamente de rentas. Se constituyó así una poderosa oligarquía urbana, rival de la gran nobleza que señoreaba los medios agrícolas. Se registraron movimientos campesinos contra los «malos usos» de sus señores, y hacia 1470, pese a la presencia en los reinos aragoneses de un monarca —Juan II— mucho más inteligente y enérgico que el calamitoso Enrique IV de Castilla, la situación de endémica guerra civil y continuos conflictos sociales y constitucionales, no era en absoluto más prometedora que en el reino vecino.
Aragón apenas alcanzaba una extensión de 100.000 kilómetros cuadrados y el millón de habitantes, pues su densidad de población era entonces inferior a Castilla. Una entidad de similar cuantía era Portugal, convertida ya en importante potencia marítima merced a sus exploraciones y comercio por las costas africanas. Dos pequeños reinos marginales, y muy distintos entre sí: Navarra, con 100.000 pobladores y un régimen jurídico de tipo foral, que recuerda bastante al de Aragón, y Granada, el único Estado musulmán que restaba en la Península, engarfiado en la Penibética y con menos de un millón de habitantes… completaban el número de los cinco reinos y los ocho o nueve millones de personas con que contaba la Península Ibérica al tiempo de iniciarse la Edad Moderna.
1. Los inicios del reinado
Todo el cuadro de crisis interna y de desorden que presentaban los reinos españoles, en especial Castilla y Aragón, quedó de pronto superado por la presencia pacificadora y constructiva de dos nuevos monarcas, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, que, casados con anterioridad a su ascenso al trono, no solo crean una nueva entidad política, España, sino que lanzan a sus reinos a una etapa de vitalidad sin precedentes. La personalidad de Fernando e Isabel desborda lo común, y uno de los pocos puntos en que están de acuerdo todos los historiadores es en atribuir a ambos un carácter extraordinario. El hecho es tanto más llamativo cuanto que Fernando e Isabel gobiernan juntos, y no es fácil en absoluto separar la obra del uno de la del otro.
Sin embargo, y aunque sus éxitos avalarían muy pronto su posición, la llegada de estos reyes al trono de Castilla tuvo lugar en medio de complicadas intrigas, de suerte que su legitimidad pudo parecer discutible a los ojos de muchos españoles.
El pleito sucesorio
Isabel, hermanastra del rey de Castilla, Enrique IV, fue proclamada heredera de aquel reino en el tratado de los Toros de Guisando (1468), forzado por la presión de los grupos nobiliarios, en detrimento de la supuesta hija del monarca, doña Juana, llamada la Beltraneja. Pero Isabel quedaba obligada por aquel pacto a no contraer matrimonio sin autorización de su hermano el rey, que aspiraba a casarla, por razones políticas y diplomáticas, con el monarca portugués, Alfonso V. Este enlace luso-castellano, aunque contaba con simpatías en la corte y entre los principales consejeros de Enrique IV, no garantizaba, sin embargo, la unión de Castilla y Portugal, puesto que el reino vecino ya tenía heredero. Isabel, pensando según sus defensores en una solución política de más amplias perspectivas, o por motivos personales según otros, prefería casarse con el príncipe aragonés Fernando, hijo de Juan II y heredero del trono.
Dos partidos, uno portuguesista, otro aragonesista, dividieron Castilla durante los últimos años del reinado de Enrique IV. La princesa Isabel parece juguete de las intrigas de unos y otros, pero en el fondo da siempre la impresión de que sabe lo que quiere, y de que, pese a sus diecisiete años, tiene las ideas muy claras. Fue necesaria una complicada intriga para llegar a un acuerdo con los aragoneses, a espaldas del rey. Juan II, el aragonés, mostró por su parte una habilidad suprema. El matrimonio entre Fernando e Isabel se celebró en Valladolid, a fines de 1469, sin permiso ni conocimiento de Enrique IV, que se encontraba en Toledo. Aquella boda precipitada y casi clandestina ponía los cimientos de la moderna España en forma de la futura unión Aragón-Castilla, dejando a Portugal al margen; pero al conculcar una de las cláusulas del tratado de los Toros de Guisando, ponía en entredicho los derechos de Isabel al trono. Enrique IV, en cuanto conoció lo sucedido, desheredó a su hermanastra y proclamó sucesora de nuevo a doña Juana; aunque, débil como siempre, no se atrevió a ir contra el joven matrimonio, que siguió residiendo en la cuenca del Duero, zona donde predominaba la clase media y artesana, en tanto que él se movía por la meseta Sur y Andalucía, donde predominaba la nobleza.
La lucha por el trono
A fines de 1474 murió Enrique IV. Isabel, a la que sorprendió la noticia en Segovia, se hizo proclamar inmediatamente reina de Castilla. El hecho no encontró una oposición inmediata; doña Juana era una niña de doce años, y la nobleza, dividida en bandos, tardó mucho en adoptar una resolución. La fulgurante decisión de aquella mujer joven y enérgica —contaba entonces veintitrés años— no dio a nadie tiempo de pensar, y sorprendió a su propio esposo, embebido en aquellos momentos, junto con su padre Juan II, en la guerra de Cataluña. Fernando, que esperaba compartir en plano de igualdad el trono castellano con su esposa, hubo de conformarse con un arreglo parcial (la llamada «Concordia de Segovia»), que le confería la participación en el gobierno, pero no en la administración ni el derecho sucesorio. La reina titular y «propietaria» de Castilla era únicamente Isabel. La Concordia de Segovia es, según los autores aragoneses, factor fundamental en la no unificación jurídica de España.
Entretanto, una liga de nobles castellanos, entre los que figuraban los poderosos duque de Arévalo y marqués de Villena, llegaba a una inteligencia con Alfonso V de Portugal, y se estipulaba el matrimonio de este con doña Juana: Castilla y Portugal podrían unirse así, al menos momentáneamente, bajo esta nueva pareja. El conflicto sucesorio había llegado al punto máximo de su enredo.
Así fue como se planteó la guerra de Sucesión, que es al mismo tiempo un pleito dinástico —Isabel y Juana, aspirantes al trono de Castilla—, una lucha civil —castellanos contra castellanos—, una contienda social —nobleza contra burguesía—, un enfrentamiento político —poder real contra poder señorial— y una guerra internacional —Aragón y Portugal, por imponer a su respectivo candidato en el trono de Castilla—.
El ejército portugués penetró por Extremadura; pero en lugar de ocupar todo el sur de España, donde la nobleza hubiera constituido su mejor apoyo, decidió pasar rápidamente a la cuenca del Duero, para batir el territorio que controlaban sus enemigos. Estos —los futuros Reyes Católicos— apenas contaban con fuerzas militares, por la defección de las clases nobiliarias, pero tenían la simpatía de la Iglesia, que les cedió gran parte de sus riquezas, del patriciado urbano, del artesanado y del bajo pueblo: su causa, evidentemente, era más popular. Y en tanto Fernando, que mostró bien pronto sus dotes militares, permanecía a la defensiva frente a la superioridad del bando contrario, Isabel se movía por la retaguardia, logrando apoyos, dinero y gentes dispuestas a la lucha. Cuando se supo superior, el príncipe aragonés se lanzó a una acción decisiva (batalla de Toro, 1476) que le dio una victoria completa. La guerra, prácticamente, estaba resuelta, y desde aquel momento se dedicaron Fernando e Isabel, más que nada, a poner orden en Castilla. Un último intento del portugués fracasó en Albuera (1479), y en seguida se firmó la paz de Alcaçovas-Toledo. Portugal reconocía a Isabel en el trono castellano; Castilla, por su parte, reconocía a los portugueses toda conquista en la costa africana, aunque reservando, eso sí, sus derechos a las Canarias. Aquellas islas —aunque entonces no se pudiera ni soñarlo— iban a ser el trampolín que permitiera a Castilla lanzarse a la extraordinaria aventura de América.
2. La lucha por la unidad
El reinado de Fernando e Isabel señala uno de los momentos más espectaculares de toda la Historia de España. Los reinos de Castilla y Aragón, en apariencia divididos y decadentes, muestran de pronto una vitalidad que los torna capaces de las más trascendentes acciones colectivas. En unos años el país se unifica, se organiza, concluye la Reconquista, descubre América, vence a Francia en la lucha por la hegemonía, controla el espacio italiano y se transforma de la noche a la mañana en una primera potencia mundial.
Tan espectacular metamorfosis permanece por el momento inexplicada. No cabe dudar de la labor de los monarcas (que reciben el título de Reyes Católicos en 1493), que no hay más remedio que calificar de extraordinaria; pero también parece lógico pensar que una transformación tan impresionante no pudo ser obra solo de un poder político, por perfectamente dirigido que estuviera. Cuando se estudia la época de los Reyes Católicos se tiene la impresión de que se registra un proceso súbito en el alma española, como una explosión de vida y de ansia de trascendencia. Que existe un proceso colectivo, es indudable. Y podríamos pensar si fue la idea de unidad —cuyos principales portavoces fueron los monarcas, pero que ya venía incubada desde algún tiempo antes— uno de los factores que galvanizaron aquel «sugestivo proyecto de vida en común», para utilizar las conocidas palabras de Ortega, que parece definir la actitud constructiva de los españoles por aquella época.
La unidad territorial
En 1479 moría el rey de Aragón, Juan II, y su hijo Fernando —ya rey de Castilla— tomaba posesión de sus Estados, que comprendían, además de los tres reinos del este peninsular, las Baleares y Sicilia.
Castilla y Aragón empezaron a constituir desde entonces la entidad moral «España», a la que pronto vendrían a sumarse otros dos reinos marginales del norte y sur de la Península, Navarra y Granada. Portugal, el quinto reino de «España» (hasta los tiempos de Camoens, los portugueses se consideraban «españoles», esto es, peninsulares), quedó apartado de momento en este movimiento de integración, pese a que fueron los propios lusitanos los primeros en emprenderlo, y el tiempo haría cada vez más difícil el logro. Cuando al fin se produjo, con cien años de retraso —en 1580—, parecería ya la absorción de un país, Portugal, por otro país, España: nombre que ya servía para designar a los cuatro reinos unificados un siglo antes.
Con todo, hay que tener en cuenta que esta unificación de los cuatro reinos operada bajo los Reyes Católicos, y que erigió como entidad histórica a «España» como algo específico frente a lo «extranjero» —incluido ya Portugal—, no supuso en sentido estricto la unidad política, ni mucho menos la jurídica. Los reinos siguieron conservando sus peculiaridades, sus leyes privativas, sus instituciones, sus monedas, sus fronteras. Un viajero del siglo XVII,el padre Arriaga, que fue de Castilla a Roma, se quejaba de haber tenido que pagar aduanas seis veces antes de embarcarse en Barcelona. Sin tener en cuenta la diversidad jurídica de los reinos —vigente hasta el siglo XVIII—no comprenderíamos el sentido de la política interior, tanto de los Reyes Católicos como de la Casa de Austria.
La unidad de poder
Tan importante como la unificación de los reinos fue la obra de cohesión interna, emprendida por Fernando e Isabel. Fue esta obra la que permitió la erección de España como Estado moderno y gran potencia europea.
Como ya hemos visto, dos poderes podían hacer sombra al poder real: la nobleza y la oligarquía municipal. Los Reyes operaron con mucho tiento, sin enfrentarse nunca simultáneamente con los dos estamentos, y procurando más bien apoyarse ya en uno, ya en otro, para reducir el poder del contrario. Es inexacta la afirmación de que «sojuzgaron a la nobleza». Muchas veces la favorecieron porque la consideraban necesaria. Pero utilizaron la victoria en la guerra de Sucesión para exigir cuentas a los nobles castellanos y retirarles las ventajas y prebendas de que indebidamente se habían apropiado. El noble siguió conservando un enorme poder económico y social, como terrateniente, como diplomático o militar; pero dejó de ser una especie de pequeño rey, dueño de «estados» y de ejércitos propios, para ponerse al servicio de los monarcas como alto funcionario, o para vivir tranquilamente de sus rentas. La moda de los nuevos tiempos —el Renacimiento— le aconseja también cambiar de vida: y así deja de ser un señor de horca y cuchillo, para aprenderse de memoria El Cortesano, de Castiglione, y todas las reglas de la etiqueta. En vez del castillo montaraz prefiere el palacio de puro estilo renacentista.
La transformación más fuerte tuvo lugar, por razones que ya conocemos, en los reinos de Castilla. En Aragón, el noble, aunque perdió una parte de sus aspectos medievales, conservó un poder muy grande, y a través de las instituciones del Reino, especialmente las Cortes, se mostró celoso de sus privilegios y dispuesto a defenderlos a toda costa. Fernando el Católico logró algunas reformas de envergadura, tales como la Sentencia de Guadalupe (1486), por la que se obtenía la redención de los payeses de remensa, especie de siervos de la gleba que aún quedaban en Cataluña, y cuya libertad fue la base de la próspera y tranquila clase rural catalana, desde entonces en adelante; pero no quiso impugnar a fondo —por prudencia o por respeto a las tradiciones— el poder nobiliario.
En cuanto a los municipios, la política de los Reyes Católicos perseguía sustancialmente el mismo fin: centralización, sumisión al poder supremo. En Castilla existía ya la figura del corregidor, pero Isabel la consagró definitivamente. El corregidor era un representante del Rey —o, si se quiere, del Estado— en el concejo municipal. No dirigía el Ayuntamiento —esa era labor de los regidores—, pero vigilaba, tutelaba y, llegado el caso, castigaba. El papel de corregidor tiene así dos vertientes: por un lado, fue un factor primordial de centralización, ahogando mucho o poco, según los casos, la espontaneidad de la vida municipal; por otro, cercenó el exclusivismo de las oligarquías urbanas, y evitó muchos abusos. En todo caso, contribuyó al acrecentamiento de la autoridad regia.
En los reinos de la Corona de Aragón no pudo imponerse la figura del corregidor. Con todo, Fernando procuró cortar el exclusivismo del patriciado urbano. En Zaragoza, logró que el nombramiento de los regidores fuese de competencia del monarca, con lo que desde entonces las cosas marcharon mucho mejor en la capital; y en Barcelona, luchó denodadamente por conseguir que todas las clases sociales estuviesen representadas en el Conceil de Cent. La fórmula que después de muchos forcejeos se aceptó fue la de elevar el número de concellers de 100 a 144, de los que serían 48 caballeros, 32 mercaderes, 32 artesanos y 32 menestrales.
Las reformas en la Corona de Aragón, tanto en el régimen señorial como en el municipal, fueron, de todos modos, mucho menos profundas que en Castilla. Los reinos aragoneses conservaron la mayor parte de sus instituciones tradicionales, en tanto que los castellanos experimentaban una radical transformación. Teniendo en cuenta este hecho, tal vez no resulte paradójica la afirmación de que los Reyes Católicos, sin proponérselo, más que unificar los reinos peninsulares, los diferenciaron todavía más, al menos en el terreno jurídico-constitucional.
La unidad religiosa
Los Reyes Católicos participaban de una idea muy común a su época: no puede lograrse la unidad política si no viene acompañada de la unidad religiosa. Esta unidad, en unos tiempos en que la religión trascendía profundamente a la vida pública y a las mentalidades colectivas, entrañaba también algo más sutil: lo que podríamos llamar «unidad moral». Es esa unidad sustancial en los pensamientos y en las actitudes de los españoles lo que confiere una personalidad tan marcada a nuestro Siglo de Oro.
Fernando e Isabel, tanto por motivos puramente religiosos como por entender que con ello realizaban obra política, pusieron buen cuidado en organizar la Iglesia española; no tuvieron inconveniente en incorporarse una serie de atribuciones que ponen las bases del regalismo español, aunque sea un regalismo encaminado, por lo general, a una mejor y más directa rectoría de las cuestiones eclesiásticas. La reforma de la Iglesia española, en la que prestó principal colaboración fray Francisco Jiménez de Cisneros (luego cardenal), tuvo un doble objeto: cultural y disciplinar. Las condiciones morales del clero mejoraron, y los obispos dejaron de ser señores feudales y de aliarse en los bandos nobiliarios, para atender primordialmente a sus funciones pastorales. No siempre fue posible arreglarlo todo; pero hay motivos para suponer que la reforma de la Iglesia en España, de la cual salió aquella más ejemplar, mejor organizada y con una mayor altura cultural, fue uno de los factores claves que explican el fracaso de la reforma protestante en nuestro país.
Pero el problema religioso no se limitaba a mejorar la eficacia de la Iglesia Católica, porque Fernando e Isabel, como sus antecesores, eran reyes «de las tres religiones», y tenían súbditos cristianos, judíos y musulmanes. La coexistencia de estas tres confesiones religiosas dio un carácter muy peculiar a nuestra Edad Media, y provocó agudos conflictos al sobrevenir la Moderna. Los judíos vivían, por lo general, en barrios —o aljamas— dentro de las grandes ciudades, dedicados a la artesanía, el comercio o la usura. Esta última actividad, que fue fuente de muchos abusos, parece que tuvo tanta importancia o más que la diferencia religiosa en la antipatía con que el pueblo, en su gran mayoría cristiano, miraba a los judíos. Desde el siglo XIV se hicieron frecuentes las luchas callejeras y las matanzas. Muchos judíos, impelidos por el miedo o por la conveniencia, optaron por la conversión al cristianismo: de suerte que parece ser que al llegar los Reyes Católicos al trono era ya más abundante el número de los conversos que el de los fieles a la religión mosaica. Pero ello no resolvió el problema, porque muchas de las conversiones, como ya puede suponerse, no eran sinceras, y dieron lugar a desconfianzas; aparte de que los judíos, conversos o no, seguían mostrando una habilidad especial para los negocios y —apoyados ahora en su proclamado cristianismo— para el encaramamiento a los altos cargos. Parece que la mayor parte de los puestos municipales estaban ocupados por ellos, lo que no tiene nada de particular, habida cuenta de que constituían, por su nivel económico, la flor y nata de la oligarquía urbana.
Las luchas seguían ensangrentando Castilla y Aragón —especialmente Castilla, de Toledo hacia el sur—, de suerte que Fernando e Isabel hubieron de intervenir repetidas veces para cortar incidentes y hacer justicia. Las acusaciones que hacían los cristianos viejos (escudando tal vez en ellas, muchas veces, motivos de resentimiento social o de despecho) eran que los conversos judaizaban, es decir, se hacían pasar falsamente por cristianos, para disfrutar de las ventajas que les concedía el serlo, pero seguían practicando ocultamente la religión judaica. Los Reyes no tenían medios para averiguar la verdad a través de los tribunales ordinarios, y en 1481 decidieron solicitar del Papa el restablecimiento del Tribunal de la Inquisición. Así fue como se impuso en España una institución destinada a jugar un importante papel histórico: por más que los Reyes Católicos, que la pidieron como un remedio puramente temporal para solucionar un problema concreto —el de los falsos conversos—, no pudieran ni imaginarlo.
El tema de la Inquisición, en lo que se refiere a los juicios históricos, se ha convertido en semillero de tópicos y lugares comunes, y constituye uno de los pilares fundamentales de la leyenda negra antiespañola. Por supuesto, es inútil tratar de comprenderla si no se la considera inmersa en un tiempo en que la intolerancia, en todos los países del mundo civilizado, era considerada como una virtud. Lo que resulta injusto es criticar al tribunal de la Inquisición española y no hacer lo mismo con los demás tribunales, religiosos o civiles, del resto de Europa. Por otra parte, la mayoría de las crueldades que se le imputan no resisten el análisis histórico. La época de mayor dureza fue la de los Reyes Católicos, sobre todo en los primeros años. Fueron condenados a muerte unos cuantos centenares —sin que quepa aún fijar el número exacto— de judíos que se hacían pasar por cristianos; pero también hay que tener en cuenta que fueron cortadas de raíz las sangrientas luchas entre «cristianos viejos» y «cristianos nuevos»: con lo que puede asegurarse que se ahorraron vidas humanas. En cuanto a sus procedimientos, la Inquisición por intolerable que resulte a nuestra visión de hoy, fue el más humano de los tribunales de la época.
Hay que hacer constar que el poder inquisitorial solo se extendía a los bautizados, y, por consiguiente, nada podía contra los judíos que conservaban públicamente su religión. Evitó las luchas religiosas, no la existencia en España de otras religiones. Quedaban aún en los reinos españoles unos 200.000 judíos no conversos, y más de un millón de musulmanes, si tenemos en cuenta el reino de Granada. De momento, los Reyes Católicos, aunque aspiraban a la unidad religiosa del país, dejaron en paz a estas minorías, y relegaron la solución hasta después de terminada la Reconquista.
El Estado moderno
Fernando e Isabel reinaron y gobernaron. Pero el robustecimiento del poder real, que ellos personificaban, requería, paradójicamente, renunciar muchas veces a la directa gestión personal, y comisionar para los distintos aspectos del gobierno y administración de los reinos, a otras personas. Es así como se impone la figura del funcionario, elemento clave del Estado moderno. Ya hemos hablado de los corregidores, de tanta importancia en la vigilancia del municipio; un papel no menos decisivo desempeñan los pesquisidores y veedores, enviados a fiscalizar o a poner orden en determinada zona; las Audiencias o Chancillerías, órganos judiciales de alta apelación, que descargaron a los monarcas de la pesada tarea de administrar justicia personalmente.
Importancia fundamental tuvo la reforma del Consejo, acordada en las Cortes de Toledo de 1480. En vez de ser como hasta entonces un organismo asesor formado por palaciegos, se nutrió de juristas, universitarios salidos, por lo general, del patriciado urbano y de la clase media, peritos en leyes, en economía o en diplomacia. Pronto vemos ya al Consejo desglosado en salas: de Estado (Asuntos Exteriores), Hacienda, Justicia, Hermandad (orden interior)… Las salas irían haciéndose a su vez Consejos independientes, integradas por expertos, «técnicos» en cada materia. Es, sin duda, esta especialización y este conocimiento lo que hace prevalecer a los Consejos sobre las Cortes, tanto por lo menos como el absolutismo real. Los Reyes Católicos no destruyeron las Cortes, ni mucho menos (reunieron diez veces las de Castilla y nueve las de Aragón); pero esta institución semi-representativa inicia por entonces una decadencia (también una evidente ineficacia), que se acentuará en la época de los Austria.
Así llegó a consagrarse el nuevo Estado. Un cuerpo de funcionarios capaz de llegar a todas partes y de fiscalizarlo todo. Un ejército —como en seguida veremos— formado por soldados profesionales, que será en lo exterior lo que el funcionario es a lo interior. Este sentido de profesionalización es fundamental. Antes, apenas de nadie podía decirse que era un «militar» o un «político». Ahora, en que un numeroso equipo de hombres «fijos» ocupa una serie de cargos «fijos», puede decirse que ha nacido, de una vez para siempre, el Estado moderno.
La organización económica
Sin una hacienda próspera no es posible un Estado fuerte, como sin una economía próspera no es posible un país fuerte. El Estado moderno, con sus complicados servicios, exige más gastos que nunca; y, por otra parte, necesita favorecer la economía particular, sustento insustituible de la economía oficial. Tanto en provecho del Estado como por razones de bien común, trataron los Reyes Católicos, con particular interés, las cuestiones hacendísticas y económicas.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: