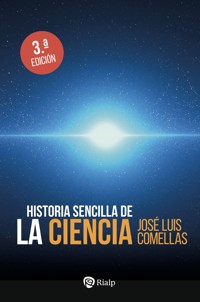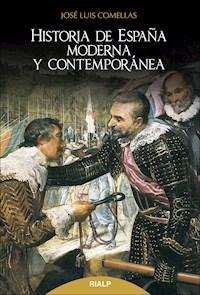11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Rialp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Estas Páginas de la Historia son para su autor "el resultado de algunas reflexiones que me he formulado a lo largo de una vida de historiador". Las escribe para que el lector pueda "encontrar solaz en el que se ha llamado con frecuencia jardín de la historia por su capacidad de ilustrar y distraer al mismo tiempo". Por estas páginas de madurez desfilan cinco escenarios, esenciales para entender El siglo del fin del mundo, La primera globalización, Los kilos de Leviatán, el Romanticismo, liberalismo, nacionalismo y, por último, La era y la crisis del realismo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
PÁGINAS DE LA HISTORIA
© José Luis Comellas, 2009
© Ediciones RIALP, S.A., 2009
Alcalá, 290 - 28027 MADRID (España)
www.rialp.com
Cubierta: Batalla de Poitiers (detalle), Eugene Delacroix, Museo del Louvre, París.
© 2008. White Images/Scala. Florencia.
ISBN eBook: 978-84-321-3796-9
ePub: Digitt.es
Todos los derechos reservados.
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor.
PEQUEÑO PRÓLOGO EXPLICATIVO
Resulta más fácil enunciar lo que un libro no es, que precisar lo que realmente es. Con todo, estimo que no son necesarias muchas explicaciones. Por de pronto no es un ensayo, porque los ensayos suelen tratar de temas monográficos, ni es tampoco una narración de sucedidos históricos, porque, aunque se utiliza muchas veces la narración como medio instrumental para presentar o exponer un tema, ni se abunda en los detalles, salvo cuando se los considera significativos, ni se sigue el hilo de los hechos de principio a final. Tampoco es una obra de investigación, capaz de descubrir hechos nuevos: en todo caso, busca ideas nuevas o nuevas formas de expresarlas para la mayor utilidad de quien lea estas páginas: cuando menos así se ha pretendido. Y tampoco, por supuesto, es una monografía, pues en los capítulos que siguen se tratan temas muy diversos, por lo general desligados entre sí, sin una continuidad buscada, aunque con frecuencia puedan o deban surgir reflexiones comunes, aplicables a muy diversas situaciones históricas.
Es ante todo el resultado de algunas reflexiones que me he formulado a lo largo de una vida de historiador, de las cuales me gustaría hacer partícipe al lector interesado, o tal vez no demasiado interesado, pero que siempre puede encontrar solaz en el que se ha llamado con frecuencia «jardín de la historia» por su capacidad de ilustrar y de distraer al mismo tiempo. Que al fin y al cabo la historia es la aventura del hombre a lo largo de los tiempos, y toda historia, bien asumida, tiene algo de novela de aventuras: como que hay historias que pueden superar a la mejor ficción. No trato en este caso, me apresuro a decirlo, de novelar la historia real, una actitud que no tengo derecho a criticar, pero que siempre me ha causado desazón: he renunciado para siempre a escribir novela histórica. Reflexiones, iba diciendo, que se me han ocurrido en algunos o en muchos momentos de la vida, y que tal vez sea conveniente compartir ahora de una forma amigable. Estas reflexiones son de índole personal, por más que algunas, o muchas, puedan proceder de lecturas diversas que me han resultado alimenticias: nada más hermoso que un libro que, después de decir muchas cosas, sugiere más de lo que dice, y hace pensar o aconseja nuevas cosechas de conclusiones. Si los libros fértiles son los mejores, aunque no me atrevo a pretender aquí que este lo sea, sí que me gustaría que sirva para algo a alguien.
Pero repito que se trata de una elaboración personal. A veces me encuentro hablando en primera persona de singular, porque este libro quisiera tener un poco de conversación. Llegan momentos en que la conversación se convierte en una necesidad, y pido disculpas a cualquier amigo lector que desee permanecer al margen del diálogo. Es absolutamente libre para ello, como lo es para el asenso o la digresión. No trato de convencer a nadie, respeto, faltaba más, todas las reacciones de quienes tengan la amabilidad de leerme, aunque siento la conciencia de que lo que digo no lo digo por capricho ni por efecto de una ocurrencia momentánea. Creo que queda claro que no pretendo una historia erudita —como que he huido de toda erudición—, puedo equivocarme en algunos detalles concretos que no cambian sustancialmente el sentido de lo que quiero decir, y me hago responsable de esas posibles equivocaciones, aunque he hecho todo lo posible por no incurrir en ellas. Me he esforzado ante todo en comprender: historiar es comprender, ha dicho Lapeyre, y desgraciado el historiador que no trata de asumir las constantes mentales de quienes en un tiempo determinado, que no es el nuestro, obraron —con conciencia de hacerlo bien o no, que eso es otra cosa— como obraron. Comprensión humana, que al fin y al cabo la historia nunca se repite, pero siempre se parece, porque el hombre —¡en cuántos detalles!— resulta ser el mismo a lo largo de todo el camino de los siglos. Y cuando no es posible comprender cabalmente lo que otros han pensado o hecho, por lo menos cabe el respeto. Trato de huir, en lo posible, claro está, de ese prurito que en ocasiones vemos en los árbitros de nuestro tiempo que pretenden juzgar con los criterios de hoy criterios y acciones de ayer o de anteayer: como si solo ahora mismo tuviéramos toda la razón del mundo y nos sintiéramos con derecho a juzgar lo pasado con la forma actual de ver las cosas. Y decirlo no es relativismo, ni siquiera historicismo, sino el reconocimiento de que a lo largo del camino hemos vivido muchas vicisitudes y hemos sentido las cosas de acuerdo con una mentalidad que no siempre mantiene los mismos matices. Pero sí mantiene los rasgos fundamentales del pensar y del sentir, porque al fin y al cabo todos hemos sido y somos seres humanos. Cómo disfrutamos con los bisontes de Altamira, con el admirable invento de la rueda, con los hexámetros sonoros de Virgilio o con el raro ingenio de los logaritmos neperianos. O cómo podemos discutir —que a veces sentimos ganas de discutir— con Platón, metiéndonos de rondón, con pleno derecho, como uno más, en sus Diálogos: precisamente porque Platón emplea la misma dialéctica mental que nosotros. Si no, no podríamos discutir.
Me hago en este libro muchas preguntas. Historiar es comprender, pero historein es inquirir, y por eso Heródoto de Halicarnaso llamó «historia» a su obra. Permítaseme recordar una vez más el reproche que en una ocasión le hizo aquel sacerdote egipcio: «Oh, vosotros los griegos, no hacéis más que preguntar». Porque el hombre, muy especialmente, reconozcámoslo, el hombre occidental, se ha pasado la historia haciendo preguntas, ha llegado a donde ha llegado. Si no hacemos preguntas, comentaba Linton, no progresamos. Siempre habrá nuevos matices que descubrir en el cuadro espléndido de la historia, escondidos en cualquier hilo de la trama, siempre podremos encontrar algo nuevo, quizá —todavía— capaz de sorprendernos.
He mencionado a Occidente, y si de alguna tendencia he de acusarme es de occidentalismo. Sé perfectamente que una actitud como ésta no está de moda y sufre de la condición miserable de lo políticamente incorrecto. En los tiempos del multiculturalismo se puede glorificar cualquier cultura, excepto precisamente la nuestra. Me parece, no quisiera equivocarme, una forma de tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Sea lo que fuere, debo declarar con absoluta sinceridad que siempre he admirado y sigo admirando la cultura de Occidente desde los tiempos de Homero y Hesiodo, porque me parece admirable, y en gran manera enriquecedora del resto del mundo. Y respeto todas las culturas en cuanto que son humanas, y en ocasiones pueden tener mucho de admirable también. No pretendo marchar deliberadamente contra corriente, sino tan solo servir a la historia y a mi propia conciencia de hombre que trata de saber y comprender con un incondicional amor a la verdad. Y, ante todo, que sea de algún modo provechoso este libro. Lo deseo de todo corazón.
EL SIGLO DEL FIN DEL MUNDO
Para muchos europeos, el año del fin del mundo era el de 1348. Un cronista bávaro, Johann Neuberg, cuenta que «por entonces nadie trabajaba la tierra, ni cuidaba de sus rebaños, porque todos estaban convencidos de que no habría año venidero». Y Agnolo di Tura, de Siena, que aquel año enterró, uno a uno, a sus cinco hijos, declara que «nadie lloraba, pues ya todos esperábamos la muerte. Nos dábamos cuenta de que había llegado el fin de los tiempos». Frases muy similares podemos encontrar en Petrarca, que presenció escenas horripilantes, y en ese año perdió a su Laura, como —según versiones— Boccaccio perdió a Fiammetta. Los europeos no iban del todo descaminados: razones había para pensar como pensaban. Un cronista francés, éste de alta categoría literaria, Jean Froissart, calcula que aquel año pereció un tercio de la humanidad. Puede que se trate, como opina B. Tuchman, de una evaluación puramente simbólica, basada en un conocido texto del Apocalipsis (por más que el recurso a lo apocalíptico sea ya de por sí significativo): una proporción que durante siglos los historiadores consideraron monstruosamente exagerada. Sin embargo, en la actualidad, los especialistas en demografía histórica aceptan esa cifra, y algunos la estiman modesta comparada con la realidad.
Se ha convertido en tópico la idea de que la Gran Peste Negra de 1347-51 fue la mayor catástrofe demográfica de la historia. La mayor catástrofe natural, desde luego. La segunda guerra mundial, de 1939 a 1945, con sus aproximadamente cincuenta y cinco millones de muertos, supera a aquélla, cuando menos en cifras absolutas. Y también es una realidad, aunque casi nadie haya reparado en el hecho, que en 1900 Europa contenía el 32 por 100 de la población del mundo, mientras en 2000 no llegaba al 9 por 100. Una catástrofe demográfica de semejantes proporciones no tiene precedentes en la historia, si tenemos en cuenta que, a efectos prácticos, tanto cuentan en la evolución poblacional los que mueren como los que dejan de nacer. De una forma u otra, la catástrofe de 1348, por nombrar el año más nefasto, señaló un jalón que es imposible dejar de tener en cuenta. Sus consecuencias históricas no podrán tal vez establecerse nunca con absoluta seguridad, pero resulta definitivamente seguro que representaron una frontera histórica de tremenda magnitud.
Cuando hace ya —¡parece increíble!— medio siglo, explicaba la asignatura de Historia de los Hechos Económicos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, creía tener las ideas muy claras, hasta el punto de que las consideré inamovibles: la Gran Peste Negra de 1348 había roto de tal manera los presupuestos fundamentales de la Edad Media, que obligaba de forma inevitable a abrir las puertas a una nueva edad, la que hoy seguimos llamando, con razón o sin ella, Moderna. Destrozó el orden familiar, modificó drásticamente las relaciones de convivencia, las formas de equilibrio social. Por razón de la facilidad del contagio, diezmó, como otras epidemias, a la ciudad en mayor grado que el campo. Se produjo un inquietante desequilibrio: el campo prevalecía sobre la ciudad. Y, sin embargo, paradojas de la historia, las consecuencias se operaron en sentido inverso. El agro produjo pronto unos artículos que la villa despoblada no necesitaba consumir. Por el contrario, los artículos manufacturados de origen urbano escasearon y por ende se encarecieron. La emigración de los campesinos a la ciudad se hizo masiva, como desde muchísimo tiempo antes no se recordaba. Los maestros y patronos se hicieron así con una mano de obra abundante y barata, que les permitió incrementar sus beneficios. Se impusieron formas de producción no agremiada. La buena burguesía emprendió el camino que habría de desembocar en la formación del precapitalismo y del patriciado urbano. La nobleza se vio constreñida por la ruptura de los pactos feudales y las frecuentes protestas de los campesinos, y trató de hacerse fuerte, amparándose en sus privilegios y en su condición de estirpe armada. La amable sociedad del siglo XIII tendió a centrifugarse, se hizo progresivamente más desigual. El siglo XIV fue abundante en luchas sociales y en formas de ingrato desequilibrio, resueltas muchas veces en actos de extrema violencia. La monarquía hubo de tomar cartas en el asunto, y hasta su autoridad fue aceptada con gusto como instrumento de orden y de paz. Estaba abierta la puerta del absolutismo. Por una desviación lógica, la burguesía de negocios acabaría predominando sobre la burguesía de producción. Amberes le ganó la partida a Brujas: todavía hoy es muy fácil advertir la diferencia.
Aquel conjunto de causaciones consecutivas, que parecían incidir entre sí como fichas de un dominó, me convenció tanto como convenció a mis alumnos. Todo cobraba sentido como resultado de una fórmula muy sencilla. ¿Es que podía encontrarse otra explicación? Tal vez por entonces me encontraba influido, directa o indirectamente por la obra de Lucien Febvre, o la posterior de Le Roy Ladurie. Solo con el tiempo, y cuando no necesitaba seguir explicando aquel dramático mecanismo, fui tomando conciencia de que la visión, por demás sugestiva para explicar la génesis del mundo moderno, resultaba excesivamente simplista. Si en el campo de la ciencia, se ha dicho hasta la saciedad, la explicación más sencilla suele ser la más verdadera, en el dominio de la historia es preciso admitir que las relaciones causales entre los hechos son infinitamente complicadas. No es que no existan causas, que existen; sino que todo influye sobre todo hasta constituir un tejido de tremenda y por eso mismo riquísima complejidad. Es preciso sustituir la idea de causación por la de intercausación, muchas veces recíproca. No es contradicción admitir que A contribuye a provocar B, y a su vez B contribuye a provocar A: pero por lo general no podemos reconstruir el sentido de los hechos si no tenemos en cuenta el papel de C, D o F como nuevos factores de influencia, tal vez recíproca
Por su parte, las versiones historiográficas tomaron otro camino. Hasta disminuyó el interés por la Gran Peste Negra. ¿Para evitar la recaída en el morbo de aquellas espantosas escenas, o porque antes se había concedido a la epidemia —o a sus consecuencias directas— excesiva importancia funcional? Por el contrario, se mantuvo el interés, si cabe acrecentado, por la crisis del siglo XIV y por las circunstancias, casi todas dramáticas, que la rodearon. ¡Cómo cambian las modas historiográficas, las orientaciones, los métodos, el interés por los temas concretos! Tal vez necesite reflexionar en otro momento sobre lo variopinto de las corrientes a lo largo del tiempo. Ahora mismo son relativamente frecuentes las opiniones de los historiadores que niegan la existencia de una crisis del siglo XIV, ya pretendan que lo que ocurre en el siglo XIV no es exactamente una crisis, ya afirmen que se registran crisis en todos los siglos, y el xiv no es una excepción. Es preciso reconocer que los autores razonables suelen tener algo de razón. En las muy diversas y con frecuencia enfrentadas tesis históricas es difícil encontrar alguna que no encierre por lo menos una parte de verdad. Y el pecado viene cuando se pretende abarcar con una sola mirada toda la verdad.
Ahora bien, por lo que se refiere a la crisis del siglo XIV, la proliferación de versiones, tan respetables como contrapuestas, parece superar todo lo conjeturable. No es fácil orientarse en medio de tan agitada mar de teorías. Y tampoco estoy seguro de si la desorientación es producto de la utilización de fuentes contradictorias —y el historiador, sin mala intención por su parte, suele dar un cierto margen de credibilidad a la noticia nueva que ha encontrado—, o si la naturaleza de los hechos en su conjunto es tan extraordinariamente compleja, que resulta difícil encontrar una conclusión sencilla. Los dos hechos pueden ser ciertos al mismo tiempo. Por supuesto, y sin necesidad de más conjeturas, que a mí no me cansan, pero pueden cansar al lector, es indudable que en el Occidente del siglo XIV se vivieron multitud de situaciones azarosas, de las cuales una buena proporción entran en la condición de catástrofes: las pestes, muchas, más sin comparación que en la pareja de los siglos contiguos —xii y xiii, xv y xvi—, una de las cuales fue la más espantosa de que se tiene noticia; un cambio climático que viene a romper la amabilidad de las dos centurias anteriores, hambrunas asesinas, cambios sociales y luchas entre clases o grupos, amén de una guerra que dura Cien Años; de graves crisis espirituales y cambios en las mentalidades colectivas que unos consideran un colapso de la conciencia medieval y otros un primer despertar de lo moderno (otras dos verdades a medias que pueden ser compatibles y hasta complementarias); de todo lo cual se deducen dos conclusiones de al menos cierta obviedad: lo decisivo y dramático de los cambios, y la necesidad de estudiar una realidad tan compleja como un conjunto en que es preciso tener en cuenta todos los factores —y no como antes uno solo— para que ese conjunto adquiera un cierto sentido global.
También es cierto que cada nueva visión de la historia nos produce la impresión de que viene a destruir la visión anterior con la fuerza dialéctica que supone «la última palabra»; pero permítaseme decir que la destrucción no resulta ser siempre total, a veces ni siquiera parcial. Una aportación permite adosar a lo conocido un elemento nuevo, tal vez muy impactante, pero el conjunto de lo conocido con frecuencia resulta más enriquecido que modificado. Sería un disparate pretender que la Gran Peste fue la causa de sucesos anteriores, como el «diluvio» de 1315, el exilio de Clemente V a Aviñón o la guerra de los Cien Años; ni siquiera que haya sido el factor más desencadenante de la crisis general, por más que autores más recientes como D. Wallfiger, sigan sosteniendo que aquella catástrofe de mediados de siglo fue suficiente por sí sola para «romper todo el sistema medieval». Pudo haberlo roto en parte, mientras otros factores, derivados o no, contribuyeron a potenciar la ruptura. Sea lo que fuere, que al cabo, advertía a su tiempo, la importancia de un hecho puede no ser proporcional a sus consecuencias, tanto da comenzar por la Gran Peste Negra como por otro factor cualquiera —siempre que tengamos todos en cuenta— para comentar las circunstancias que condujeron a la «destrucción del sistema medieval» o a la edificación simultánea de un sistema nuevo.
La muerte llega por mar
En octubre de 1347 arribaron doce galeras genovesas al puerto de Mesina, en Sicilia, procedentes de Kaffa, hoy Feodosia, en la costa oriental de Crimea, colonia genovesa que se encontraba asediada por los tártaros de la Horda de Oro (el futuro caudillo Tamerlán tenía entonces unos doce años). La ciudad estaba resistiendo con éxito el asedio, hasta que, se dice, los atacantes tomaron la macabra decisión de lanzar cadáveres con catapultas, por encima de las murallas. Lo que no sabían los genoveses es que aquellos cadáveres estaban infestados de una extraña peste, que pronto causó estragos en la plaza. La mayoría de sus moradores la abandonaron en masa, utilizando todos los navíos disponibles. Según cuentan las versiones, muchos de ellos llegaron a las costas italianas como barcos fantasmas, tripulados por muertos. Las autoridades de Mesina, en cuanto tuvieron noticia de la extraña epidemia, se apresuraron a expulsar a los genoveses supervivientes, que eran cada vez menos. Fue demasiado tarde. Ya se habían contagiado muchos mesineses, y pronto la mortal enfermedad se transmitió a Catania y enseguida a toda Sicilia. Por su parte, los pocos que consiguieron llegar a Génova transmitieron el mal a sus paisanos. La peste se contagiaba con pasmosa celeridad; el enfermo, después de unos días de incubación, manifestaba sus terribles síntomas: bubas o hinchazones en la piel, que provocaban fuertes fiebres y dolores inauditos, hasta que la mayoría de aquellos desgraciados morían sin remedio. Un barco mercante que iba de Génova a Marsella —una ruta muy transitada en el Mediterráneo— llevaron el mal al sur de Francia, que se fue extendiendo hacia el norte con lentitud implacable, con velocidad, se ha calculado también, de unos seis a diez kilómetros por día. París sufrió el mortal ataque a fines de 1348; la situación pareció mejorar con el invierno, y se reprodujo trágicamente en la primavera siguiente. Entretanto, la peste había alcanzado los reinos de la Corona de Aragón y Murcia. En 1349 llegó a Castilla y Portugal. Con un barco cargado de vino de Burdeos, desembarcó la plaga en Inglaterra. Los escoceses quisieron aprovecharse de la desgracia de sus vecinos, invadieron Inglaterra y quedaron a su vez contagiados. El comercio entre Londres y Bergen llevó en 1350 el mal a Escandinavia. Por tierra ya estaba asolando Alemania y Austria, mientras los contagios de Crimea se extendían por el Mediterráneo oriental y los Balcanes. En 1351 comenzaron a morir los rusos, sobre todo en la zona noroeste, un hecho que sugiere una transmisión desde Escandinavia: como de costumbre, la transmisión por mar —de navíos suecos que llegaban al golfo de Finlandia— fue más rápida que el lento, aunque angustioso, avance por tierra. Quizá convenga recordar que las «tres grandes ofensivas de la muerte» que se registraron en el también desastroso siglo XVII llegaron igualmente por mar. Sería interesante seguir estudiando por qué.
Como ocurrió con otras epidemias, nunca Europa entera la sufrió simultaneamente. Galicia enfermó cuando Aragón ya había superado el mal, Escocia marchó con un retraso de seis meses con respecto a Inglaterra, Alemania padeció un año más tarde que Francia, y algunas regiones del este del continente sufrieron cuando los países del Mediterráneo llevaban dos años de recuperación. La duración de la epidemia en cada zona era, a lo que parece, del orden de meses, y no fueron muchos los lugares en que el mal se reprodujo después de un invierno de aparente mejoría. Pero casi nadie se libró: la enfermedad alcanzó increíblemente a Islandia. Está sin estudiar la causa de las raras excepciones: Milán apenas sufrió, en contraste con la cercana Génova. Brujas y Amberes se salvaron, mientras otras regiones de Flandes sufrieron horriblemente. Nuremberg y Magdeburgo salieron bien libradas no se sabe cómo, mientras otras ciudades de la misma zona de Alemania quedaron devastadas. Un excepción sorprendente es Polonia —con el norte de Bohemia y Eslovaquia—, en tanto Rusia, en cambio, no pudo librarse, por más que, a lo poco que sabemos, la peste hizo menos estragos que en Europa occidental y meridional. En algunos casos, las excepciones podrían explicarse por el acierto de las precauciones tomadas. Consta que en Milán se emparedaron y aislaron las pocas casas que fueron afectadas (a costa de la desesperación de las familias emparedadas). En Flandes se cerraron las puertas de las murallas y se prohibieron tanto los accesos como las salidas. En otras partes, puede suponerse un comportamiento caprichoso de los gérmenes patógenos. Tal vez la relativa benignidad que disfrutó Rusia pueda explicarse por su escasa densidad de población y la consiguiente menor probabilidad de contagio. La tétrica procesión fue discurriendo lentamente por toda Europa. Tampoco se libraron las regiones de Oriente Próximo y Oriente Medio. Tenemos menos noticias, pero en una catástrofe de la magnitud de la registrada entonces, lo más probable es que si no se conservan testimonios es porque no se registraron incidencias. Está claro que en las regiones de procedencia —casi con seguridad, Asia Central— el mal era endémico y no epidémico; como lo es en Europa la gripe usual, que causó tantos estragos en América a raíz del descubrimiento y conquista. Pero en el Mediterráneo y Europa los gérmenes procedentes de Asia encontraron una humanidad no vacunada por la naturaleza. Después de la tempestad vino la calma, si bien nuevas epidemias azotarían el Occidente del siglo XIV, aunque no con la virulencia absolutamente fuera de lo común de la padecida en 1347-1351. Parece lógico pensar que la curiosa afirmación de E. Le Roy Laduríe, de que la Gran Peste Negra significó la «unificación epidémica del mundo» es una frase retórica más que otra cosa, pero de ninguna manera nos invita a infravalorar lo ocurrido.
El enemigo. Las bajas
Es curioso: hace un siglo los historiadores y hasta los epidemiólogos estaban más seguros de cuál fue el germen responsable de la Gran Peste Negra que los de hoy. La alusión a las «bubas» o «landres» —bultos inflamados en la piel— es unánime por parte de cronistas o comentaristas que vivieron los hechos. Y los bastante numerosos dibujos de la época representan esas bubas como feos abultamientos visibles en todas las partes del cuerpo. En cuanto se manifestaban estos bultos, la gente quedaba horrorizada: la persona que los padecía estaba condenada a muerte, y al mismo tiempo —duro es considerarlo— a un total aislamiento, excepto por parte de los más heroicos, (deudos, médicos, sacerdotes), cuando les asistían la caridad y el valor necesarios: porque el contagio se convertía, o al menos así se pensaba entonces, en casi inmediato. Hoy llamamos a la enfermedad que produce esas bubas peste bubónica. Las personas infectadas sufren la inflamación de los ganglios linfáticos, especialmente en las axilas o en la ingle (bubo significa «ingle»), por más que los dibujos representen el mal extendido por todas las partes del cuerpo. Los enfermos sufren fiebres, dolores, atontamiento, y un cada vez más insoportable malestar general. Cuando los ganglios comienzan a sangrar, el mal se dispersa por todo el torrente circulatorio, y se hace practicamente mortal. Probablemente no es útil ahora mismo, y con mayor seguridad todavía no es grato, describir los horribles estertores de las víctimas, que, sin remedio posible, morían por lo general en cuatro o cinco días después de la segunda fase de la enfermedad. No se conocían remedios eficaces. Cualquier tratamiento resultaba inútil o contraproducente, tanto si lo practicaban los médicos como si lo hacían los hechiceros, a los cuales también se recurrió en medio de la desesperación. Los grabados de la época reproducen la estampa de los médicos vestidos con largas capas recubiertas de cera, provistos de botas, guantes, un gorro y una careta, en la que destacaba un respiradero en forma de pico, que hubiérase dicho propio de un ave, pero que no formaba parte de ningún rito mágico, sino que encerraba perfumes, entre ellos el famoso «ámbar gris», una sustancia carísima que solo de vez en cuando se encontraba en las playas, y que despedía un fuerte aroma (procede de los cachalotes, y hoy se lo emplea... como fijador del cabello). Se esperaba que tales productos garantizasen la inspiración de un aire sano. Aquella defensa resultaba absolutamente inútil, porque los médicos que atendían a los enfermos morían a los pocos días. También estaban condenados a muerte los sacerdotes que asistían a las víctimas para consolarlas o celebrar su exequias. Es humano que en tales condiciones menudearan los casos de deserción. Y resulta comprensible el temor de los familiares o vecinos que no encontraban otra posibilidad de sobrevivir que el alejamiento, y, de ser posible, la huida. El ya citado Agnolo di Tura cuenta que «el padre abandonaba a su hijo, la esposa al esposo, pues la enfermedad parecía extenderse hasta con el aliento o la vista... ».
La peste bubónica había llegado a Europa en el siglo vi, y repetiría sus asechanzas en tiempos posteriores, aunque nunca, ni remotamente, con la virulencia que había manifestado en el xiv. Siguió vigente en algunos países, especialmente en regiones de Asia y de América, hasta el siglo XX. Casi todo parece indicar que la profilaxis ha sido efectiva, por más que no faltan razones para suponer que las fuerzas del enemigo se han debilitado en la actualidad. No se conoció la identidad del agente que provoca la enfermedad hasta que por 1880 Alexandre Yersin descubrió el bacilo que en honor a su nombre se llama Yersinia pestis. Lo curioso del caso es que este germen no se transmite entre humanos, y menos, como se decía entonces, con el aliento o la simple vista. Se contagian los roedores, especialmente la rata negra, que pueden transmitir la enfermedad a los insectos que le pican, como las pulgas. El hombre contrae el morbo por mordedura de ratas o, diríase más bien, por picadura de pulgas que previamente han extraído sangre de las ratas. Y ahí es donde reside el problema. No parece que esa forma de transmisión pueda ser mucho más frecuente en unas comarcas que en otras, que la enfermedad pueda contagiarse —si el feo procedimiento realmente fue empleado— mediante el lanzamiento de cadáveres por medio de catapultas, que existan islotes donde el mal no proliferó, que haya sido más intenso en medios urbanos que en los rurales, que las personas que atendían a los enfermos resultasen contagiadas, y los que permanecían retraídos se librasen mejor, o que la plaga se haya extendido por Islandia, donde no había ratas. Más tarde se ha descubierto que la Yersinia puede provocar una variedad neumónica, con grave infección pulmonar, que sí puede transmitirse de persona a persona por el simple aliento. Parece que en determinadas pandemias de particular virulencia —como la de 1348— coexisten ambas variedades, y hasta cabe pensar en un cruce pandémico de varias cepas distintas.
Subsisten, sin embargo, otros problemas. Por ejemplo, el periodo de incubación de la enfermedad. Si este periodo es de cinco días, y la duración de la enfermedad de dos a cuatro, no hubieran podido llegar apestados de Kaffa a Messina, solo muertos o restablecidos. La verdad es que conocemos muy insuficientemente los datos, y siempre resulta peligroso fiarse de la exactitud de los cronistas, que con frecuencia se informan de oídas. Ahora los ingleses pretenden haber determinado periodos de incubación de hasta cincuenta días. Entre los restos de los apestados de Montpellier se ha encontrado un enterramiento con vestigios del ADN de la Yersinia: pero ni uno más. En 2002, un grupo investigador de la universidad de Oxford localizó en Inglaterra 121 dientes de 66 víctimas de la Yersinia, pero los encontrados en Escocia solo produjeron vestigios de ántrax. En vista de ello, Norman F. Cantor sugiere que la Peste Negra se produjo por superposición de varias pandemias. Por su parte, los investigadores Susan Scott y Christopher Duncan, de la universidad de Liverpool, han llegado a la revolucionaria conclusión de que la Peste Negra no se produjo como efecto de la irrupción de un bacilo, sino de un virus más o menos semejante al Ébola. Eva Panagiotakopulu supone que la peste procedía realmente de África. Si vamos a creer en las teorías formuladas en lo que va de siglo XXI, quedaremos más desorientados que nunca. O mejor dicho, tan desorientados como en el siglo XIV. La única actitud posible del historiador ha de ser la prudencia. De lo que no cabe dudar de ninguna manera es de la virulencia extremada de aquella extraña catástrofe.
Por lo que se refiere a las víctimas, que es el parámetro de mayores consecuencias posibles por lo que respecta a las conclusiones históricas, conviene ser tan prudentes como respecto a la naturaleza de la enfermedad. M. K. Bennet ha calculado que entre los años 1000 y 1300 la población de Europa pasó de 42 a 72 millones de habitantes (y en Inglaterra, apoyándose en J.C. Russell, nada menos que de 1,1 a 3,3 millones: se habría triplicado. Es lo que se ha llamado el milagro del año 1000, en que después de siglos de población estancada, Europa habría entrado en un periodo de gran expansión demográfica y cultural. La Gran Peste de mediados del siglo XIV habría eliminado a 25 millones de europeos, es decir, si aceptamos las cifras anteriores, un 35 por 100 de la población, más de lo que sugiere el propio Froissart. Que tales evaluaciones, por cuidadosas que hayan sido, resulten fiables, es una cosa muy distinta. Es preciso distinguir entre las técnicas impecables y los datos que pueden manejarse, procedentes de los testimonios de la época, que son no solo insuficientes, sino con gran frecuencia dudosos. Utilizar, por ejemplo, los datos de recaudación de la Poll Tax (un impuesto de capitación obligado por el rey de Inglaterra para compensar los gastos de la guerra de los Cien Años) es dejar los datos a merced de la fidelidad de los recaudadores. «Se dice» que en París murió la mitad de la población, en Florencia 3/ 5, y en Venecia 2/ 3. Son cifras inaceptables, por más que el hecho mismo de que hayan sido propuestas puede darnos una idea de la magnitud real de la catástrofe. Tal vez más fiables son los datos de comunidades pequeñas, pero por su parte la constatación de que en tres aldeas del condado de Cambridge estudiadas por profesores de esta universidad hayan fallecido el 47, 57 y 75 por 100 de los pobladores nos permite pensar que los números han sido exagerados... aunque en cada caso concreto todo pudo pasar. Teóricamente, nos ofrecen más confianza los números de los enclaustrados en los conventos. Y sin embargo, resultan desconcertantes: desde aquellos en que desaparecieron todos los monjes menos uno, hasta los que solo lamentaron cuatro fallecidos —y no necesariamente de peste— en el intervalo. ¡Y, a pesar de tales contrastes, puede que los datos sean ciertos! Basta que uno de los monjes haya resultado afectado para que lo hayan sido todos. Por el contrario, pudo haber comunidades muy bien cerradas, casi inasequibles al contagio. La verdad exacta nunca podrá ser averiguada. Pero, por esa misma razón, tampoco debemos rebajar preventivamente el número de víctimas, con el expediente de que los cronistas —y más en un momento «barroco» de la historia—, impresionados por las escenas que hubieron de presenciar, exageraron intencionadamente las cifras. No nos lo perdonarían el padre que hubo de enterrar, uno a uno, en pocos días, a sus cinco hijos, o el monje que consta que sobrevivió en solitario a sus sesenta compañeros. Bárbara W. Tuchman, que resta valor a la cifra de Froissart por valerse de un símbolo traído del Apocalipsis, admite al final de un libro muy serio y muy leído (Un espejo lejano. El calamitoso siglo XIV, Barcelona, Península, 2000), una proporción de entre el 35 y el 40 por 100 de la población de Occidente.
Desbarajuste
Los autores, tanto los de entonces como los de ahora, están de acuerdo en reconocer la sensación de incertidumbre, de miedo, de superstición, de histerismo, de confusión espiritual, de reacciones irracionales o alocadas, provocadas por una epidemia tan repentina, dotada de unas consecuencias como jamás se recordaba nada semejante; el hombre medieval, como advierte B. Tuchman, estaba acostumbrado a las desgracias, pero una mortandad como la que de pronto sobrevino en el mundo superaba todo lo conocido, estaba acabando con la humanidad, y no se le encontraba remedio posible. Quizá lo más estremecedor de todo era que no sea conocía el origen de la enfermedad: no era el frío, ni el calor, ni las lluvias o la humedad, ni el hambre o las heridas, puesto que la padecían todas las clases sociales, y en todas las condiciones posibles. Es cierto que los sabios de la Sorbona, después de sesudos estudios, llegaron a la conclusión de que el mal estaba originado por la corrupción del aire, provocada a su vez por la conjunción de tres planetas, Marte, Júpiter y Saturno «en el cuadragésimo grado de Acuario»; pero aquella extraña teoría, tan absurda como cualquiera de las demás, fue desconocida por la mayoría de las gentes. Sí, muchos pensaban que el aire se había corrompido (pero más como consecuencia de la enfermedad que como causa), o que su transmisión se operaba por la mirada (¡tremendo tener que apartar la vista de la esposa enferma o de los hijos que requerían llorando el socorro de sus padres!). Se hizo frecuente —sobre todo a posteriori— pensar que alguien habían emponzoñado las aguas de los pozos; tal vez por obra de un terremoto, que había abierto las entrañas de la tierra, tal vez por obra de un enemigo, un malhechor. Con frecuencia las acusaciones recayeron en los judíos; pero, en suma, absolutamente nada estaba claro, y eran más los inciertos motivos de sospecha que las respuestas racionales. A aquel clima de terror histérico contribuían el espectáculo de las calles y las casas llenas de cadáveres que nadie era capaz de enterrar, o de los carros cargados de muertos, muchas veces tirados por un caballo sin conductor, o las fosas comunes en que los restos aparecían arracimados, las procesiones de penitentes, de hechiceros recitando absurdos exorcismos, de flagelantes que recorrían las calles y los campos, añadiendo dolor al dolor. Las consecuencias de tales escenas se hicieron pronto evidentes. Son frecuentes, sobre todo en el caso de Europa central y de Gran Bretaña, las referencias a despoblados, es decir, lugares hasta entonces habitados que quedaron desiertos, ya por haber fallecido la mayoría de sus habitantes, ya por huida en masa de los supervivientes. También se habla, aunque carezcamos casi siempre de datos concretos, de familias deshechas: padres sin hijos, huérfanos sin padre ni madre, cabezas de familia desaparecidos que dejan a los demás en situación tal vez desesperada, trabajadores sin patrono, gremios sin apenas trabajadores, oficios que dejan de practicarse o artículos que no encuentran compradores. Tampoco, que nunca hay desgracia sin compensaciones, faltan casos de personas enriquecidas por varias herencias inesperadas, de artesanos que se hacen dueños de la producción por falta de competencia. Muchas gentes hubieron de cambiar de oficio, o se vieron precisadas a mendigar. Fue también aquella una época de migraciones. Por miedo o por necesidad, familias enteras, si sumamos los casos, verdaderas masas, hubieron de cambiar de residencia. En un principio se hace frecuente la huida al campo, como consecuencia de los fallecimientos masivos y las espantosas escenas de la ciudad. Díganlo si no los contertulios del Decamerón, que escaparon de Florencia y encontraron un refugio lejos de la urbe, porque «en el campo el aire es mucho más puro, más fresco...; además nuestra vista no se fatigará con el continuo espectáculo de muertos y enfermos, pues si bien los habitantes del campo no están al abrigo de la peste, el número de apestados, en proporción, es mucho menor... ». El testimonio parece aceptable, por venir de quien viene.
Las dudas sobre la proporción de bajas en la ciudad y en el campo proceden probablemente de la fecha en se producen las quejas. Sabemos que los nobles se lamentaban de la huida de los campesinos a las ciudades, pero esa huida no pudo producirse a la hora de la peste, no solo porque la ciudad era el escenario más visible de los horrores, sino porque los municipios solían cerrar las puertas de las murallas ante el peligro de nuevos apestados. La huida a la urbe hubo de ser un fenómeno posterior. Las zonas de población eminentemente campesina, como Prusia, Polonia, Rusia, Suecia, fueron menos afectadas, en contraste con las de mayor predominio urbano, como Toscana, el norte de Francia o la cuenca del Rhin. Así, cree haberlo demostrado W. Abel, de momento se desplomaron los precios de los productos agrarios, ante la menor demanda de una ciudad de pronto despoblada; en tanto subieron los de los artículos manufacturados, que perdieron una buena parte de sus habituales artífices. En este sentido, la vieja versión parece que se mantiene, y no sin motivos. Julio Valdeón estima que, efectivamente, hubo «una diferencia fundamental entre la mortandad de las ciudades y la del campo. En general, parece que hubo más muertes en los núcleos urbanos». Otra causa parece que puede esgrimirse, aun en el supuesto improbable de que el campo sufriese la misma tasa de despoblación que la urbe: el trabajo del campo —la siembra, la siega, la trilla— puede ser verificado por un menor número de operarios con solo dedicarle más tiempo: el mismo efecto surte emplear veinte días que diez para una labor determinada en un área determinada; simplemente, disminuye el número de días de descanso que hay que guardar entre una labor y otra. Con tal de que se guarde el ritmo de las estaciones, el rendimiento de la cosecha no se modifica por eso. Por el contrario, las tareas continuas dependen imperiosamente del tiempo en que pueden realizarse: si tantas varas de tela tardan en elaborarse veinte en lugar de diez días, la tasa de producción se reduce a la mitad. Los precios de los productos urbanos crecen inevitablemente. El desequilibrio inicial va, demográficamente, en contra de la ciudad, pero económicamente favorece a los supervivientes. Se ha dicho con frecuencia —léase a G. Lefèbvre, Maurice Dubb, Christopher Hill, John Menington—, aunque la consideración tenga un poco de cruel, que las abundantes muertes que provocan la despoblación de la ciudad aumentan la renta per cápita: a menos partícipes en el reparto de la riqueza, más riqueza para cada individuo. Por supuesto, el principio no es aplicable, ni muchísimo menos, a todos los casos: en modo alguno lo es a los más pobres. Hubo huérfanos, viudas, personas arruinadas por motivos familiares o amicales, enfermos que se recuperaron mal. Lo cierto es que se elevaron los precios de los productos urbanos, en tanto que el campo podía restablecer bien que mal su producción en poco tiempo. Es más explicable el empobrecimiento del campesinado por efecto de una débil demanda, y por ello, o por otras causas, se hacen frecuentes esas riadas de pobres que recorren los campos que tan bien nos recogen los cronistas, y en muchos casos su emigración hacia una ciudad que reclama más trabajadores. Sea lo que fuere, es bien conocida la desesperación de los nobles por la huida de los campesinos, y sus esfuerzos denodados, en ocasiones abusivos e incluso violentos, por evitar las deserciones. La emancipación de los trabajadores del agro comenzó a alentar un hecho bien conocido, la ruptura de las relaciones feudales, y el endurecimiento de la autoridad señorial y de los «malos usos» que rompieron con frecuencia el ambiente tradicional de un cierto paternalismo en la relación señor-vasallo y suscitaron el abandono de tierras y las mismas revueltas campesinas, o jacqueries. Hoy estamos bastante lejos de admitir, con Berthold, una «crisis del feudalismo». Pero no del todo lejos, eso también es verdad. W. Rosener piensa que lo ocurrido en la crisis del siglo XIV es preciso explicárselo en un contexto más amplio que la simple mecánica socioeconómica, pero que en ese proceso «sufrió el sistema señorial».
Por su parte la ciudad superó no su crisis demográfica, que tardó muchos años en recuperar el censo anterior, pero sí, a lo que parece, por consecuencia del alza de precios de los productos manufacturados y la disposición de una mano de obra inmigrante y barata, su nivel económico. Es muy probablemente incorrecto hablar, como antes, en forma simplista, de una «ruina del campo y enriquecimiento de la ciudad», pero sí de condiciones que perjudicaron a muchos propietarios de tierras y favorecieron por el contrario a quienes supieron aprovecharse de la coyuntura de subida de precios. También, como resultado del progresivo despoblamiento de los campos, acabaron subiendo posteriormente los precios agrícolas, y, a lo que parece, también los salarios. La nueva coyuntura favoreció a unos y perjudicó a otros. Lo que ocurrió fue, ante todo, una situación más propicia a los enriquecimientos y a los empobrecimientos que en las épocas anteriores. Hay ciertos motivos para hablar de una nueva sociedad y de unas nuevas relaciones sociales. Puede deducirse de los tan variados criterios que hoy están a nuestra disposición que la riqueza y la pobreza cambiaron en muchas ocasiones de titulares, y que, junto con este cambio, se consagraron también nuevos desequilibrios. Estima Valdeón, y no cuesta trabajo creerle, que los grandes propietarios resistieron las novedades en mejores condiciones, en tanto muchos pequeños labradores sufrieron las consecuencias. En el ámbito urbano, hubo menestrales arruinados y patronos (a veces no antiguos industriales, sino también comerciantes) que contrataron trabajadores fuera de la jurisdicción de los gremios, y anticiparon formas de producción «precapitalistas». Posiblemente resulta preferible no concretar demasiado las directrices de una sociedad en evolución, y quedarse con la idea general de desequilibrio, de nuevas formas de relación y nuevas actitudes, que condujeron muchas veces a choques y violencias.
Jacqueries y revueltas
Por supuesto, y preciso me parece recordarlo una vez más: no todas las distorsiones operadas en la crisis del siglo XIV derivan de la Gran Peste Negra: afirmarlo sin más sería un disparate. Por de pronto, y puesto que nos disponemos a comentar algunas de estas violencias, conviene recordar que la revuelta de Brujas, dirigida por el tejedor Pierre de Conina («Pierre le Roy») contra los patricios ocurrió en 1300, medio siglo antes de la epidemia; y hasta la igualitaria (?) revolución de Cola Rienzi en Roma tuvo lugar en 1347, cuando la catástrofe apenas había llegado al sur de Italia. Casos de precedentes por el estilo son abundantes en una crisis del siglo XIV que vino marcada ya, por lo menos, desde los inicios de la centuria; aunque son mucho más frecuentes los operados después. Ya por 1349, cuando aún no se habían apagado los ecos de la epidemia, se hicieron continuos los actos de bandidaje en el campo, provocados por el hambre y por multitudes de campesinos errantes. Muchas veces fueron asaltadas las residencias o dependencias de los señores: nunca los castillos, que infundían mucho más respeto. La «Jacquerie» propiamente dicha estalló en 1358-59, y asoló buena parte del norte de Francia: Beauvais, Corbie, Amiens, Picardía, Normandía, Champagne. Froissart la llama «Gran Tribulación», y la considera causada tanto por las secuelas de la Peste Negra como por las malas cosechas y el hambre: todas las calamidades venían juntas, relacionadas entre sí o no. El nombre viene del apodo generalizado «Jacques Bonhomme», símbolo del campesino anónimo. Tanto Froissart como J. de Venette niegan toda organización y caudillaje: «eran gentes reunidas sin jefes, quemaban y robaban todo, y mataban gentileshombres y damas, o sus hijos, sin misericordia». Está claro que Froissart, relacionado con los señores, puede exagerar, aunque las barbaridades son deducibles de los hechos. Movidos por la desesperación y la cólera, robaban, quemaban, mataban. «Dijeron que los nobles, caballeros y escuderos traicionaban al reino, y sería gran bien destruirlos a todos». Es fácil imaginarse a pobres desgraciados impulsados por la miseria y el hambre —aunque supieron atribuir sus males a una vaga causa social—, que actuaban en bandas de algunas docenas o pocos centenares de hombres, todos dispersos, sin contacto entre sí ni, probablemente, sin otra relación que el mimetismo inducido por el ejemplo.
No eran al menos en principio peligrosos, ni parece que pudiera atribuírseles capacidad alguna de trascendencia social: se sabe que la inmensa mayoría estaban desarmados, o manejaban sus propios instrumentos de labranza, hoces o guadañas. Pero cuando menos hubo casos en que los desgraciados campesinos se vieron apoyados —o más bien dirigidos— por individuos de más alta categoría. Hoy es frecuente suponer que los problemas agrarios, que existieron y fueron en casos muy agudos, disgustaron también a los medianos labradores. Sin embargo, parece que el más conocido de los líderes, Guillaume Carle (o Caillé), no era propietario, sino ganadero: para los efectos es casi lo mismo. Carle transformó las bandas en unidades más o menos organizadas, y hasta parece que estableció una especie de cancillería. Por un tiempo, los nobles vivieron momentos de pánico, hasta que se unieron y organizaron para pasar al contraataque: que fue también violento y en casos despiadado. Guillaume Carle fue hecho prisionero, y poco más tarde ejecutado por Carlos el Malo. Se dice que Francia vivió una relativa paz social, hasta que treinta años más tarde estalló una segunda revuelta campesina, la llamada «Jacquerie de Touchons» (1378-82), que asoló esta vez el Languedoc, más tarde Maine y Normandía, con parecidos resultados. Los nobles volvieron a imponerse, aunque el nuevo enfrentamiento contribuyó una vez más a destruir los viejos pactos. Otros actos de violencia campesina se produjeron en Holanda, Alemania, y sobre todo en Inglaterra, donde fue especialmente dura la rebelión de 1381, provocada por los impuestos de capitación. La revuelta se extendió por las comarcas de Essex y luego por Kent, dirigida por un curioso líder, Wat Tyler. Los sublevados se apoderaron de algunos pueblos, y llegaron hasta Canterbury. Luego, en junio de 1381, ya con colaboradores urbanos, cruzaron el puente de Londres, y entraron en la ciudad, aplaudidos, según cuentan las crónicas, por el «populacho». No es la primera vez que se asocian la revuelta campesina y la urbana, más que con los mismos fines, motivadas por parecidas razones de descontento y contra los mismos enemigos. La ciudad vivió días de terror, durante los cuales fue muerto sir Robert Hales, lo mismo que varios ricos comerciantes. El monarca, Ricardo II, hubo de parlamentar con los sublevados, a los que prometió un arriendo general de las tierras; con ello ganó tiempo hasta que pudo organizar la represión. Como de costumbre, el movimiento fracasó, y Tyler fue ejecutado. Con todo, ya no se volvió al clima de antes.
De las revueltas urbanas, la primera que adquirió grandes dimensiones fue la de París en febrero de 1358, coincidiendo significativamente con la Jacquerie. Unos tres mil artesanos asaltaron el palacio real. Se instaló un gobierno revolucionario, a cuyo frente se puso Pierre Marcel, otro curioso personaje, que desde 1356 capitaneaba a los burgueses de París en los Estados Generales, y pretendía controlar la Hacienda a cambio de un reconocimiento a la dinastía de Valois. Marcel, próspero comerciante dotado de una decidida vocación política, pudo cambiar la historia de Francia. El estallido en el campo de la Jacquerie propició una insurrección urbana, que aparte del asalto al palacio real, asesinó a los mariscales de Champaña y Normandía, e hizo prisionero al delfín. Pierre Marcel era, virtualmente —no tanto en realidad— dueño de los destinos de Francia. Es difícil precisar hoy cuál era exactamente su designio, por más que se hayan formulado afirmaciones de todo tipo, algunas probablemente exageradas. Es peligroso apellidarle «el Danton del siglo XIV», porque cada época tiene sus mentalidades y sus limitaciones, y las comparaciones son siempre peligrosas; parece que vale estimar que Marcel era monárquico y partidario del predominio de una clase «burguesa» capaz de atemperar lo mismo a la monarquía que a la nobleza; pero en el barroco siglo XIV todos los designios se entrecruzan y contradicen. Es temerario suponer que por sí solo —incluidos por supuesto, sus partidarios— hubiera sido capaz de cambiar la historia. Probablemente parte de la causa del fracaso se debe a que intentó reunir a comerciantes y artesanos, un propósito que a aquellas alturas resultaba ya inviable; y porque a última hora se pasó al bando de Carlos el Malo, contra el delfín y por consecuencia contra los Valois. Los propios burgueses se volvieron contra Marcel, en quien creyeron ver un traidor, aliado indirecto de los enemigos ingleses. En julio de 1358, fue asesinado, al parecer por un grupo de sus propios partidarios, y desde entonces la revuelta urbana, fueran cuales hubieran sido sus propósitos (si es que pueden atribuírsele propósitos unitarios) quedaba condenada al fracaso. Con todo, Pierre Marcel pasó a la mitología , fue glorificado por los revolucionarios de 1789, y cuenta todavía con un monumento en los jardines del Hotel de Ville, en París.
Las revueltas urbanas se hicieron frecuentes en la mayor parte de Europa, sobre todo en los malos tiempos que discurrieron de nuevo en los años setenta y ochenta del siglo. Fue famosa la rebelión artesana de Augsburgo, una de las ciudades más características del triunfo del comercio y más tarde de las finanzas, ocurrida en 1368. En Dantzig ocurrió una revuelta similar en 1378. Ese mismo año tuvo lugar la llamativa revolución de los Ciompi en Florencia, otra ciudad en que destacó muy pronto el capitalismo inicial y se hizo visible la ruptura de los viejos vínculos medievales. Es especialmente llamativo el recurso de los ciompi a los principios de la pobreza evangélica y la pretendida identificación del «popolo minuto» con el «popolo di Dio». Los sublevados ocuparon la mayor parte de la ciudad y la plaza de la Señoría. El grito repetido «¡viva el pueblo y los gremios!» ya lo dice todo. Llegaron a montar una suerte de poder establecido sobre la ciudad, aunque es evidente que no se organizaron bien. Al final, como en todos los casos, fueron dominados por los señores y la alta burguesía de la ciudad. Tenemos también noticias de la sublevación de los tejedores de Brujas, en 1379, de los artesanos de Lübeck en 1380, que llegaron a apoderarse del control de la ciudad hasta 1384, en que fueron aplastados. En Gante estalló la revuelta en 1381, al grito de «todos somos unos». Las referencias cuentan que se pedía unidad en los ideales, en los intereses, y también «en el odio y la venganza». Por entonces hubo una rebelión de los carniceros de París que algunos califican de «guerra»: en ese caso, es inevitable imaginar colaboradores; también se sublevaron los caldereros de Lyon, y otros artesanos en Montpellier y Laon. En suma, todo parece indicar que los antiguos laborantes agremiados no podían soportar a gusto la competencia de las nuevas formas de trabajo impuestas por comerciantes e inversores dotados de dinero. O protestaban por las más duras condiciones de trabajo, contrarias al tradicional reparto sensiblemente equilibrado de los beneficios propio de las corporaciones tradicionales.
Merece un particular recuerdo —aunque sea un episodio con casi total seguridad no relacionado con la peste, que en 1347 apenas había alcanzado más que Sicilia, Nápoles y Génova— el levantamiento de Cola di Rienzo, o Cola Rienzi, en Roma.
Fue un hecho sorprendente, que acabaría trascendiendo a ese mundo nebuloso que se extiende entre la historia y la leyenda. Nicola Gabrini era su verdadero nombre, y su padre se llamaba Lorenzo: de ahí la curiosa contracción que el mismo adoptó para su nombre y apellido. Su familia era humilde, pero él supo destacar desde muy pronto por su curiosidad y su facilidad para ganarse amigos. Uno de estos amigos fue, por ejemplo, Petrarca. Vivió el ambiente del prehumanismo italiano del Trecento, y como tantos, fue admirador de Roma y su grandeza pasada. Influido, se dice, por el igualitarismo mesiánico de Joaquim de Fiore (quizá también por Dolcino de Novara, habría que estudiarlo), imaginó una sociedad de hombres pobres, piadosos, solidarios y felices. Cuando acudió a Aviñón, el año 1343, para solicitar a Clemente VI que regresara a Roma, el papa le nombró legado pontificio, para que tratara de pacificar la ciudad, agitada por la rivalidad entre las grandes familias romanas. Rienzi se vio investido así de una autoridad inesperada, que le sirvió no solo para su tarea de gestión, sino para adquirir una gran popularidad entre las clases medias y modestas de Roma. Acrecida su influencia, se hizo proclamar «Tribuno del Pueblo» en el Capitolio. El ideal de Rienzi basculaba entre la restauración de la República Romana y un gobierno popular e igualitario. Se propuso acabar con la nobleza y también con la corrupción existente. El 15 de agosto se hizo coronar en la basílica de Santa María la Mayor, casi como si fuera un emperador. Su autoridad indiscutida oscilaba a su vez entre el paternalismo y la dictadura. Cuando comenzó a gobernar con arbitrariedad y se aficionó a ceremonias fastuosas que gravaron el gasto público y por consiguiente los impuestos, fue abandonado por muchos; el papa, que se sintió engañado, le excomulgó, y al fin hubo de huir de la ciudad, en diciembre del mismo año 1347. Rienzi no abandonó ni su idea redentora ni su ambición, y aprovechando una coyuntura favorable volvió a entrar en Roma en 1354; pero no pudo gobernar a gusto de todos, se vio envuelto en las rivalidades que ensangrentaban la ciudad, y fue asesinado a los pocos meses. Rienzi sigue siendo una figura —interesantísima, por encima de todo— de significación ambigua y discutida: héroe o villano, según queramos interpretarlo. También ingresó en la mitología. Roma le ha levantado un monumento, y si Pierre Marcel fue glorificado por una ópera de Saint-Saëns, Rienzi contó con un mentor mucho más poderoso, Richard Wagner. Por cierto que un testimonio (August Kubizek) republicado en 2008 nos ha hecho saber que el joven Adolfo Hitler, entonces estudiante de arte y deseoso de convertirse en pintor, perdió el habla después de escuchar «Rienzi» en Linz, y tras varias horas de raro éxtasis, declaró que había sido elegido «tribuno del pueblo» y «salvador de Alemania». Las mitificaciones tienen a veces estos efectos en ciertas personas desquiciadas.
Las frecuentes revueltas que jalonan la crisis del siglo XIV, tanto las Jacqueries rurales como las insurgencias urbanas son una expresión, interpretémosla como queramos, de desequilibrio y descontento social. Son frecuentes expresiones como «muerte a los ricos» o «muerte a los señores» o incluso a quienes los acatan. El grito de Michele di Lando —relacionado con la revuelta de los ciompi florentinos—,«muerte a los que quieran un señor», así lo deja entender. El sentido «social» —cuando menos en su acepción más amplia— de las revueltas no puede ser discutido; tampoco la existencia de una tensión que llega al «odio» y clama «venganza». Casi nunca los líderes conocidos —otra cosa serían, si pudiéramos saberlo los líderes anónimos— parecen ser miembros del proletariado, o simples asalariados. En una época de turbulencias sociales, muchos «pequeños burgueses», si cabe la expresión tópica, que tal vez no cabe, capitanean la revuelta porque se consideran igualmente perjudicados. Que todos los movimientos fracasan es igualmente indudable, por más que nos resulte difícil averiguar la causa precisa de este fracaso, ya haya sido la falta de una ideología previamente establecida, la desunión entre los revoltosos, la escasa confianza en el líder improvisado, la carencia de una necesaria coordinación entre grupos, una vaga conciencia de la inutilidad de la protesta, o ya obren otras mil causas que sería absolutamente aventurado insinuar, puesto que en el estado actual de nuestro conocimiento de la crisis del siglo XIV resulta de todo punto imposible sobrepasar el campo de las hipótesis. Pero haya sido de todo ello lo que fuere, el hecho de una cantidad tan vasta de revueltas por toda Europa occidental es un hecho por un lado sorprendente y por otro muy significativo. El conjunto se envuelve, en cuanto tal, en una cierta nebulosa, por más que los hechos concretos aparezcan absolutamente manifiestos. De ninguna manera podemos permitirnos ignorarlos, porque esa ignorancia nos haría perder el hilo de una crisis muy importante en un momento histórico determinado. Todo engendra ciertos motivos para pensar en una disolución, a veces violenta, de los vínculos sociales, tal como habían estado vigentes hasta entonces. En cuanto a los mecanismos actuantes, ¿fue ello una desembocadura de la crisis provocada por la Peste Negra o por sus consecuencias más inmediatas? Negarlo, como siguiendo el imperativo de la moda histórica alguien ha pretendido, sería disparatado, como también parece disparatado hablar de una causa única. No solo la peste, pero sí la peste.
En relación con la crisis general, pero de naturaleza esencialmente distinta, puede ser un factor que convendría estudiar con el acopio de un número mayor de testimonios: un cambio climático, un fenómeno que a comienzos del siglo XXI vuelve a interesarnos, por el precedente que puede significar. Conocemos relativamente bien el llamado mínimo de Maunder, o «Pequeña Edad Glacial», que aconteció aproximadamente entre los años 1660 y 1730, mucho menos otro mínimo térmico, admitido hoy por todos los paleoclimatógos, que se habría producido antes. Hoy tiende a considerarse que la Pequeña Edad del Hielo experimentó tres mínimos, el de Wolf, hacia 1340, el de Spörer, a fines del siglo XV y principios del xvi, y el de Maunder, entre el xvii y el xviii, que es aquel de que poseemos más pruebas. Bauer y Lean, sobre todo el segundo, encuentran evidencias del mínimo de Wolf mediante el estudio de variaciones en la concentración de Carbono 14 y Berilio 10. Le Roy Ladurie, en su estudio sobre la historia del clima desde el año 1000, coincide con los criterios que admiten un siglo XIV frío, comenzando ya en 1305, y con una crisis más fuerte hacia 1340. E. Jáuregui atribuye al clima del siglo XIV la emigración de los Nahuas hacia la cuenca central de México; y quién sabe si la casi coetánea extinción de la refinada cultura maya. En fin, cronistas y documentos se lamentan en la Europa de entonces de una conjunción del frío con el mal tiempo, aluden una y otra vez a las lluvias excesivas, que pudren prematuramente las cosechas, las heladas a destiempo, y como consecuencia de todo ello las hambrunas, que precedieron significativamente a la peste, y dejaron debilitada a una buena parte de la población. Valdeón recuerda, por ejemplo, que las Cortes de Castilla (Burgos, 1345) dan cuenta de la repetición de varios inviernos anormalmente duros, «de muy grandes nieves e de grandes yelos». Las quejas en Europa central aluden incluso a veranos muy lluviosos que dificultan la recogida de una ya exigua cosecha. Les llamaban, según Duncan Thomson, «veranos podridos». Quizá las noticias de grandes hambres proceden preponderantemente de comienzos de siglo. De 1301 cuenta la Crónica de Fernando IV que «nunca en tiempo del mundo vio ombre tan gran fambre». Henry S. Lucas estudió la Gran Hambre de 1315-1317, tres años terribles en que la escasez, muchas veces mortal, se extendió «de los Pirineos a las llanuras de Rusia». Van Werwercke ha estudiado detalladamente su influencia en Flandes. Maurice Berthe, profesor de historia medieval en la Universidad de Toulouse Le-Mirail, centra su estudio fundamentalmente en Navarra, pero sus datos son en gran parte extrapolables o referidos a otros países de Europa occidental: y localiza bien los periodos predominantes en hambres en los periodos 1300-1318, 1328-1356, 1361-1368 y 1382-1383. No alude al hambre de 1347 en adelante —explica— porque no parece provocada por inclemencias del tiempo, sino por la Peste Negra y sus consecuencias.