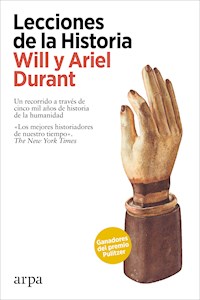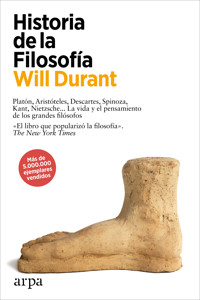
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arpa
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
«El libro que popularizó la filosofía». The New York Times Un relato singularmente luminoso e inspirador sobre la vida y las ideas de los grandes filósofos de Occidente, desde Sócrates a Santayana, escrito por el historiador ganador del Premio Pulitzer Will Durant. La Historia de la Filosofía de Durant no solo ofrece las ideas y los sistemas filosóficos de «monarcas del pensamiento» como Platón, Aristóteles, Francis Bacon, Spinoza, Kant, Voltaire, Locke y otros de similar estatura, sino también sus personajes, sus biografías de carne y hueso. El autor presenta a los titanes de antaño y, de igual manera, no se olvida de los filósofos modernos más célebres de su tiempo, como Bergson, Croce, Russell o Dewey. En esta obra magna, construye con rigor y escrupulosa erudición una historia de la filosofía en la que muestra cómo las ideas de cada pensador inspiraron e influyeron, entrelazándose unas con otras, en las siguientes generaciones. Publicado por primera vez en 1926 y convertido desde entonces en un enorme best seller internacional —ha logrado cautivar a más de cinco millones de lectores—, Historia de la Filosofía es una lectura inmejorable también para el profano, un curso completo de filosofía para cualquier persona que desee aventurarse en el desarrollo del pensamiento occidental. Y no morir en el intento. La crítica ha dicho... «Un estudio ameno, escrito con gran claridad e ingenio... Ofrece algunas revelaciones realmente fascinantes». Sunday Times «Durant demostró sus dotes como académico, sintetizador y divulgador con esta obra maestra». The Washington Post «Durant era un espécimen notable de esa especie casi extinta, un liberal civilizado, cercano de amplia erudición y aún más amplia simpatía por los fundamentos de la aspiración humana». The Wall Street Journal
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1095
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Título original: The Story of Philosophy
© del texto: Will Durant, 1926, 1933
© de la traducción: Francisco J. Perea, 1948
Ante la imposibilidad de contactar con los herederos de Francisco J. Perea, la editorial pone a su disposición los derechos de traducción.
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
Primera edición: noviembre de 2023
ISBN: 978-84-19558-58-9
Diseño de colección: Enric Jardí
Diseño de cubierta: Anna Juvé
Maquetación: El Taller del Llibre, S. L.
Producción del ePub: booqlab
Arpa
Manila, 65
08034 Barcelona
arpaeditores.com
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
SUMARIO
PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN EN INGLÉS
INTRODUCCIÓN
I. Platón
II. Aristóteles y la ciencia griega
III. Francis Bacon
IV. Spinoza
V. Voltaire y la Ilustración francesea
VI. Immanuel Kant y el idealismo alemán
VII. Schopenhauer
VIII. Herbert Spencer
IX. Friedrich Nietzsche
X. Filósofos europeos contemporáneos: Bergson, Croce y Bertrand Russell
XI. Filósofos norteamericanos contemporáneos: Santayana, Jamesy Dewey
NOTAS
A MI ESPOSA
Fortalécete, compañera... para que permanezcas inconmovible cuando yo caiga; para que sepa que los fragmentos dispersos de mi canto se harán por fin una melodía más pura en ti; que pueda decirle a mi corazón que tú iniciarás el camino donde yo muera.
PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN EN INGLÉS
APOLOGÍA PRO LIBRO SUO
I
Mis editores me han pedido que aproveche la oportunidad que me brinda una nueva edición de Historia de la Filosofía, para plantear el tema general de los «compendios» y que reflexione sobre algunas de las deficiencias del libro. Me gusta tener la oportunidad de reconocer estas últimas y de expresar con toda la debilidad de las simples palabras la gratitud que debo sentir siempre por la generosidad con la que el público norteamericano ha recibido este libro, a pesar de todos sus defectos.
Los «compendios» surgieron porque un millón de voces los pedían. El conocimiento humano ha adquirido una extensión tal que está fuera de todo dominio; cada una de las ciencias ha engendrado una docena más, cuya sutileza aumenta sin cesar; el telescopio revela estrellas y sistemas cuya simple enumeración o denominación trasciende la mente humana; la geología habla de millones de años, en lugares donde el hombre antes no pensaba más que en función de milenios. Los físicos han descubierto un universo en el átomo, y la biología ha encontrado un microcosmos en la célula. La fisiología tropieza con un misterio inagotable en cada órgano, y la psicología experimenta otro tanto en cada sueño. La antropología reconstruye la antigüedad insospechada del hombre, la arqueología desentierra ciudades sepultadas y naciones olvidadas. La historia ha demostrado la falsedad de toda historia, y pinta un lienzo que solo un Spengler o un Eduard Mayer pueden vislumbrar como un todo único. La teología se ha desmoronado y las teorías políticas se resquebrajan. Los inventos complican la vida y la guerra, y las creencias económicas derriban gobiernos e inflaman al mundo. La misma filosofía, que en otro tiempo había llamado en su ayuda a todas las ciencias para fabricar una imagen coherente del mundo y un cuadro atractivo del bien, ha encontrado su tarea coordinadora demasiado ingente para sus fuerzas, ha huido de todos estos frentes de batalla de la verdad y se oculta en recónditos y estrechos callejones, en tímida búsqueda de un refugio seguro contra los problemas y responsabilidades de la vida. Los conocimientos humanos se han vuelto demasiado grandes para la mente humana.
Lo único que queda es el especialista científico que sabía «cada día más de menos cosas» y el especulador filosófico que sabe «cada día menos de más y más cosas». El especialista se pone anteojeras para quitar de su campo visual todo el mundo, con excepción de un ámbito muy pequeño al que pega la nariz. Se pierde toda perspectiva. Los «hechos» han venido a sustituir a la comprensión, y el conocimiento dividido en un millar de fragmentos aislados es incapaz de engendrar sabiduría. Todas las ciencias y todas las ramas de la filosofía han elaborado una terminología técnica inteligible solo para sus devotos exclusivos: a medida que el hombre ha ido aprendiendo más sobre el mundo, se ha encontrado más incapacitado para comunicar a sus colegas cultos lo que ha aprendido. El abismo entre la vida y los conocimientos se ha hecho cada día más profundo. Los que han gobernado no podían entender a los pensadores, y quienes deseaban aprender no podían entender a los que ya sabían. En medio de una cultura sin precedentes ha florecido la ignorancia popular, que ha elegido a sus propios modelos para gobernar las grandes ciudades del mundo. En el seno de las ciencias, enriquecidas y entronizadas como nunca en la historia, han nacido cada día nuevas religiones; las viejas supersticiones recuperan el terreno que habían perdido. El hombre común se ve obligado a escoger entre un sacerdocio científico que masculla un pesimismo ininteligible y un sacerdocio teológico que habla a medias de unas esperanzas increíbles.
En esta situación, la tarea del maestro de profesión es clara: debería ser la del mediador entre el especialista y el pueblo, aprender el lenguaje del investigador, así como él ha aprendido el de la naturaleza, con el fin de derribar los muros que se interponen entre los conocimientos y las necesidades, y encontrar así para las nuevas verdades viejos términos que todo el pueblo con alguna educación pueda entender. En efecto, si los conocimientos se vuelven demasiado grandes para comunicarse, acabarán por degenerar en mera cultura académica y en una débil aceptación de la autoridad. De ser así, la humanidad se deslizaría hacia una nueva época de fe, en la que tributaría culto a sus nuevos sacerdotes desde una prudente distancia, y la civilización, que ha abrigado esperanzas de elevarse por encima de una cultura extendida en todas direcciones, quedaría apoyada de manera precaria en una erudición técnica convertida en el monopolio de una clase esotérica aislada del mundo en un baluarte monástico, debido al alto índice de natalidad de su terminología. No sorprende pues que todo el mundo aplaudiera a James Harvey Robinson cuando lanzó su proclama para que se eliminaran todas esas barreras y se humanizaran los conocimientos modernos.
II
Los primeros compendios, los primeros esfuerzos por humanizar los conocimientos, fueron los Diálogos de Platón. Los expertos probablemente saben que el maestro escribió dos colecciones de obras: una en lenguaje técnico para sus estudiantes en la Academia, y otra que fue un conjunto de diálogos populares destinados a hacer que el ateniense de cultura media viniese al «caro deleite» de la filosofía. A Platón no le pareció ofender en modo alguno a la filosofía al transformarla en literatura, escenificada como drama y embellecida con el estilo. Tampoco le pareció una ofensa a su dignidad personal dedicarse, y por cierto de manera inteligible, a los problemas vivos de la moralidad y del Estado. Por una ironía de la historia, sus obras técnicas se perdieron y sus obras populares se conservaron. Por una ironía de la historia, son precisamente estos diálogos populares los que han dado a Platón fama en las escuelas.
Sin embargo, para nosotros, la carrera de los compendios se inició con H. G. Wells. Los historiadores no sabían con exactitud qué hacer con The Outline of History (El compendio de la Historia). El profesor Schapiro lo describía como lleno de errores y de educación liberal. Sí estaba lleno de errores, como tiene que estarlo cualquier libro de un tema demasiado amplio, pero era un logro pasmoso y estimulante para ser fruto de un solo intelecto. El genio periodístico del señor Wells había enlazado sus libros con el movimiento en pro de la paz internacional, y los había introducido como un equipo importante en la «carrera entre la cultura y la catástrofe». Nadie quería esta última y todos compraban el libro. La historia se popularizó y los historiadores se alarmaron. De allí en adelante, era necesario que escribiesen de forma tan interesante como la de H. G. Wells.
Aunque parezca extraño, dos de ellos lo hicieron: el profesor Breasted, de Chicago y Egipto, revisó y mejoró un viejo libro de texto, y el profesor Robinson hizo otro tanto. Una editorial emprendedora reunió el trabajo de ambos en dos atractivos volúmenes y les puso un título cautivador: The Human Adventure (La aventura humana); con ello dio a luz al mejor de todos los compendios, una obra maestra de exposición, tan autorizada como un libro alemán y tan clara como uno francés. Hasta ahora, nada en ese campo ha igualado a esos dos volúmenes.
Mientras tanto, Hendrik Willem van Loon había saltado a la palestra con una pluma en una mano, un lápiz en la otra y guiñando un ojo al público. No le interesaba en absoluto la dignidad y tenía una marcada predilección por las bromas. Recorrió los siglos con la risa en los labios, e ilustró sus enseñanzas éticas con dibujos y sonrisas. Los adultos compraron la obra The Story of Mankind (Historia de la humanidad) para sus hijos y, a escondidas, la leyeron ellos también. El mundo estaba adquiriendo una información histórica de dimensiones escandalosas.
El apetito del hombre profano en la materia se estimuló con aquel alimento. En Estados Unidos había millones de hombres y mujeres que no habían podido asistir a la escuela superior y que tenían sed de los hallazgos de la historia y de la ciencia. Más aún, incluso los que habían cursado esos estudios mostraron cierta hambre moderada de conocimientos. Cuando John Macy publicó The Story of the World’s Literature (Historia de la literatura mundial), millares de personas le dieron la bienvenida como a una exposición genial y luminosa de un aspecto fascinante del saber. Y, cuando apareció The Story of Philosophy (Historia de la Filosofía), tuvo la buena suerte de pescar esta ola de curiosidad en plena fase creciente y elevarse a un grado de popularidad nunca soñado. A los lectores les sorprendió sobremanera el hecho de que la filosofía fuese interesante por ser, sin exageración, asunto de vida o muerte. Pasaron la noticia a sus amigos y pronto se puso de moda alabar, comprar e incluso algunas veces leer este libro que había sido escrito para pocos. Si se tienen en cuenta todas las circunstancias, fue un éxito tan grande que ningún autor que lo haya logrado una vez puede esperar volver jamás a tenerlo.
Después llegó el diluvio: un compendio seguía a otro, una «historia» venía en pos de otra «historia». La ciencia y el arte, la religión y la ley tuvieron sus historiógrafos, y el modesto ensayo de Bekker fue ávidamente transformado en The Story of Religion (Historia de la religión). Cierto autor publicó en un volumen un compendio de todos los conocimientos, y con él hizo que Wells, van Loon, Macy, Slosson, Breasted y todos los demás resultaran superfluos. El apetito del público se saciaba rápido; los críticos y los profesores se quejaron de la superficialidad y precipitación de la obra, y así se formó una contracorriente de resentimiento que afectó a todos los compendios, del primero al último. Con la misma rapidez con que habían surgido, cambió la moda de los compendios. Ya nadie se atrevía a hablar en favor de la humanización del conocimiento. Las acusaciones contra los compendios se volvieron de pronto el camino fácil para la fama de cualquier crítico. Se puso de moda hablar con cierta sutil superioridad de cualquier libro que, sin ser de ficción, fuese comprensible. Así empezó el movimiento esnob en literatura.
III
No es agradable reconocer que muchas de las críticas fueron justas. Historia de la Filosofía era —y es todavía— un cedazo de defectos. Ante todo, estaba incompleta. La total omisión de la filosofía escolástica constituyó una ofensa que no puede perdonarse más que a alguien que ha sufrido mucho con ella en la escuela superior y el seminario, y que, como resultado, le deja un sentimiento más de teología disfrazada que de honrada filosofía. Es cierto que, en algunos casos (Schopenhauer, Nietzsche, Spencer, Voltaire), la exposición de la doctrina fue más completa que en la mayoría de las historias de la filosofía, cualquiera que fuese su extensión. También es cierto que inmediatamente la primera página advertía con toda franqueza:
Este libro no es una historia completa de la filosofía, sino una tentativa de humanizar los conocimientos haciendo girar la historia del pensamiento especulativo en torno a ciertas personalidades dominantes. Algunas figuras de menor importancia se han omitido, con el fin de que las elegidas pudiesen disponer del espacio que se necesitaba para hacerlas vivir. (Al lector)
Sin embargo, el libro seguía incompleto. El peor de todos los pecados, aunque los críticos no parezcan haberlo notado, fue la omisión de la filosofía china y la hindú. Incluso una «historia» de la filosofía que empieza con Sócrates, y no tiene nada que decir sobre Lao-tse y Confucio, Mencio y Chwang-tse, Buda y Shankara, queda incompleta por su estrechez de miras.1 Por lo que toca a la palabra «Historia», de la que en todo este tiempo se ha abusado a base de tanto usarla, fue elegida en parte para indicar que el relato prestaría atención ante todo a los filósofos más vitales, en parte para transmitir la sensación de que la evolución del pensamiento ha sido un romance tan interesante como cualquier otro de la historia.
No pedimos disculpa alguna por haber descuidado la epistemología. Esa desconsoladora ciencia recibió la parte que le correspondía en el capítulo sobre Kant, donde durante muchas páginas se invitaba al lector a considerar los acertijos de la percepción. Este capítulo debería haber complacido mucho al joven experto, porque se acercó mucho a la oscuridad. (Sin embargo, un profesor de filosofía de cierta universidad del Medio Oeste me comunicó que durante quince años había estado dando clases sobre Kant, y que no había entendido su significado hasta que leyó este capítulo elemental). Por lo demás, el libro hacía pensar, sin miramientos, que la naturaleza del proceso cognoscitivo no era más que uno de los muchos problemas de la filosofía; que por sí solo no merecía absorber toda la atención que los especialistas y los alemanes le habían prodigado, y que su tediosa explotación era en gran parte responsable de la decadencia de la filosofía. Los franceses jamás se han entregado a este afán por la epistemología, con exclusión de la filosofía moral y política, histórica y religiosa; y, hoy, aun los mismos alemanes empiezan a reponerse de ese mal. Óigase lo que dice Keyserling: «La filosofía es esencialmente la integración de la ciencia en la síntesis de la sabiduría ... La epistemología, la fenomenología, la lógica, etc., son sin duda ramas importantes de la ciencia». (Dicho con toda precisión, son ramas de la ciencia como la química o la anatomía). «Pero fue un mal insondable que, como resultado de esto, el sentido de la síntesis de la vida hubiera desaparecido». (Creative Understanding, Nueva York, 1929, pág. 125). Y esto dicho por un alemán: ¡un juez sometido a juicio! Spengler, por su parte, describe a los primeros filósofos chinos, hasta llegar a Confucio, como «estadistas, regentes, legisladores, como Pitágoras y Parménides, como Hobbes y Leibniz ... Eran robustos filósofos para quienes la epistemología era el conocimiento de las relaciones importantes de la vida real. (Decline of the West, vol. I, pág. 42). Es indudable que, ahora que la epistemología está muriendo en Alemania, se exportará a Norteamérica como recompensa idónea por el obsequio de la democracia.
Los filósofos chinos no solo eran contrarios a la epistemología, sino que miraban con desdén casi galo cualquier extensión de la metafísica. Ningún metafísico joven podría admitir que Confucio fuese un filósofo, porque no dice nada sobre esa ciencia y menos aún sobre epistemología. Es un positivista como Spencer o Comte; se interesa siempre por la moral y el Estado. Y lo que es peor, que sea inteligible es algo infame, y nada podría ser tan nocivo para un filósofo. Pero nosotros, «los modernos», nos hemos acostumbrado tanto en la filosofía a esa airosa verborrea que, cuando se nos presenta sin ella, nos cuesta trabajo reconocerla. Uno debe pagar una multa por el prejuicio contra la oscuridad.
Esta Historia ha tratado de condimentarse con una dosis de humor, no solo porque la sabiduría deja de ser tal si pone en fuga a la alegría, sino porque el sentido del humor, nacido de la perspectiva, tiene un parentesco cercano con la filosofía; aquel es el alma de esta y viceversa. Pero esto parece haber disgustado a los expertos en la materia. Para ellos, nada daña tanto al libro como sus sonrisas. La fama de tener buen humor es desastrosa para los estadistas y los filósofos: Alemania no ha podido perdonar a Schopenhauer su historia de Unzelmann, y solo Francia ha sabido reconocer la profundidad que hay en el ingenio y la brillantez de Voltaire.
Espero que el libro nunca engañe a sus lectores haciéndoles suponer que se volverán filósofos de la noche a la mañana, o que les ahorrará el trabajo, o el placer, de leer directamente a los filósofos. Bien sabe Dios que no existe un atajo para llegar al conocimiento. Después de cuarenta años de buscar la «Verdad», se la encuentra todavía velada, y lo que manifiesta de sí misma sigue siendo muy desconcertante. En lugar de proponerse ser un sustituto de los filósofos, esta Historia se presenta de modo explícito como una introducción y una invitación. Los cita con prodigalidad, para que el gusto por ellos subsista aun después de cerrar este libro. Una y otra vez estimula al lector a acudir a los textos originales y le advierte que su lectura difícilmente será suficiente:
Spinoza no es para leerse, sino para estudiarse; hay que acercarse a él como se acercaría uno a Euclides, reconociendo que en esas breves doscientas páginas un hombre ha puesto por escrito el pensamiento de su vida quitándole, con un arte escultórico estoico, todo lo superfluo. Nadie crea que podrá dar con su esencia recorriéndolo de prisa ... No debe leerse todo de una vez, sino por partes pequeñas y en muchas sesiones. Y, después de terminarlo, considérese que apenas se ha empezado a entenderlo. Léase luego algún comentario, como la obra Spinoza, de Pollock, o Study of Spinoza, de Martineau, o, mejor aún, los dos. Por fin, léase de nuevo la Ética, y aparecerá como un libro nuevo. Cuando haya terminado de leerla por segunda vez, el lector será un amante eterno de la filosofía.
Es reconfortante saber que las ventas de los clásicos filosóficos aumentaron en un doscientos por cien después de la publicación de esta Historia. Muchos editores han publicado nuevas ediciones, en especial de Platón, Spinoza, Voltaire, Schopenhauer y Nietzsche. Un alto funcionario de la Biblioteca Pública de Nueva York, que pide que se omita su nombre, informa lo siguiente:
Desde que se publicó Historia de la Filosofía, hemos tenido una demanda amplia y creciente, por parte del público, de obras filosóficas clásicas, y nuestra reserva de ellas en las bibliotecas asociadas se ha incrementado progresivamente ... Antes, los libros sobre filosofía los adquiríamos en cantidades pequeñas, para el sistema educativo; pero en los dos o tres últimos años, un nuevo libro de filosofía de fácil lectura normalmente lo adquirimos desde que sale a la calle, antes de que empiece a haber una gran demanda, que en efecto en poco tiempo se produce, y con bastante rapidez.
No tengamos, pues, vergüenza de enseñar a la gente. Esos sabios celosos que quieren conservar sus conocimientos ocultos para el mundo no pueden culpar a nadie más que a sí mismos de que su exclusividad y terminología bárbara hayan conducido a la gente a buscar en libros, en conferencias y en la instrucción para adultos, la cultura que ellos no han sabido darles. Y que se muestren agradecidos de que sus esfuerzos claudicantes cuentan con el apoyo de aficionados que aman la vida lo suficiente como para dejar que humanice su enseñanza. Quizá estas dos clases de maestros podrían prestarse apoyo mutuo: el especialista cauto frenando nuestro entusiasmo con su precisión, y el entusiasta vertiendo calor y sangre en los frutos del especialismo. Unidos unos y otros podríamos edificar en América un público idóneo para escuchar a los genios y, en consecuencia, preparado para producirlos. Todos nosotros somos maestros imperfectos, pero podría perdonársenos si hiciéramos progresar nuestra materia un poco y hubiésemos puesto en ello el máximo empeño. Anunciamos el prólogo y nos retiramos. Detrás de nosotros vendrá seguramente quien haga mejor las cosas.
INTRODUCCIÓN
SOBRE LOS USOS DE LA FILOSOFÍA
Hay un placer en la filosofía, y un atractivo incluso en los espejismos de la metafísica, que todo estudiante experimenta hasta que las prosaicas necesidades de la existencia material lo hacen bajar bruscamente de las alturas del pensamiento al tráfico de la batalla y las ganancias económicas. La mayoría de nosotros ha conocido algunos días dorados en el verano de la vida, cuando la filosofía era en realidad lo que Platón dijo de ella, «un caro deleite»; cuando el amor a una verdad que huía pudorosamente de nosotros nos parecía más glorioso, sin comparación, que el afán de los placeres carnales y la escoria del mundo. Y queda siempre en nosotros cierto residuo nostálgico de aquellos lejanos galanteos con la sabiduría. «La vida tiene significado —pensamos como Browning—, y encontrarlo es mi comida y mi bebida». Es tanta la parte de nuestras vidas que carece de sentido, que no es más que una negación de nosotros mismos vacilante y fútil... Luchamos contra el caos que nos rodea por fuera y nos inunda por dentro...
Y sin embargo, creeríamos al mismo tiempo que hay en nosotros algo vital y significativo si tan solo pudiésemos interpretar nuestra propia alma. Deseamos entender. «La vida significa para nosotros un constante transformar en luz y llamas todo cuanto somos o nos sale al encuentro».1 Somos como Mitya en Los hermanos Karamazov: «Uno de aquellos que no quieren millones, pero sí respuesta a sus preguntas». Queremos captar el valor y la perspectiva de las cosas pasajeras, y elevarnos de esa forma por encima del torbellino del acontecer diario. Queremos saber que las cosas pequeñas son realmente tales y que las grandes lo son de verdad, antes que sea demasiado tarde; queremos ver ahora las cosas en la forma en que las veremos para siempre: «A la luz de la eternidad». Queremos aprender a reír ante lo inevitable, a sonreír incluso al vislumbrar la muerte. Queremos ser íntegros, coordinar nuestras energías sometiendo a juicio y poniendo en armonía nuestros deseos, pues la energía coordinada es la última palabra en ética y política, y quizá también en lógica y metafísica. «Ser filósofo —ha dicho Thoreau— no es solo tener pensamientos sutiles, ni siquiera fundar una escuela, sino tener tal amor a la sabiduría, que se viva, de acuerdo con sus dictámenes, una vida de sencillez, independencia, magnanimidad y confianza». Podemos estar seguros de que, si llegásemos a encontrar la sabiduría, todo lo demás se nos daría por añadidura. «Buscad ante todo las cosas buenas de la mente —nos aconseja Bacon—, y todo lo demás o bien se os suministrará o bien si os falta no lo echaréis de menos».2 La verdad no nos hará ricos, pero nos hará libres.
Algún lector descortés podría en este punto cerrarnos el paso, advirtiéndonos que la filosofía es tan inútil como el ajedrez, tan oscura como la ignorancia y tan rígida como un índice. «No hay nada tan absurdo —afirmó Cicerón— que no pueda encontrarse en los libros de los filósofos». Es indudable que algunos filósofos han tenido toda clase de sabiduría, con excepción de la del sentido común, y muchos vuelos filosóficos se han debido a la fuerza ascensional del aire enrarecido. Tomemos la determinación, en este viaje nuestro, de arribar exclusivamente a puertos de luz, de mantenernos alejados de las cenagosas corrientes de la metafísica y de los procelosos mares de la disputa teológica. Ahora bien, ¿está la filosofía realmente anquilosada? La ciencia siempre parece avanzar, mientras que la filosofía siempre parece perder terreno. Sin embargo, esto se debe solo a que la filosofía acepta la ardua y azarosa tarea de habérselas con problemas que todavía no están abiertos a los métodos de la ciencia: problemas como el bien y el mal, la belleza y la fealdad, el orden y la libertad, la vida y la muerte. Tan pronto como un campo de investigación regresa al conocimiento susceptible de formulación exacta, recibe el nombre de ciencia. Toda ciencia empieza como filosofía y termina como arte; surge en la hipótesis y desemboca en la proeza. La filosofía es una interpretación hipotética de lo desconocido (como en metafísica), o de lo conocido de forma inexacta (como en ética o filosofía política): es la trinchera de vanguardia en el asedio a la verdad. La ciencia es el territorio capturado, y detrás de ella están esas regiones seguras en las que el conocimiento y el arte construyen nuestro mundo imperfecto y maravilloso. La filosofía parece permanecer inmóvil, perpleja, pero solo porque deja los frutos de la victoria a sus hijas, las ciencias, mientras ella pasa de largo, con divina insatisfacción, hasta lo incierto e inexplorado.
¿Necesitaremos ser más técnicos? La ciencia es descripción analítica, la filosofía es interpretación sintética. La ciencia desea resolver el todo en partes, el organismo en órganos, lo oscuro en lo conocido. No indaga sobre los valores y posibilidades ideales de las cosas, ni sobre su significado integral y definitivo: se contenta con mostrar su realidad presente y su funcionamiento actual; estrecha con toda deliberación su mirada, limitándola a la naturaleza y al proceso de las cosas tal cual son. El científico es tan imparcial como la naturaleza en el poema de Turgenev: le interesa tanto la pata de una pulga como los esfuerzos creadores de un genio. Pero el filósofo no se contenta con describir el hecho: quiere cerciorarse de su relación con la experiencia en general, y llegar de esa forma a su significado y su valor. Armoniza las cosas en una síntesis de interpretación; trata de reconstruir mejor que antes esa gran maquinaria del universo que el científico inquiridor ha dividido en partes. La ciencia nos dice cómo curar y cómo matar; reduce el índice de mortalidad al menudeo, y luego nos da muerte al por mayor en la guerra. Únicamente la sabiduría, deseo estructurado a la luz de la experiencia total, puede decirnos cuándo hay que curar y cuándo matar. Observar procesos y fabricar medios es hacer ciencia; hacer juicio crítico y coordinar los fines es hacer filosofía. Y, como en estos días nuestros medios e instrumentos se han multiplicado más allá de los límites de nuestra interpretación y síntesis de ideales y fines, nuestra vida está llena de estruendo y furia, y carece de todo significado. Porque un hecho no es nada sino en relación con el deseo; no está completo sino con relación a un propósito y a un todo. La ciencia sin filosofía, los hechos sin perspectiva ni evaluación, no pueden salvarnos de los estragos y la desesperación. La ciencia nos da conocimiento, pero solo la filosofía puede darnos sabiduría.
Específicamente, la filosofía representa e incluye cinco campos de estudio e investigación: la lógica, la estética, la ética, la política y la metafísica. La lógica es el estudio del método ideal para el pensamiento y la investigación: observación e introspección, hipótesis y experimento, análisis y síntesis; estas son las formas de la actividad humana que la lógica trata de entender y dirigir. Es un estudio tedioso para la mayoría de nosotros, y, sin embargo, los grandes acontecimientos en la historia del pensamiento son los adelantos hechos por el hombre en sus métodos para pensar e investigar. La estética es el estudio de la forma ideal o belleza, es la filosofía del arte. La ética es el estudio de la conducta ideal; el supremo conocimiento —decía Sócrates— es el del bien y el mal, el conocimiento de la sabiduría de la vida. La política es el estudio de la organización social ideal (no es, como alguien podría suponer, el arte y la ciencia de tomar posesión de un cargo y conservarlo); monarquía, aristocracia, democracia, socialismo, anarquismo, feminismo... he aquí los personajes del drama de la filosofía política. Por último, la metafísica (que se mete en tan serias dificultades por no ser, como las demás formas de la filosofía, un intento de coordinar lo real a la luz de lo ideal) es el estudio de la «realidad última» de todas las cosas, de la naturaleza real y suprema de la «materia» (ontología), de la «mente» (psicología filosófica) y de la relación recíproca entre la «mente» y la «materia» en los procesos de la percepción y el conocimiento (epistemología).
Estas son las partes de la filosofía, pero desmembrada en esta forma pierde su belleza y su alegría. Debemos buscarla, no en su marchita abstracción y formalidad, sino revestida con la forma viva del genio. Debemos estudiar no simples filosofías, sino filósofos. Hemos de pasar nuestro tiempo con los santos y mártires del pensamiento, dejando que su radiante espíritu retoce en torno nuestro, hasta que por ventura también nosotros, en cierto grado, participemos de lo que Leonardo llamaba «el más noble de los placeres, la alegría de entender». Cada uno de estos filósofos tiene alguna lección para nosotros, si nos acercamos a él como conviene. «¿Sabe cuál es el secreto —se pregunta Emerson— del verdadero especialista? En todo hombre hay algo que me da la oportunidad de aprender de él, y por eso me convierto en su discípulo». Pues bien, ¡está claro que podemos tomar esta actitud ante las mentes maestras de la historia, sin ofender en nada nuestro orgullo! Además, podemos también halagarnos a nosotros mismos con aquel otro pensamiento de Emerson que dice que, cuando un genio nos habla, experimentamos una reminiscencia misteriosa de haber tenido nosotros mismos, en nuestra lejana juventud, de una manera vaga, ese mismo pensamiento que el genio expresa ahora, pero no tuvimos entonces la destreza o el valor para revisarlo de alguna forma y expresarlo abiertamente. En realidad, los grandes hombres nos hablan solo en la medida en que tenemos oídos y espíritu para escucharlos; solo en la medida en que hay en nosotros al menos las raíces de lo que ha florecido en ellos. También nosotros hemos tenido las experiencias que tuvieron ellos, pero no supimos exprimir sus secretos y sutiles significados: no fuimos sensibles a las armonías de la realidad que vibraban a nuestro alrededor. El genio, en cambio, escucha la armonía y la música de las esferas, sabe lo que Pitágoras quiso decir cuando afirmó que la filosofía es la música suprema.
Escuchemos, pues, a estos hombres; estemos dispuestos a perdonarles sus errores pasajeros, y tengamos el ánimo presto para aprender las lecciones que ellos tanto desean impartir. «Sé pues razonable —decía el viejo Sócrates a Critón— y no te pongas a averiguar si los maestros de filosofía son buenos o malos, sino piensa únicamente en la filosofía misma. Trata de examinarla bien y sinceramente. Si fuese perversa, procura alejar a todos los hombres de ella. Pero, si fuese lo que yo creo que es, síguela y sírvela con ánimo alegre».
I
PLATÓN
EL ENTORNO DE PLATÓN
Si se mira un mapa de Europa, se observará que Grecia es como el esqueleto de una mano que estira sus dedos torcidos hacia el interior del Mediterráneo. Al sur de ella se encuentra la gran isla de Creta, de la que esos dedos captores aprehendieron, en el segundo milenio antes de Cristo, los principios de la civilización y la cultura. Rumbo al este, a través del mar Egeo, está situada Asia Menor, silenciosa y apática ahora, pero palpitante en la época preplatónica con su industria, su comercio y su especulación. Al oeste, al otro lado del mar Jónico, se yergue Italia, como torre inclinada en el mar, y luego Sicilia y España, todas ellas pobladas en ese tiempo por prósperas colonias griegas. En el extremo, las «Columnas de Hércules» (que llamamos Gibraltar), ese sombrío portal que no muchos marinos antiguos se atrevían a atravesar. Al norte, aquellas regiones todavía indómitas y bárbaras, llamadas a la sazón Tesalia, Epiro y Macedonia, de las cuales, o a través de las cuales, habían llegado las vigorosas hordas que dieron a luz a los genios de la Grecia de Homero y de Pericles.
Véase de nuevo el mapa y se observarán innumerables entrantes de la línea costera y múltiples elevaciones del terreno. Por todas partes, golfos, bahías y el intruso mar; por su parte, la tierra tumultuosa y retozona, formando montañas y colinas. Grecia estaba dividida en fragmentos aislados por estas barreras naturales de mar y tierra. Los viajes y comunicaciones eran entonces mucho más peligrosos que ahora y mucho más difíciles; por esta razón, cada valle desarrollaba su propia vida económica, completa en sí misma; tenía su gobierno soberano independiente y sus instituciones, dialecto, religión y cultura propios. En cada una de estas entidades había una o dos ciudades, y, en torno a ellas, prolongándose colina arriba sobre la pendiente de las montañas, las extensiones agrícolas alejadas del centro urbano. Tales eran las ciudades-Estado de Eubea y Lócrida, Etolia y Fócida, Beocia, Acaya, Argólide, Élida, Arcadia, Mesenia, Laconia —con su Esparta— y Ática —con su Atenas—.
Véase el mapa por última vez y obsérvese la posición de Atenas. Entre las grandes ciudades de Grecia es la más alejada hacia Oriente. Estaba situada en posición favorable para ser la puerta por la que los griegos pasaran rumbo a las activas ciudades de Asia Menor, y por la cual aquellas ciudades más antiguas enviaran sus lujos y su cultura a la Grecia adolescente. Contaba con un puerto admirable, el Pireo, donde incontables bajeles podían encontrar refugio para protegerse del agitado mar. También disponía de una magnífica flota marítima.
Entre los años 490 y 470 a. C., Esparta y Atenas, dejando a un lado sus celos y envidias, unieron sus fuerzas para luchar contra los esfuerzos de los persas al mando de Darío y Jerjes por tratar de hacer de Grecia una colonia del imperio asiático. En esta lucha de la joven Europa contra el anciano Oriente, Esparta proporcionó el ejército y Atenas la fuerza naval. Una vez concluida la guerra, Esparta licenció sus tropas, sufriendo los trastornos económicos que suelen originarse de esas medidas; en cambio, Atenas transformó su marina en una flota mercante y se convirtió en una de las más grandes ciudades comerciales del mundo antiguo. Esparta recayó en el aislamiento agrícola y el estancamiento. Por el contrario, Atenas se volvió un activo emporio y puerto comercial, punto de reunión de muchas razas y de variados cultos y costumbres, cuyo contacto y rivalidad engendraron comparaciones, análisis y reflexión.
Las tradiciones y los dogmas se desgastaron mutuamente hasta reducirse a su mínima expresión en ese tipo de centros de intercambio tan variados. Cuando se reúne un millar de credos diferentes, lo más probable es que se acabe por tomar una actitud escéptica hacia todos. Lo más probable es que los mercaderes fueran los primeros escépticos. Habían visto demasiado para poder creer demasiado, y su disposición general a clasificar a todos los hombres como locos o bribones los inclinaba a poner en tela de juicio cualquier fe. También de forma gradual se fueron desarrollando las ciencias: las matemáticas avanzaron con la creciente complejidad de los intercambios, y la astronomía con la audacia cada vez mayor de la navegación. El aumento de la riqueza trajo consigo el ocio y la seguridad, que son requisitos indispensables de la investigación y la especulación. Los hombres empezaron a consultar a las estrellas, no solo en busca de guía en medio de los mares, sino también solicitando una respuesta a los enigmas del universo. Los primeros filósofos griegos fueron astrónomos. «Orgullosos de sus triunfos —dice Aristóteles1—, se alejaron cada vez más del terreno conocido, después de las guerras persas. Hicieron provincia suya todos los conocimientos y se dieron a estudios cada vez más amplios». El hombre se volvió suficientemente audaz para tratar de dar explicaciones naturales a procesos y acontecimientos que antes se atribuían a agentes y fuerzas sobrenaturales. La magia y el ritual no tardaron en ceder el paso a la ciencia y al dominio del hombre, y dio principio a la filosofía.
Al principio, esta filosofía fue física. Observó el mundo material y preguntó cuál era el elemento último e irreducible de todas las cosas. El término natural de esta línea de pensamiento fue el materialismo de Demócrito (460-360 a. C.): «En realidad, no hay nada más que átomos y espacio». Esta fue una de las principales corrientes de la especulación griega. Se mantuvo subterránea durante un tiempo en la época de Platón, pero volvió a salir a la superficie con Epicuro (342-270 a. C.) y se volvió torrente de elocuencia en Lucrecio (98-55 a. C.). Sin embargo, la evolución más característica y fértil de la filosofía griega cobró forma con los sofistas, maestros itinerantes de la sabiduría que estudiaban dentro de sí mismos su propio pensamiento y naturaleza en vez de observar el mundo de las cosas. Todos eran hombres sagaces (por ejemplo, Gorgias e Hipias), y muchos de ellos eran profundos (como Protágoras y Pródico). Apenas habrá un problema o solución en nuestra actual filosofía de la mente y la conducta que ellos no hayan vislumbrado y examinado. Planteaban preguntas sobre todas las cosas: se erguían serenos ante los tabúes religiosos o políticos, y con gran audacia emplazaban a todos los credos e instituciones a comparecer ante el tribunal de la razón. En política, se dividieron en dos escuelas: una, como Rousseau, sostenía que la naturaleza era buena y la razón mala, que, por naturaleza, todos los hombres son iguales y que lo único que establece desigualdades son las instituciones de clase; que la ley es un invento de los fuertes para encadenar y gobernar a los débiles. La otra escuela, al igual que Nietzsche, afirmaba que la naturaleza está más allá del bien y el mal, que por naturaleza todos los hombres son desiguales; que la moralidad es un invento de los débiles para limitar y frenar a los fuertes; que el poder es la suprema virtud y el máximo deseo del hombre, y que, de todas las formas de gobierno, la más sabia y natural es la aristocracia.
Sin duda este ataque a la democracia produjo el surgimiento de una minoría opulenta en Atenas, que se llamó a sí misma Partido Oligárquico y condenó a la democracia como farsa incompetente. En cierto sentido, no había mucha democracia que condenar, porque de los 400.000 habitantes de Atenas, 250.000 eran esclavos, sin derechos políticos de ninguna clase; y de los 150.000 hombres libres o ciudadanos, solo un pequeño número se presentaba en la iglesia o en la asamblea general, donde se estudiaba y decidía la política del Estado. Sin embargo, la democracia que tenían era tan completa como no lo ha sido jamás después: la asamblea general era el poder supremo, el cuerpo oficial de mayor dignidad; el Dicasterio o corte suprema constaba de más de mil individuos (lo que hacía el soborno sumamente costoso), elegidos por orden alfabético de entre la lista de todos los ciudadanos. Ninguna institución podía haber sido más democrática y, según sus opositores, más absurda.
Durante la gran guerra del Peloponeso, que duró toda una generación (del año 430 al 400 a. C.), en la que el poderío militar de Esparta luchó contra la fuerza naval de Atenas y al fin la venció, el partido oligárquico ateniense, guiado por Critias, proclamó el abandono de la democracia, alegando su ineficacia en tiempo de guerra, y en secreto alabó al gobierno aristocrático de Esparta. Muchos de los caudillos oligárquicos fueron enviados al exilio, pero, cuando al fin Atenas se rindió, una de las condiciones que Esparta impuso para la paz fue que se trajera del destierro a todos esos aristócratas. Apenas regresados, Critias, a la cabeza de todos ellos, declaró una revolución de ricos contra el partido democrático que había gobernado durante aquella desastrosa guerra. La revolución fracasó y Critias murió en el campo de batalla.
Critias era alumno de Sócrates y tío de Platón.
SÓCRATES
Si podemos juzgar por el busto que ha llegado hasta nosotros, como parte de las ruinas de la escultura antigua, Sócrates distaba tanto de ser un hombre apuesto como ningún otro filósofo. Calvo, de cara grande y redonda, ojos hundidos y penetrantes, nariz ancha y exuberante que dio testimonio vivo en muchos simposios... aquella cabeza era más propia de un mozo de cuerda que del más célebre de los filósofos. Pero, si la examinamos de nuevo, podremos ver a través de la tosquedad de la piedra algo de esa amabilidad humana y de esa recatada sencillez que hizo de este pensador de tosca apariencia el maestro amado de los mejores jóvenes de Atenas. Sabemos muy poco acerca de él y, sin embargo, lo conocemos de modo mucho más íntimo que al aristocrático Platón o al reservado académico Aristóteles. A través de dos mil trescientos años podemos todavía ver su nada atractiva figura, cubierta siempre con la misma ajada túnica, caminando plácidamente por el ágora sin que le perturbe el estruendo de la política, capaz de retener a su presa y de reunir en torno suyo a los jóvenes y a la gente más culta para llevarlos a un umbrío rincón de los pórticos del templo y pedirles allí que definan sus términos.
Aquellos jóvenes que se apiñaban a su alrededor y le ayudaban a crear la filosofía europea eran una muchedumbre abigarrada. Había jóvenes ricos, como Platón y Alcibíades, que saboreaban su análisis satírico de la democracia ateniense. Había socialistas como Antístenes, a quien agradaba la pobreza desaliñada del maestro y hacía de ella una religión. Había incluso entre ellos uno o dos anarquistas, como Aristipo, que aspiraban a un mundo en el que no hubiese ni amos ni esclavos, en el que todos fuesen tan despreocupadamente libres como Sócrates. Todos los problemas que agitan a la sociedad humana de hoy, y suministran la materia para el interminable argumentar de la juventud, turbaban también a aquella pequeña banda de pensadores y conversadores que pensaban, como su maestro, que una vida sin reflexión era indigna de un hombre. Todas las escuelas del pensamiento social tuvieron allí su representante, y quizá también su origen.
Cómo vivió el maestro, difícilmente habrá quien lo sepa. Jamás trabajó ni se preocupó por el mañana. Comía cuando sus discípulos le pedían que honrase su mesa. Deben haber disfrutado de su compañía, porque había en él todos los indicios de prosperidad fisiológica. No era tan bienvenido en su propia casa, porque descuidaba a su mujer y a sus hijos y, desde el punto de vista de Jantipa, era un haragán bueno para nada, que llevaba a su familia más notoriedad que pan. A Jantipa le gustaba hablar casi tanto como a Sócrates, y parece que hubo entre ellos un buen número de diálogos que Platón no pensó en consignar. Sin embargo, ella también lo amaba y no podía verlo morir con tranquilidad incluso después de setenta años.
¿Por qué sus alumnos le mostraban esa reverencia? Quizá por ser un hombre, no menos que un filósofo. Con gran riesgo había salvado la vida de Alcibíades en una batalla, y podía beber como un caballero, sin temor y sin exceso. Pero, sin duda, lo que más les agradaba de él era la modestia de su sabiduría. No pretendía poseerla, sino solo buscarla con amor. Era un amante de la sabiduría, no un profesional. Se decía que el oráculo de Delfos, con un buen sentido poco común, lo había declarado el más sabio de los griegos, y él había interpretado ese vaticinio como aprobación del agnosticismo que era el punto de partida de su filosofía: «Solo sé que no sé nada». La filosofía empieza cuando alguien comienza a dudar, sobre todo de sus creencias más caras, de sus dogmas, de sus axiomas. ¿Quién sabe cómo llegaron esas caras creencias a convertirse en certeza en nosotros, y si por ventura algún deseo secreto las engendró furtivamente, poniendo al anhelo la vestidura de pensamiento? No hay verdadera filosofía mientras la mente no se vuelve sobre sí misma para examinarse; Gnothi seautoin, decía Sócrates: conócete a ti mismo.
Desde luego, había habido filósofos anteriores a él: hombres fuertes como Tales y Heráclito, sutiles como Parménides y Zenón de Elea, videntes como Pitágoras y Empédocles. Pero, en su mayor parte, habían sido filósofos «físicos», habían buscado la physis o naturaleza de las cosas externas, las leyes y elementos constitutivos del mundo material mensurable. Eso está muy bien, asiente Sócrates, pero hay un tema infinitamente más digno de un filósofo que todos esos árboles y piedras, e incluso que todas esas estrellas, y es la mente del hombre. ¿Qué es el hombre y qué puede llegar a ser?
Así fue como anduvo husmeando en el interior del alma humana, poniendo al descubierto afirmaciones presupuestas y poniendo en tela de juicio cosas dadas como ciertas. Si los hombres se mostraban demasiado dispuestos a razonar sobre la justicia, él les preguntaba escuetamente «tò tí», ¿qué es eso? ¿Qué quieren decir con esas palabras abstractas con las que de un modo tan fácil resuelven los problemas de la vida y la muerte? ¿Qué quieren decir con honor, virtud, moralidad o patriotismo? ¿Qué dan a entender cuando hablan de ustedes mismos? Era esta clase de preguntas morales y psicológicas con lo que a Sócrates le encantaba entretenerse. Algunos que sufrían con este «método socrático», con esta exigencia de definiciones precisas y de claridad en el pensar, junto con la exactitud del análisis, objetaban que Sócrates preguntaba más de lo que él mismo podía contestar, y dejaba la mente de los individuos más confusa que antes. Sin embargo, legó a la filosofía dos respuestas muy bien definidas a dos de nuestros problemas más difíciles: ¿Cuál es el significado de la virtud?, y ¿cuál es el mejor Estado?
Ningún otro tema podía haber sido más vital que estos para los jóvenes atenienses de aquella generación. Los sofistas habían destruido la fe que esa juventud había tenido en otro tiempo en los dioses y diosas del Olimpo, y en el código moral cuya sanción tanto dependía del temor que los hombres profesaban a esas innumerables deidades omnipresentes. Al parecer, había ya razón para que un hombre hiciera lo que le pluguiese, con tal de mantenerse dentro de la ley. Un individualismo desintegrador había debilitado el carácter ateniense y había dejado a la ciudad como presa fácil para los esforzados espartanos. Por lo que se refiere al Estado, ¿qué podría ser más ridículo que aquella democracia guiada por la muchedumbre e impulsada por la pasión, aquel gobierno ejercido por una sociedad en controversia permanente, aquella precipitada selección, eliminación y ejecución de generales, aquel escoger sin discreción a simples campesinos y mercaderes, en rotación alfabética, para ser miembros de la suprema corte del territorio? ¿Cómo podía desarrollarse en Atenas una moralidad nueva y natural, cómo podía salvarse el Estado?
Fue la respuesta a estas preguntas lo que dio a Sócrates la muerte y la inmortalidad. Los ciudadanos provectos le habrían colmado de honores si hubiera tratado de restaurar la antigua fe politeísta; si hubiera llevado a su cuadrilla de almas emancipadas a los templos y los bosques sagrados, y los hubiera instado a sacrificar nuevamente a los dioses de sus antepasados.
Pero eso era, pensaba él, un procedimiento desesperado y suicida, una marcha retrógrada hacia el interior de las tumbas en lugar de pasar «por encima de ellas». Él tenía su propia fe religiosa: creía en un Dios, y, a su modesto estilo, esperaba que la muerte no lo destruyera por completo;2 pero sabía que un código moral duradero no podía basarse en una teología tan incierta. Si alguien pudiese edificar un sistema de moralidad independiente por completo de la doctrina religiosa, tan válido para el ateo como para el hombre piadoso, en tal caso todas las teologías podían ir y venir sin aflojar el cemento moral que hace de los individuos obstinados ciudadanos pacíficos de la sociedad.
Si, por ejemplo, bueno significara inteligente, y virtud significara sabiduría, si al hombre pudiese enseñársele a ver con absoluta claridad sus verdaderos intereses, a ver a lo lejos los resultados distantes de sus obras, a juzgar y coordinar sus deseos, sacándolos de un caos autodestructor para introducirlos en una armonía creadora y con propósito definido, tal vez eso proporcionaría al hombre culto y refinado la moralidad que en el inculto se apoya en preceptos reiterados y control externo. ¿Quizá todo pecado es un error, visión parcial, mera necedad? El hombre inteligente puede tener los mismos impulsos violentos y antisociales que sufre el ignorante, pero con toda seguridad los domina mejor y cae con menos frecuencia en la imitación de las bestias. Además, en una sociedad administrada en forma inteligente (que devuelva al individuo en forma de poderes ampliados más de lo que le quitó restringiendo su libertad), el beneficio para cada ciudadano consistiría en una conducta social y fiel, y no se necesitaría más que visión clara para garantizar paz, orden y buena voluntad.
Pero si el gobierno en sí es un caos y un absurdo, si impera sin ayudar y manda sin dirigir, ¿cómo podemos persuadir al individuo en esa clase de Estado de que obedezca las leyes y circunscriba la búsqueda de su conveniencia propia dentro del círculo del bien común? No es de sorprender que un Alcibíades se vuelva contra un Estado que desconfía de la capacidad y rinde tributo al número más que al conocimiento. No es de admirar que haya caos donde no hay pensamiento y donde la chusma decide en medio de la precipitación y la ignorancia, para arrepentirse a placer en medio de la desolación. ¿No es acaso una vulgar superstición creer que la simple multitud ha de dar sabiduría? Por el contrario, ¿no es un hecho universal que los hombres en las muchedumbres son más necios y violentos, y más crueles que cuando están separados y solos? ¿No es una vergüenza que los hombres sean gobernados por oradores que van haciendo estrépito con sus largas arengas, como calderas de latón que al golpearse siguen sonando hasta que se les pone una mano encima?».3 Es evidente que la administración del Estado es un asunto para el que los hombres no alcanzan a ser lo bastante inteligentes, un asunto que requiere el raciocinio sin obstáculos de las mejores mentes. ¿Cómo puede una sociedad salvarse o ser fuerte si no es guiada por sus hombres más sabios?
Imagínese la reacción del partido popular en Atenas al oír este evangelio aristocrático, en un momento en que la guerra parecía exigir el silencio de toda crítica, y cuando la minoría opulenta y culta tramaba una revolución. Considérense los sentimientos de Anito, el adalid de la democracia, cuyo hijo se había hecho discípulo de Sócrates, para volverse después contra los dioses de su padre y reírse en la cara de este. ¿Por ventura no predijo Aristófanes precisamente esta clase de resultados si se efectuaba esa astuta sustitución de las viejas virtudes por la inteligencia antisocial?4
Después llegó la revolución, y hubo hombres que lucharon por ella y contra ella de forma enconada y hasta la muerte. Al triunfar la democracia, quedó echada la suerte de Sócrates: él era el caudillo intelectual del partido rebelde, por más pacífico que pudiera ser; era la fuente de la odiada filosofía aristocrática, el corruptor de los jóvenes, ebrio de argumentación. Al decir de Anito y Meleto, sería mejor que Sócrates muriese.
El resto de la historia la conoce todo el mundo, pues Platón la puso por escrito en una prosa más bella que la poesía. Tenemos el privilegio de poder leer aquella simple y valerosa (si no legendaria) apología o defensa, en la que el primer mártir de la filosofía proclamó los derechos y la necesidad del libre pensamiento, defendió su valía para el Estado y se negó a pedir misericordia a la muchedumbre, a la que siempre despreció. Ellos tenían el poder de perdonarlo, pero él desdeñó tal apelación. Fue una confirmación original de sus teorías el hecho de que los jueces quisieran dejarlo libre, mientras la muchedumbre indignada votaba a favor de su muerte. ¿Acaso no había negado a los dioses? ¡Ay de aquel que enseña a los hombres con mayor rapidez que la que ellos tienen para aprender!
Así pues, decretaron que bebiera la cicuta. Sus amigos llegaron a la prisión y le ofrecieron una fuga fácil: habían sobornado a todos los funcionarios que se interponían entre él y la libertad. Sócrates rehusó la oferta. Tenía a la sazón setenta años de edad (399 a. C.). Tal vez pensó que era ya hora de morir y que nunca podría volver a hacerlo con tanto provecho. «Tened buen ánimo —dijo a sus afligidos amigos— y proclamad que estáis sepultando únicamente mi cuerpo». Después de prenunciar estas palabras, dice Platón en uno de los grandes pasajes de la literatura universal,5
se levantó y entró en el cuarto de baño con Critón, el cual nos ordenó esperar; así lo hicimos, y mientras tanto hablábamos y pensábamos en ... lo grande de nuestra aflicción; él era como un padre del que nos veíamos arrancados, estábamos a punto de pasar el resto de nuestras vidas como huérfanos ... La hora del ocaso se acercaba, pues mucho tiempo había transcurrido mientras él permanecía adentro. Al salir, se sentó de nuevo con nosotros ... pero no se habló mucho. Pronto el carcelero ... entró y se puso de pie junto a él, y dijo: «Sócrates: a ti, que sé bien que eres el mejor, el más noble y gentil de cuantos han venido a este lugar, no imputaré yo los sentimientos de ira de otros hombres, que se enfurecen contra mí y me maldicen cuando, obedeciendo a las autoridades, les ordeno beber el veneno: no, estoy absolutamente seguro de que no estarás enojado conmigo, pues otros, como bien sabes, y no yo, son los verdaderos culpables. Así pues, recibe mi saludo, y trata de llevar con resignación lo que es inevitable. Sabes cuál es mi encomienda». Al decir esto, rompió a llorar, dio media vuelta y salió.
Sócrates lo miró y dijo: «Te devuelvo los buenos deseos y haré lo que ordenas». Volviéndose luego hacia nosotros, dijo: «Ved cuán bueno es este hombre; desde que estoy en prisión no ha cesado de venir a visitarme ... Y ahora ved con cuánta generosidad se aflige por mí. Pero debemos hacer lo que dice, Critón; que traiga la copa si el veneno está preparado; si no, que el servidor lo prepare». «Sin embargo —repuso Critón—, el sol está todavía sobre los montes, y muchos son los que han tomado la poción tarde; después de habérseles declarado la sentencia todavía han comido y bebido y se han entregado a placeres sensuales; así pues, no te precipites, aún hay tiempo».
Sócrates contestó: «Sí, Critón, aquellos de quienes hablas tienen razón en actuar así, porque creen ganar algo con el retraso, pero yo tengo razón al no hacerlo, porque no creo ganar nada bebiendo el veneno un poco más tarde. Estaría escatimando y salvando una vida que ya está perdida. No podría sino reírme de mí mismo por esto. Te ruego pues que se haga como digo y que no se me niegue». Al oír Critón estas palabras, hizo una seña al servidor. Este salió de allí y poco después volvió con el carcelero, que traía la copa del veneno. Sócrates dijo: «Tú, mi buen amigo, que tienes experiencia en estos asuntos, debes darme indicaciones sobre el modo de proceder». El hombre respondió: «Todo lo que tienes que hacer es caminar, más o menos hasta que tus piernas se sientan pesadas, después te acostarás y el veneno entrará en acción». Al mismo tiempo entregó la copa a Sócrates quien, de la manera más sencilla y gentil, sin el mínimo temor o cambio de color o expresión, mirando a ese hombre con ojos firmes y seguros, como acostumbraba, tomó la copa y dijo: «¿Qué opinas sobre ofrecer una libación de esta copa a algún dios? ¿Puedo hacerlo o no?». El hombre respondió: «Sócrates, preparamos únicamente la cantidad que consideramos suficiente». «Entiendo —repuso—. Sin embargo, puedo y debo orar a los dioses para que me otorguen un viaje próspero de este mundo al otro. Séame pues concedida esta oración que ahora hago». Luego, llevando la copa a los labios, con toda diligencia y alegría apuró el veneno.
Hasta ese momento, la mayoría de nosotros había sido capaz de dominar la aflicción. Pero al verlo beber, y ver también que había apurado toda la pócima, ya no pudimos soportar más y, muy a pesar mío, las lágrimas rodaron abundantes por mis mejillas; me cubrí el rostro y lloré por mí, pues no era en verdad por él por quien yo lloraba, sino por mi propia desgracia al perder a semejante compañero. Tampoco era yo el primero, pues Critón, al sentirse incapaz de contener el llanto, se había levantado y había salido de allí. Yo le seguí, y en ese momento, Apolodoro, que había estado llorando todo el tiempo, prorrumpió en lamentaciones que nos abatieron a todos. Solo Sócrates conservó la calma. «¿Qué son estos extraños gritos? —dijo—. Hice salir a las mujeres sobre todo para que no molestaran de esta manera, pues he oído que un hombre debe morir en paz. ¡Guardad silencio, pues, y tened paciencia!». Al oír estas palabras, avergonzados, contuvimos nuestras lágrimas. Él caminó un poco por la habitación hasta que, como dijo el carcelero, sus piernas empezaron a ser incapaces de sostenerlo. Entonces se tendió sobre la espalda, como le indicó el hombre que le había dado el veneno, que miraba de cuando en cuando sus pies y piernas. Pasado un rato, hizo presión con fuerza sobre sus pies y le preguntó si sentía algo. Él respondió: «No». Después hizo lo mismo con las piernas y fue subiendo más y más, y nos mostró que estaba frío y rígido. Luego, Sócrates mismo se las tocó y dijo: «Cuando el veneno llegue al corazón, será el fin». Estaba empezando a enfriarse alrededor de la ingle, cuando se descubrió el rostro (pues se lo había cubierto con la sábana) y dijo —estas fueron sus últimas palabras-: «Critón, debemos un gallo a Asclepio. ¿Te acordarás de pagar esa deuda?». «La deuda se pagará —respondió Critón—. ¿Algo más?». Esta pregunta quedó sin respuesta, pero uno o dos minutos después se notó un movimiento; el criado lo descubrió. Sus ojos abiertos permanecían inmóviles. Critón le cerró los ojos y la boca.
Tal fue el fin de nuestro amigo, a quien con toda verdad puedo llamar el más sabio, el más justo y el mejor de todos los hombres que yo haya jamás conocido.
LA PREPARACIÓN DE PLATÓN
El encuentro de Platón con Sócrates fue un momento crucial en la vida de aquel. Había sido educado rodeado de comodidades, quizá en medio de la riqueza. Era un joven apuesto y vigoroso, llamado Platón —según se decía— por la anchura de sus hombros. Había destacado como soldado, y ganado dos veces el premio en los juegos ístmicos. Es poco probable que de semejante adolescencia surjan filósofos. Sin embargo, el alma sensible de Platón había descubierto una alegría nueva en el juego «dialéctico» de Sócrates. Era delicioso estar ante el maestro cuando hacía caer dogmas y tambalear presupuestos con el fino estilete de sus preguntas. Platón entró en este deporte como si se tratase de la más tosca lucha, y, bajo la guía del viejo «moscardón» (como Sócrates se refería a sí mismo), pasó de la simple discusión al cuidadoso análisis y al estudio fructífero. Se convirtió en un amante apasionado de la sabiduría y de su maestro. «Doy gracias a Dios —solía decir— de haber nacido griego y no bárbaro, libre y no esclavo, hombre y no mujer; pero, sobre todo, haber nacido en tiempo de Sócrates».
Tenía veintiocho años cuando murió el maestro, y este trágico fin de una vida por lo demás tranquila dejó una profunda huella en todas las etapas del pensamiento del discípulo. Ni su linaje ni una educación aristocrática hubieran podido infundirle un mayor desprecio a la democracia, semejante odio a la muchedumbre. Este lo llevó a la grave resolución de que la democracia debía ser destruida y reemplazada por el gobierno de los más sabios y de los mejores. El problema obsesivo de su vida acabó siendo el de encontrar un método para descubrir a los más sabios y a los mejores, para luego hacerlos capaces de gobernar y persuadirlos para que lo hicieran.