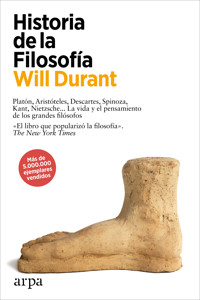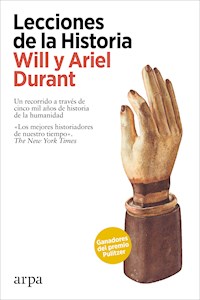
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arpa
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
En 1968, Will Durant y Ariel Durant, tras concluir su monumental Historia de la civilización, colección aclamada por crítica y público, decidieron proporcionar a los lectores un compendio de su obra. Una descripción general de las tendencias y lecciones extraídas a lo largo de cinco mil años de historia mundial y examinadas desde doce perspectivas: geografía, biología, raza, carácter, moral, religión, economía, socialismo, gobierno, guerra, crecimiento y decadencia, y progreso. En palabras de Will, «tomamos nota de acontecimientos y comentarios que podrían iluminar asuntos actuales, probabilidades futuras, la naturaleza del hombre y la conducta de los Estados». El resultado es esta «obra maestra de la destilación», tal y como describió el crítico literario John Barkham, y que publicamos por primera vez en España.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LECCIONES DE LA HISTORIA
Título original: The Lessons of History
© del texto: Will y Ariel Durant, 1968
© de la traducción: José Luis Piquero, 2022
© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.
Primera edición: julio de 2022
ISBN: 978-84-18741-69-2
Producción del ePub: booqlab
Diseño de colección: Enric Jardí
Diseño de cubierta: Anna Juvé
Imagen de cubierta: © Hand Glove Advertisement (1938),
Robert Calvin, National Gallery of Art
Maquetación: Àngel Daniel
Arpa
Manila, 65
08034 Barcelona
arpaeditores.com
Reservados todos los derechos.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.
SUMARIO
PRÓLOGO
I.
Dudas
II.
La historia y la Tierra
III.
Biología e historia
IV.
Raza e historia
V.
Carácter e historia
VI.
Moral e historia
VII.
Religión e historia
VIII.
Economía e historia
IX.
Socialismo e historia
X.
Gobierno e historia
XI.
Historia y guerra
XII.
Crecimiento y decadencia
XIII.
¿Es real el progreso?
GUÍA DE LIBROS MENCIONADOS EN LAS NOTAS
PRÓLOGO
Este posludio no necesita mucho prólogo. Tras terminar La historia de la civilización hasta 1789 releímos los diez volúmenes con vistas a publicar una edición revisada que corregiría muchos errores de omisión, de hechos o de imprenta. En ese proceso tomamos notas de acontecimientos y comentarios que podrían iluminar asuntos actuales, probabilidades futuras, la naturaleza del hombre y la conducta de los Estados. (Las referencias en el texto a varios volúmenes de la Historia se ofrecen no como autoridades, sino como ejemplos o aclaraciones que salen al paso). Tratamos de aplazar nuestras conclusiones hasta haber completado nuestro mapa de la narrativa, pero sin duda nuestras opiniones previas influyeron en nuestra selección de material ilustrativo. El siguiente ensayo es el resultado. Repite muchas ideas que nosotros, u otros antes que nosotros, ya hemos expresado; nuestro objetivo no es la originalidad, sino la exhaustividad; ofrecemos una visión general de la experiencia humana, no una revelación personal.
Aquí, como tantas veces en el pasado, debemos reconocer con gratitud la ayuda y los consejos que nos ha proporcionado nuestra hija Ethel.
I
DUDAS
Al terminar sus estudios, el historiador se enfrenta a un reto: ¿de qué han servido tus estudios? ¿Lo único que has encontrado en tu trabajo es el divertimento de narrar el auge y caída de naciones e ideas y de volver a contar «historias tristes acerca de la muerte de reyes»? ¿Has aprendido sobre la naturaleza humana más de lo que el hombre de la calle puede aprender con solo abrir un libro? ¿Has obtenido de la historia algo que aclare nuestra situación actual, alguna guía para nuestras opiniones y principios, alguna protección contra los desplantes de la sorpresa o las vicisitudes del cambio? ¿Has encontrado en la secuencia de los acontecimientos pretéritos regularidades suficientes como para predecir las futuras acciones de la humanidad o el destino de los Estados? ¿Es posible que, después de todo, «la historia no tenga ningún sentido»,1 que no nos descubra nada y que el inmenso pasado solo sea el aburrido ensayo de los errores que el futuro está destinado a cometer en un escenario mayor y a mayor escala?
A veces nos sentimos así, y una multitud de dudas nos asaltan en nuestra tarea. Para empezar, ¿sabemos realmente lo que fue el pasado, lo que ocurrió realmente, o la historia es «una fábula» no del todo «consensuada»? Nuestro conocimiento de cualquier acontecimiento pasado es siempre incompleto, probablemente inexacto, empañado por pruebas ambivalentes e historiadores sesgados y quizá distorsionado por nuestra parcialidad patriótica o religiosa. «La mayor parte de la historia es conjetura, y el resto es prejuicio».2 Incluso el historiador que cree elevarse sobre la parcialidad respecto a su país, raza, credo o clase traiciona su secreta predilección en la elección de sus materiales y en los matices de sus adjetivos. «El historiador siempre simplifica demasiado y selecciona apresuradamente una pequeña parte manejable de hechos y rostros entre una multitud de personajes y acontecimientos cuya plural complejidad nunca puede abarcar o comprender del todo».3 De nuevo, nuestras conclusiones del pasado al futuro se vuelven más peligrosas que nunca debido a la aceleración del cambio. En 1909, Charles Péguy pensaba que «el mundo ha cambiado menos desde Jesucristo que en los últimos treinta años»;4y quizás algún joven doctor en filosofía de la física añadiría ahora que su ciencia ha cambiado más desde 1909 que en todo el periodo conocido anterior. Cada año —a veces, en guerra, cada mes— algún nuevo invento, método o situación obliga a un nuevo ajuste del comportamiento y las ideas. Es más, un elemento de azar, quizá de libertad, parece interferir en la conducta de metales y hombres. Ya no confiamos en que los átomos, muchos menos los organismos, respondan en el futuro como creemos que respondían en el pasado. Los electrones, como el Dios de Cowper, se mueven de forma misteriosa para realizar sus maravillas, y algún capricho de carácter o circunstancia puede alterar las ecuaciones nacionales, como cuando Alejandro se emborrachó hasta morir y dejó que su imperio se hiciese pedazos (323 a. C.), o como cuando Federico el Grande se salvó del desastre gracias a la llegada de un zar encaprichado con las costumbres prusianas (1762).
Obviamente, la historiografía no puede ser una ciencia. Solo puede ser una industria, un arte y una filosofía: una industria al sacar a la luz los hechos, un arte al establecer un orden significativo en el caos de materiales, una filosofía al buscar perspectiva y esclarecimiento. «El presente es el pasado enrollado para la acción y el pasado es el presente desenrollado para la comprensión»,5 o eso creemos y esperamos. En la filosofía tratamos de ver la parte a la luz del todo; en la «filosofía de la historia» tratamos de ver este momento a la luz del pasado. Sabemos que en ambos casos esto es un ideal imposible; la perspectiva total es una ilusión óptica. No conocemos la historia del hombre en su totalidad; probablemente hubo muchas civilizaciones antes de la sumeria o la egipcia: ¡apenas hemos empezado a cavar! Debemos actuar con un conocimiento parcial, y conformarnos provisionalmente con probabilidades; en la historia, como en la ciencia o en la política, la relatividad manda, y todas las fórmulas deberían ser sospechosas. «La historia sonríe ante todo intento de forzar su flujo en patrones teóricos o cursos lógicos; hace estragos en nuestras generalizaciones, rompe todas nuestras reglas; la historia es barroca».6 Tal vez, dentro de estos límites, podamos aprender lo suficiente de la historia como para soportar pacientemente la realidad y respetar los delirios de los demás.
Puesto que el hombre es un momento en el tiempo astronómico, un huésped transitorio de la ciencia, una espora de su especie, un esqueje de su raza, un compuesto de cuerpo, carácter y mente, un miembro de una familia y una comunidad, un creyente o un escéptico de una fe, una unidad en una economía, quizás un ciudadano de un Estado o un soldado de un ejército, podemos preguntarnos bajo los epígrafes correspondientes —astronomía, geología, geografía, biología, etnología, psicología, moralidad, religión, economía, política y guerra— qué tiene que decir la historia sobre la naturaleza, la conducta y las perspectivas del hombre. Se trata de una empresa precaria, y solo un tonto trataría de condensar cien siglos en cien páginas de conclusiones arriesgadas. Proseguimos.
__________
1 Sédillot, René, La historia no tiene sentido.
2 Durant, Nuestro legado oriental, 12.
3 Era de la fe, 979.
4 Sédillot, 167.
5 La Reforma, VIII.
6 Comienza la era de la razón, 267.
II
LA HISTORIA Y LA TIERRA
Definamos la historia, en su problemática duplicidad, como los acontecimientos o la crónica del pasado. La historia humana es un pequeño punto en el espacio y su primera lección es la modestia. En cualquier momento un cometa podría acercarse demasiado a la Tierra y poner patas arriba nuestro pequeño globo o asfixiar a hombres y pulgas con gases y calor; o un fragmento del sonriente sol podría deslizarse de forma tangencial —como algunos piensan que hizo nuestro planeta hace unos momentos astronómicos— y caer sobre nosotros en un abrazo feroz que acabaría con toda pena o dolor. Aceptamos esas posibilidades con calma y respondemos al cosmos con las palabras de Pascal: «Cuando el universo aplaste al hombre, este seguirá siendo más noble que aquel que lo mata, porque sabrá que está muriendo, mientras que de su victoria el universo no sabrá nada».1
La historia está sujeta a la geología. Cada día el mar invade alguna parte de tierra, o la tierra alguna parte de mar; las ciudades desaparecen bajo el agua y catedrales sumergidas hacen sonar melancólicamente sus campanas. Las montañas se elevan y caen al ritmo del surgimiento y la erosión; los ríos crecen y se desbordan, o se secan, o cambian su curso; los valles se convierten en desiertos y los istmos se vuelven estrechos. Para la mirada geológica toda la superficie de la tierra es una forma fluida, y el hombre se mueve sobre ella con la misma inseguridad que Pedro caminando sobre las aguas hacia Cristo.
El clima ya no nos controla con la misma severidad que suponían Montesquieu y Buckle, pero nos limita. El ingenio del hombre supera a menudo las desventajas geológicas: puede irrigar desiertos y refrigerar el Sáhara; puede nivelar o superar montañas y aplanar las colinas con vides; puede construir una ciudad flotante para cruzar el océano o aves gigantescas para atravesar el cielo. Pero un tornado puede arruinar en una hora la ciudad que llevó un siglo construir; un iceberg puede volcar o partir en dos el palacio flotante y enviar a mil juerguistas a hacer gluglú a la Gran Certeza. Basta con que la lluvia escasee para que la civilización desaparezca bajo la arena, como en Asia Central; basta con que caiga con demasiada fuerza para que la civilización quede ahogada por la jungla, como en América Central. Si la temperatura media aumenta veinte grados en nuestras áreas más prósperas, probablemente recaeremos en el salvajismo letárgico. En un clima semitropical una nación de mil millones de almas puede reproducirse como hormigas, pero el calor enervante puede someterla a repetidas conquistas por parte de guerreros procedentes de hábitats más estimulantes. Generaciones de hombres establecen un dominio creciente sobre la tierra, pero están destinados a convertirse en fósiles en su suelo.
La geografía es la matriz de la historia, su madre nutricia y su severo hogar. Sus ríos, lagos, oasis y océanos atraen a los colones a sus costas porque el agua es la vida de organismos y ciudades y ofrece caminos baratos para el transporte y el comercio. Egipto era «el regalo del Nilo», y Mesopotamia construyó sucesivas civilizaciones «entre los ríos» y a lo largo de sus afluentes. India fue la hija del Indo, del Brahmaputra y del Ganges; China debía su vida y sus pesares a los grandes ríos que (como nosotros) a menudo se salían de sus cauces y fertilizaban la vecindad con sus desbordamientos. Italia ornamentó los valles del Tíber, del Arno y del Po. Austria creció a lo largo del Danubio, Alemania del Elba y el Rin, Francia del Ródano, el Loira y el Sena. Petra y Palmira se nutrían de oasis en el desierto.
Cuando los griegos se volvieron demasiado numerosos para sus fronteras, fundaron colonias a lo largo del Mediterráneo («como ranas alrededor de un estanque», dijo Platón)2 y a lo largo del Ponto Euxino, o mar Negro. Durante dos mil años —desde la batalla de Salamina (480 a. C.) hasta la derrota de la Armada Invencible (1588)— las orillas norte y sur del Mediterráneo fueron los asentamientos rivales de la supremacía del hombre blanco. Pero a partir de 1492 los viajes de Colón y Vasco de Gama incitaron a los hombres a desafiar a los océanos; la soberanía del Mediterráneo fue cuestionada; Génova, Pisa, Florencia, Venecia declinaron; el Renacimiento empezó a desdibujarse; las naciones atlánticas se levantaron y finalmente extendieron su dominio sobre la mitad del mundo. «El imperio sigue su curso hacia el oeste», escribió George Berkeley hacia 1730. ¿Continuará a través del Pacífico, exportando las técnicas industriales y comerciales europeas y americanas a China, como antes a Japón? ¿Provocará la fecundidad oriental, con el concurso de la más reciente tecnología occidental, el declive de Occidente?
El desarrollo del aeroplano volverá a alterar el mapa de la civilización. Las rutas comerciales seguirán cada vez menos los ríos y los mares; hombres y mercancías volarán de forma cada vez más directa hacia sus destinos. Países como Inglaterra y Francia perderán la ventaja comercial de las abundantes líneas costeras oportunamente marcadas; países como Rusia, China y Brasil, que se vieron perjudicados por el exceso de masa terrestre sobre sus costas, anularán parte de esa desventaja conquistando el aire. Las ciudades costeras obtendrán menos riqueza del torpe negocio de transferir mercancías del barco al tren o del tren al barco. Cuando, de cara al transporte y a la guerra, el poder del mar dé paso finalmente al poder del aire, habremos contemplado una de las revoluciones fundamentales de la historia.
La influencia de los factores geográficos disminuye a medida que la tecnología crece. El carácter y contorno de un terreno pueden ofrecer oportunidades para la agricultura, la minería o el comercio, pero solo la imaginación e iniciativa de los líderes y la laboriosidad de quienes los siguen pueden transformar las posibilidades en hechos; y solo una combinación similar (como sucede hoy en Israel) puede hacer que una cultura tome forma por encima de un millar de obstáculos naturales. El hombre, no la tierra, crea la civilización.
__________
1 Pascal, Pensamientos, nº. 347.
2 Platón, Fedón, nº. 109.
III
BIOLOGÍA E HISTORIA
La historia es un fragmento de la biología: la vida del hombre es una parte de las vicisitudes de los organismos de la tierra y del mar. A veces, paseando a solas por el bosque en un día de verano, escuchamos o vemos el movimiento de un centenar de especies de seres que vuelan, saltan, se arrastran o escarban. Los animales se escabullen asustados ante nuestra llegada; las aves echan a volar; los peces se dispersan en el arroyo. De pronto percibimos a qué peligrosa minoría pertenecemos en este planeta imparcial, y durante un momento sentimos, como claramente lo sienten estos diversos moradores, que somos unos intrusos en su hábitat natural. Entonces todas las crónicas y logros del hombre encajan humildemente en la historia y perspectivas de la vida polimórfica; toda nuestra competición económica, nuestra lucha por aparearnos, nuestra ansia y nuestro amor y nuestro pesar y nuestra guerra, son similares a la búsqueda, el apareamiento, la lucha y el sufrimiento que se esconden bajo estos árboles caídos o en las aguas o entre las hojas.
Por lo tanto, las leyes de la biología son las lecciones fundamentales de la historia. Estamos sujetos a los procesos y dificultades de la evolución, a la lucha por la existencia y a la supervivencia del más apto para sobrevivir. Si algunos de nosotros parecemos escapar a la lucha y las dificultades, se debe a que nuestro grupo nos protege; pero ese mismo grupo ha de enfrentarse a las pruebas de supervivencia.
Así que la primera lección biológica de la historia es que la vida es competición. La competición no es solo la vida del comercio, es el comercio de la vida: pacífico cuando la comida abunda, violento cuando las bocas son más que la comida. Los animales se comen unos a otros sin reparos; los hombres civilizados se devoran los unos a los otros con las debidas garantías legales. La cooperación es real y aumenta con el desarrollo social, pero sobre todo porque es una herramienta y una forma de competición; cooperamos en nuestro grupo —nuestra familia, comunidad, club, iglesia, «raza» o nación— para reforzar a nuestro grupo en su competición con otros grupos. Los grupos que compiten poseen las cualidades de los individuos que compiten: codicia, belicosidad, camaradería, orgullo. Nuestros Estados, que son nosotros mismos multiplicados, son lo que somos; registran nuestra naturaleza en negrita y procuran nuestro bien y nuestro mal a escala gigantesca. Somos codiciosos, glotones y belicosos porque nuestra sangre recuerda milenios a través de los cuales nuestros antepasados tuvieron que perseguir y luchar y matar para sobrevivir, y tuvieron que comer hasta no poder más por miedo a no volver a tener otro festín. La guerra es el modo en que comen las naciones. Promueve la cooperación porque es la forma última de la competición. Hasta que nuestros Estados sean miembros de un grupo grande y eficazmente protector, continuarán actuando como individuos y familias en la fase de la caza.
La segunda lección biológica de la historia es que la vida es selección. En la competición por el alimento, la pareja o el poder algunos organismos tienen éxito y otros fracasan. En la lucha por la existencia algunos individuos están mejor equipados que otros para enfrentarse a las pruebas de supervivencia. Dado que la naturaleza (entendida aquí como la realidad total y sus procesos) no se ha leído con mucha atención la Declaración de Independencia americana o la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución francesa, todos nacemos sin libertad y desiguales: sujetos a nuestra herencia física y psicológica y a las costumbres y tradiciones de nuestro grupo; conformados de forma distinta en cuanto a salud y fuerza, capacidad mental y cualidades de carácter. La naturaleza ama la diferencia como material necesario para la selección y la evolución; los gemelos idénticos difieren en cientos de cosas, y no hay dos guisantes iguales.
La desigualdad no es solo natural e innata, sino que aumenta con la complejidad de la civilización. Las desigualdades hereditarias alimentan desigualdades sociales y artificiales; cada invento o descubrimiento lo hace o lo aprovecha el individuo excepcional, y hace al fuerte más fuerte y al débil más débil en comparación. El desarrollo económico especializa las funciones, diferencia las capacidades y hace que los hombres sean desigualmente valiosos para su grupo. Si conociéramos bien a nuestros semejantes, podríamos seleccionar a un treinta por ciento de ellos cuyas capacidades combinadas serían iguales a las de todos los demás juntos. La vida y la historia hacen precisamente eso, con una injusticia sublime que recuerda al Dios de Calvino.