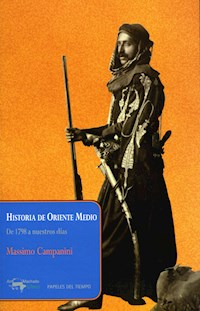
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Antonio Machado Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Creado a finales del siglo xix desde una óptica eurocéntrica, Oriente Medio es un término que hoy en día sirve para denominar un amplio territorio que se extiende desde Marruecos a Irán. Una región estratégica por la presencia de petróleo, convulsionada por múltiples factores de crisis cuyo volumen ha recorrido la historia política desde la expedición de Napoleón a Egipto y el encuentro con la modernidad, a la reforma del imperio otomano y la caída de los califatos, el proceso de descolonización, la guerra del Sinaí de 1967, la revolución iraní, la presencia de los talibanes en Afganistán, la Intifada palestina, el fin de Saddam Hussein y el actual conflicto de EEUU en Iraq o las recientes revoluciones en Túnez, Egipto, Libia… Estas situaciones de crisis son un elemento tan común como lo son la lengua, la tradición cultural o, pese a la presencia de una minoría cristiana, el Islam, y son estas crisis las que este libro recorre siguiendo sus evoluciones en su constante dialéctica con occidente: del movimiento de renovación del xix, al reformismo de los Hermanos Musulmanes, de la confrontación de la ideología nacionalista y del socialismo a la escalada de las organizaciones radicales. Un acercamiento para entender mejor lo que muchas veces hemos ententido como los otros.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
PAPELES DEL TIEMPO
www.machadolibros.com
HISTORIA DE ORIENTE MEDIO
De 1798 a nuestros días
Massimo Campanini
Traducción de Julio Reija
PAPELES DEL TIEMPO
Número 20
© 2006 by Società editrice il Mulino, Bologna
© Traducción, Julio Reija, 2011
© Machado Grupo de Distribución, S.L.
C/ Labradores, 5
Parque Empresarial Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte (MADRID)
www.machadolibros.com
ISBN: 978-84-9114-071-9
Índice
Introducción
Primera parte: El choque con la modernidad
I. El impacto de la civilización europea. ¿Renovación o crisis del Islam?
II. Movimientos de reforma y modernización
III. El resurgir cultural árabe e islámico
Segunda parte: Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial
IV. La reestructuración política de la región
V. Las inquietudes de la posguerra
VI. Nuevas tendencias políticas y culturales
Tercera parte: La era de la descolonización
VII. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría
VIII. Ascensión y crisis del mundo árabe
Cuarta parte: Oriente Medio durante las últimas décadas del siglo XX
IX. 1979, la segunda línea divisoria de la historia de Oriente Medio
X. Los estados de Oriente Medio, entre consolidación y crisis
XI. La lucha de las hegemonías
Conclusiones
Cronología
Lecturas recomendadas
Introducción
¿Qué se entiende por «Oriente Medio»? ¿Qué diferencias hay entre el «Oriente Medio» y el «Oriente Próximo» (otra locución ampliamente utilizada, sobre todo en los estudios académicos)? Los conceptos de «Oriente Próximo» y «Oriente Medio» son particularmente ambiguos. Pero comencemos por el propio concepto de «Oriente». ¿Respecto a qué es Oriente precisamente oriental? ¿Cuál es el «centro»? ¿Por qué Europa se define como «Occidente» (y, de nuevo, ¿con respecto a qué «centro»?)? Pues bien: de hecho, no existe tal centro. Ha sido más bien la cultura europea la que ha decidido ser «occidental», precisamente en contraposición con un «Oriente» que ha sido calificado con diversos términos connotativos como «próximo», «medio», «extremo» (o «lejano»), etcétera. La formulación de la idea de Oriente, pese a no haber quedado definida con exactitud, consintió a quien la había acuñado, es decir a Europa, identificarse como un elemento opuesto, como algo «otro» respecto a un antagonista más o menos potencial. Oriente se convirtió, en definitiva, en lo «distinto», lo «otro» de Occidente: una zona y un conjunto de territorios subdesarrollados, pobres e incivilizados (o fascinantes y exóticos, a lo sumo), que la Europa avanzada, rica y civilizada tenía el oneroso deber de educar y reconstruir (the burden of the white man), devolviendo a la historia a los pueblos marginados y excluidos del progreso. Ese planteamiento no tenía en cuenta para nada que los pueblos «orientales» también debían de ver Occidente como un «otro» distinto de ellos. Devolverlos a la historia, además, significaba homologarlos a la visión dominante, es decir, a la visión europea, occidental, considerada como superior, además de la única digna de ser compartida. Y eso sin tener en cuenta el hecho de que las culturas «otras» formaban parte ya de una historia, su propia historia. De hecho, los pueblos orientales han tenido una gran historia, tejida con civilizaciones antiguas y logros del pensamiento. El lado negativo de la cuestión es que esa oposición especular iba a producir, produjo y de hecho todavía produce una deformación de las imágenes recíprocas y, por lo tanto, una enemistad latente o claramente palpable, una conflictividad que recorre como un hilo conductor, en ocasiones subterráneo, el tejido de las relaciones entre Occidente y Oriente e, incluso en mayor medida, entre Occidente y el mundo islámico1.
Oriente es, pues, un concepto que se desarrolló partiendo de una perspectiva eurocéntrica, y precisamente con esa misma perspectiva se procedió a rearticularlo en «próximo» y «medio» (o «extremo»). Ambas expresiones nacieron esencialmente a finales del siglo XIX, cuando Europa dominaba el mundo. El «Oriente Próximo» posee una extensión más limitada, comprendiendo, grosso modo, el territorio que va desde Egipto hasta Iraq (eje Oeste-Este), y desdeTurquía hastaYemen (eje Norte-Sur). El «Oriente Medio» engloba también el mundo iranio, extendiéndose hacia el Asia central (pero, ¿dónde empieza y termina el centro de Asia?), y hoy en día se amplía a la zona del norte de África que queda al oeste de Egipto, con el que comparte (junto con Siria, Iraq y Arabia) varias características: la lengua escrita, la religión y la tradición cultural. Por lo tanto, proponemos en general como primera categoría hermenéutica (a pesar de que esté cargada de implicaciones negativas y, sobre todo, de imprecisiones) a utilizar predominantemente, en cuanto más funcional y omnicomprensiva, la expresión «Oriente Medio», siempre que se la considere extendida hasta englobar toda la ecúmene que va de Marruecos a Irán, incluyendo por tanto el norte árabe (y bereber) de África.
Una segunda categoría hermenéutica aplicada en este libro consiste en la consideración del Islam como la principal variable, tanto ideológica como política, de la historia de Oriente Medio. A pesar de que en esos territorios viva una minoría cristiana, numéricamente considerable en ciertos casos (como los de Egipto y el Líbano) y totalmente insignificante en otros (en el Magreb, por ejemplo, o en Iraq), la inmensa mayoría de los habitantes de esa área geopolítica es musulmana, y sus raíces culturales y civilizadoras se hunden profundamente en el Islam (a excepción, claro está, de Israel). Por eso utilizaremos otra expresión potencialmente cargada de defectos, la de «araboislámico». No encuentro ninguna expresión alternativa que pueda comprender todos los elementos de los que tratamos aquí. El término «árabe» se refiere al mismo tiempo a una estirpe (más allá del hecho de que se trate de musulmanes o cristianos) que habita todos los territorios que van desde Marruecos hasta Iraq (eje Oeste-Este) y desde los reinos de los jeques del golfo Pérsico y el mar Arábigo hasta Siria (eje Sur-Norte). El término «islámico», por otro lado, permite referirse también a otros grupos humanos como los turcos y los persas, que son musulmanes y viven en Oriente Medio, pero no son árabes. Me disculpo de antemano por cualquier inexactitud o ambigüedad que pueda derivarse de esta elección. Estoy convencido, por lo demás, de que el corazón del Islam sigue siendo la arabicidad, así como el corazón de la arabicidad es el Islam. Por eso este libro se encuentra en ruta de colisión con todos los intentos neoconservadores de separar Oriente Medio de su matriz árabe e islámica2.
Una tercera categoría hermenéutica es la historia política. Este libro se ocupa de historia política, y de cómo el desarrollo de las ideas y las concepciones religiosas ha influido en ella. Introducir de forma sistemática elementos de historia económica o social habría multiplicado estas páginas de un modo inaceptable para un volumen al que se le ha prefijado explícitamente, entre otras cosas, un aprovechamiento universitario. Este análisis político evitará minuciosamente (o al menos tratará de hacerlo) recurrir a categorías interpretativas demasiado generales o transversales: de hecho, la propia realidad de Oriente Medio es demasiado plural y está demasiado segmentada como para permitírnoslo. La única categoría interpretativa que puede responder al criterio de la transversalidad será precisamente el Islam, que no sólo mancomuna a los pueblos, sino que, por ejemplo, subtiende también las lenguas que dichos pueblos hablan.
Para terminar haré algunas consideraciones acerca de la cronología. Este libro se ocupa de historia contemporánea, pero, ¿dónde empieza y termina la historia contemporánea? Aunque tal vez sea posible adjudicarle por convención un comienzo, la historia contemporánea no tiene, desde luego, un final. Está in fieri, en acto, se desarrolla ante nuestros ojos, y por lo tanto está abierta, es imposible de cerrar, de concluir. Por lo general se entiende por historia contemporánea la de los siglos XIX y XX (el XXI está apenas empezando), y también aquí se ha respetado este criterio, a pesar de que del siglo XX se tratará, con gran diferencia, de forma más profusa y detallada que del XIX. Es difícil establecer una fecha como terminus a quo desde el que dar comienzo a la historia contemporánea de Oriente Medio. Pese a que cuanto estoy diciendo pueda suscitar distintas objeciones, insistiré de todas formas en la elección de 1798 como referencia, ya que fue entonces cuando Napoleón invadió Egipto, ocupándolo durante tres años. La expedición napoleónica a Egipto no resultó significativa desde el punto de vista histórico o político, dado que no dejó ninguna herencia particular en ese sentido, pero mantiene un gran valor simbólico. Bastaría para demostrarlo la maravilla y el entusiasmo con los que el cronista egipcio al-Ŷabatarī describió el encuentro con los franceses y el descubrimiento de sus artes y técnicas. De hecho, por primera vez en más de cuatrocientos años el corazón de las tierras islámicas entraba en contacto directo con Europa, portadora de la modernidad, y descubría que tenía un vacío que llenar respecto al progreso alcanzado por los «otros». En cuanto al terminus ad quem, la historia contemporánea corre el riesgo de quedarse en simple crónica y, de perder, por lo tanto, el carácter de investigación «científica».A pesar de ello, se ha decidido prolongar el desarrollo, por lo menos en las líneas esenciales, hasta el año 2005, tomando en cuenta sobre todo los dramáticos acontecimientos de estos últimos años. Cuanto suceda en el futuro podrá obviamente inducir a la modificación de algunos juicios. La elección de una exposición de tipo sincrónico, además, permitirá profundizar en las que parecen ser las articulaciones fundamentales de la historia política de Oriente Medio, aunque sea a costa de sacrificar acontecimientos o procesos tal vez menos decisivos o incisivos (por ejemplo, se dirá bien poco sobre los estados árabes del golfo Pérsico, excepto de forma indirecta).Todo ello contiene una buena cantidad de decisiones arbitrarias, pero espero que, de todas formas, ciertas elecciones (a veces drásticas) sean compartidas por la mayor parte de los lectores.
Este libro se ha visto beneficiado por la atenta lectura de Laura Guazzone (Università di Roma «La Sapienza») y Riccardo Redaelli (Università Cattolica di Milano), a quienes quiero agradecer aquí sus valiosas sugerencias. Por supuesto, cualquier posible error u omisión es exclusivamente responsabilidad mía.
Notas al pie
1 Acerca de esta problemática resultan de particular interés el breve libro de E. Pace Islam e Occidente (Edizioni Lavoro, Roma, 1999) y L’Occidente di fronte all’Islam, editado por S.Allievi (Angeli, Milán, 1996).
2 Cfr. la bibliografía incluida en el artículo deW. Charara Instabilità costruttiva (Le Monde Diplomatique, julio de 2005), p. 7.
Primera parte El choque con la modernidad
Capítulo IEl impacto de la civilización europea. ¿Renovación o crisis del Islam?
1. LA SITUACIÓN POLÍTICA DE ORIENTE MEDIO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX
Examinemos en primer lugar el mapa geopolítico de la zona. El organismo político preponderante, y aparentemente más sólido, era el Imperio otomano, que todavía dominaba una cantidad considerable de territorios en Europa, y que sometía formalmente a su control u obediencia, aparte de a Anatolia y Armenia, a toda la Media Luna Fértil, al norte de África hasta Argelia y (de forma parcial y fragmentada) incluso a la península Arábiga. Sin embargo, resulta importante destacar desde este momento que el control otomano era extremadamente laxo y lábil, y que muchos territorios árabes disfrutaban de una independencia que ni siquiera estaba muy encubierta. Ese era el caso de prácticamente todos los organismos gubernamentales norteafricanos, desdeArgel oTúnez hasta Libia o Egipto. En Argel yTúnez, antiguos bastiones bereberes que siempre habían practicado una política independiente, reinaban soberanos (deyes y beyes) que provenían de las tropas turcas de guarnición –sobre todo de entre las filas de los jenízaros–, ya asimiladas y estacionarias en esos territorios. Argel era una suerte de república militar en la que los bajás enviados desde Estambul tenían una función puramente honorífica. En Túnez, a partir de 1705 los beyes Husayníes habían logrado consolidarse en una dinastía que tenía casi todas las características de una monarquía nacional. En Libia la dinastía de los Qaramanlī, en el poder desde 1711, había tenido que defenderse de usurpadores y agresores provenientes tanto deArgel como de Estambul, pero conYūsuf‘Alī (1795-1832) estaba viviendo un nuevo periodo de prosperidad económica y centralización del poder. En Egipto dominaban todavía los mamelucos, la élite guerrera de esclavos soldados cuyos antepasados habían sido destronados en 1517 por la conquista otomana de Selīm I, pero que, a causa de la debilidad del poder central, gestionaban de hecho los asuntos del valle del Nilo. Un mameluco sagaz,‘Alī Bey el Grande, había llegado incluso a disputarles a los otomanos entre 1760 y 1773 la hegemonía de las ciudades santas deArabia, al tiempo que mantenía relaciones en pie de igualdad con la mismísima emperatriz rusa.
La solidez del Imperio otomano era, además, tan sólo aparente, ya que a comienzos del siglo XIX acababa de sufrir una serie de desastrosas derrotas en las guerras europeas contra Austria y Rusia. La más devastadora de esas guerras había sido la que duró de 1769 a 1774, a la que puso fin el tratado de Küçük Kaynarce, que tuvo como consecuencias no sólo la pérdida de Crimea –de gran valor simbólico, dado que se trataba de una región poblada por musulmanes–, sino, sobre todo, tener que ceder ante la consolidación del poder ruso sobre territorios que tradicionalmente habían gravitado en la órbita otomana, como el mar de Azov y la cuenca del Dniéper. En el siguiente conflicto (1787-1791) sólo los acontecimientos europeos (en particular el estallido de la Revolución francesa) habían «salvado» a los otomanos, que lograron arrancarles a Rusia y Austria-Hungría una paz que no les resultó especialmente costosa. Esos fueron los años en que comenzaron las primeras tentativas de reforma del sultán ilustrado Selīm III (1789-1807). Pero el aperturismo del soberano a Europa y sus esfuerzos por modernizar el ejército habían fomentado la profunda hostilidad de los ‘ulamā’ (ulemas) y los jenízaros, cuya acción conjunta condujo, precisamente en 1807, a su deposición y a la suspensión momentánea de las reformas.
Finalmente, había algunas naciones por completo independientes: Marruecos, que estaba en el extremo occidental de las tierras islámicas y bajo el gobierno de una dinastía de jerifes que se declaraba descendiente del Profeta;Yemen, donde reinaban los imanes zaidíes de la línea qāsimita (Saná no fue ocupada por los otomanos hasta 1872); y Persia, que en el siglo XVIII había vivido un periodo de grave inestabilidad política, resuelto en 1794 con la predominación de la estirpe de los Qāŷār. En Marruecos, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, durante el largo reinado de Mūlāy Sulaymān (1792-1822) se había vivido una consolidación de la sociedad urbana frente a la rural, que predominaba anteriormente (en parte gracias a la influencia de los ulemas aliados con el gobierno y la corte), y el intento por parte del sultán de reforzar el poder central en detrimento de las tribus, y en particular de los bereberes montañeses, refractarios a cualquier forma de control. En Persia el sah Faz‘Alī (1797-1834) se estaba defendiendo de una política cada vez más agresiva de Rusia, que pretendía expandir sus dominios en el Asia central. Faz ‘Alī había tratado en primer lugar de jugar contra los rusos la carta de la amistad de Napoleón, pero tras la caída de éste se vio envuelto en una guerra (1827-28) de la que salió contundentemente derrotado. Persia fue obligada a concederles a los rusos privilegios comerciales similares a las capitulaciones (privilegios de carácter comercial y jurídico) de las que disfrutaban los occidentales en el Imperio otomano, y a renunciar a cualquier reivindicación sobre Georgia y otros territorios que habían pasado a estar bajo la hegemonía rusa.
2. EL «TAŶDĪD» O RENOVACIÓN DEL ISLAM ENTRE LOS SIGLOS XVIIIY XIX
El cuadro geopolítico que acabamos de bosquejar sugiere una fragmentación que justificaría la debilidad que los estados de Oriente Medio mostraron más tarde ante la agresión europea. Sin embargo, el mundo islámico no estaba en absoluto inerte. De hecho (sobre todo durante la primera parte del siglo XIX, y especialmente en África, aunque también en la India), se vio sacudido por movimientos de ŷihād (yihad) y neoislamización. Los movimientos de yihad en elÁfrica del siglo XIX no atañen a la historia de Oriente Medio, pero resulta interesante recordar por lo menos a algunos de sus personajes: el fulani Usumān (‘Uzmān) Dan Fodio, que a partir de 1805 puso en pie un califato que tenía su centro en la actual Nigeria septentrional, y sobre cuyas cenizas se afianzó el colonialismo inglés; el tukolor (toucouleur) Haŷŷī‘OmarTal, que tras realizar en 1849 una hiŷra (hégira) que evocó la emigración del profeta Mahoma había extendido su autoridad hacia el Alto Senegal, y había logrado además ocupar el reino bambara de Segú, a orillas del Níger, creando un estado que no iba a caer hasta los años ochenta del siglo XIX, frente a las fuerzas francesas; y finalmente el mandinga Samori Turé, que tras haber combatido contra los herederos de Haŷŷī‘OmarTal se vio obligado por el avance de los franceses a retirarse, primero al medio Volta y luego a la actual Costa de Marfil, y que «se transformó en el jefe de la cruzada contra la invasión extranjera, abrazando de forma explícita el Islam»1.
El movimiento de renovación islámica más importante de la primera edad contemporánea fue, en cualquier caso, el wahhabista, que nació enArabia hacia mediados del siglo XVIII. El wahhabismo se afirmó ante todo como un movimiento teológico de purificación de las costumbres y retorno a las fuentes originarias del Islam. Mohammed Ibn‘Abd al-Wahhāb, que dio nombre al movimiento, había nacido en 1703 en el Naŷd (Nechd), y después de realizar algunos largos viajes por la región de Oriente Medio volvió a su patria en torno a los cuarenta años de edad predicando la renovación del Islam. Tras haber despertado la hostilidad de su propia familia se mudó a Dar‘iyya, donde cerró un pacto con el emir local, Mohammed Ibn Sa‘ūd, que le garantizó la protección política y tribal que necesitaba. El mensaje religioso de ‘Abd al-Wahhāb se inspiraba en el rigorismo hambalista y, sobre todo, en el gran teólogo medieval Ahmad Ibn Taymiyya (m. 1328). La doctrina wahhabista era muy sencilla, si bien era precisamente su sencillez lo que le proporcionaba su fuerza y su poder de atracción: un gran énfasis en la unicidad de Dios (tawhīd), hasta el punto de que los wahhabistas fueron conocidos como muwahhidūn o «unitarios»; una estricta aplicación de las reglas éticas y jurídicas del Islam tradicional, rechazando todo cuanto no estuviese comprendido en el Corán o la sunna; y una inflexible hostilidad hacia cualquier manifestación de superstición o sincretismo que pudiese amenazar la pureza del mensaje islámico (los wahhabistas fueron, por lo tanto, intransigentes enemigos de los místicos sufíes).
La alianza de Mohammed Ibn‘Abd al-Wahhāb y sus predicadores puritanos con los guerreros saudíes condujo a la constitución de un auténtico estado en laArabia central y oriental. Los wahhabistas saudíes se atrevieron incluso a avanzar más allá de sus desiertos natales, y en 1803 llegaron a saquear Karbalā’, en Iraq, un lugar donde se practicaba el tan reprobado culto a los santos y sus reliquias (chiíes, en este caso). Cuando la osadía de los beduinos los llevó a asediar y ocupar las ciudades santas del Hiyaz, los otomanos, alarmados pero incapaces de intervenir directamente, solicitaron la ayuda del bajá Mohammed ‘Alī (cfr. infra, cap. II, § 3). La intervención egipcia fue particularmente eficaz, y en 1818 Ibrāhīm, hijo de Mohammed ‘Alī, logró ocupar la capital saudí. Esa derrota causó el momentáneo ocaso del poder de los Āl Sa‘ūd y el arredramiento del wahhabismo.
Resulta fácil juzgar someramente el wahhabismo como un fenómeno retrógrado, conservador y fanático. Pero eso supondría una peligrosa simplificación. Los movimientos de taŷdīd, entre los que se cuenta el wahhabismo, demuestran la efervescencia interna del Islam entre los siglos XVIII y XIX (antes y aparte del contacto con Europa), y más adelante, como ya hemos visto, se iban a caracterizar también como movimientos de reacción anticolonial, pero sus primeros orígenes se encuentran en una tendencia interna de revisión y rearticulación de los fundamentos doctrinales.
3. COMIENZOSY DESARROLLO DE LA COLONIZACIÓN
En realidad, la colonización deÁfrica yAsia por parte de las potencias europeas empezó ya en el siglo XVII, cuando se fundaron en Holanda, Francia e Inglaterra las compañías comerciales y de las Indias destinadas a ampliar los espacios de intervención económica europea hasta más allá de los océanos. Los primeros pasos de dicha colonización fueron, sin embargo, exclusivamente comerciales y económicos, aunque condujesen a la fundación de emporios, la creación de estaciones de correos y reabastecimiento en las costas y el ejercicio de una hegemonía para la explotación de los recursos locales en el comercio internacional. No fue hasta el siglo XIX cuando la hegemonía económica se fue transformando en verdadero sometimiento y conquista efectiva, y ese proceso fue, además, bastante dilatado en el tiempo. Ya en 1757, precisamente la East India Company inglesa había asumido la responsabilidad de defender sus intereses económicos mediante la fuerza de las armas. En la batalla de Plassey los ingleses derrotaron al nawab de Bengala, sometiendo esa provincia a su control político. Era el primer paso del proceso que en el curso de un siglo iba a llevar a Gran Bretaña a derrocar al imperio islámico de los Mogol y transformar la India en una auténtica colonia, gobernada por un virrey designado desde Londres. No obstante, la primera expedición propiamente dicha destinada al sometimiento militar y político (y, por lo tanto, a la colonización) de un territorio araboislámico en Oriente Medio fue la que realizaron los franceses a Argelia en 1830.
Esa expedición se había organizado por razones de prestigio y grandeur, y tal vez incluso para distraer a la opinión pública parisina (el reinado de Carlos X se estaba desmoronando), y no sería hasta más tarde cuando se transformaría en una empresa imperialista propiamente dicha. Durante los primeros años, de hecho, los franceses se limitaron principalmente a controlar la costa. Los argelinos habían opuesto resistencia a la penetración francesa desde el comienzo, y esa resistencia se tradujo en una auténtica oposición armada entre 1841 y 1847. Encabezados por el emir‘Abd al-Qādir, que además de ser un jefe militar era un místico y un sabio, los argelinos trataron, sin éxito, de expulsar a los ocupadores. Al final se impuso la superioridad militar francesa, y ‘Abd al-Qādir fue derrotado y exiliado. Por una parte, el emir ascendió a la categoría de primer y heroico exponente del nacionalismo argelino, mientras que por otra se ha sostenido, con una buena dosis de verdad, que fue precisamente a fin de sofocar la rebelión de ‘Abd al-Qādir por lo que los franceses decidieron consolidar la ocupación deArgelia y transformarla en una verdadera colonia, tanto de explotación como de población.
Los siguientes pasos de la expansión colonial pasaron por la ocupación inglesa en 1839 de la sultanía de Aden (útil para el control de la vía marítima que conducía a la India antes de la excavación del canal de Suez), el sometimiento de Túnez a Francia en 1881, el de Egipto a Gran Bretaña en 1882 (y, a continuación, el de Sudán), el comienzo en 1904 del protectorado británico en Kuwait (prácticamente todos los países del golfo Pérsico se convirtieron en protectorados británicos), la imposición en 1912 del protectorado francés a Marruecos y la ocupación (en buena medida formal, a excepción de las zonas costeras) de Libia por parte de Italia tras una guerra con el Imperio otomano. Para el establecimiento de las posteriores hegemonías coloniales en la Media Luna Fértil iba a haber que esperar hasta la caída del Imperio otomano, después de la Primera Guerra Mundial. Más adelante trataremos con detalle todas estas cuestiones. De momento basta con recordar que en la franja geográfica que hemos denominado por convención «Oriente Medio» solamente los actuales estados de Turquía, Arabia Saudí y Yemen septentrional (y en una medida mucho más limitada el actual Irán) evitaron el protectorado o la colonización directa, si bien no siempre la indirecta. El condicionamiento del colonialismo, por lo tanto, debe ser juzgado como esencial para comprender las posteriores evoluciones de esa región, tanto para bien como para mal.
Es significativo que, entre los años 1830 y 1850, un modernista como el egipcio Rifā‘a al-Tahtāwī juzgase a Europa como un bien, y no como un peligro (aparte de las preocupaciones de orden moral). Será a partir de los años setenta y ochenta del siglo XIX cuando cambie esa percepción. Como escribió Albert Hourani,
la ocupación deTúnez por parte de Francia en 1881, y la de Egipto por parte de Gran Bretaña en 1882, afectaron a la moral [de los musulmanes], y a partir de esa época tuvo lugar un cambio radical en el pensamiento político de Oriente Próximo. Para algunos de los cristianos de Oriente en realidad las ventajas de la presencia europea superaban a sus desventajas: la dominación europea no sólo no desafiaba su concepción del mundo, sino que de hecho podía inducir esperanzas de influencia y cultura para su comunidad, o de prosperidad para ellos mismos. Para un musulmán, en cambio, ya fuese turco o árabe, la toma del poder por parte de Europa significaba que su comunidad estaba en peligro. La umma era, entre otras cosas, una comunidad política que se expresaba en formas de vida políticas. Ahora bien, una comunidad que ya no controla el poder puede dejar de existir. Los problemas de la decadencia interna todavía aguijoneaban las mentes, pero por encima de ellos se presentaba un nuevo problema, el de la supervivencia: ¿cómo podían los países musulmanes resistir al nuevo peligro que provenía del exterior?2
4. El impacto cultural de Europa
No hay que olvidar que las nuevas interacciones de los pueblos árabes e islámicos de Oriente Medio con los grandes protagonistas de la historia mundial se vieron condicionadas por la ocupación colonial y el control imperialista de las grandes potencias europeas. Se trató por lo tanto de un regreso mediatizado por la violencia y la crisis. La Europa del siglo XIX no debe ser considerada como más civilizada, dado que, como es bien sabido, el concepto de civilización es relativo y se declina de formas muy distintas3. En cambio, la Europa del siglo XIX debe considerarse con certeza como más potente desde el punto de vista militar, más desarrollada desde el punto de vista económico e institucional y, sobre todo, como portadora de ideas y principios en conflicto con el pensamiento araboislámico tradicional. La potencia de Europa se cifraba en su superioridad económica, tecnológica y militar, fruto de la Revolución industrial y el capitalismo. Se trata de una puntualización aparentemente obvia, pero de gran importancia, dado que evidencia cómo la Revolución industrial y el capitalismo han sido fases y evoluciones históricas de un determinado continente y una determinada zona geográfica durante un periodo histórico determinado, y por ende no son propios de Oriente Medio, a pesar de que algunos historiadores de la economía hayan querido subrayar que las modalidades y los tiempos del desarrollo económico fueron de hecho distintos entre Europa y Oriente Medio, pero no completamente divergentes. Desde el punto de vista metodológico, creo que la historia de «Occidente» y la de «Oriente» se desarrollaron (por lo menos a partir del siglo XV, y hasta finales del XVIII) siguiendo líneas directrices que se intersecaron sólo en casos esporádicos y poco importantes. Las largas luchas entre el Imperio otomano y diversos estados europeos no son significativas de por sí, ya que la mayor parte de las tierras islámicas permanecía encerrada en sí misma, e intacta en relación con los conflictos europeos y el proceso evolutivo de Occidente. Ahora bien, el hecho de que el mundo araboislámico de Oriente Medio no haya conocido la Revolución industrial y el capitalismo, ni tampoco el estado moderno y su difícil transformación hacia la democracia a partir del siglo XVII mediante la experiencia de la Revolución francesa y los movimientos constitucionales nos obliga a considerar la modernidad como una realidad exógena al área de la que nos ocupamos, donde fue importada a la fuerza.
Los pueblos y las culturas de Oriente Medio, es decir árabes, persas, turcos, bereberes y musulmanes principalmente, se encontraron frente a un dilema grave y difícil: sucumbir ante la superioridad tecnológica y científica europea, adecuarse a ella al precio de abandonar sus propias tradiciones como civilización (o modificarlas de una forma tan profunda que se volviesen irreconocibles) o buscar una «tercera vía» en la que el Islam y la antigua civilización de Oriente Medio encontrasen una manera de convivir e interactuar con la civilización europea y, sobre todo, de explorar nuevas formas originales de declinarse e identificarse. Al verlo ya con cierta perspectiva hemos de constatar que el Islam y la civilización de Oriente Medio no han sido aniquilados por Occidente. Algunos intelectuales musulmanes han considerado que debían renunciar a su pasado y su herencia (turāz). La mayor parte de la intelectualidad, pero también la mayoría de los hombres y las mujeres del pueblo, ha juzgado, por el contrario, que debía redescubrir su propia autenticidad (asāla). Se puede comprender cuán doloroso y accidentado ha sido este proceso, y lo absurdo y contraproducente que ha resultado pretender que el «otro» respecto a Europa, es decir el hombre islámico y de Oriente Medio, tuviese que convertirse y transformarse de improviso, cayendo en la alienación del abandono de sus propias raíces culturales, civiles y religiosas. El proceso de adaptación a la modernidad, de hecho, aún no ha terminado dos siglos después del acto simbólico de la expedición napoleónica a Egipto, sino que, por el contrario, ha sido coartado, desviado o por lo menos frenado por múltiples factores, que son precisamente los acontecimientos que se narran en este volumen.
En este punto resulta bastante oportuno recordar en compendio qué categorías de pensamiento, sociales, filosóficas y políticas han constituido mayormente un desafío para la forma mentis islámica y de Oriente Medio. Resaltaré tres de ellas, poniéndolas en relación con la turāz del pasado araboislámico: el concepto de pueblo-nación, el concepto de libertad y democracia y el concepto de secularidad. En la turāz araboislámica el lugar del pueblo-nación lo ocupaba la umma, es decir la comunidad de los creyentes, que desde el punto de vista político se reconocía en una institución supranacional y universalista como el califato. El concepto de libertad se resolvía en la obediencia a las órdenes de Dios y el servicio a las necesidades de la umma. El concepto de secularidad no pudo desarrollarse a causa del hecho de que el Islam es «religión y mundo» o «religión y sociedad» (al-Islām dīn wa dunyā wa mujtama‘), o sea una dimensión omnicomprensiva en la que los individuos están subordinados al interés comunitario y la dimensión de la fe no está separada del día a día de las relaciones sociales. En los tres casos, como se puede ver, el impacto de las ideas eurooccidentales llegaba a poner en tela de juicio la tradición y sugerir nuevas rutas, totalmente inusitadas, en el mapa político e ideológico. En cierta medida los acontecimientos que referimos en este libro constituyen la narración de cómo el mundo araboislámico reaccionó al impacto de las instituciones e ideas eurooccidentales buscando su propia vía, autónoma y original, de expresión.
Notas al pie
1 A. Gentili, Il leone e il cacciatore. Storia dell’Africa sub-sahariana (La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1995), p. 88.
2 A. Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age. 1798-1939 (Cambridge University Press, Cambridge, 1983), pp. 103-104.
3 Con las indudables diferencias que se pueden encontrar entre ambos, fueron probablemente MaxWeber y Oswald Spengler los primeros en hablar en el siglo XX de un relativismo de los valores y, por lo tanto, de las civilizaciones.
Capítulo IIMovimientos de reforma y modernización
1. EL IMPERIO OTOMANO DESDE LAS «TANZīMĀT» HASTA LA CRISIS DEL PODER CENTRAL
El fracaso del proyecto reformista del sultán Selīm III, del que ya hemos hecho mención, estaba destinado a frenar, aunque no a detener, el proceso que estaba en marcha dentro del Imperio otomano. De 1808 a 1839 el trono estuvo ocupado por otro soberano enérgico, Mahmūd II. Más afortunado (o más hábil) que su predecesor, Mahmūd comprendió que sólo podría proseguir con la transformación del estado si recuperaba por completo el control del ejército. Por ese motivo procedió en 1826 a disolver con un golpe de mano el cuerpo de jenízaros y exterminar a quienes se le oponían mediante un violento bombardeo de los cuarteles de Estambul. La reorganización del ejército buscada por el sultán no impidió, sin embargo, la derrota otomana frente a los griegos, que lograron su independencia en 1830, tras una lucha casi decenal por la liberación, aunque preparó, al otorgarle más autonomía al poder central, la subsiguiente marcha acelerada de las reformas o tanzīmāt («reorganización»), como son conocidas por la historiografía.
Naturalmente, eso no habría resultado posible mediante la sola intervención de los soberanos. Fue necesaria la participa-ción de una élite dirigente preparada y previsora que respaldó y llevó a cabo técnicamente los decretos legislativos. Políticos como Mustafá Rashīd y Midhat Bajá, literatos y periodistas como Münif y Ziya Bajá y modernistas de distintas tendencias desempeñaron su propia labor a la hora de modernizar las estructuras administrativas y económicas, así como las tendencias ideológicas, del Imperio otomano. Pueden considerarse como etapas fundamentales de las tanzīmāt el edicto de Gülhane de 1839, el Jatt-ī Hümāyūn de 1856 y, finalmente, la concesión de la constitución de 1876. Una treintena de años durante los que se sucedieron cuatro sultanes: la constitución de 1876 fue aprobada bajo el sultanato de‘Abd al-Hamīd II, recién ascendido al trono.
Si bien es cierto, como ya se ha sugerido, que el proceso de las tanzīmāt tuvo un carácter más burocrático y organizativo que auténticamente correspondiente a aspiraciones liberales, es igualmente cierto que dicho proceso modificó en distintos aspectos y en profundidad la sociedad otomana. Desde el punto de vista de la administración se procedió a una sistemática racionalización del gobierno local, con la remodelación de las antiguas gobernaciones (vīlayet) y su subdivisión en sanjacados y otras unidades progresivamente menores. Eso permitió sobre todo la extensión de la autoridad del gobierno central y una mayor eficiencia en la movilización de los recursos. Desde el punto de vista legislativo se obtuvieron los que tal vez fueron los resultados más asombrosos, tanto que se hizo patente que la cuestión de las leyes era la más importante en el proceso de reforma. En 1850 se promulgó un nuevo código comercial, y en 1858 un nuevo código penal, que evidentemente restringía los ámbitos de aplicación de la sharī‘a. Entre 1870 y 1876 la promulgación de la famosa Meŷelle radicalizó esa tentativa de compromiso entre la ley religiosa islámica y la legislación laica, que imitaba de manera obvia la codificación europea. Por último, la constitución de 1876 reproducía los términos de la carta fundacional del reino de Bélgica. Menos eficaces resultaron las intervenciones en el campo educativo. La pretensión de promover la difusión de los estudios primarios más allá de los muros de los tradicionales kuttāb islámicos, además de la necesidad que se percibía de disponer de escuelas superiores modernas que impartiesen una enseñanza técnica, y no sólo humanística: todas estas buenas intenciones dejaron en realidad más espacio a las instituciones extranjeras (el liceo francés de Gálata, el colegio protestante de Siria, etcétera) que a instituciones autóctonas que estuviesen realmente a la altura. La propia universidad estatal no fue fundada en Estambul hasta principios del siglo XX.
Otro elemento de gran importancia, y que merece que nos detengamos un momento en él, fue el reconocimiento de que la pertenencia al Imperio otomano derivaba de criterios y derechos modernos de ciudadanía, más que de proveniencias etnorreligiosas. Esta modernización, así como la nueva conciencia de que el estado podía fundar su identidad en caracteres «nacionales» precisos, comprometió, obviamente, el sistema de las millet, es decir de las comunidades religiosas (musulmanes, judíos, cristianos ortodoxos, cristianos melquitas, etcétera) cuya autonomía en la práctica del culto, la profesión de fe y, sobre todo, la gestión de los delicados temas referentes al derecho privado y de familia había sido ampliamente tolerada por el Imperio. Eso no significa, sin embargo, que el elemento islámico sufriese un retroceso significativo. De hecho, durante los años sesenta del siglo XIX nació el grupo modernizador de los Jóvenes Otomanos, cuyo representante más eminente fue Nāmiq Kemāl. Los Jóvenes Otomanos hacían hincapié en el otomanismo, o sea en un criterio moderno de identidad estatal del Imperio, pero también en su pertenencia islámica: eran al mismo tiempo otomanos y musulmanes.
El reformismo del periodo de las tanzīmāt se muestra claramente como un movimiento que tomó impulso de la confrontación con Europa y la modernización, pero que con posterioridad se desarrolló siguiendo sus propias líneas particulares y características. Los resultados, sin embargo, fueron en su conjunto inferiores a las expectativas, y no lograron resucitar verdaderamente al exhausto Imperio otomano. Desde el punto de vista de la crítica historiográfica, las tanzīmāt han sido juzgadas de maneras contrastantes. El antiguo orientalismo de estudiosos como Bernard Lewis destacó su inutilidad a causa de la permanencia de una (presunta) autocomplacencia y un (presunto) desprecio por el «bárbaro infiel»1. El orientalismo más actual, como el de MalcomYapp, ha subrayado, por el contrario, que pese a que las sombras fueran probablemente mayores que las luces las tanzīmāt demuestran que el Imperio otomano estaba muy lejos de la inercia y la pasividad, y que el camino hacia la reforma, que llevará en los años veinte a la construcción de la República deTurquía, tiene unos comienzos remotos2.





























