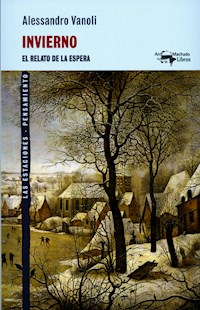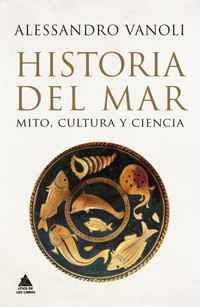
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ático de los Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Un viaje al reino de los mares El mar es fascinante y misterioso a partes iguales, y Alessandro Vanoli nos guía en el apasionante relato de cuatro mil millones de años de historia para, tras navegar entre criaturas, abismos y civilizaciones, llegar a los mares del presente. En este gran libro del mar, descubriremos la geología antigua y los inicios de la vida, los dinosaurios, los peces primitivos y los grandes cataclismos. Viajaremos en las precarias embarcaciones con las que nuestros ancestros se enfrentaron por primera vez al mar y descubriremos sus grandes mitos, los bíblicos y los homéricos. También conoceremos a las civilizaciones que lo surcaron: los fenicios, los griegos, los romanos, los vikingos, los chinos o los musulmanes, hasta llegar a una Edad Moderna en la que españoles y portugueses convirtieron todos los mares en uno. De la brújula a las carabelas, viajaremos con Cristóbal Colón, Magallanes, Vespucio y los piratas del Caribe, y soñaremos con tesoros escondidos y las leyendas del kraken. Por fin llegaremos al presente, a un mar lleno de submarinos y portaaviones en los que descansa el inestable equilibrio geopolítico actual. Descubriremos, en fin, que hablar del mar es hablar de nuestros sueños más profundos: somos parte de él, y eso es quizá lo más importante de esta aventura milenaria. Obra ganadora del premio Melvin Jones
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1036
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.
Queremos invitarle a suscribirse a la newsletter de Ático de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exlcusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.
Historia del mar
Mito, cultura y ciencia
Alessandro Vanoli
Traducción de Elena Rodríguez
Página de créditos
Historia del mar
Primera edición: mayo de 2024
Título original: Storia del mare
© Gius. Laterza & Figli, 2022. All Rights Reserved.
© de la traducción, Elena Rodríguez, 2024
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2024
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial de la obra.
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Imagen de cubierta: Delfín rodeado de criaturas marinas. Medallón de un lécane de figuras rojas. Marie-Lan Nguyen (Wikimedia Commons)
Corrección: Raquel Bahamonde
Publicado por Ático de los Libros
C/ Roger de Flor, n.º 49, escalera B, entresuelo, despacho 10
08013, Barcelona
www.aticodeloslibros.com
ISBN: 978-84-17743-46-8
THEMA: DN
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
Esta obra se ha traducido con la contribución del ‘Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura italiano’.
Contenido
Portada
Newsletter
Página de créditos
Sobre este libro
Primera parte. Geología
Orígenes
La medida del tiempo
La danza de las placas
En la época de los trilobites: el mar alrededor de gondwana
Breve historia de los fósiles
El océano de Pangea
Los océanos y los dinosaurios
El mar en la cima de una montaña
Segunda parte. Ambientes
Continentes, mares y océanos
Vientos, corrientes y olas
Un mundo lleno de vida
Las costas
Tercera parte. Cuando el hombre encontró el mar
El primer nadador del Pleistoceno
¿Cómo se llega a Australia?
Los lapitas a la conquista del Pacífico
Enfrentarse al mar: de las balsas a los barcos
Aprender a pescar
Fondos y entornos marinos del Mediterráneo
El Mediterráneo de los orígenes
El reinado de Minos
Historias de delfines
El Mediterráneo de los micénicos y de los troyanos
La Odisea: el primer gran poema del mar
Breve historia de las sirenas
El mar de los fenicios y los griegos
Los mitos de los orígenes: la creación y el diluvio
Pensar en el mar: egipcios, griegos, hebreos
Los dioses del mar
Alejandría
Los orígenes de Roma y el Mare Nostrum
Ánforas
Garo: el sabor antiguo del mar
Luchar en el mar: la batalla de Accio
La púrpura
El biso: vestirse de mar
Más allá de las columnas de Hércules: exploradores y mercaderes de la Antigüedad en el Atlántico
El descubrimiento de las islas Canarias
La gran red del comercio romano
Las rutas comerciales romanas hacia Oriente
El océano Índico y los monzones
Los entornos: del mar Rojo al Sudeste Asiático
Historias antiguas del océano Índico
La guerra de Rama y el ejército de monos: los grandes mitos indios del océano
Cuarta parte. El comercio, las guerras y las riquezas del mar
Pensar en el mar: al principio de la Edad Media
Constantinopla
El islam y el mar
El coral
El lenguaje marinero
Las embarcaciones medievales
Los puertos
Los mercaderes judíos y las redes comerciales del Mediterráneo
Las repúblicas marítimas
Amalfi
Pisa y Génova
Venecia, el Adriático y la riqueza de los Balcanes
La brújula
Los portulanos y las cartas náuticas
La rosa de los vientos
Relatar el mar en la Edad Media
Monstruos marinos, ballenas y leviatanes
Las guerras en el mar
Los peregrinos y el mar
La concha de Santiago: breve historia de la vieira
Los mares del norte
Breve historia del bacalao
Morsas
El viaje de los vikingos
Los vikingos en América
El arenque
La Liga Hanseática
La desaparición de Rungholt
Todo está conectado
Adén, Siraf, Ormuz y Calicut: las rutas comerciales islámicas en Oriente
Los mercaderes judíos en el océano Índico
El espacio marítimo indio
Las islas Maldivas
Historia de la Cypraea moneta
De cuando las islas Maldivas se hicieron musulmanas
Barcos y rutas islámicas: comercio con el Lejano Oriente
El océano de Simbad
El pecio de Intan y la isla de Java
China y el océano: el centro de todo
De las misteriosas islas de los Inmortales a los mapas: cómo China miraba al mar
Breve historia de la tortuga
Los viajes de Zheng He
Las islas de Japón
Historia de los samuráis y del cangrejo Heikegani
Vida y muerte de los cangrejos
En los orígenes del sushi
Las mujeres del mar
La conquista del Pacífico
Distinguir el espacio del Pacífico: Polinesia
La exploración y la conquista: orientarse en el Pacífico
Orientarse en el océano: el sexto sentido de los animales marinos
Quinta parte. La conquista del mar
Las rutas del Atlántico
Los portugueses hacia África
Carabelas, carracas y otras embarcaciones
Cristóbal Colón
Salto adelante
El mar de los Sargazos
Breve historia de la anguila
Vasco da Gama
Tordesillas: cuando el papa dividió el océano en dos
Cabral y el descubrimiento de Brasil
Américo Vespucio. Dar nombre a un continente
La Casa de Contratación
Tomar posesión de las rutas: el mar y la jurisdicción
Magallanes
Goa
Breve historia de las perlas
De las Filipinas a Macao. los europeos en los mares del Extremo Oriente
Guerras y piratas en el Extremo Oriente
Los otomanos en el océano Índico
Los otomanos en el Mediterráneo
Los otomanos y el mar
Historias del Adriático: marineros, mercaderes, pescadores
Breve historia del pulpo
El sabir: la lengua franca del Mediterráneo
El mar y el miedo: piratas, incursiones y esclavos
La batalla de Lepanto
América vista desde Constantinopla: musulmanes en el Atlántico
El lenguaje marinero y los nuevos tiempos
El océano y los barcos: la era de los galeones
Mascarones de proa
La Armada Invencible
La Pequeña Edad de Hielo
El mar y la colonización del Atlántico
El mapa de Mercator
El auge de los Países Bajos: del arenque a los pólderes
Ámsterdam
Hudson y el Paso del Noroeste
¿De quién es el mar?
El Caribe y los huracanes
Piratas del Caribe
Piezas de a ocho: la plata de los españoles
La guerra en el mar entre los siglos xvii y xviii
La trata de esclavos
El comercio triangular en el Atlántico
Un mar tan grande como el mundo: imperialismo y globalización
La última época de los grandes veleros
El kraken
El Holandés Errante
Mazagán
La aventura del Pacífico y la búsqueda de la Terra Australis
El náufrago solitario
El mar en la literatura moderna y contemporánea
Pintar el mar
Curar el escorbuto
Cálculo de la latitud y la longitud: astrolabio, sextante y cronógrafo
La historia del K1
Los viajes de James Cook
Tiburones
Historias de la Polinesia: reyes, tiburones y tatuajes
Los deportados de la bahía de Botany: el nacimiento de la Australia europea
Australia y la Gran Barrera de Coral
El motín de la Bounty
Rapa Nui
Sexta parte. La posesión del mar
El catálogo de la vida: el mar ordenado y explicado
El último desafío del mar: la gran época de la exploración
El mar de hielo
Focas y osos polares
Inuit
Terror en el hielo: el último desafío del Paso del Noroeste
Ballenas
El mar como frontera y desafío a la naturaleza: Moby Dick
El viaje de la Challenger y los albores de la oceanografía
La época de los barcos de vapor: servicios postales y estrategias militares
Banderas de señales
Breve historia de los faros
El canal de Suez
El canal de Panamá
La gran aceleración: husos horarios y señales de radio
La era de los vapores de hélice y los primeros transatlánticos
El océano y las grandes migraciones
Titanic
Los buques de guerra y la Primera Guerra Mundial
Historia de los sumergibles y submarinos
La Segunda Guerra Mundial
Contenedores
Séptima parte. El mar redescubierto
El fin de lo desconocido: la oceanografía y la exploración de las profundidades
Los últimos misterios del mar: el mito de la Atlántida
Una pequeña historia de la Guerra Fría: el Triángulo de las Bermudas
El mar en la música
La invención del Mediterráneo
El redescubrimiento de las tradiciones: Colapesce y la castañuela
La invención de las vacaciones junto al mar
El mar pintado
Yates y vela: el mar como deporte y turismo
El mar y los migrantes
Octava parte. El mar amenazado
El dominio del mar en la actualidad
El mar en peligro
El mar explotado
Patos y corrientes
El mar contaminado
En el fin del mundo
Al final del viaje
Sobre el autor
Historia del mar
Un viaje al reino de los mares
El mar es fascinante y misterioso a partes iguales, y Alessandro Vanoli nos guía en el apasionante relato de cuatro mil millones de años de historia para, tras navegar entre criaturas, abismos y civilizaciones, llegar a los mares del presente.
En este gran libro del mar, descubriremos la geología antigua y los inicios de la vida, los dinosaurios, los peces primitivos y los grandes cataclismos. Viajaremos en las precarias embarcaciones con las que nuestros ancestros se enfrentaron por primera vez al mar y descubriremos sus grandes mitos, los bíblicos y los homéricos. También conoceremos a las civilizaciones que lo surcaron: los fenicios, los griegos, los romanos, los vikingos, los chinos o los musulmanes, hasta llegar a una Edad Moderna en la que españoles y portugueses convirtieron todos los mares en uno. De la brújula a las carabelas, viajaremos con Cristóbal Colón, Magallanes, Vespucio y los piratas del Caribe, y soñaremos con tesoros escondidos y las leyendas del kraken. Por fin llegaremos al presente, a un mar lleno de submarinos y portaaviones en los que descansa el inestable equilibrio geopolítico actual.
Descubriremos, en fin, que hablar del mar es hablar de nuestros sueños más profundos: somos parte de él, y eso es quizá lo más importante de esta aventura milenaria.
Obra ganadora del premio Melvin Jones
«Un libro épico tanto en longitud como en ambición. La narración fluye como el mar.»
L’Essenziale
«Un sabio equilibrio entre narración y análisis, aventuras y observación científica.»
Tuttolibri, La Stampa
«Vanoli tiene alma de divulgador y va en busca de la aventura a lo largo de las páginas.»
Il Messaggero
«Este libro es un viaje y, a medida que lo leemos, descubrimos todo lo que ha nacido del mar, se ha desarrollado o se ha inspirado en él, sin dejar nunca de lado lo que el mar significa para nosotros: vida, belleza, sueños y poder, pero también desafío, miedo y muerte.»
Maremosso
«Además de una historia del mar, la de Vanoli es también una historia de los mares. Rechaza toda forma de eurocentrismo y de mediterraneocentrismo y también nos descubre los mares más remotos.»
Pandora Rivista
A Predrag Matvejević y Folco Quilici.
Por los días pasados, por los sueños.
Primera parte
Geología
Orígenes
Al principio.
Creo que así es como debo empezar una historia del mar.
Al principio había agua. Pero no como se la imaginan.
Al principio era un agua oscura, nauseabunda, agitada por olas gigantescas. Delante, una costa con montañas brumosas y lejanos volcanes ardientes. Y el cielo era rojo, iluminado por resplandores amarillos bajo una densa y monótona lluvia de ceniza, oprimido por la silueta amenazante, inmensa y candente de la Luna.
Hace cuatro mil millones de años, la Tierra debía de ser más o menos así: no había nada respirable, nada potable y, sin embargo, el mar ya estaba allí.
Si piensan en ello, no es nada obvio; de hecho, merece que nos hagamos la primera pregunta importante: por muy ácida y llena de sustancias tóxicas que estuviera, ¿cómo llegó toda esa agua a la Tierra?
Demos un gran paso atrás, hasta un origen incluso más remoto.
El tiempo, casi mil millones de años antes; el lugar, la rama secundaria de una inmensa galaxia en forma de espiral. Una masa de gas y polvo había empezado a espesarse, compuesta de residuos de estrellas ya muertas: hidrógeno y helio sobre todo, pero también carbono, nitrógeno, oxígeno, silicio y mucho más. Una gran nube que colapsaba bajo la fuerza de su propia gravedad, que hizo nacer en su centro a una estrella, y, alrededor de esta, una danza de materia en rotación, entre la que ya se distinguían otros centros de agregación más pequeños. Era como si dentro de la galaxia se hubiera empezado a formar una réplica en miniatura de la propia galaxia: el inicio aún incierto de lo que un día sería nuestro sistema solar.
Entre estos núcleos que se estaban agregando alrededor de la estrella también se encontraba la Tierra. Hace cuatro mil quinientos millones de años, ya se había convertido en un hervidero de roca fundida que orbitaba alrededor de un Sol recién nacido. En un espacio todavía tan denso de materia que estaba continuamente azotado por una copiosa lluvia de rocas y cometas, cuando ni siquiera se trataba de medios planetas. Como el que un día, en aquellos tiempos primigenios, acabó chocando con ella. Una unión devastadora lanzó al espacio todo tipo de escombros y de residuos, tantos como para dar origen a un nuevo cuerpo celeste. Había nacido la Luna.
Luego transcurrieron millones de años más. Y en aquella esfera de magma que todavía era la Tierra, todo se fundió, pero siempre siguiendo un preciso orden físico y químico: los materiales más pesados, ricos en metales, descendían hacia el núcleo; los menos densos subían cada vez más hacia la superficie. Para que todo esto sucediera, pasó un tiempo desmesurado, pero, al final, hace cuatro mil millones de años, la Tierra tenía una corteza primitiva. Y, lo que resulta incluso más sorprendente, esa corteza estaba rodeada de agua. Del primer océano del mundo.
Así que aquí estamos, en la superficie de un planeta todavía extraño y hostil: no hay oxígeno, obviamente, solo gases tóxicos, como monóxido y dióxido de carbono, y es probable que también metano. El cielo es extraño, terrible en muchos sentidos: dominado por una Luna inmensa, todavía ardiendo de lava y muy cerca de la Tierra. Un cielo en el que todo fluye muy deprisa: cada seis horas, un amanecer; cada seis horas, una puesta de sol. Y a su alrededor, el estruendo de los cuerpos que caen del espacio, las violentas sacudidas de los terremotos y de las erupciones. La idea de un océano en semejante infierno parece increíble. Y, sin embargo, ya está allí.
Así que volvamos a la pregunta inicial: ¿cómo llegó el agua hasta aquel lugar? Desde fuera, esto es evidente: del espacio, como todo lo demás. De qué modo, sin embargo, no está nada claro. Durante años se creyó que había llegado a través del bombardeo de cometas y meteoritos helados en una época en que el planeta empezaba a enfriarse lo suficiente como para retenerla. Pero hoy en día algunos especulan, con buenas razones, que ya podría haber estado presente en los grandes materiales que se unieron en el principio para formar el planeta: primero, en el periodo más caliente, liberada en forma de vapor; después, en el periodo de enfriamiento, condensada en agua en la superficie.
Pero lo realmente extraordinario es otra cosa. Tal vez ya en aquel entonces, si pudiéramos ampliar una gota de aquella agua vacía, profunda y silenciosa, se podría ver algo cuando menos inesperado: filamentos diminutos, como formados por una cadena de bolitas, extraños organismos unicelulares microscópicos parecidos a las formas que hoy conocemos como cianobacterias o algas azules.
Ahora tenemos abundantes pruebas de ello: sus fósiles se han encontrado en Australia y datan de hace unos 3500 millones de años. Y gracias a unos sedimentos hallados en Groenlandia que contienen acumulaciones de grafito (es decir, carbono, la materia prima de la vida), hemos llegado a la conclusión de que su presencia podría ser muy anterior. He aquí, entonces, el principio; ese hecho estrepitoso que desde el inicio nos parece íntimamente ligado al agua: en realidad, no sabemos cómo fue -quizá alguna reacción química en aquel caldo primitivo, quizá algún aminoácido llegado del espacio-, pero allí, en aquel mar primordial, ya había vida.
La medida del tiempo
Al observar la historia de los mares y los océanos, primero debemos acostumbrarnos a una escala temporal que nos es ajena. En el fondo, somos seres humanos: solo podemos percibir el transcurrir de nuestras propias vidas y, como mucho, el de las generaciones que nos han precedido. Para sentir el ritmo de las grandes civilizaciones del pasado, necesitamos mucho estudio y esfuerzo, pero basta con abandonar la historia y aventurarse en los infinitos miles de años que han marcado nuestra evolución para comprobar que todo se nos escapa. Y no es tan extraño: igual que una mariposa que bate sus alas durante un día nunca podrá comprender el ciclo de nuestra vida, del mismo modo tenemos muy pocas posibilidades de percibir realmente el sentido del flujo geológico de los millones de años de nuestra Tierra.
A propósito de esto, hay un juego muy conocido que se ha convertido en un clásico de la divulgación científica, y que, más o menos, dice así: hagamos como si toda la historia de la Tierra, cuatro mil quinientos millones de años, pudiera resumirse en un año natural. Pues bien, en esta escala, las bacterias de las que hemos hablado aparecerían más o menos en marzo; hasta octubre no habría formas de vida; los primeros vertebrados, tal vez peces óseos, no asomarían la cabeza hasta alrededor del 20 de noviembre; los dinosaurios llegarían poco a poco a mediados de diciembre, mientras que nuestra evolución entera, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens, se produciría por completo en las últimas diez horas del 31 de diciembre. Y los tiempos históricos, en un abrir y cerrar de ojos: las pirámides, el Imperio romano, Leonardo y Napoleón fluirían a una velocidad de vértigo en los últimos segundos antes de la medianoche; y en ese último fotograma, con el champán en la mano, nosotros.
Así, una vez resuelto de raíz el problema de nuestro egocentrismo, intentemos reanudar el relato concediendo la dimensión adecuada a la historia de los mares. Para empezar, se nos presenta una primera mitad interminable: la que acabamos de conocer y que va desde la formación de la Tierra hasta, más o menos, hace dos mil quinientos millones de años. Los geólogos lo llaman el Arcaico, y para nosotros es la era del primer mar desconocido y de esas extrañas formas primordiales bacterianas de vida. Después, durante unos dos mil millones de años más, transformaciones infinitamente lentas: a todo este segundo periodo (sería mejor decir «eón») lo llamamos Proterozoico. En él asistimos a la formación de continentes enteros y, en el mar, al nacimiento de algas unicelulares y, hacia el final, incluso al de algunos organismos primitivos blandos, cosas pequeñas pero significativas. Sin embargo, en las masas continentales no cambia nada. Siguen siendo lugares desolados, desprovistos de vida, similares a un paisaje lunar o marciano, con una sola diferencia, imperceptible aunque notable, con respecto a antes: poco a poco, el oxígeno va aumentando en la atmósfera.
Habrán notado que estos dos periodos por sí solos en realidad abarcan una buena parte de toda la historia de la Tierra: dos mil millones uno, dos mil millones el otro. Desde luego, el inicio de la historia de la vida y de los océanos es infinitamente lento; pero también es cierto que una parte del problema reside en nuestros escasos conocimientos. En historia, cuanto más descendemos en la línea del tiempo, más raros y confusos se vuelven los vestigios; por tanto, es más difícil reconstruir ese pasado. En la geología, en la historia de la Tierra, sucede lo mismo: los indicios de aquellos tiempos infinitamente lejanos son las rocas más antiguas que han llegado hasta nosotros y que, por supuesto, son cada vez más raras a medida que descendemos en el tiempo. En cualquier caso, incluso así, estas rocas nos dicen mucho: nos hablan, a través de los fósiles, de una vida que comienza tímidamente a diversificarse; nos muestran grandes cambios climáticos, como las primeras glaciaciones hace miles de millones de años, o bien nos cuentan la aparición de los continentes, con sus valles y sus antiguas e imponentes montañas.
Y precisamente este último aspecto, este movimiento de la Tierra, será fundamental en la historia posterior de los océanos. Tanto es así que es necesario abrir un paréntesis y profundizar un poco más en la cuestión.
La danza de las placas
Los océanos existen en relación con la tierra que los define. Y esto no es algo que podamos dar por sentado.
El punto de partida es algo que pueden comprobar fácilmente: si observan con atención un planisferio, verán que las actuales líneas de las costas de África y de América del Sur encajarían muy bien si se quitara de en medio el océano Atlántico. A partir de aquí, analizando con más detalle los restos geológicos de Australia, India y el sur de África, podrán deducir con facilidad que, en el pasado, estos continentes también fueron uno solo.
Hace aproximadamente un siglo, los geólogos empezaron a obtener los frutos de estas observaciones. Y a partir de las investigaciones que siguieron, comprendieron que, al menos una vez en el curso de la historia de la Tierra, todos los continentes actuales debieron de estar unidos formando un supercontinente. Tan solo quedaba por comprender cómo se habían desplazado. La respuesta llegó después de la Segunda Guerra Mundial, gracias sobre todo al uso sistemático de las ecosondas, unos instrumentos que medían con gran precisión la velocidad a la que viajaban las ondas sonoras desde el barco donde estaban instaladas hasta el fondo marino, y viceversa. Requirió años de trabajo, pero al final se elaboró un mapa extremadamente detallado de las profundidades oceánicas. Un mapa que mostraba con gran claridad una serie de crestas y líneas de fractura que recorrían todo el lecho marino, de un lado al otro del planeta. De ahí a extraer un modelo científico real no se tardó mucho. Al principio, se lo llamó la deriva continental: una imagen imprecisa, pero sin duda impresionante. Después, el rigor científico se impuso y se llegó a lo que todavía hoy conocemos como tectónica de placas o tectónica global.
De una forma muy sintética, la cuestión es la siguiente: por extraño que resulte, nadie sabe con seguridad qué hay dentro de la Tierra. Pero si excluimos las cuevas, los dinosaurios y las setas gigantes que imaginó Julio Verne, los científicos se ponen de acuerdo, al menos en líneas generales. Según dicen, si pudiéramos observar nuestro planeta por secciones, en el centro veríamos un núcleo interno sólido, rodeado por un núcleo externo de elementos metálicos en estado líquido; luego, un manto de rocas muy calientes y viscosas, y, por último, una corteza externa rocosa hecha de silicatos.
A la parte más externa, la que está formada por el manto en el interior y la corteza en la superficie, los científicos la denominan litosfera (del griego lithos, que significa ‘piedra’). Ahora bien, durante miles de millones de años (algunos incluso afirman que más de cuatro mil millones), la litosfera parece haberse dividido en una serie de placas, unas más grandes y otras más pequeñas, que se mueven unas respecto a otras. Y uno pensaría que lo hacen básicamente flotando sobre la parte fundida que hay debajo, pero un geólogo serio explicaría que es un poco más complicado: debido al calor interno, diría, la parte inferior de la placa se deforma, moviéndose muy despacio, de forma muy parecida a un glaciar cuando se desliza montaña abajo.
Bien, pues esta es la cuestión: este movimiento siempre ha dado forma al planeta; da origen a volcanes y terremotos, crea continentes, cordilleras y, por supuesto, océanos. Y, claro está, no sabemos nada de lo que ocurrió en los inicios más profundos de esta larga historia, pero cuando llegamos al final del Proterozoico, empezamos a tener suficientes datos para hacernos una idea de cómo era el mundo en ese pasado lejano. De cómo estaban dispuestas las masas de tierra que habían emergido. Y de cómo era el mar.
En la época de los trilobites: el mar alrededor de Gondwana
El tiempo empieza a pasar más rápido en nuestra historia. Ya no lo medimos en miles de millones de años, sino en cientos de millones. Cuanto más aumentan las rocas y los sedimentos, más aumentan los fósiles, y más podemos empezar a llenar de detalles el relato. Así que aquí estamos, hace 540 millones de años, al comienzo del Paleozoico: una larguísima era de 300 millones de años en la que veremos el mar poblarse de todas las formas de vida posibles. Durante mucho tiempo en ese periodo, la mayor parte de las tierras emergidas estuvieron unidas en un macrocontinente al que hoy llamamos Gondwana.
Sería inútil aventurarse en su exploración: allí arriba, todo sigue desangelado, nada más que roca desnuda. Tan solo en las regiones más húmedas se vería la primera diferencia real: unas manchas, como si a las rocas se les hubiera aplicado pintura verde. Y esta es la verdadera señal de cambio: las primeras algas han conseguido colonizar tierra firme.
Pero, llegados a ese punto, la verdadera maravilla sería concederse también una inmersión, ya al principio de esa era, en el periodo que llamamos Cámbrico, quizá en las aguas más cálidas y poco profundas cercanas al ecuador (en esa época, allí se encuentra el trozo de tierra que un día se convertirá en América del Norte). Una zambullida en el agua azul de un lecho marino arenoso y nos encontraríamos rodeados de seres diminutos: el cuerpo oval ligeramente aplanado, un caparazón que le cubre la parte superior, la cabeza provista de antenas y el tórax segmentado, dividido en varios anillos y animado por un discreto número de patitas. No se asuste: los conoce, los ha visto por todas partes en sus formas fosilizadas. Son los trilobites. Llamarlos así es demasiado genérico, teniendo en cuenta que, a día de hoy, se han identificado cientos de géneros y miles de especies. En general, basta saber que también son artrópodos: parientes lejanos, tal vez progenitores, de arañas, libélulas, cangrejos, gambas y cirrópodos. Y a medida que la arena del fondo marino vuelve a depositarse, se distinguen diferentes tipos: algunos de pocos milímetros que nadan dando saltitos; otros más anchos y planos, de casi diez centímetros, que avanzan rápidamente caminando por el lecho marino. Pero, sobre todo, ese mar primordial bulle de una variedad de vida difícil de imaginar: algas de todo tipo, variadas en altura y color, y, entre ellas, además de trilobites, diversos seres que desafían la imaginación. Un organismo oblongo, dotado de hasta cinco ojos y de un tubo extensible similar a una boca (los paleontólogos lo llamarán Opabinia), o una especie de gusano pequeño que camina por el lecho marino con siete pares de patas protegido por enormes acúleos, el Hallucigenia, una de las cosas más extrañas y raras que los mares de la Tierra han conocido jamás.
Y ese lugar primordial se encuentra tan atrás en el tiempo que uno siempre debe tener cuidado al intentar imaginarlo. Debemos saber que, sea cual sea la reconstrucción que se haga de él, esta nunca será definitiva: de un mundo sumergido tan grande como un planeta, tan solo conocemos lo que vemos a través de unos pocos hallazgos afortunados. Unas rocas para todo un océano. El caso más importante es el que tuvo lugar a principios del siglo xx en Burgess, en las Montañas Rocosas canadienses. Rocas sedimentarias rebosantes de huellas y fósiles de todo tipo. Rocas que luego se excavarían y se estudiarían durante décadas, hasta nuestros días, para integrar y mejorar enormemente nuestros conocimientos: los animales que acabamos de describir procedían de allí.
En cualquier caso, más allá de cualquier detalle científico, hay algo que ahora ya tenemos claro: a principios de la era paleozoica, la vida estalló en formas y variedades nunca antes experimentadas. Durante unos miles de millones de años, tan solo bacterias, y, en el mejor de los casos, unas pocas criaturas simples de cuerpo blando, habían nadado imperturbables en los mares. Luego, la explosión: una evolución que, vista así, parece casi caótica, con un número cada vez mayor de grupos especializados y un continuo juego de azar de la naturaleza, lleno de experimentos, algunos exitosos y otros no.
Desde ese momento, a través de los fósiles y las rocas seguimos una historia cada vez más agitada. Transcurren millones de años, y vemos que varias especies de trilobites se extinguen y dejan paso a otras, igual que sucede con cada animal cuyas huellas podemos reconocer y reconstruir entre las piedras y los sedimentos. De vez en cuando, más tarde, sucede algo más grave: una extinción masiva. Ha ocurrido varias veces en la historia de la Tierra. La primera de la que tenemos constancia tuvo lugar hace quinientos millones de años, al final del Cámbrico, el periodo más antiguo de los que conforman el Paleozoico. No sabemos exactamente por qué; tal vez por un cambio climático, o una variación en el nivel del mar, pero lo que se ve en la piedra es la progresiva desaparición de gran parte de los trilobites y de muchas otras especies. Y, como sucede a menudo, parece el final, pero solo es el principio de una nueva y larga historia.
Breve historia de los fósiles
Conchas impresas en la roca, huesos antiguos, formas de peces y de plantas primitivas. Más o menos todos sabemos de qué se trata. Los paleontólogos también lo tienen muy claro: llamamos fósiles, dicen, a cualquier tipo de prueba de la presencia de vida en el pasado de la Tierra. Así pues, los restos de organismos animales y vegetales, así como las huellas dejadas en las rocas por las formas de vida, son fósiles. Y dado que la paleontología se ocupa del estudio de los organismos en el pasado, esto significa que, esencialmente, se ocupa de los fósiles.
Sí, está bastante claro. Sin embargo, durante casi toda la historia de la humanidad no ha sido así en absoluto: hasta hace unos pocos siglos, esas piedras que mostraban los rostros o los cuerpos de seres vivos permanecieron de facto indescifrables, por lo que alimentaron leyendas e hipótesis que a menudo contaban con una buena dosis de fantasía.
Los griegos las llamaban de forma genérica orukta, cosas excavadas en la tierra, por lo que no distinguían entre animal y mineral, y acabaron dándoles todo tipo de interpretaciones. Algunos propusieron hipótesis que se acercaron: el filósofo Jenófanes, por ejemplo, estaba convencido de que las conchas y los restos de peces que observó entre las rocas de Siracusa habían sido en otro tiempo seres vivos. Y del mismo modo pensaron otros, entre los que destaca Heródoto, que en el siglo v a. C. llegó a la misma conclusión acerca de las conchas visibles en las montañas de Egipto. Luego apareció Aristóteles y armó un lío: los fósiles, dijo, los producía la propia tierra. Es más, de hecho, como afirmó en su Meteorología, los fósiles, al igual que los metales, se formaban bajo la tierra, y lo hacían gracias a una «exhalación seca» que no aclaró. El peso de su fama y de su sabiduría impuso esta idea durante siglos.
A principios de la Edad Media, tanto en el mundo cristiano como en el musulmán, Aristóteles seguía siendo una autoridad indiscutible, y muchos retomaron esta idea improbable, lo que contribuyó a relegar los fósiles a las curiosidades y anomalías de la naturaleza: cosas parecidas a seres vivos, pero generadas como piedras.
Por fortuna, incluso con el debido respeto a la autoridad del filósofo griego, alguien empezó a mostrar ciertas dudas. En el mundo musulmán, por ejemplo, alrededor del siglo x, un grupo de eruditos llamado Ikhwan al-Safa, los Hermanos de la Pureza, intuyó el proceso de sedimentación: «Sepa, oh, hermano, que las montañas se quiebran y se desmoronan […], luego los mares depositan esta arena en el lecho marino, capa tras capa, a lo largo de los tiempos y de las épocas». Y en el mismo periodo, el gran filósofo y médico Ibn Sina, nuestro Avicena, habló de los fósiles en su gran enciclopedia, el Libro de la curación: tal vez, dijo, las cosas no eran como las había planteado Aristóteles; quizá se trataba de animales y de plantas convertidos en piedras por una virtud particular presente en los terrenos pedregosos (y puede que no sea casualidad que su traductor al latín prefiriera omitir esa parte).
Asimismo, en el mundo cristiano las dudas no tardaron en surgir. Los padres de la Iglesia ya habían preferido recurrir al Antiguo Testamento en lugar de a los griegos para construir una imagen del origen del mundo. Y muchos de ellos, como Tertuliano o Eusebio de Cesarea, vieron en los fósiles de conchas y peces petrificados unas pruebas claras del diluvio universal. En cuanto al discurso de Aristóteles, muchos siguieron pensando en los siglos posteriores que hacía aguas, aunque no siempre lo declararon de forma abierta. Hizo falta una verdadera transformación del pensamiento. Y también hizo falta un genio como Leonardo da Vinci para dar un salto de calidad en el asunto. Podemos seguir sus razonamientos prácticamente año por año entre 1506 y 1510. Están todos ahí, plasmados en el Códice Leicester-Hammer: treinta y seis hojas de notas sobre las conchas que había observado en los Apeninos toscanos. Y enseguida se ve que había acertado: dibuja y describe esos «nichi», como él los llama, esas ostras o caracolas, especificando que se trata precisamente de «cosas nacidas en el mar». Seres vivos, en suma, que, tras la muerte, habrían quedado cubiertos por el fango del lecho marino para luego petrificarse.
Pero sí, era Leonardo, y quizá era demasiado pronto. Porque la historia del pensamiento casi nunca avanza en línea recta: a veces da giros confusos, a menudo se detiene, de vez en cuando retrocede descaradamente. Como en este caso. En efecto, el siglo xvi fue testigo, por un lado, de una recuperación general de las ideas de Aristóteles y, por otro, de una nueva importancia concedida a la Biblia. Así pues, no es casualidad que la palabra «fósil» naciera en esa época: la introdujo el erudito alemán Georg Bauer, más conocido como Georgius Agricola, que la tomó del vocablo latino fodere, es decir, ‘cavar’, un calco del antiguo término griego que se refería a todos los objetos naturales procedentes de la tierra: algo muy aristotélico, en definitiva. Y, por si fuera poco, también recobró fuerza la teoría de los fósiles como testigos del diluvio universal. Pensándolo bien, era obvio que esto no se correspondía con la doctrina aristotélica, pero en aquella época no le dieron demasiada importancia. Es más, muchas personas se esforzaron por calcular la fecha de la creación del mundo a partir de los datos de la Biblia: Kepler, a principios del siglo xvii, afirmó que la Tierra se había creado en el 3993 a. C.; el arzobispo James Ussher, por su parte, fue mucho más lejos y propuso el año 4004 a. C., e incluso añadió el día concreto, el 23 de octubre. Así que, sin ánimo de ofender a Leonardo, no es de extrañar que en aquella época hubiera quien viese en los fósiles las huellas de antiguos dragones o los vestigios de gigantes bíblicos. El resultado fue una especialización y una producción de libros muy improbables, como el de un tal Chassanion, que, en el año 1580, publicó su De gigantibus.
Y parece extraño que con semejante premisa la solución estuviese tan cerca. Sin embargo, así fue. La clave no estaba ni en Aristóteles ni en la Biblia, sino en una nueva mirada sobre las cosas, esa mirada que Leonardo había anticipado y que ahora, en el siglo xvii, se difundía cada vez más. Observar las cosas como a través de un microscopio, permitir que los sentidos adopten el distanciamiento necesario, medir, analizar: lo hacían los mercaderes, los astrónomos, los biólogos, los médicos. La naturaleza era un inmenso libro por descifrar, siempre que se dispusiera de las técnicas y la atención adecuadas.
Así que aquí estamos, en un día de octubre del año 1666. Niels Stensen, a quien todos conocían por su nombre humanístico de Nicolás Steno, acababa de llegar a Florencia procedente del norte de Europa, donde ya se había hecho un nombre como médico y experto anatomista. Una mañana, las puertas de su estudio se abrieron de par en par y apareció una cabeza monstruosa. La habían pescado frente a las costas de Livorno: un tiburón enorme. Tuvo el honor de diseccionar la cabeza. Steno se puso manos a la obra, y lo que más le llamó la atención fueron los dientes. En aquella época, de hecho, se producía un acalorado debate entre científicos y eruditos: se discutía la naturaleza de las glossopetrae, las lenguas de piedra que a menudo se encontraban en rocas como las de la isla de Malta. Steno las comparó y midió, y finalmente llegó a la solución que fundaría de facto la geología moderna: ¡las glossopetrae no eran más que antiguos dientes de tiburón!
A partir de ahí, Steno no tardó en deducir un principio fundamental. Lo escribió en el año 1669, en la que se convertiría en su obra más famosa, De solido:
Si una sustancia sólida es similar en todos los aspectos a otra sustancia semejante, no solo en las condiciones de su superficie, sino también en la organización interna de sus partes y componentes, esta también será similar a la otra en la forma y el lugar de su producción.
Es decir, un sólido, como por ejemplo una concha, que imprime su forma en otro sólido, como una roca sedimentaria, se solidificará antes que el que lo contiene. De aquí surge otro principio de la geología: los estratos geológicos inferiores son más antiguos que los superficiales. En suma, había nacido el principio de superposición estratigráfica, que dice que el estrato más antiguo se encuentra en la parte inferior. Tal vez, pronunciar estas palabras hoy en día resulte casi una obviedad, pero se tardó casi toda la historia del ser humano para llegar hasta ellas.
Por supuesto, esto no fue más que el principio: entre los siglos xvii y xviii, las aportaciones que iban en esa dirección se multiplicaron. Hasta que, en el París de la Revolución, Georges Cuvier fundó la ciencia de los fósiles mediante el desarrollo del método de observación y comparación, que es la base de la anatomía comparada. Cabe destacar que tuvo la intuición de extender esta comparación a los organismos extinguidos, lo que proporcionó un cuadro de clasificación que permitía unir pasado y presente, según las mismas reglas que Linneo había definido para los organismos vivos décadas antes.
Durante el siglo xix todo se aceleró: una auténtica caza de fósiles asoló Europa. El descubrimiento de los primeros dinosaurios en la Inglaterra victoriana encendió la imaginación (por cierto, fue Richard Owen, director del Museo Británico, quien acuñó la palabra «dinosaurio» en 1842). Luego llegaron los años de aventuras en el Salvaje Oeste, porque esta zona de Estados Unidos resultó ser un territorio colmado de restos. Después se sucedieron los tiempos de las acaloradas rivalidades académicas (como cuando el paleontólogo Edward Cope colocó una cabeza de reptil marino en el extremo de su cola y su colega Othniel Marsh no perdió ocasión para desacreditarlo y difundir la noticia). Por último, surgieron las nuevas técnicas, desde el análisis biométrico hasta la datación radiométrica.
Hoy en día sabemos muchas cosas. Sabemos, sobre todo, que formar un fósil no es nada fácil. Que de los cientos de millones de organismos que han existido en la Tierra, solo una cantidad extremadamente pequeña ha dejado rastro. Y, en especial, que un número infinitamente menor resurge de las rocas que los contienen. Sabemos que para que se produzca el proceso de fosilización se necesita una serie de afortunados acontecimientos concomitantes. Y que estos acontecimientos se producen con más facilidad en ambientes acuáticos, en el fondo del mar o de un río, donde el organismo puede ser sustraído a la máxima velocidad posible de los agentes que tenderían a descomponerlo, por ejemplo, gracias a un rápido enterramiento bajo un sedimento de lodo, o bien incrustándose en la resina. Por todo ello, es fácil comprender que los componentes duros, como dientes, huesos o caparazones, tienen más probabilidades de fosilizarse respecto a los músculos o las grasas. Y la reacción que se desencadena en ese entorno cerrado muy a menudo lleva a los restos del organismo a mineralizarse, es decir, a que los minerales en disolución sustituyan a los presentes en el organismo. En resumen, ahora sabemos que, en cierto sentido, pero solo en cierto sentido, Aristóteles tenía algo de razón al considerar esos restos como si fueran piedras.
El océano de Pangea
Mientras tanto, las placas tectónicas seguían dando forma y remodelando los continentes. Gondwana se fragmentó progresivamente y, en un movimiento formidable que duraría casi trescientos millones de años, las masas de tierra se remodelaron y volvieron a ensamblarse en un nuevo supercontinente, uno que desde hace mucho tiempo llamamos Pangea: una gigantesca masa de tierra que se extendía de polo a polo, rodeada por un mar único, tan vasto como el resto del planeta.
En ese inmenso mundo acuático comenzaron a emerger los peces. Los primeros, muy antiguos, quizá ya surgieron a finales del Cámbrico: organismos acorazados con placas óseas externas. Después, hace unos cuatrocientos millones de años, al final de un periodo que llamamos Silúrico, apareció un nuevo grupo dotado de escamas, de aletas afiladas y espinosas, y, sobre todo, de mandíbulas: probablemente, una evolución del cartílago de las branquias. En definitiva, eran los depredadores.
En el periodo siguiente, durante el Devónico, los peces siguieron proliferando y diversificándose, y se convirtieron en los protagonistas de una cadena trófica que creó escuela: los peces grandes se comen a los pequeños, pero, al final, acaban siendo devorados por otro todavía más grande y monstruoso. Y, en este caso, ni siquiera se trata de retórica, porque el monstruo del Devónico, en la cima de la cadena trófica, existió en realidad: un temible ser de las profundidades de diez metros de largo, cubierto en la cabeza y la parte anterior del cuerpo con una robusta armadura de placas óseas. A ese monstruo lo conocemos como Dunkleosteus, y ahora sabemos que en aquellas aguas se encontraba en buena compañía, entre depredadores igualmente voraces como el Stethacanthus o el Cladoselache, ambos parecidos a tiburones. Y la lista podría seguir, trasladando nuestra atención a peces más pequeños, pero igual de combativos, como los Sarcopterygii, dotados de aletas carnosas, y los Actinopterygii, que ya eran óseos, de los que derivan la mayoría de los peces actuales. Y todos estos seres nadaban en un mar de infinitas tonalidades, con un lecho marino rico y colorido, entre esponjas, corales, escorpiones de mar y grandes moluscos, como los famosos amonites, con sus conchas en forma de espiral, tan comunes que se convirtieron en los fósiles por excelencia. De hecho, en la actualidad, incluso se han adoptado como símbolo gráfico de la paleontología.
Entre los muchos tipos de seres que se establecieron en aquella época, el más interesante para nuestra historia es, sin duda alguna, ese extraño pez que un día decidió abandonar el mar y buscar la tierra firme. Es probable que estuviera emparentado con el grupo de los Sarcopterygii y, en algún momento, vio que era capaz no solo de extraer oxígeno del agua, sino también de inhalar aire mediante unos pulmones rudimentarios. En cierto modo, es algo similar a lo que hacen todavía hoy ciertas especies de dipnoos de Australia o del Amazonas. Pero no hay que pensar en esta historia como suele aparecer en los cómics: un pez con cara de perplejidad que se adentra en la vegetación al son de las aletas. Para empezar, la cosa duró más o menos quince millones de años. Y tampoco se trató de un solo grupo de peces, sino de muchas ramas evolutivas paralelas.
Naturalmente, los anfibios victoriosos se encontraron con toda la Tierra para ellos, libres para diversificarse con rapidez. Alejarse del agua no había sido un paso fácil, pero, en realidad, fue otra cosa la que permitió uno de los saltos más impresionantes de la historia evolutiva, el que dieron los reptiles a finales del Paleozoico: el acontecimiento clave que sentó las bases para su dominación en la Tierra y el posterior advenimiento de los dinosaurios fue… el huevo. Ahí estaba el secreto: una estructura que protegía al nonato con una gruesa cáscara exterior y una reserva de alimento en su interior. Un huevo, además, que no debía ser puesto en el agua, sino que contenía una especie de estanque privado portátil.
Del mismo modo, la conquista de la Tierra por parte de las plantas estuvo determinada por la evolución de la semilla: mientras que antes todo dependía de las esporas, que necesitaban ambientes húmedos para reproducirse, ahora —al menos desde el Devónico—, las plantas, gracias a las semillas, podían reproducirse en cualquier lugar, incluso en ambientes relativamente secos. Poco hizo falta para que aparecieran por todas partes tallos leñosos y extensos sistemas de raíces. Y, a continuación de todo esto, apareció el suelo que conocemos: la tierra marrón y quebradiza que ahora cubre gran parte de nuestro planeta, derivada precisamente de la descomposición de las plantas. Y con las plantas, también cambiaron los insectos, que empezaron a diversificarse cada vez más deprisa. En definitiva, la vida había ganado y lo había colonizado casi todo.
Si al final de ese periodo, hace doscientos cincuenta millones de años, hubiéramos dado un paseo por el actual norte de Europa (que, por cierto, se encontraba más o menos en el ecuador, encajado junto a otras tierras), es probable que hubiéramos caminado por grandes bosques de coníferas, parientes lejanos de los pinos actuales, y habríamos sudado en una humedad sofocante. De vez en cuando habríamos alzado la vista al cielo, y quizá nos habríamos sorprendido ante la ausencia de pájaros: aún tardarían mucho en llegar. Y si al final hubiéramos alcanzado un lago, habríamos visto una vida extraña: salamandras viscosas, más grandes que un perro, esperando plácidamente a unos peces a los que hincar el diente; o los pareiasáuridos, cuadrúpedos achaparrados de piel grumosa; o los pequeños y gruesos dicinodontos, que escarban en el barro como cerditos, utilizando sus colmillos afilados para arrancar las raíces.
Y es triste, pero, en ese momento, todo se detuvo una vez más. Como ocurría a menudo, el corazón de la Tierra empezó a sacudirse. Al principio, fue un temblor imperceptible, porque nacía a ochenta o cien o incluso más kilómetros de profundidad en el manto terrestre. Debajo de Siberia empezó a formarse un enorme punto caliente; el flujo de roca líquida estalló desde el manto hacia la corteza y la inundó. Y no fueron volcanes como los conocemos en la actualidad, montañas capaces de explotar escupiendo lava y ceniza. Estos eran esencialmente grietas de kilómetros y kilómetros de longitud, que vomitaron lava sin parar durante años, décadas, siglos. La erupción de finales del Pérmico duró unos cientos de miles de años, tal vez millones. Y esto lo sabemos muy bien: todavía hoy, más de doscientos cincuenta millones de años después, las rocas de basalto negro que surgieron tras el enfriamiento de aquella lava en Siberia cubren cerca de dos millones y medio de kilómetros cuadrados. Y con la lava cambió la vida en todo el planeta. El polvo se esparció en la atmósfera, lo que bloqueó la luz solar e impidió la fotosíntesis de las plantas. Los frondosos bosques de coníferas murieron; los pareiasáuridos y los dicinodontos se quedaron sin plantas que comer, y la cadena trófica se rompió. Pero, además de en la atmósfera, el dióxido de carbono acabó en los océanos, y eso provocó una cadena de reacciones químicas que volvieron el agua mucho más ácida: un gran problema, sobre todo para las criaturas marinas con caparazones fácilmente solubles. Los últimos trilobites se extinguieron entonces, y con ellos, gran parte de los peces y de los seres que durante millones de años habían transformado aquel océano primordial en un mar rebosante de vida.
Cuando se habla de una extinción masiva, solemos pensar en los dinosaurios. Y puede sonar extraño, pero esta no fue nada en comparación con la que había ocurrido antes, hace 252 millones de años para ser exactos. El noventa por ciento de las especies vivas desapareció en aquel apocalipsis. Quizá la desaparición total de la vida en la Tierra nunca fue un riesgo tan concreto como entonces. Nunca había permanecido el mundo tan atónito, tan en silencio, como en ese momento, al final del Pérmico.
Los océanos y los dinosaurios
Pero la vida sabe adaptarse y resistir, incluso después de la peor de las catástrofes. Al cabo de unos millones de años, las erupciones al fin se detuvieron y los ecosistemas se estabilizaron. Las plantas volvieron a crecer y se diversificaron, sirvieron como alimento para los herbívoros, que, a su vez, alimentaban a los carnívoros. En suma, las redes alimentarias se reconstituyeron. Y, sobre todo, los intrépidos supervivientes encontraron a su disposición una Tierra que había quedado medio vacía, una frontera que colonizar. Por enésima vez, la evolución se recreó con rapidez e inventiva. El Pérmico había llegado a su fin y comenzaba el Triásico. En un mundo nuevo, los dinosaurios estaban a punto de entrar en escena.
Situémonos hace doscientos cincuenta millones de años, al principio de lo que llamamos el Mesozoico. Los continentes, todavía unidos en Pangea, empezaban a separarse. Primero África de Europa, lo que, en esencia, rompió en dos el macrocontinente, y con ello se creó el pasaje marino que los paleontólogos llamaron Tetis. Después, tuvo lugar la apertura paulatina del océano Atlántico septentrional; por último, la separación de África de América del Sur. Una operación de doscientos millones de años, por supuesto, pero capaz de producir consecuencias fundamentales para el clima y la biología. La creación de esos vastos mares separados por continentes alteró la circulación oceánica, el principal mecanismo que desplaza el calor de una región a otra del planeta. Además, la división de las masas terrestres influyó en la distribución de las especies vivas y separó las líneas evolutivas, principalmente en tierra, pero también en los mares.
La tierra firme del Mesozoico ya es completamente distinta de la anterior, irreconocible, sobre todo los bosques, formados por plantas con semillas. Muchas nos parecerían exóticas, como las cícadas o las Ginkgoaceae (de estas, la única especie que sobrevive hoy es la Ginkgo biloba); otras nos resultan más familiares, como las coníferas. Al final de la era también llegarían las plantas con flores. Pero, por supuesto, cuando pensamos en ese largo periodo, la mayoría de nosotros soñamos con los dinosaurios. En efecto, estamos ante una historia evolutiva extraordinaria que llevaría a los reptiles a convertirse en los dominadores indiscutibles del planeta. El mérito es, en primer lugar, del huevo, que, aparte de su tamaño, ya entonces era similar a lo que todavía hoy cocinamos para comer (y que nos recuerda que los pollos —y todas las demás aves— descienden de los dinosaurios). También es gracias a ese mundo exuberante, que proporcionaba a todos los dinosaurios, en su mayoría herbívoros, una alimentación variada y segura.
Esta, por supuesto, también es una historia larga y compleja. Los dinosaurios no se dispersaron por Pangea de la noche a la mañana, como los virus. Durante muchos millones de años, permanecieron en zoológicos provincianos, atrapados en una zona al sur del supercontinente, incapaces de escapar. Curiosamente, había muchos más mamíferos primitivos, como los dicinodontos, que se alimentaban de raíces y hojas, u otros tipos de reptiles, en especial los rincosaurios, que trituraban las plantas con sus picos afilados. Entonces ocurrió algo —y no sabemos muy bien el qué—, y los dinosaurios, o al menos sus antepasados, empezaron a emigrar y a colonizar otros entornos. Hace unos doscientos millones de años, a finales del periodo Triásico, el mundo, incluso en las zonas desérticas, empezó a poblarse de reptiles con formas improbables: antepasados de los cocodrilos con dos patas o enormes animales parecidos a salamandras.
Mientras tanto, la Tierra empezaba a romperse. Los dinosaurios todavía no habían evolucionado, pero sus pequeños antepasados se pusieron a experimentar. Por enésima vez, unas enormes fuerzas geológicas se pusieron en movimiento: gravedad, calor y presión… Cada nuevo terremoto era un desgarro; cada desgarro suponía una explosión de lava, capaz de cubrir miles y miles de kilómetros cuadrados. Y para los dinosaurios y los demás animales que crecieron en Pangea, fue el momento de transformaciones decisivas. Muchos se extinguieron, como siempre ocurre en estos casos; otros encontraron el camino del éxito en el vacío que habían dejado otras especies. Nadie puede decir exactamente por qué ocurrió así, pero los dinosaurios sobrevivieron y, poco a poco, se convirtieron en los enormes animales que dominarían el Jurásico.
Hace unos ciento sesenta y cinco millones de años, su mundo era más o menos el que hemos aprendido a conocer gracias a los libros y las películas: montañas altas al fondo, marcadas tal vez por el humo de un volcán; vastas llanuras con árboles de formas insólitas, de los que brotan las colosales siluetas de enormes reptiles herbívoros de cuellos largos, patas y vientres enormes. Los llamamos brontosaurios, braquiosaurios o diplodocos. Y junto con su contemporáneo carnívoro y depredador, el Tyrannosaurus rex, estos son hoy los dinosaurios por excelencia. No es de extrañar que marcaran tanto nuestra imaginación: eran criaturas enormes e impresionantes. Los saurópodos herbívoros eran capaces de superar los treinta metros de longitud, y un tiranosaurio no dejaba de ser un depredador de más de cinco metros de altura…
Huelga decir que estos no son más que algunos ejemplos de cierta fama. La diversificación de las especies fue realmente impresionante, y se produjo tanto en la tierra como en el cielo. La lista es larga: cazadores pequeños y grandes; herbívoros de hocico acorazado que se desplazaban en manadas; pterodáctilos que surcaban los aires con sus grandes membranas, y las distintas variedades de dinosaurios emplumados que construían nidos y que fueron los antepasados de todas las aves que hoy vuelan por el cielo. Y a pesar de todo esto, sin embargo, sabemos a ciencia cierta que los dinosaurios nunca llegaron a conquistar los mares.
Las cálidas aguas de los periodos Cretácico y Jurásico fueron de hecho el territorio de caza de muchas clases distintas de reptiles gigantes: plesiosaurios con cuellos largos y flexibles, pliosaurios con cabezas enormes y aletas similares a palas, ictiosaurios que parecían la versión reptiliana de los delfines, y muchos otros. Se alimentaban los unos de los otros, y también de peces y tiburones (la mayor parte de los cuales eran mucho más pequeños que las especies actuales), que, a su vez, se alimentaban de minúsculas partículas de plancton que flotaban en las corrientes oceánicas. Pero estos reptiles no eran dinosaurios: aunque los libros y las películas famosas los confunden a menudo, eran simplemente primos lejanos. Por alguna razón que todavía desconocemos, ningún dinosaurio fue capaz de hacer lo que hicieron las ballenas: nacer como especie en la tierra, transformar su cuerpo en un organismo capaz de nadar y vivir en el agua.
Quién sabe, quizá si hubieran tenido más tiempo, lo habrían conseguido; o quizá la historia de la evolución ya había tomado otras direcciones. Nunca lo sabremos. Porque hace sesenta y seis millones de años, ese mundo también desapareció para siempre.
Es probable que todo se consumiera en un instante. Sin ningún ruido, tan solo un destello amarillo que iluminó el cielo durante una fracción de segundo y que tal vez desorientó a los tiranosaurios que se disponían a cazar. Después, otro destello que sacudió el espacio circundante con un halo cegador y silencioso. Luego, desde la tierra, un ruido sordo, y todo empezó a temblar y a oscilar, a subir y a bajar. Todo lo que no estaba arraigado al suelo se vio lanzado hacia los aires para volver a caer y regresar hacia arriba de nuevo. Incluso los dinosaurios se vieron catapultados al cielo y volvieron a caer, con lo que se estrellaron contra árboles y rocas. Entonces, todo quedó envuelto en un resplandor rojo incandescente y comenzó a caer una espesa lluvia de fragmentos al rojo vivo. Este suceso no fue igual en todas las partes del mundo: en otros lugares se produjeron terremotos devastadores o tsunamis inmensos, pero cuando todo llegó a su fin, resultaría claro para cualquier observador que la vida tal y como se había desarrollado durante millones de años ya no existía.
En términos generales, ahora estamos bastante seguros de lo que ocurrió: un cometa o un asteroide colisionó con la Tierra y golpeó lo que hoy es la península de Yucatán, en México. Tenía una anchura de unos diez kilómetros, y cuando chocó con nuestro planeta, impactó con una fuerza de más de cien trillones de toneladas de trinitrotolueno, aproximadamente mil millones de bombas nucleares. Penetró cuarenta kilómetros en la superficie y dejó un cráter de más de ciento sesenta kilómetros de ancho. Durante muchos años, la Tierra se volvió fría y oscura porque el hollín y el polvo bloquearon los rayos del sol. En consecuencia, un gran número de plantas murió, y ello condenó a muchos de los herbívoros que quedaban. Algo similar ocurrió en los océanos, donde la muerte del plancton fotosintético mató a los peces que se alimentaban de él y, además, a los reptiles gigantes que se encontraban en la cima de la cadena trófica.
El asteroide no exterminó todas las formas de vida: perdonó a muchos peces, ranas, salamandras, lagartos y serpientes, tortugas, cocodrilos, mamíferos y algunos dinosaurios en forma de aves. La vida recomenzaría a partir de ahí.
El mar en la cima de una montaña
Después llegó el Cenozoico; el gran final, en definitiva. Desde hace sesenta y cinco millones de años hasta nuestros días: un periodo de tiempo relativamente corto si lo comparamos con los eones que hemos visto sucederse en las páginas precedentes, pero lo bastante largo como para ver pasar de todo en la Tierra.
En especial, la victoria de los mamíferos: desde aquellos grandes y ya extintos, como el mamut, pasando por los que eligieron el mar y se convirtieron en sus dueños, como los delfines o las ballenas gigantes, hasta los que un día, en un futuro lejano, bajarían por fin de los árboles y aprenderían a caminar erguidos.
Hubo cambios climáticos impresionantes, como los que dieron lugar a periodos de gran enfriamiento y a la famosa Edad de Hielo del Pleistoceno. Todos contribuyeron en no poca medida a diseñar el paisaje actual trazando los surcos de los valles o dejando depósitos de piedras y grava por doquier.
Sobre todo, destaca la progresiva transformación del planeta hacia su aspecto actual. Los continentes seguían desplazándose, y la antigua Pangea, ahora rota, sufrió enormes cambios. África comenzó a trasladarse hacia el norte, mientras que la India empezó a colisionar con Eurasia. Obviamente, este lento choque de las placas continentales se vio acompañado de fenómenos muy violentos, como terremotos, erupciones volcánicas y, sobre todo, el alzamiento de la mayoría de las montañas que conforman esa especie de espina dorsal que va de oeste a este, desde Europa occidental hasta el extremo de Asia: los Pirineos, los Alpes, el Cáucaso, el Pamir, el Himalaya.
Y precisamente por eso, si uno quiere sumergirse en un mar antiguo, no hay mejor manera que hacer una larga excursión por los Dolomitas. El lector quizá recordará que cuando Pangea empezó a romperse, se formó un mar entre Europa y Asia al que llamamos Tetis. Hace unos treinta millones de años, cuando dos placas empezaron a acercarse, ese mar comenzó a cerrarse, y una parte de sus sedimentos se vio empujada cada vez más arriba, como consecuencia de la enorme presión que estaba creando pliegues, fallas y estratos.