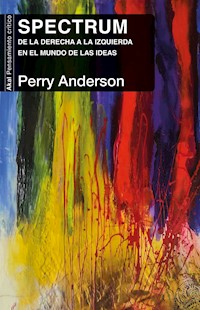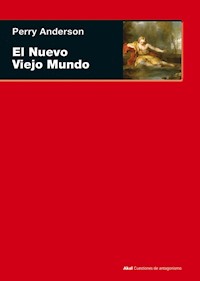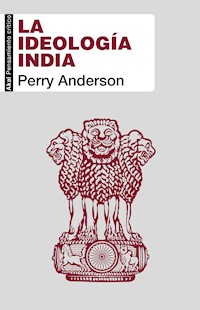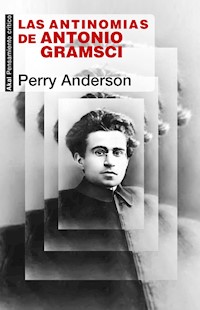Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento crítico
- Sprache: Spanisch
A través de una lectura atenta tanto de sus grandes estrategas como de los analistas de política exterior más contestatarios, Perry Anderson cartografía el desarrollo histórico de la dimensión imperial de Estados Unidos, así como el papel que ha desempeñado como garante por antonomasia del capital.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Pensamiento crítico / 40
Perry Anderson
Imperium et Consilium
La política exterior norteamericana y sus teóricos
Traducción: Jaime Blasco Castiñeyra
Desde su mismísimo nacimiento como nación, Estados Unidos ha albergado una imagen de sí nucleada en torno a la idea de Imperio. A través de una lectura atenta tanto de sus grandes estrategas como de los analistas de política exterior más contestatarios, Perry Anderson cartografía el desarrollo histórico de la dimensión imperial de Estados Unidos, así como el papel que ha desempeñado como garante por antonomasia del capital. Las tensiones entre ambas facetas indesligables se analizan magistralmente desde los últimos estadios de la Segunda Guerra Mundial, pasando por la Guerra Fría hasta la «guerra contra el terror» de nuestros días.
A pesar de la derrota de la URSS, Anderson muestra cómo las capacidades bélicas para la guerra y la observación militar no se han replegado, sino todo lo contrario. El futuro del Imperio aún está por dirimir.
Perry Anderson, ensayista e historiador, es profesor emérito de Historia en la Universidad de California (UCLA). Editor y piedra angular durante muchos años de la revista New Left Review, es autor de un volumen ingente de estudios y trabajos de referencia internacional entre los que cabe destacar: Transiciones de la Antigüedad al feudalismo, El Estado absolutista, Consideraciones sobre el marxismo occidental, Teoría, política e historia. Un debate con E. P. Thompson, Tras las huellas del materialismo histórico, Spectrum y El Nuevo Viejo Mundo.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
American Foreign Policy and Its Thinkers, Special Issue of New Left Review (n.o 83, sept.-oct. 2013)
© Perry Anderson, 2013
© Ediciones Akal, S. A., 2014
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4024-8
Prólogo
El texto de este libro, que está formado por dos ensayos interrelacionados y que se publicó originalmente como número especial de la revista New Left Review, se terminó de redactar en octubre de 2013. Quizá sea útil explicar brevemente el lugar que ocupa dentro de la literatura autóctona dedicada a esta materia, pues sus objetivos son en cierto modo distintos. En «Imperium» y en «Consilium» se ofrece un análisis del sistema de la hegemonía estadounidense, un tema que en la actualidad se estudia fundamentalmente desde el punto de vista de la historia de la diplomacia y la estrategia geopolítica. En su alcance, «Imperium» se desmarca de las obras que se han escrito hasta ahora en tres sentidos: en el sentido temporal, en el espacial y en el político. En el primer caso, la diferencia es el marco cronológico. Existe un amplio conjunto de investigaciones, muchas de ellas excelentes, sobre la política exterior norteamericana. Pero una de sus características es que se dividen en bloques historiográficos bien definidos: básicamente, el de las obras que estudian la expansión territorial e internacional de EEUU en el siglo xix; el de las que examinan el comportamiento de EEUU en su lucha contra la URSS durante la Guerra Fría; y el de las que analizan la proyección del poder estadounidense desde la última década del siglo xx. Yo he intentado, por el contrario, establecer una interrelación entre la dinámica de la estrategia americana y la de su diplomacia, siguiendo un único arco cronológico que va desde la guerra contra México hasta la «guerra contra el terror». La segunda divergencia es de índole geográfica. Los estudios sobre el ejercicio del poder imperial estadounidense suelen concentrarse en las operaciones que los norteamericanos han llevado a cabo en los antiguos territorios coloniales del Tercer Mundo o en la lucha que entabló esta potencia contra los antiguos Estados comunistas del Segundo Mundo. En general, muestran un interés menor por los objetivos de Washington en el Primer Mundo del capitalismo avanzado. En esta obra, nos hemos esforzado por prestar atención, al mismo tiempo, a los tres frentes de la expansión de EEUU.
Por último, hay una diferencia política. Gran parte de las obras que se han escrito sobre el poder imperial americano lo critican, y a menudo –pero no siempre, ni mucho menos, como veremos− lo hacen desde una postura que, en términos generales, se puede considerar de izquierdas, a diferencia de lo que sucede con los estudios convencionales que ensalzan la actuación internacional de EEUU, que proceden de la derecha o del centro del espectro ideológico. Una característica habitual de los autores de izquierdas es que no se limitan a criticar la hegemonía global de EEUU, sino que están convencidos de que esta ha entrado en un proceso acelerado de decadencia, o incluso en una fase de crisis terminal. Sin embargo, considero que para oponerse radicalmente al imperio americano no es necesario afirmar reiteradamente que su fracaso es inminente o que su poder ha menguado. El equilibrio cambiante de las fuerzas que giran en torno a la hegemonía estadounidense debe evaluarse objetivamente, dejando de lado los deseos y las ilusiones. En qué medida las propias élites estadounidenses se alejan de este rigor analítico constituye el objeto de estudio del segundo ensayo de este libro, «Consilium», dedicado al pensamiento actual de los estrategas norteamericanos. Este pensamiento forma un sistema de discurso del que se ha escrito relativamente poco. El examen que llevaremos a cabo constituye una primera explicación sinóptica.
He podido escribir estos ensayos gracias a una estancia de un año en el Instituto de Estudios Avanzados de Nantes que concluyó en octubre de 2013. En el año que ha transcurrido desde entonces, la escena internacional ha estado dominada por una serie de acontecimientos que han tenido lugar en Oriente Medio, en la antigua Unión Soviética y en el Lejano Oriente, sucesos que han reavivado el debate en torno a la situación del poder americano. En el epílogo revisaremos brevemente estos sucesos y sus consecuencias, todavía por determinar.
IMPERIUM
Desde la Segunda Guerra Mundial, el orden exterior del poder norteamericano ha permanecido en buena medida aislado del sistema político interno. Mientras que en el ámbito doméstico la competencia entre partidos se ha basado en la rivalidad de bloques electorales y la significativa inestabilidad de los contornos se ha combinado con la creciente definición de los conflictos, en la escena global tales diferencias son mucho menos acentuadas. Las ideas compartidas y la continuidad en los objetivos diferencian el gobierno del imperio del de la patria[1]. En cierta medida, el contraste entre estas dos esferas se debe a la distancia general que existe en todas las democracias capitalistas entre la perspectiva de las cancillerías y de las corporaciones y la de los ciudadanos: lo que sucede en el extranjero tiene una trascendencia mucho mayor para los banqueros y los diplomáticos, para los responsables políticos y los industriales, que para los votantes y, por tanto, las consecuencias de estos acontecimientos son mucho más concretas y coherentes.
En el caso de Estados Unidos, este fenómeno responde, además, a dos factores locales: el provincianismo de un electorado con un conocimiento mínimo del mundo exterior y un sistema político que, en total contradicción con los planes de los padres fundadores, ha otorgado progresivamente al ejecutivo un poder prácticamente ilimitado para la gestión de los asuntos exteriores, y ha concedido a los sucesivos presidentes, con frecuencia desprovistos de objetivos domésticos en virtud de la inestabilidad de sus legislaturas, libertad para actuar en el extranjero sin presiones transversales. En la esfera generada por estas condiciones objetivas de formación política, a partir de los años cincuenta ha surgido en torno a la presidencia una reducida élite dedicada a la política exterior y un vocabulario ideológico específico sin parangón en el ámbito de la política interna: la idea de una «gran estrategia» que el Estado norteamericano debe aplicar en sus relaciones con el mundo[2]. Los parámetros de este concepto se fraguaron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se vislumbraba la victoria y, con ella, la perspectiva del dominio del planeta.
[1] Para estas cuestiones, véase P. Anderson, «Homeland», New Left Review II/81 (mayo-junio de 2013). En las contiendas presidenciales, la retórica electoral se basa en buena medida en criticar sistemáticamente la precariedad o la mala gestión de la política exterior del presidente de turno. Acto seguido, los vencedores actúan de una manera muy similar.
[2] Para la composición general de la élite responsable de la política exterior, véase el mejor análisis sucinto de la trayectoria de la política exterior estadounidense en el siglo xx, Thomas J. McCormick, America’s Half-Century, Baltimore, 21995, pp. 13-15: la tercera parte se componía de funcionarios de carrera, y el resto –cuya influencia acostumbraba a ser mayor– procedía, en un 40 por 100, del ámbito de la banca y de las corporaciones de inversión, en otro 40 por 100 se reclutaba entre los bufetes de abogados y los demás, en su mayoría, de las facultades de ciencia política.
1. Pródromos
El imperio estadounidense que nació a partir de 1945 tenía una larga prehistoria. En Norteamérica, excepcionalmente, las coordenadas que originaron el imperio surgieron al mismo tiempo que la propia nación. En este país, la economía colonizadora desprovista de cualquier residuo feudal y de los impedimentos del Viejo Mundo se combinó con la situación geográfica de un territorio continental protegido por dos océanos, una situación que dio lugar a la forma más pura de capitalismo naciente en el Estado-nación más grande del planeta. Esta sería la matriz material que acompañaría al ascenso del país en el siglo posterior a su independencia. A los privilegios objetivos de una economía y una geografía sin parangón se sumaron dos potentes legados subjetivos, uno cultural y otro político: la idea –derivada del puritanismo de los primeros colonos– de que esta nación gozaba del favor divino y que tenía que llevar a cabo una misión sagrada; y la creencia –derivada de la guerra de la Independencia– de que en el Nuevo Mundo había surgido una república dotada de una constitución capaz de garantizar la libertad para los tiempos venideros. Con estos cuatro ingredientes se amasó desde una etapa muy temprana el repertorio ideológico de un nacionalismo estadounidense que permitió una transición perfecta hacia un imperialismo caracterizado por una complexio oppositorum de excepcionalismo y universalismo. Estados Unidos era una nación única entre las demás naciones y, al mismo tiempo, el faro que guiaría al mundo: un orden sin precedentes en la historia que, al mismo tiempo, podía servir en última instancia como un modelo convincente para todos.
Estas eran las convicciones de los padres fundadores. En un primer momento, la nación resplandecería en el plano territorial, en el hemisferio occidental. «Aunque nuestros intereses actuales nos obligan a mantenernos dentro de nuestros propias fronteras», le explicaba Jefferson a Monroe en 1881, «no podemos evitar dirigir la mirada hacia un futuro lejano en el que nos multiplicaremos más allá de esas fronteras y nos extenderemos por la totalidad del norte del continente, o incluso por el sur, y nos convertiremos en un pueblo que hablará una misma lengua, se regirá por las mismas formas de gobierno y respetará las mismas leyes». Pero, en última instancia, el fulgor de la nación no solo sería de índole territorial, sino moral y político. «Nuestra república pura, virtuosa, cívica, federada vivirá para siempre –le decía Adams a Jefferson en 1813–, gobernará el mundo y logrará la perfección de los hombres»[1]. Hacia mediados de siglo, ambos registros se fundieron y dieron lugar al famoso eslogan que acuñó uno de los colaboradores de Jackson: «El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha asignado la Providencia para el desarrollo de un gran experimento de libertad y autogobierno federado». Pues esa tierra «enérgica y recién tocada por la mano de Dios» tenía una «misión sagrada para con las naciones del mundo». ¿Quién podía dudar que «el vasto e ilimitado futuro sería la era de la grandeza norteamericana?»[2]. La anexión de la mitad del territorio de México se produjo poco después.
Una vez que quedaron establecidas en buena medida las fronteras actuales de Estados Unidos esta misma idea de futuro adquirió un sesgo más comercial que territorial y, en lugar de orientarse hacia el Sur, se volvió hacia Occidente. «Ya sois la gran potencia continental de América», exhortaba a sus compatriotas el secretario de Estado de Lincoln, «pero ¿acaso os conformáis con eso? Confío en que no. Aspiráis al comercio del mundo. Y hay que buscarlo en el Pacífico. La nación que más riqueza extrae de la tierra, la nación que más produce y más exporta a las naciones extranjeras debe ser y será la gran potencia de la tierra»[3]. Los logros que se habían alcanzado en tierra firme gracias a la doctrina del destino manifiesto y a la conquista de México, se podían obtener en los mares gracias al comodoro Perry y a la expansión comercial: la perspectiva de la primacía marítima y mercantil de EEUU en Oriente, que llevaría el libre comercio y el cristianismo hasta sus costas. La guerra contra España, un conflicto clásico entre potencias imperialistas, se saldó con algunas colonias nuevas en el Pacífico y en el Caribe, y con la entrada triunfal en el rango de las grandes potencias. Bajo el primer Roosevelt, Estados Unidos arrebató Panamá a Colombia y lo convirtió en dependencia estadounidense que conectaba ambos océanos, y el componente racial –los valores y la solidaridad anglosajones– se sumó a la religión, a la democracia y al comercio en la retórica nacionalista.
Pero esta retórica nunca contó con un apoyo unánime. En cada etapa, se alzaron elocuentes voces norteamericanas que denunciaban la megalomanía de la doctrina del destino manifiesto, el saqueo de México, la anexión de Hawái, las matanzas de Filipinas y criticaban todas las manifestaciones racistas o imperialistas que traicionaban el legado anticolonial de la república. Esta oposición a las aventuras en el extranjero –ya fueran anexiones o intervenciones– no representaba una ruptura con los valores nacionales, sino en todo caso una alternativa viable a estos valores. Desde los comienzos, el excepcionalismo y el universalismo formaron un compuesto potencialmente inestable. La creencia en la especificidad de la nación favorecía la convicción de que Estados Unidos solo podía conservar sus virtudes únicas si se mantenía apartado de un mundo en decadencia. El compromiso universalista justificaba un activismo mesiánico cuya finalidad era la redención de ese mismo mundo. Entre estos dos polos, el de la «separación» y el de la «intervención regeneradora», que es como los ha definido Anders Stephanson, la opinión pública osciló bruscamente en más de una ocasión[4].
Cuando Estados Unidos se adentró en el nuevo siglo, sin embargo, tales cambios de humor fueron perdieron importancia en favor del crecimiento estrictamente económico y demográfico del país. En 1910, el capitalismo norteamericano ya era un fenómeno único en su categoría, con una magnitud industrial superior a la de Alemania y Gran Bretaña juntas. En una era en la que la idea de la supervivencia del más apto que postulaba el darwinismo social estaba muy extendida, estos índices de productividad solo podían traducirse, según los ambiciosos contemporáneos, en el desarrollo de una fuerza militar que estuviera a la altura. Después de que la guerra civil arrebatara la vida a medio millón de estadounidenses, Whitman se regocijaba de que «es indudable que Estados Unidos es la mayor potencia militar del mundo»[5]. Sin embargo, tras la reconstrucción, el poder del ejército en tiempos de paz era bastante modesto, según los criterios internacionales. La armada –las frecuentes intervenciones de los marines en el Caribe y en América Central– tenía más futuro. Sintomáticamente, la incorporación de Estados Unidos a la escena intelectual de la Weltpolitik se produjo a raíz del impacto de la The Influence of Sea Power upon History de Mahan, un libro que se estudiaba detenidamente en Berlín, Londres, París y Tokio y que sería una piedra de toque para los dos Roosevelt. Según Mahan, «todo aquello que se mueve en el agua» –al contrario de lo que se mueve en tierra– poseía «la prerrogativa de la defensa ofensiva»[6]. Diez años después, Brooks Adams sentaría las bases de la lógica global de la preeminencia industrial de EEUU en America’s Economic Supremacy. «Por primera vez en la historia de la humanidad», escribió en 1900, «este año una sola nación se encuentra a la cabeza de la producción de metales preciosos, cobre, hierro y carbón; y, además, este año, por primera vez, el mundo se ha inclinado hacia el Oeste del Atlántico, no hacia el Este». En la lucha por la supervivencia de las naciones, el imperio era «el premio más deslumbrante por el que puede competir cualquier pueblo». Si el Estado norteamericano adquiría una estructura adecuada podría superar la riqueza y el poder del imperio británico y del romano[7]. Pero cuando estalló la guerra en 1914, todavía existía un marcado desajuste entre estas premoniciones y el consenso en relación con la necesidad de que Norteamérica se involucrara en los conflictos de Europa.
II
Con la llegada de Woodrow Wilson a la Casa Blanca, sin embargo, se empezó a vislumbrar un cambio convulsivo en la trayectoria de la política exterior norteamericana. Como ningún otro presidente anterior o posterior, Wilson supo expresar, con un tono mesiánico, cada matiz de arrogancia del repertorio imperial. La religión, el capitalismo, la democracia, la paz y el poder de Estados Unidos eran lo mismo a su modo de ver. «Alzad los ojos para contemplar el futuro del comercio», exhortaba a los vendedores norteamericanos, «e inspirándoos en la idea de que sois norteamericanos y tenéis que llevar la libertad y la justicia y los principios de la humanidad allá donde vayáis, salid a vender productos que conviertan el mundo en un lugar más cómodo y feliz, y convertid a la gente a los principios de Norteamérica»[8]. En un discurso electoral que pronunció en 1912, declaraba que «si no creyera en la Providencia me sentiría como un hombre que avanza con los ojos vendados a través de un mundo caótico. Pero creo en la Providencia. Creo que Dios supervisó la creación de esta nación. Creo que nos inculcó la visión de la libertad». Además, Norteamérica tenía reservado un «destino divino»: «Hemos sido elegidos, elegidos de un modo señalado, para mostrar el camino a las naciones del mundo, para enseñarles cómo deben caminar para alcanzar la libertad»[9]. Puede que el camino fuera arduo, pero el objetivo era evidente. «Ascendiendo lentamente por la tediosa pendiente que conduce a las cumbres más altas, obtendremos una visión definitiva de los deberes de la humanidad. Hemos avanzado bastante por esa pendiente, y dentro de poco, puede que en una o dos generaciones, lleguemos a la cima donde brilla perfecta la luz de la justicia de Dios»[10]. Con Wilson, se incrementó la frecuencia de las intervenciones de las tropas estadounidenses en los Estados caribeños y centroamericanos –en México, Cuba, Haití, República Dominicana, Nicaragua–, y en 1917, el presidente arrastró a su país a la Primera Guerra Mundial, un conflicto en el que Estados Unidos gozaba del «infinito privilegio de cumplir su destino y salvar al mundo»[11].
La entrada de EEUU en la guerra contribuyó a que la victoria de la Entente se convirtiera en un resultado inevitable, pero la imposición de una paz americana resultaba más difícil. Los Catorce Puntos de Wilson, un intento apresurado por responder a la denuncia de los tratados secretos y del dominio imperialista que había planteado Lenin, se caracterizaban sobre todo por un llamamiento a una política global de Puertas Abiertas –«la supresión, en la medida de lo posible, de todas las barreras económicas»– y por el «ajuste imparcial», de «cualquier reivindicación colonial», en lugar abolir estas reivindicaciones para siempre. En contra de lo que afirma la leyenda, en esta enumeración el principio de autodeterminación no aparecía por ninguna parte. Sus socios de Versalles trataron con desdén las declaraciones de redención democrática de Wilson. En su país, su propuesta de una Liga para evitar futuros conflictos tampoco tuvo una acogida entusiasta. «El escenario está listo, el destino se ha revelado», anunció, cuando presentó sus soluciones para la paz perpetua en 1919, «la mano de Dios nos ha guiado por este camino»[12]. El Senado permaneció impasible, Estados Unidos podía prescindir de las ambiciones de Wilson. El país no estaba preparado para una ampliación indefinida de la intervención regeneradora para atender los asuntos del mundo en general. Bajo el mandato de los tres presidentes posteriores, Estados Unidos se centró en recuperar los préstamos que había concedido a Europa y, por lo demás, sus operaciones más allá del hemisferio se limitaron a una serie de intentos frustrados por favorecer la recuperación de Alemania y a frenar los excesos expansionistas de los japoneses, empeñados en conquistar China. Para muchos, el desplazamiento hacia el polo de la separación –hacia el «aislacionismo», según el lenguaje de sus detractores– era prácticamente absoluto.
En realidad, la participación norteamericana en la Primera Guerra Mundial no había obedecido a un interés nacional determinado. Esta decisión presidencial gratuita, impuesta en el ámbito nacional con la persecución étnica radical y la represión política, fue el resultado de un tremendo excedente de poder que se antepuso a los objetivos materiales que se podían conseguir con ayuda de este instrumento. La retórica del expansionismo norteamericano siempre había considerado que los mercados extranjeros representaban una frontera exterior, y los productos y las inversiones estadounidenses requerían ahora un mercado de salida que solo se podía lograr con la política de Puertas Abiertas. Sin embargo, la economía norteamericana, abundante en recursos naturales y con un mercado interior gigantesco, seguía siendo en buena medida autárquica. Antes de la Primera Guerra Mundial, cuando la mayoría de las exportaciones norteamericanas dependían aún de las materias primas y de los productos alimenticios procesados, el comercio exterior tan solo representaba el 10 por 100 del PNB. Además, el propio mercado estadounidense, protegido desde siempre por elevados aranceles que apenas respetaban los principios del libre comercio, tampoco se regía por una política de Puertas Abiertas, por supuesto. Y no había ninguna posibilidad, por remota que fuera, de que tuviera lugar un ataque o una invasión procedentes de Europa. Fue este desajuste entre la ideología y la realidad el que provocó el fin abrupto del milenarismo global de Wilson. Estados Unidos se podía permitir decidir el destino militar de la guerra en Europa. Pero si el coste de su intervención había sido modesto, la ganancia había sido nula. Ni el pueblo ni las élites sentían una necesidad acuciante de respaldarla institucionalmente. Norteamérica podía cuidar de sí misma, sin preocuparse indebidamente por Europa. Bajo la bandera del regreso a la normalidad, en 1920 Harding aplastó a su rival demócrata en la victoria electoral más amplia de los tiempos modernos.
Pero una década después, la llegada de la Depresión señaló el principio del fin de la prehistoria del imperio norteamericano. El crac inicial de Wall Street de 1929 fue el detonante de una burbuja crediticia endógena, pero la mecha de las quiebras bancarias que incendiaron la economía estadounidense hasta sumirla en una auténtica depresión la prendió la bancarrota del Creditanstalt en Austria en 1931 y las repercusiones que este acontecimiento tuvo en toda Europa. La crisis dejó claro que, si bien la industria norteamericana se encontraba todavía relativamente aislada del comercio mundial –la agricultura y la ganadería algo menos–, los depósitos norteamericanos no estaban separados de los mercados financieros internacionales, un síntoma de que, después de que Londres dejara de desempeñar su papel de pivote del sistema y de que Nueva York fracasara como su sucesor, el orden general del capital estaba en riesgo, en ausencia de un centro estabilizador. La preocupación inmediata de Roosevelt durante su primer mandato eran las medidas internas que había que poner en marcha para superar la crisis, lo cual dio lugar al brusco abandono del patrón oro y al rechazo abrupto de cualquier intento internacional coordinado de controlar los tipos de cambio. Pero, según los criterios de la época anterior, el New Deal no era una política proteccionista. Se revocó la Ley Smoot-Hawley, se llevó a cabo una rebaja selectiva de los aranceles y se situó al frente de la política exterior a un apasionado paladín del libre comercio –adaptado a los planes norteamericanos–, Cordell Hull, el «Cobden de Tennessee», que sería el secretario de Estado de más larga carrera de la historia de EEUU.
Hacia el final del segundo mandato de Roosevelt, cuando la guerra proseguía con furia en el Asia Oriental y representaba una amenaza en Europa, el rearme empezó a transformar en virtudes los defectos (realzados por la recesión de 1937) de la recuperación doméstica, y el New Deal encontró un segundo aliento. El destino interno de la economía norteamericana y las posturas externas del Estado norteamericano se unirían desde este momento como nunca antes lo habían hecho. Pero aunque la Casa Blanca estaba cada vez más pendiente de lo que sucedía en el extranjero y los preparativos del ejército se intensificaban, la opinión pública no estaba dispuesta a que se repitiera lo que había sucedido entre 1917 y 1920, y el gobierno no sabía muy bien cuál sería el papel o las prioridades de Estados Unidos en caso de que esta posibilidad se materializara. Roosevelt estaba cada vez más alarmado ante la beligerancia alemana y en menor medida ante la japonesa. Lo que más le preocupaba a Hull era que las economías nacionales se parapetaran detrás de un muro arancelario, y que se crearan bloques comerciales. En el Departamento de Guerra, Woodring se resistía a la idea de involucrar al país en una nueva ronda de conflictos entre grandes potencias. Más allá de estos temores negativos, no había todavía una sensación demasiado positiva del lugar que debía ocupar la potencia norteamericana en el orden futuro.
[1] Véase la clarividente obra de Robert Kagan Dangerous Nation: America and the World 1600-1900, Londres, 2006, pp. 80-156; para una valoración de este libro, véase infra, «Consilium», pp. 199-207.
[2] John O’Sullivan, el hombre que acuñó esta expresión, autor de estas declaraciones, fue el ideólogo de Jackson y de Van Buren. Véase Anders Stephanson, Manifest Destiny: American Expansionism and the Empire of Right, Nueva York, 1995, pp. 39-42, la mejor obra sobre este tema.
[3] Seward no descuidó la expansión territorial; incorporó Alaska y las Islas Midway, e intentó hacerse con Hawái. Pero no consideraba que la expansión fuera un fin en sí misma, sino un medio para incrementar el poder norteamericano.
[4] A. Stephanson, Manifest Destiny, cit., pp. xii-xiii; esta distinción es uno de los puntos fuertes de este estudio, un ramillete de las más extravagantes expresiones del chovinismo norteamericano, aunque también incluye las réplicas (a menudo apasionadas) de sus críticos.
[5] Victor Kiernan, America: The New Imperialism: From White Settlement to World Hegemony, Londres, 1978, p. 57, donde se ofrece una gráfica descripción del imaginario imperial de las «décadas centrales» del siglo xix.
[6] Capitán A. T. Mahan, The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783, Londres, 1890, p. 87 [ed. cast.: Influencia del poder naval en la historia, Madrid, Ministerio de Defensa, 2007]. Prolífico comentarista de los asuntos internacionales, asesor de Hay en sus notas a la política de Puertas Abiertas y amigo íntimo del primer Roosevelt, Mahan era un enérgico defensor del espíritu marcial y del poderío naval: la paz, para él, no era más que la «deidad tutelar del mercado de valores».
[7] «Dentro de dos generaciones», explicaba Adams a sus lectores, «los grandes intereses [de Norteamérica] abarcarán el Pacífico, que se habrá convertido en una especie de mar interior», y liderará «el desarrollo del Lejano Oriente, que quedará reducido a una parte de nuestro sistema». Para ello, «Norteamérica debe expandirse y concentrarse hasta que se alcance el límite de lo posible; pues los gobiernos no son más que grandes empresas que compiten, y la más económica en proporción a su energía es la que sobrevive, mientras que las que despilfarran y actúan con lentitud se venden a bajo precio y desaparecen». Habida cuenta de que «estas grandes luchas a veces implican el recurso a la fuerza, la seguridad depende de estar armado y preparado para cualquier emergencia». America’s Economic Supremacy, Nueva York, 1900, pp. 194, 50-51, 85, 222. Adams y Mahan eran amigos y pertenecían al círculo de la Casa Blanca cercano a Theodore Roosevelt.
[8] Discurso en el Congreso Internacional de Vendedores de Detroit, 10 de julio de 1916. The Papers of Woodrow Wilson, vol. 37, Princeton, 1981, p. 387.
[9] Discurso electoral en Jersey City, 26 de mayo de 1912. Papers of Woodrow Wilson, vol. 24, Princeton, 1977, p. 443.
[10] Discurso en el Congreso Comercial del Sur en Mobile, 27 de octubre de 1913, Papers of Woodrow Wilson, vol. 28, Princeton, 1978, p. 52.
[11] Discurso en el Princess Theatre de Cheyenne, 24 de septiembre de 1919: Papers of Woodrow Wilson, vol. 63, Princeton, 1990, p. 469.
[12]Papers of Woodrow Wilson, vol. 61, Princeton, 1981, p. 436. Después de conseguir durante la guerra que todo el mundo se pusiera histérico ante cualquier atisbo de alemanidad, Wilson no tuvo escrúpulos en declarar que «las únicas fuerzas organizadas en este país» contrarias al Tratado de Versalles que él mismo presentó ante el Senado, eran «las fuerzas de los norteamericanos de origen extranjero». vol. 63, pp. 469, 493.
2. Cristalización
Esta ausencia de reflexiones a largo plazo en Washington se pondría de manifiesto con la aparición de una obra singular que se escribió antes del Ataque a Pearl Harbor y que se publicó poco después del bombardeo, America’s Strategy in World Politics. Su autor, Nicholas Spykman, un holandés formado en Egipto y en Java que en aquel entonces ocupaba una cátedra en Yale, moriría un año después[1]. En esta obra, que aún se puede considerar el ensayo individual más sorprendente de la literatura geopolítica, Spykman exponía un esquema conceptual elemental para explicar las relaciones entre los Estados de la época y estudiaba en detalle la posición que ocupaban los norteamericanos en este esquema y las perspectivas que tenían ante sí. En un sistema internacional desprovisto de una autoridad central, el objetivo primordial de la política exterior de cualquier Estado era, necesariamente, mantener e incrementar su poder y esforzarse por poner freno al de los demás. La estabilidad política –el equilibrio de poder– era un ideal noble, pero «lo cierto es que el único equilibrio que le interesa a los Estados es aquel que se inclina de su lado. Su objetivo no es el equilibrio, sino obtener una ventaja sustancial». Los medios para alcanzar el poder eran cuatro: la persuasión, la adquisición, el trueque y la coerción. Aunque el poder militar era el requisito fundamental de todo Estado soberano, cualquier política exterior eficaz tenía que poner en práctica los cuatro medios que acabamos de citar. Si los combinaba, un Estado podía alcanzar la hegemonía que, según la definición de Spykman, era «una posición de poder que permite el dominio de todos los Estados que se encuentran a su alcance»[2].
Estados Unidos gozaba desde hacía tiempo de una hegemonía de esas características en la mayor parte del hemisferio occidental. Pero era un error peligroso pensar que, por tanto, podía confiar en la protección de ambos océanos y en los recursos de la masa de tierra interconectada que se extendía entre ellos para mantener su posición de poder con respecto a Alemania y Japón. Un inventario exhaustivo de los materiales estratégicos necesarios para la victoria en la guerra moderna ponía de manifiesto que América Latina, a pesar de las valiosas materias primas que podía aportar, no podía proporcionar la totalidad de los productos esenciales de los que Norteamérica carecía[3]. Y tampoco era realista imaginar que el sur apoyaría espontáneamente a Estados Unidos. Los antecedentes de la actuación del gobierno de Washington en esta región, en la que «nuestro así llamado imperialismo indoloro tan solo lo ha sido para nosotros», dificultaban las cosas. En las sociedades latinoamericanas, que en líneas generales se encontraban en la época feudal, no existía nada parecido a la «moderna economía capitalista basada en el crédito» de Estados Unidos, con su desarrollado sistema industrial, sus gigantescas corporaciones, sus luchas sindicales y sus esquiroles justicieros, y, por otra parte, países como Argentina, Brasil y Chile, situados en el lejano Sur, se encontraban «demasiado alejados del centro de nuestro poder para poder ser intimidados con facilidad con medidas que no sean de índole bélica»[4]. Cualquier tipo de defensa estrictamente hemisférica era un espejismo; es más, defender solamente el norte del hemisferio limitaba a Norteamérica en caso de que Estados Unidos quisiera evitar convertirse en un mero Estado tapón entre los imperios de Alemania y Japón. La estrategia norteamericana tenía que ser ofensiva; los norteamericanos no tenían otro remedio que golpear allende los mares a las dos potencias que se encontraban en guerra –en la época en que se publicó el libro– contra EEUU al otro lado del Atlántico y del Pacífico.
La refutación del aislacionismo que proponía Spykman se convirtió en una creencia popular cuando EEUU entró en guerra. Pero no sucedió lo mismo con la visión más general que planteaba el autor, su sereno rechazo de las verdades norteamericanas que el gobierno reciclaría para transformarlas en objetivos bélicos era incompatible con cualquiera de las doctrinas que formularía el gobierno de Washington en el transcurso del conflicto. En America’s Strategy in World Politics Spykman afirmaba que la democracia liberal se había convertido en un mito marchito; el liberalismo había conducido al incremento de los monopolios y a la concentración del poder económico; el libre comercio era una ficción que desmentían las subvenciones estatales; en el ámbito doméstico, la lucha de clases, que se había declarado inexistente, se había resuelto con gas lacrimógeno y violencia; en el extranjero, las bayonetas norteamericanas enseñaban contabilidad moderna a las razas inferiores[5]. Spykman se negaba a interpretar al pie de la letra la retórica convencional de la lucha y extraía conclusiones que desentonaban con las ideas de los responsables políticos de la época. EEUU tenía que pensar que una vez ganada la guerra no se mantendrían las mismas alianzas. En Europa, Gran Bretaña tenía tan pocas ganas de ver a los alemanes en las costas del mar del Norte como a los rusos, y parecía lógico apoyar a Alemania en contra de la Unión Soviética; y en Asia, Norteamérica tendría que respaldar a Japón y dar la espalda a China, un país con un poder potencial infinitamente superior que, una vez «modernizado, revitalizado y militarizado» se convertiría en la principal amenaza a la posición de las potencias occidentales en el Pacífico[6]. En un momento en que el Ejército Rojo combatía contra a la Wehrmacht a las puertas de Moscú y los portaaviones japoneses se dirigían hacia Midway, estas previsiones no parecían oportunas. Pero llegaría su momento.
II
El esquema mental de los responsables de la política exterior norteamericana no era ni mucho menos uniforme. Pero había un consenso general en torno a los supuestos básicos. En 1939, cuando estalló la guerra europea, los estrategas de Washington contemplaban con alarma casi todos los posibles desenlaces del conflicto. Desde luego, la victoria alemana sería funesta: eran pocos los que estaban ilusionados con Hitler. Pero la perspectiva de un triunfo británico obtenido a través de una movilización estatista, que reforzaría aún más al bloque de la libra esterlina, no parecía mucho más halagüeña. La peor posibilidad, quizá, era que la destrucción mutua alcanzara tal extremo que, en el caos posterior, se apoderara del continente cualquier variedad de socialismo[7]. Una vez que el gobierno de Washington entró en la guerra y la alianza con Londres y Moscú parecía esencial para lograr la victoria, las prioridades militares se antepusieron a los cálculos del capital. Pero estos fueron, durante todo el conflicto, el trasfondo estratégico de la lucha global. Para los planificadores de Roosevelt las prioridades a largo plazo eran dos[8]. Había que convertir el mundo en un lugar seguro para el capitalismo en general; y, dentro del mundo capitalista, Estados Unidos tenía que gozar del dominio absoluto. ¿Qué consecuencias tendría este doble objetivo en la escena de la posguerra?
Ante todo, en lo que concierne al tiempo conceptual, la construcción de un marco internacional para el capital puso fin a las dinámicas de división autárquica y control estatal que habían precipitado la guerra, un esquema cuyos ejemplos más destructivos habían sido el Tercer Reich de Hitler y la «Gran Esfera de Coprosperidad» de Japón. Pero el sistema de preferencia imperial británico también era un caso retrógrado. El modelo de libre empresa de la propia Norteamérica corría peligro sin el acceso a los mercados extranjeros[9]. Lo que se necesitaba después de la guerra era que se generalizara la política de Puertas Abiertas que Washington había animado a adoptar a sus rivales en la carrera por hacerse con el control de los mercados en China: una liberalización total del comercio que en lo sucesivo –y esto era crucial– se apoyaría firmemente en unas nuevas instituciones internacionales. Este orden económico no solo garantizaría las relaciones pacíficas entre Estados, sino que permitiría a EEUU asumir su lugar natural de líder. Desde la época de Jefferson y Adams en adelante, la tradición nacional había sido genéricamente expansionista y, ahora que EEUU era con diferencia la potencia industrial más grande y avanzada del mundo, podía confiar en que el libre comercio garantizaría su hegemonía en general, como ya había sucedido con Inglaterra un siglo antes. El complemento político de este orden económico se basaría en los principios de la democracia liberal que se recogían en la Carta del Atlántico.
A partir de 1943, a medida que se vislumbraba la victoria, los requisitos de esta visión adquirieron un tono político más acentuado. Había tres preocupaciones fundamentales[10]. La primera era que Gran Bretaña defendiera el sistema de preferencia imperial, una postura que dificultaría alcanzar un acuerdo satisfactorio una vez terminada la guerra. El gobierno de Washington no estaba dispuesto a tolerar que se pusieran barreras a las exportaciones norteamericanas. Desde el comienzo, EEUU había insistido en que una de las condiciones de la ayuda económica de la que dependía la supervivencia de Gran Bretaña a partir de 1940 era la renuncia al sistema de preferencia imperial una vez que cesaran las hostilidades. Churchill, enfurecido ante la imposición del Artículo VII, solo podía aspirar a debilitar este dictado norteamericano con una vaga cláusula de excepción temporal. La segunda preocupación, compartida por Gran Bretaña y cada vez más acuciante a medida que la guerra se aproximaba a su fin, era la propagación de movimientos de resistencia en Europa –en Francia, Bélgica, Italia, Yugoslavia, Grecia– liderados por distintas corrientes de izquierdas, lo que habían temido desde el principio los estrategas de Washington. La tercera era que en la primavera de 1944 el Ejército Rojo había empezado a desplegarse por la Europa del Este, un avance que pronto se convirtió en una profunda obsesión para EEUU. Aunque en los primeros compases de la guerra la perspectiva más inmediata de los estrategas norteamericanos había sido el peligro de un regreso a las condiciones que habían dado pie al nazismo en Alemania y al militarismo en Japón, a medida que la guerra se acercaba a su fin empezó a tomar forma una amenaza aún mayor, encarnada en el aliado más importante que le había ayudado a luchar contra esos dos enemigos: la Unión Soviética.
Pues en este caso no se enfrentaban meramente a una forma de capitalismo alternativa, sino a la propia negación del capitalismo, a un sistema que aspiraba nada menos que a erradicar el capitalismo del planeta. El comunismo era un enemigo mucho más radical que el fascismo: no era un pariente pervertido de la familia de los Estados que respetaban la propiedad privada de los medios de producción, sino una fuerza extraña empeñada en destruirla. Los dirigentes norteamericanos, por supuesto, siempre habían sido conscientes de los males del bolchevismo; Wilson había intentado acabar con ellos desde sus comienzos y había enviado una expedición para ayudar al Movimiento Blanco en 1919. Aunque la intervención no había logrado asfixiar al comunismo en su cuna, la URSS del periodo de entreguerras era una potencia aislada, débil en apariencia. Las victorias soviéticas contra la Wehrmacht, muy anteriores a que los ingleses y los norteamericanos pusieran el pie en suelo europeo, alteraron bruscamente su posición en los cálculos de la posguerra. Mientras durara la pelea, Moscú era un aliado al que había que ayudar con prudencia y complacer cuando fuera oportuno. Pero una vez concluida la guerra, habría que ajustar las cuentas.
III
A las riendas de la nación durante la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt no había llevado a la guerra a su país movido por una convicción antifascista general –aunque sentía aversión por Hitler, admiraba a Mussolini, aupó a Franco al poder y mantenía una relación cordial con Pétain–[11], sino por miedo a la expansión de Japón y de Alemania. Tampoco se puede decir que fuera especialmente anticomunista: a gusto con la URSS como aliada, tenía una imagen de Stalin más o menos igual de alejada de la realidad que la que Stalin tenía de Hitler. Aunque Churchill le caía bien, sus sentimientos no se extendían al imperio que este defendía, mientras que nunca había tiempo para De Gaulle. Los razonamientos estratégicos de cierta profundidad le eran totalmente ajenos. Nunca se distinguió por ser una persona especialmente bien informada, ni actuó de manera coherente en la escena mundial. Suplía con seguridad en sí mismo la falta de análisis y con frecuencia sus caprichos sacaban de quicio a sus subordinados[12]. Pero tenía unos principios firmes. En palabras del principal apologista de su conducta en política exterior, su coherencia se basaba únicamente en el hecho de que «Roosevelt era un nacionalista, un norteamericano cuyo etnocentrismo estaba integrado en su pensamiento»: un gobernante que poseía «la tranquila y serena convicción» de que el resto del mundo adoptaría con entusiasmo el americanismo, entendido como «una combinación de libre empresa e individualismo», una vez que la potencia norteamericana hubiera eliminado los obstáculos que impedían su difusión. Aunque estaba orgulloso de haber salvado el capitalismo estadounidense con ayuda del New Deal, no era ni mucho menos un experto en cuestiones económicas. Pero, «como la mayoría de los norteamericanos, creía ciegamente en los objetivos expansionistas del plan económico de Hull». Por tanto, en este sentido «no era un líder, sino un seguidor»[13].
En su visión del mundo de la posguerra, una imagen que se fraguó cuando la URSS todavía luchaba a muerte contra el Tercer Reich mientras Estados Unidos disfrutaba de una época de prosperidad, el presidente concedía prioridad a la construcción de un orden liberal internacional de comercio y seguridad mutua en el que el dominio de EEUU fuera indiscutible. Las ideas de Roosevelt eran el producto de la guerra y señalaron una ruptura histórica en el ámbito de la política exterior norteamericana. Hasta entonces, siempre había existido una tensión en el seno del expansionismo norteamericano entre la convicción del separatismo hemisférico y la exigencia del intervencionismo redentor, y estos dos polos habían generado sus propios motivos ideológicos y presiones políticas, que se entrecruzaban o se enfrentaban dependiendo de la coyuntura, pero que nunca se habían fundido para dar lugar a un punto de vista estable sobre el mundo exterior. La oleada de indignación patriótica y la prosperidad que surgieron después del ataque japonés a Pearl Harbor, se llevaron por delante los conflictos del pasado. Tradicionalmente, los baluartes del aislacionismo nacionalista habían sido las pequeñas empresas y la población agrícola del Medio Oeste; los bastiones del nacionalismo de corte más intervencionista –del «internacionalismo» en la jerga local– eran las élites bancarias y empresariales de la Costa Este. La guerra reconcilió a estos dos grupos. Los aislacionistas siempre habían considerado que el Pacífico era la extensión natural de las fronteras del país y reclamaban una venganza sin concesiones por el ataque a Hawái. Los internacionalistas, orientados hacia los mercados y las inversiones del otro lado del Atlántico, amenazados por el nuevo orden de Hitler, tenían un horizonte más amplio. Estos intereses, renovados por la aparición de nuevas empresas y bancos de inversión con una gran densidad de capital, dos elementos clave del bloque político que brindó su respaldo a Roosevelt, se convirtieron en el principio rector de la economía de guerra. Más allá de los enormes beneficios domésticos que podían obtener, los norteamericanos estaban ansiosos por hacer una gran fortuna en Europa después de la guerra[14].
Es estas condiciones, los dos nacionalismos –el aislacionista y el intervencionista– pudieron por fin comenzar a fundirse para dar lugar a una síntesis perdurable. Para Franz Schurmann, cuyo libro Logic of World Power pertenece a la misma categoría que American Strategy de Spykman y que Politics of War de Kolko por su originalidad dentro del ámbito de los ensayos sobre política exterior estadounidense, este momento señaló el comienzo del imperialismo norteamericano en sentido estricto: ya no se trataba del resultado natural del antiguo incremento del expansionismo impulsado desde abajo, sino de la súbita cristalización de un proyecto orquestado desde arriba cuya finalidad era reconstruir el mundo según el modelo norteamericano[15]. Ese imperialismo, a su modo de ver, pudo desarrollarse porque se basaba en los fundamentos democráticos del New Deal y en un líder carismático que había intentado trasladar este sistema al extranjero, creando un orden global de bienestar equiparable, lo cual garantizó la hegemonía consensuada de EEUU sobre la humanidad en general una vez terminada la guerra. «Lo que Roosevelt pensaba y supo expresar de manera visionaria era que el mundo estaba listo para uno de los experimentos más radicales de la historia: la unificación del mundo entero bajo una supremacía centrada en Norteamérica»[16]. En esta empresa, las fuerzas contrarias del aislamiento y la intervención, del orgullo nacionalista y de la ambición internacionalista, se unirían y se sublimarían para llevar a cabo la tarea de la reorganización del mundo según el modelo de EEUU para beneficio de EEUU –y de la humanidad.
La imaginativa explicación que ofrece Schurmann de la imperiosa mutación del imperio norteamericano aún no ha sido superada[17]. Pero su idealización de Roosevelt, a pesar de ser bastante ambigua, excede a la época y al personaje por un amplio margen. En aquel entonces, en la Casa Blanca todavía se tenía una idea muy vaga del orden que era preferible cuando se restituyera la paz y, desde luego, nadie pensaba en imponer un New Deal a la humanidad en general. La principal preocupación del gobierno no era el bienestar, sino el poder. En el sistema que Roosevelt tenía en mente, Rusia y Gran Bretaña ocupaban un lugar en la dirección del mundo e incluso, formalmente, China, pues se suponía que Chiang Kai-shek acataría las órdenes de EEUU. Pero lo que estaba claro era quién sería el comisario jefe de los «cuatro policías», que es como le gustaba a Roosevelt definir a estas potencias. Con sus territorios intactos, en 1945 Estados Unidos contaba con una economía que triplicaba a la de la URSS y quintuplicaba a la de Gran Bretaña y acaparaba la mitad de la producción industrial mundial y las tres cuartas partes de sus reservas de oro. Los fundamentos institucionales de una paz duradera tendrían que reflejar esa hegemonía[18]. Antes de morir, Roosevelt había establecido dos de estos principios. En Bretton Woods, el lugar que vio nacer al Banco Mundial y al FMI, se obligó a Gran Bretaña a abandonar el sistema de preferencia imperial y el dólar se convirtió en amo y señor del sistema monetario internacional, la moneda de reserva a la que debían vincularse todas las demás[19]. En Dumbarton Oaks, se consiguió sacar adelante una estructura del Consejo de Seguridad de la futura Organización de las Naciones Unidas que concedía escaños permanentes y derecho de veto a los cuatro gendarmes, en una Asamblea General en la que las dos quintas partes de los representantes pertenecían a Estados latinoamericanos clientes de Washington. La asamblea se reunió apresuradamente con una declaración de guerra a Alemania en el último minuto. Las escaramuzas con Gran Bretaña y Rusia quedaron reducidas al mínimo[20]. Hull, que recibió el Premio Nobel por el papel que había desempeñado en la creación de esta nueva organización –y fue el primero de una larga serie de galardonados por motivos similares–, tenía motivos para considerar que había sido todo un éxito. En el momento en que se fundó la ONU en San Francisco, en 1945, el dominio de EEUU era tan absoluto que las comunicaciones diplomáticas entre los representantes que asistieron a la conferencia fundacional fueron constantemente controladas por un equipo de vigilancia militar situado en el cercano Presidio[21].
Roosevelt falleció antes de que Alemania se rindiera. Su gobierno había puesto los cimientos de un sistema que no estaba terminado a su muerte. Todavía quedaba mucho por decidir. Gran Bretaña y Francia no habían consentido deshacerse de unas colonias asiáticas o africanas que él consideraba anacrónicas. Rusia, con sus ejércitos a las puertas de Berlín, tenía interés en la Europa del Este. Puede que ello no encajara fácilmente en el nuevo esquema, pero con una población diezmada y con buena parte de su industria arruinada a medida que la Wehrmacht se retiraba, la URSS no representaba una amenaza importante para el orden venidero y cabía la posibilidad de que con el tiempo la convencieran de que se integrara en esta nueva arquitectura. El papel exacto que debía desempeñar Moscú después de la victoria era una preocupación secundaria.
[1] Spykman tuvo una carrera singular. Sus comienzos no suscitaron curiosidad alguna en su país de adopción y el resto de su biografía fue ignorada en su país natal, donde al parecer todavía es una figura desconocida en gran medida. Después de formarse en Delft, Spykman viajó a Oriente Medio en 1913, a los veinte años, y a Batavia en 1916, en calidad de periodista –al menos esta fue la labor que desempeñó en Java, y quizá también en Egipto– y agente secreto del Estado holandés, con la misión de manipular la opinión pública de estos países, según se desprende de las referencias que aparecen en Kees van Dijk, The Netherlands Indies and the Great War 1914-1918, Leiden, 2007, pp. 229, 252, 477. Durante su estancia en Java, publicó un libro bilingüe –en holandés y en malayo– titulado Hindia Zelfbestuur[La autonomía de las Indias], Batavia, 1918, en el que recomendaba al movimiento nacionalista considerar en serio la posibilidad de instaurar una economía autónoma, y de crear cooperativas y sindicatos en lugar de limitarse a denunciar las inversiones extranjeras. En 1920 llegó a California, terminó una tesis doctoral sobre Simmel en Berkeley en 1923, que se publicó dos años después en Chicago, y fue contratado en Yale como catedrático de Relaciones Internacionales. No son pocos los misterios que rodean a su trayectoria, pero está claro que fue desde sus comienzos un pensador audaz y original y, a diferencia de Morgenthau o Kelsen, otros dos intelectuales europeos que desarrollaron su carrera en Norteamérica con los cuales se le podría comparar, no llegó a EEUU en calidad de refugiado, sino como un esprit fort procedente de las Indias que, una vez nacionalizado, esgrimió sin inhibiciones duras críticas contra la sociedad que le había acogido.
[2] N. Spykman, America’s Strategy in World Politics: The United States and the Balance ofPower, Nueva York 1942, pp. 7, 21, 19 [ed. cast.: Estados Unidos frente al mundo, México, Fondo de Cultura Económica, 1944].
[3]