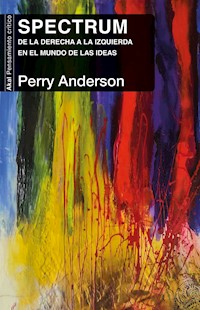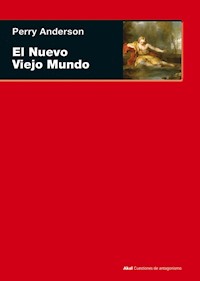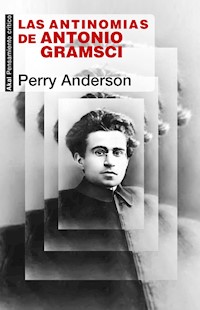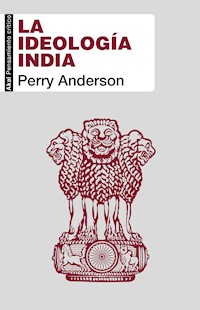
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento crítico
- Sprache: Spanisch
En la actualidad, la República de la India pretende encarnar los valores de una democracia política estable, una unidad territorial armoniosa y una imparcialidad inquebrantable en asuntos de religión. Incluso gran parte de aquellos que critican sus sangrantes desigualdades suscriben estas mismas tesis. Pero, ¿hasta qué punto se corresponden dichas afirmaciones con la realidad actual de la India? En este iluminador ensayo, el célebre estudioso Perry Anderson muestra que las raíces de los actuales males de la República son históricamente mucho más profundas. Radican en la manera misma en que la lucha por la independencia culminó con la transferencia de poder del Raj británico al Congreso Nacional Indio en un subcontinente dividido, y no sólo en los papeles desempeñados por Gandhi y por Nehru en la catastrófica partición de la India. Sólo un ajuste de cuentas sincero con dicho desastre puede ofrecer una explicación cabal de lo que ha fallado desde la independencia. Una "idea de la India" permea de manera generalizada la vida intelectual de la nación, un consenso que soslaya –cuando no suprime– muchas de las realidades incómodas del país, pasadas y presentes. La ideología india sugiere otra forma de ver el país, replanteándose, a la luz de cómo les va hoy a millones de indios, los acontecimientos que han marcado el destino del subcontinente indio durante más de un siglo. "En vez de describir la inenarrable violencia y la injusticia atroz presentes en la sociedad india como anomalías de un modelo por lo demás exitoso, Anderson incide en las graves fallas estructurales y los arraigados prejuicios sociales de quienes han administrado el Estado indio desde la independencia." ARUNDHATI ROY
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Pensamiento crítico / 58
Perry Anderson
La ideología india
Traducción: Antonio J. Antón Fernández
En la actualidad, la República de la India pretende encarnar los valores de una democracia política estable, una unidad territorial armoniosa y una imparcialidad inquebrantable en asuntos de religión. Incluso gran parte de aquellos que critican sus sangrantes desigualdades suscriben estas mismas tesis. Pero, ¿hasta qué punto se corresponden dichas afirmaciones con la realidad actual de la India?
En este iluminador ensayo, el célebre estudioso Perry Anderson muestra que las raíces de los actuales males de la República son históricamente mucho más profundas. Radican en la manera misma en que la lucha por la independencia culminó con la transferencia de poder del Raj británico al Congreso Nacional Indio en un subcontinente dividido, y no sólo en los papeles desempeñados por Gandhi y por Nehru en la catastrófica partición de la India. Sólo un ajuste de cuentas sincero con dicho desastre puede ofrecer una explicación cabal de lo que ha fallado desde la independencia.
Una «idea de la India» permea de manera generalizada la vida intelectual de la nación, un consenso que soslaya –cuando no suprime– muchas de las realidades incómodas del país, pasadas y presentes. La ideología india sugiere otra forma de ver el país, replanteándose, a la luz de cómo les va hoy a millones de indios, los acontecimientos que han marcado el destino del subcontinente indio durante más de un siglo.
«En vez de describir la inenarrable violencia y la injusticia atroz presentes en la sociedad india como anomalías de un modelo por lo demás exitoso, Anderson incide en las graves fallas estructurales y los arraigados prejuicios sociales de quienes han administrado el Estado indio desde la independencia.» Arundhati Roy
Perry Anderson, ensayista e historiador, es profesor emérito de Historia en la Universidad de California (UCLA). Editor y piedra angular durante muchos años de la revista New Left Review, es autor de un volumen ingente de estudios y trabajos de referencia internacional entre los que cabe destacar: Transiciones de la Antigüedad al feudalismo, El Estado absolutista, Consideraciones sobre el marxismo occidental, Las antinomias de Antonio Gramsci. Estado y Revolución en Occidente, Teoría, política e historia. Un debate con E. P. Thompson, Tras las huellas del materialismo histórico, Spectrum. De la derecha a la izquierda en el mundo de las ideas, El Nuevo Viejo Mundo, Imperium et consilium. La política exterior norteamericana y sus teóricos,Los orígenes de la posmodernidad y, recientemente, The Mosaic of Islam. A Conversation with Perry Anderson (con Suleiman Mourad) y The H-Word. The Peripeteia of Hegemony.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
The Indian Ideology
© Perry Anderson, 2012, 2015
© Ediciones Akal, S. A., 2017
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4450-5
Prólogo
Los orígenes de este texto están en un libro, pendiente de publicación, sobre el emergente sistema interestatal de las grandes potencias actuales. En él, se analiza a Estados Unidos, China, Rusia, India y Brasil –sobre la Unión Europea he escrito en otro lugar–. El tratamiento de cada uno de estos países será diferente, pero, como ocurrió con aquel trabajo sobre Europa, un Estado parecía requerir mayor contextualización histórica que el resto. En El Nuevo Viejo Mundo, fue el caso de Turquía. En el volumen siguiente, se trata de India. Las razones son en cada caso las mismas. Ambos Estados son el producto de movimientos nacionales que se remontan a comienzos del siglo XX, cuya historia se ha convertido en objeto de diferentes versiones oficiales. Estas se han propagado hasta permear un presente cuya forma no puede captarse adecuadamente sin afrontarlas. En la India independiente nunca ha habido tantos límites para la discusión abierta como en Turquía. Pero son igualmente poderosos los tabúes que lastran toda explicación veraz del modo en que perecieron tanto el Imperio otomano como el británico, de las dramatis personae que intervinieron en su final, y de la naturaleza de los regímenes políticos que les sucedieron. Fui consciente de esto por primera vez al comprobar la recepción que tuvo la biografía de Gandhi de Kathryn Tidrick, publicada en 2007, y a la que me referiré en las líneas siguientes. A diferencia de lo que ocurre con la figura de Mustafa Kemal, escribir sobre Gandhi nunca ha estado sometido a censura en la India, donde pueden encontrarse retratos críticos, desde los años veinte en adelante. Desde la independencia, sin embargo, estos han sido ampliamente superados por una literatura de adulación o circunspección. Que la obra de Tidrick –el primer estudio académico digno de mención del pensamiento político y religioso de Gandhi, desde sus días en Inglaterra y Sudáfrica hasta su muerte– apenas fuera acogida y reseñada en el subcontinente indio, dejó claro cuán profunda es la represión de las realidades históricas inconvenientes, no sólo en los medios populares, sino en gran parte de la comunidad intelectual de la Unión.
Publicado originalmente, sin notas al pie, a lo largo de tres números de la London Review of Books aparecidos en el verano de 2012, este intento por afrontar algunas de estas realidades ve ahora la luz, a iniciativa de una pequeña editorial india, Three Essays Collective, bajo un título que alude a una obra de Marx sobre los pensadores de su propio país. La ideología india, sin embargo, trata otra suerte de temática, aunque esté relacionada; no se trata sencillamente de un conjunto predominante de ideas, sino también de los acontecimientos y condiciones que las generan, reflejan y distorsionan. En primer lugar, las creencias y acciones de Gandhi como figura central de la lucha por la independencia en el subcontinente, de la que se ocupa la sección que abre el texto. La segunda sección aborda el modo en que el poder se transfirió del Raj británico al Congreso Nacional Indio después de 1945, en medio de la catástrofe de la partición de India, cuyo lugar en la fundación del Estado puede compararse con el del genocidio armenio en Turquía –no por su naturaleza, que fue muy diferente, sino en la continua incapacidad para asumir el desastre–. La última parte aborda la estructura del Estado indio, tal y como este emergió con el liderazgo de Nehru, que forma el centro nodal de la ideología india en estos últimos años. El historial de su primer gobernante es una cuestión raramente respondida con honestidad por la república que vino después. A un nivel más profundo, ¿cuál ha sido el anclaje social de la democracia en India, y qué papel ha desempeñado el sistema de castas? ¿Qué lugar ocupa la religión en la Unión? (Esta es oficialmente secular, pero ¿hasta qué punto lo es?) ¿Cuáles –finalmente– son las marcas de nacimiento y el precio pagado por la unidad de la nación?
La ideología india, un discurso nacionalista en un tiempo en el que ya no hay una lucha de liberación nacional contra un poder externo, y en el que la opresión, allí donde existe, se ha convertido en interna, oculta o rehúye estas cuestiones. No es, desde luego, la única ideología nacionalista en la India contemporánea. Por derecho propio, la ideología Hindutva ofrece una visión mucho más agresiva de la nación. Tampoco está solamente tejida a partir de mitos e ilusiones. Los valores a los que apela, como aclararé más adelante, no son meras ficciones; si lo fueran, la ideología tendría poco efecto. Pero forman una representación de la realidad tan selectiva que, sistematizados, se convierten en un discurso que irremediablemente genera un cultura del eufemismo y el embellecimiento, obstaculizando un inventario lúcido del presente o el pasado. Empíricamente pocos pensadores o escritores, cualquiera que sea su posición, pueden tomarse como casos paradigmáticos y nítidos de esta ideología. Como marco conceptual, puede coexistir con un amplio espectro de perspectivas que, observadas en detalle, son más críticas, o contradictorias. Rechazarla, por tanto, no supone desechar el trabajo, a menudo relevante y original, de todos aquellos que dan expresión a esta ideología; hacerlo supondría acabar con aquello que tiene de intelectualmente impresionante, dentro de sus limitaciones o incluso por encima de ellas.
El portador principal de esta ideología es la corriente progresista liberal, dentro del mundo intelectual indio. Ahí, las influencias británicas, que se remontan al Raj, han sido gradualmente reemplazadas por variantes norteamericanas, a medida que Estados Unidos se convertía en el país de referencia para la clase media india, y el destino académico principal para los intelectuales emigrados. Pero sería un error identificar la convencional «idea de India» simplemente con el progresismo liberal indio, sea este declarado o implícito. Se extiende mucho más allá, hasta las proximidades del área autodefinida como la izquierda de esta corriente principal. La ideología india es un breve estudio, y ofrece una síntesis que de suyo carece de toda pretensión totalizadora. Por ese carácter comprimido, muchos aspectos de los temas que trata son necesariamente dejados al margen. Otras cuestiones quedan sin tratar. De estas, la mayor ausencia es ciertamente un análisis de la izquierda india. Sus avatares están ausentes de estas páginas, pero claramente la influencia de la ideología india es también una función de su debilidad como fuerza dentro de la sociedad.
Parece que las razones de esa debilidad quedarán pendientes de estudio con la profundidad que requieren. La trayectoria del comunismo indio, desde su tardío nacimiento como movimiento popular en los años treinta, hasta su reciente división tripartita, está desde luego repleta de errores, estratégicos y tácticos, muchos de los cuales fueron impuestos por la influencia soviética en su apogeo, y otros tantos son de factura propia[1]. Pero –y esto sí lo abordaré– la razón fundamental para la relativa debilidad política de la izquierda india, de la que no lograron escapar ni los que fueron socialistas ni los que fueron comunistas, está en la fusión de nación y religión en la lucha por la independencia. Allí donde esto ocurrió –Irlanda, donde crecí, es un caso paradigmático–, el terreno era adverso para la izquierda desde el comienzo. En el subcontinente esta siempre fue, y todavía es, la realidad sociológica subyacente. Desde luego, hay más cosas, aparte de estas, que requieren explicación. Analíticamente, el principal problema que hay que resolver es por qué el comunismo indio, después de la represión inicial en Telengana, adquirió una base popular duradera sólo en Kerala y Bengala Occidental, dos estados de un carácter tan distinto, y en ningún otro lugar de la Unión, hasta la consolidación de una guerrilla naxalita, obviamente mucho más restringida, en las comunidades forestales adivasis. Hasta donde yo sé, no se ha propuesto todavía una buena explicación de esta bipolaridad.
Las causas de la marginación general de la izquierda en la política india, ciertamente complejas, son una cosa; sus consecuencias para la cultura india son otra. Entre ellas, y con demasiada frecuencia, ha destacado una acomodación pasiva a los mitos de la ideología india y los crímenes de Estado cometidos en su nombre. La hegemonía que ostentan las versiones edulcoradas del pasado nacional es quizá el aspecto más chocante de una interiorización de las ideas dominantes de la época. Si la izquierda quiere alcanzar una posición más fuerte en la escena intelectual, es necesaria una ruptura con estas, siguiendo un espíritu crítico y más seguro de sí mismo. Como es sabido, en Francia Sartre habló en su momento de la gauche respectueuse. En India, la izquierda siempre ha trabajado en condiciones difíciles, bajo presiones mucho mayores. Pero Ambedkar o Ramasamy tenían menos respeto por las devociones de su época del que tienen ahora aquellos que se consideran más avanzados políticamente. La izquierda haría bien en recuperar algo de su insolencia.
[1] La mejor visión retrospectiva, hasta mediados de los años setenta, sigue siendo la entrevista que K. Damodaran concedió un año antes de su muerte, publicada ahora en Francis Mulhern (ed.), Lives on the Left: A Group Portrait, Londres, 2012, pp. 67-94, un excepcional testimonio de las cualidades, humanas y políticas, de este admirable revolucionario. Respecto a los siguientes treinta y cuatro años de gobierno del CPM (Partido Comunista de India [Marxista]) en Bengala Occidental, véase el balance crítico de Kheya Bag, «Red Bengal’s Rise and Fall», New Left Review 70 (julio-agosto de 2011), pp. 69-98 [ed. cast.: «Ascenso y caída de la Bengala roja», NLR (en español) 70 (sept.-oct. de 2011), pp. 45-73].
CAPÍTULO I
Independencia
«Un pensamiento sorprendente: que una cultura o civilización llegue a tener esta continuidad durante cinco o seis mil años, o más; y no en un sentido estático o inmutable, pues India ha cambiado y progresado todo el tiempo»: ante esta idea se maravillaba el futuro gobernante del país, unos pocos años antes de llegar al poder. Había «algo único» en la antigüedad del subcontinente –continuaba la reflexión de Nehru– y en la «enorme sensación de unidad que transmite», haciendo a sus habitantes «distintivamente indios, a través de todas las épocas; con una misma herencia nacional y el mismo conjunto de cualidades morales y mentales». No hay duda: «un sueño de unidad ha habitado la mente de India, desde el alba de la civilización»[1].
En ensoñaciones patrióticas de este tipo, los admiradores actuales de Nehru, incluso algunos de sus críticos, son insuperables. Para Manmohan Singh, su actual sucesor en Delhi, la lucha india por la independencia «no tiene parangón en la historia», culminando en una constitución que es «la más atrevida declaración de socialdemocracia jamás realizada»[2]. Sin tener la obligación, los académicos se agolpan a la hora de rendir tributo oficial a su tierra natal. Para Meghnad Desai, la «exitosa historia» de la India moderna, al combinar unidad con diversidad, «no está lejos de ser un milagro». Para Ramachandra Guha, la «rutinaria celebración del milagro de India» se plasma en las arrugas de los propios billetes indios, con Gandhi en un lado y su denominación, en diecisiete lenguas, por el otro; su esplendor anticipa «en unos cincuenta años el intento europeo de crear una comunidad multilingüística, multirreligiosa, multiétnica, política y económica». Por su parte, la democracia india –declara Pratap Bhanu Mehta– es «un salto de fe sin precedentes en la historia humana». «Especialmente afortunada» por sus milenarias tradiciones de «debates públicos, tolerantes con la heterodoxia intelectual», según Amartya Sen «la India independiente se convirtió en el primer país del mundo no occidental en elegir una Constitución decididamente democrática», dando comienzo a una aventura que, para Sunil Khilnani, representa «la tercera etapa en el gran experimento democrático inaugurado a finales del siglo XVIII por las revoluciones americana y francesa». Un tercer paso que «muy bien podría acabar siendo el más importante de todos, en parte a causa de su enorme escala humana, y en parte por su situación, una importante cabeza de puente de efervescente libertad en el continente asiático». Este es «el país más interesante en el mundo», e incluso el menor de sus aspectos merece su propia celebración: después de la independencia, su absorción de los principados es un «logro formidable», y su política exterior un «trabajo impresionante». El propio Nehru, «en los corazones y mentes de sus compatriotas», es «George Washington, Lincoln, Roosevelt y Eisenhower juntos en una sola persona»[3].
Todos los países tienen una buena imagen de sí mismos, e inevitablemente los países grandes tienen líderes de mayor dimensión que el resto. En esta especial panoplia de afirmaciones, sin embargo, resulta chocante la posición de sus autores: se trata de los intelectuales indios más distinguidos de la época. Y ninguna de las obras de las que salen estos tributos –respectivamente, The Rediscovery of India, India after Gandhi, The Burden of Democracy, The Argumentative Indian, The Idea of India, Makers of Modern India– son indiferentes o acríticas respecto a su temática. Todos son estudios reconocidos y serios; necesarios para comprender el país. Lo que indican, no obstante, es algo que comparten con la retórica estatal, desde Nehru hasta Singh: la centralidad de cuatro tropos en el imaginario oficial e intelectual de India. Telegráficamente podríamos agruparlos en las siguientes parejas: antigüedad-continuidad; diversidad-unidad; carácter de masas-democracia; multiconfesionalidad-secularidad. En la medida en que surgen de una lucha por la independencia, percibida como algo sin parangón en escala o carácter, cada una se ha convertido a su modo en una piedra de toque de –por decirlo con una expresión ya consagrada– la «idea de India». Aunque no todo analista de cierta relevancia suscriba la lista completa, gozan de lo que en el vocabulario rawlsiano podría llamarse un consenso entrecruzado. ¿A qué realidades corresponden?
I
Respecto al movimiento nacionalista contra el dominio británico, para el Congreso Nacional Indio era un artículo de fe que, en palabras de Gandhi, «por obra de la naturaleza, India era una tierra indivisa», en la que «éramos una nación antes de que ellos llegaran a India»; y por supuesto, ancestralmente «enardecidos por una idea de nacionalidad desconocida en otras partes del mundo. Nosotros, indios, somos uno, como no lo son dos ingleses»[4]. La reivindicación de Nehru de aquella «sensación de unidad», que se remontaba seis mil años atrás, persistió desde los escritos de preguerra como The Unity of India hasta su disputa final con China, cuando su oficina de asuntos exteriores recurrió al Mahabharata como prueba de que la región nororiental (North-East Frontier Agency) había formado parte de la Madre India desde tiempo inmemorial: como si el Nibelungenlied sustentara la reivindicación alemana de territorio marroquí. Ideas como estas no han desaparecido, y los hechos las contradicen. El subcontinente, tal y como lo conocemos hoy, en tiempos premodernos nunca formó una única unidad política o cultural. Durante gran parte de su historia, sus tierras se repartían en un desigual surtido de reinos de tamaño medio e índole diversa. De los tres imperios principales que aparecieron en el subcontinente, ninguno cubrió todo el territorio delimitado en la obra de Nehru The Discovery of India. El control maurya y mogol (Mughal) llegaba hasta el Afganistán contemporáneo, se detenía al sur del Decán, y nunca se acercó a Manipur. El área controlada por el Imperio gupta (ca. 320-550 d.C.) fue considerablemente menor. Separados por intervalos de quinientos y mil años, no había memoria de una conexión política o cultural entre estos regímenes, ni siquiera una filiación religiosa común: en sus momentos de mayor auge, el primero de ellos fue budista; el gupta, hindú, y el tercero, el Imperio del Gran Mogol, musulmán. Por debajo de un cambiante mosaico de gobernantes, por lo general regionales, no había uniformidad, pero sí una mayor continuidad de patrones sociales: el sistema de castas –el mejor aspirante a funcionar como demarcación cultural– estaba presente desde fechas muy tempranas. La «idea de India» fue esencialmente una invención europea, y no local, como aclara su mismo nombre. No existía tal palabra, o equivalente, en ninguna lengua indígena. Acuñada por los griegos, tomada del río Indo, era tan exógena al subcontinente que incluso hasta el siglo XVI los europeos podían definir a los indios simplemente como «todos aquellos nativos de un país desconocido», y de hecho así llamaron a los habitantes de las Américas[5].
Cuando llegaron los británicos, fue la incontrolable heterogeneidad del área lo que les permitió alcanzar un control tan fácil y rápido, usando a cada potencia o población local contra la siguiente, en una serie de alianzas y anexiones que acabaron, más de un siglo después de la Batalla de Plassey, con la construcción de un imperio que se extendía más allá del este y el sur, incluso más al noroeste, que cualquier predecesor. «La segmentada sociedad de India y sus gobiernos desnacionalizados no constituyen un desafío serio a los británicos –afirma un destacado historiador nativo–: las tropas indias conquistaron el país para los británicos»[6]. Hay algo de exageración, y de anacronismo, en este juicio. Pero proporciona una verdad esencial. Los conquistadores extranjeros no fueron ninguna novedad en el subcontinente, cuyas llanuras norteñas habían presenciado oleadas sucesivas de invasores, desde el siglo X en adelante. Para muchos, los británicos no eran necesariamente más extranjeros que los gobernantes anteriores. Los últimos ocupantes continuarían necesitando, desde luego, sus propios soldados. Pero si los británicos pudieron lograr y mantener una firme sujeción de tan vasta masa de tierra, fue porque podían contar con sus múltiples fragmentaciones; étnicas, lingüísticas, dinásticas, sociales, confesionales.
Tras la conquista de Bengala, y durante un siglo, los cipayos bajo el mando de la Compañía Británica de las Indias Orientales superaron en número a los blancos, seis a uno. El Motín de 1857, cuya noticia causó gran conmoción, alteró la mezcla[7]. A partir de entonces, la política del Raj consistió en mantener la proporción en razón de dos a uno, y asegurarse de que los destacamentos nativos no desarrollaran una identidad común. Charles Wood, secretario de Estado para India con Palmerston, no se complicaba respecto al objetivo: «Quiero tener un espíritu diferente y rival entre los diferentes regimientos, de modo que en caso de necesidad los sijs puedan disparar contra hindúes, o los gurjas contra los demás, sin ningún escrúpulo»[8]. O tal y como explicaría posteriormente la Eden Commission (1879): «Puesto que no podemos arreglárnoslas sin un gran ejército nativo en India, nuestro objetivo principal es que ese ejército sea fiable: y aparte del gran contrapeso que supone una fuerza europea en número suficiente, está el contrapeso del enfrentamiento de nativos contra nativos». Un ejemplo sería «esa distinción que es tan valiosa y que, mientras dura, hace a los mahometanos de un país [nótese el término] despreciar, temer o sentir desagrado por los mahometanos de otro»[9]. Puesto que los amotinados en Delhi buscaban la restauración del poder mogol, a partir de entonces los musulmanes pasaron a ser sospechosos como reclutas, convirtiéndose así en la excepción dentro de un ejército basado en identidades particulares; nunca se toleraron unidades compuestas totalmente por musulmanes. Los grupos clave en los que más llegaron a confiar los británicos fueron, tal y como indicó Wood, los sijs y los gurjas –ambas comunidades relativamente pequeñas– a los que se les unieron después los pathan (pastunes) y los punyabíes. Los reclutas provenían de los sectores rurales menos alfabetizados, y se prefería a los campesinos pobres apegados a un trozo de tierra[10]. Ningún nativo pudo ascender a oficial, tal y como ocurría en los ejércitos coloniales franceses, hasta el desenlace de la Gran Guerra.
Contando con un contingente –en tiempos de paz– de entre 200.000 y 250.000 hombres, el ejército indio era el mayor empleador del Raj, y su presupuesto absorbía un tercio de la recaudación. Habitualmente desplegado en el extranjero, constituía, según la famosa frase de Salisbury, «un puesto británico de avanzada en los mares orientales, desde el cual podíamos desplegar cualquier cantidad de tropas sin tener que pagar por ellas». Sus servicios incluían la provisión de soldados para la expansión imperial en el Medio Oriente, África y el Sudeste Asiático, y carne de cañón a una escala heroica en la Primera Guerra Mundial, cuando se hizo acopio de 1,3 millones de efectivos para H. H. Asquith y Lloyd George. Pero su función principal siguió siendo la intimidación y el soporte del gobierno británico, mediante la amenaza o el empleo de la fuerza. Desplegados a lo largo del país, sus cuarteles eran un recordatorio permanente de qué potencia poseía esas tierras. En el noroeste, aparte de las incursiones en Afganistán, la lucha fronteriza y los fantasmas de una posible invasión rusa forzaron la presencia continuada de grandes contingentes en la zona. Pero la seguridad interna fue siempre la máxima prioridad. Por ello, el uso de tropas británicas se dio en mayor número que las levas nativas, a la inversa del despliegue en la frontera; los gurjas –extranjeros también– prestaban asistencia como «pretorianos de último recurso»[11]. Un gran aparato policial, que se componía de 150.000 regulares ya en la década de 1880, operaba como vanguardia de la represión. Hasta el final, el Raj fue un Estado-cuartel, como enfáticamente recordó el virrey al Gabinete en 1942: «India y Birmania no tienen asociación natural con el Imperio, del que son extranjeros por raza, historia y religión, y por el cual, en cuanto extranjeros, ninguno de ellos tiene un afecto natural. Ambos están en el Imperio como países conquistados que han sido incluidos por la fuerza, mantenidos ahí por nuestra mano, y hasta ahora bajo nuestra protección, porque les ha sido útil»[12]. Attlee, escandalizado como buen socialdemócrata ante la verbalización de tales verdades, se quejó de que esta era «una afirmación sorprendente para un virrey», que sonaba como «el extracto de un discurso de propaganda antiimperialista»[13].
La coerción, desde luego, nunca fue suficiente por sí sola: siempre necesitó un suplemento de colaboración. Esta vino de dos apoyos principales. Dos quintos del territorio del Raj, y un quinto de su población, se dejaron en manos de príncipes, principalmente hindúes, bajo la atenta guía de los residentes británicos: eran feudatarios que debían la preservación de su riqueza y poder al amo británico. En el resto del subcontinente bajo gobierno británico directo, los terratenientes –musulmanes o hindúes– se beneficiaban del régimen colonial; no pocos habían adquirido originariamente sus propiedades a través de la mediación británica, y todos gozaban de su protección a la hora de explotar a arrendatarios y trabajadores a su servicio. Estas fuerzas eran súbditas naturales del Raj. En menor medida lo fueron también comerciantes y manufactureros, que con el tiempo llegaron a formar el núcleo de una burguesía industrial, más perjudicados que ayudados por un sistema económico imperial diseñado para dar el control de los mercados indios a las exportaciones británicas. Sin protección arancelaria, muchos llegaron a nutrir tanto resentimiento como lealtad al Imperio. Aun así, las condiciones de su crecimiento escondían una ambivalencia esencial, puesto que fueron los ferrocarriles británicos, al unir geográficamente el subcontinente, los que ampliaron el espacio para potenciales operaciones rentables, y el británico imperio de la ley les aseguraba derechos de propiedad y mecanismos de transacción estables.
La fuerza modernizadora del Raj tampoco se limitaba a sus locomotoras y su jurisprudencia. Sus políticas generaron una elite nativa educada en estándares metropolitanos, o, según la conocida expresión de Macaulay, «una clase de personas, indias de sangre y color, pero inglesas en gusto, opiniones, moral e intelecto». Su confianza en esta receta para el desarrollo pasaba por alto que entre tales «opiniones» abundaban ciertos puntos de vista progresistas que podían ser incómodos en el Mar Oriental. Dos generaciones después surgiría una diversificada capa de profesionales –abogados, periodistas, doctores y demás profesiones similares–: el semillero de nacionalismo que nutrió al Congreso. Los británicos se habían hecho con el subcontinente con relativa facilidad, porque estaba enmarañado y fracturado política y socialmente, pero al imponer una red infraestructural, jurídica y cultural común, lo unificaron por primera vez en su historia como una única realidad administrativa e ideológica. La idea de India fue suya. Pero una vez que se asentó como norma burocrática, los súbditos podrían volverse contra sus gobernantes, y el halo imperial podía diluirse en el carisma de la nación[14].
El vuelco fue gradual. El Congreso, fundado en la década de 1880 por un grupo de abogados cuyo líder era un inglés, durante algún tiempo fue sólo un grupo de presión de notables, que buscaban poco más que el autogobierno colonial. El primer estallido de agitación nacionalista más radical llegó dos décadas después, desencadenada por la indignación hindú ante la decisión de lord Curzon de dividir la provincia de Bengala. Para mantenerla a raya, el gobierno liberal elegido en 1906 introdujo un grado más de representatividad, cuidadosamente calibrada, dentro de la maquinaria legislativa del Raj, tanto provincial como central. Esta permitía ahora que en cada uno de estos niveles fuera elegida una minoría de miembros, en un sufragio limitado a alrededor del 2 por 100 de la población. El objetivo de las Reformas Morley-Minto de 1909 fue profiláctico. Este era el análisis que llegaba a Londres desde Delhi: «prevemos que los elementos aristocráticos de la sociedad, y los moderados, para quienes en estos momentos no hay espacio en la política india, se alinearán del lado del Gobierno y se opondrán a cualquier alteración adicional del equilibrio de poder, y a cualquier intento de democratizar las instituciones indias»[15]. El Congreso, si bien lamentaba que pudiera haber una representación musulmana separada, dio la bienvenida a los cambios como una reforma constitucional liberal, y expresó su lealtad al emperador cuando Jorge V llegó para el durbar de 1911. Tres años más tarde, en la Gran Guerra, ofreció un apoyo sin reservas al Imperio.
Este era el escenario que se encontró Gandhi al llegar a Bombay en 1914, tras veintiún años en Sudáfrica. Si bien le precedía su reputación como valiente portavoz de la comunidad india, no tenía experiencia política en el subcontinente, e inicialmente se limitó a realizar viajes de estudio y a establecer un monasterio ashram en Ahmedabad. Pero, hacia el final de la guerra, su apoyo activo a la lucha de los trabajadores del índigo en Bihar, y de los granjeros y trabajadores textiles de Guyarat, importando tácticas que había desarrollado en Sudáfrica, le había proporcionado una buena reputación en todo el país. Tras dos años había transformado la política india, liderando el primer movimiento de masas que cuestionaba el poder británico desde la Rebelión de 1857, y reforzando al Congreso como una fuerza política popular. Después de los disturbios y revueltas de 1919-1921, lanzó de nuevo dos campañas, en 1930-1931 y 1942-1943, cada una mayor que la anterior, desafiando a la autoridad del Raj y marcando dos hitos sucesivos en la lucha por la liberación nacional.
Al orquestar estas grandes movilizaciones, Gandhi mostró una inusual combinación de aptitudes para un líder político. El carisma, capaz de concitar un amplio sentir popular, era desde luego la mayor entre ellas. En el campo, las masas lo trataron como a un ser semidivino. Pero, por distintivo y espectacular que fuera en su caso, esto es bastante habitual en cualquier movimiento nacionalista. Lo que distinguía a Gandhi era la combinación de este aspecto con tres habilidades específicas. Era un organizador y recolector de fondos de primer nivel; diligente, eficiente, meticuloso. Reconstruyó el Congreso de arriba abajo, dotándolo de un ejecutivo permanente a nivel nacional, unidades regionales en el nivel provincial, bases locales en el nivel de distrito, y delegados proporcionales a la población, aparte de una amplia tesorería. Al mismo tiempo, aunque por temperamento fuera un autócrata en muchos aspectos, políticamente no se preocupaba del poder en sí mismo, y fue un excelente mediador entre diferentes figuras y grupos, tanto dentro del Congreso como entre sus diversos apoyos sociales. Finalmente, aunque no fuera un gran orador, era un comunicador excepcionalmente rápido y fluido, como atestiguan los cien volúmenes de sus artículos, libros, cartas, comunicaciones (excediendo ampliamente la producción de Marx o Lenin, por no decir la de Mao). A estos talentos políticos se le añadían cualidades personales, como una inmediata calidez, un travieso ingenio y una voluntad de hierro. No es ninguna sorpresa que tal fuerza magnética suscitara una admiración apasionada, entonces como ahora.
Pero los logros de Gandhi conllevaron un alto coste para la causa a la que sirvió. El siglo XX fue testigo de numerosos líderes de movimientos nacionales que a su vez fueron hombres religiosos: el gran muftí de Jerusalén Amin al-Husayni y el abbé Youlou, el arzobispo Makarios y el ayatolá Jomeini, entre otros. En la mayor parte de ellos, su fe estaba subordinada a su política, era un instrumento, o un adorno de lo que eran esencialmente fines terrenales. En unos pocos casos, como el de Jomeini, no había una distinción significativa entre los dos; las metas religiosas y políticas eran una sola, y no podía haber conflicto entre ellas. Dentro de esta galería, Gandhi se sitúa al margen. Sólo en su caso la religión importaba más que la política: no coincidía con ella, sino que la dirigía.
Había una diferencia ulterior. No sólo no ostentó un cargo religioso, sino que su religión era hasta cierto punto peculiar, personal, diferente de cualquier sistema de creencias de la época. Para comprobar lo extraño que pudo ser este popurrí, no basta con remitirse a la industria hagiográfica que ha crecido alrededor de sus ideas (ajustándolas para el consumo contemporáneo, del mismo modo en que el Pentateuco se usa como modelo para el universalismo, y el Corán vale para todo excepto para apoyar al feminismo). Debemos la primera explicación escrupulosa del credo de Gandhi al libro de Kathryn Tidrick Gandhi. A Political and Spiritual Life, que se publicó en 2007, entre el silencio más atronador; no solamente en India –eso era de esperar, aunque no tanto la reacción de su mejor revista, el Economic and Political Weekly, cuya escasa y evasiva reseña apenas llega al nivel escolar[16]– sino también, sin excepciones, en Gran Bretaña.
La fe ecléctica de Gandhi, tal y como ha mostrado Tidrick, nació del cruce entre una ortodoxia hindú con tendencias jainistas, por un lado, y, por otro, la psicomancia victoriana tardía, el mundo de Madame Blavatsky, la teosofía, la comunicación con los espíritus mediante el tablero y la planchette, y la Esoteric Christian Union. Ambas corrientes no estaban desconectadas, en la medida en que esta última copiaba y mezclaba ideas de la anterior –karma, reencarnación, autoperfeccionamiento ascético, fusión del alma con lo divino– y les daba una forma ocultista. Poco familiarizado con el canon hindú en sus primeros años, Gandhi le volvió a dar forma a través de los espiritualismos occidentales de la época. Decidió que su único objetivo en la vida era alcanzar la moksha –el estado de perfección en el que el ciclo de renacimiento llega a un final, y el alma accede a la definitiva unión con Dios–. «Me esfuerzo por alcanzar el Reino de los Cielos, que es la moksha –escribió–, en esta misma existencia». El camino hacia ella era la «crucifixión de la carne», sin la cual era imposible «ver a Dios cara a cara», y hacerse uno con Él. Y si tal perfección podía ser alcanzada, la divinidad caminaría sobre la tierra, pues «es inútil intentar conocer la diferencia entre un hombre perfecto y Dios». En tal caso, no habría límites al poder sobre sus conciudadanos: «Cuando soy un ser perfecto, simplemente basta con hablar, y la nación escucha»[17].
La crucifixión de la carne, en esta concepción, implicaba mucho más que las prohibiciones vegetarianas prescritas por su casta. El mayor peligro para la liberación del alma no estaba en la comida, sino en el sexo. La virulencia de la repulsión de Gandhi respecto a todo tipo de intercambio carnal mezclaba los temores cristianos al pecado con las fobias hindúes respecto a la polución. El celibato no era un deber sólo para los más entregados. Era imperativo para todos aquellos que realmente quisieran servir a su país. «Un hombre que no es casto pierde vigor, se convierte en castrado y cobarde. Aquel cuya mente se entrega a las pasiones animales no es capaz de llevar a cabo ninguna gran empresa». Si una pareja casada se diera a estas pasiones, también sería «una gratificación animal» que «excepto para perpetuar la raza, está estrictamente prohibida»[18]. En el punto más alto de movilización política, en 1920, ni siquiera la unión conyugal era admisible; todos los indios tendrían que dejar de lado las relaciones sexuales, «algo provisionalmente necesario en la actual etapa de evolución nacional». La continencia total –brahmacharya– era de tal importancia y trascendencia que una eyaculación involuntaria a la edad de sesenta y cinco años era motivo de un angustiado comunicado público. Con setenta y siete, al ponerse a prueba durmiendo desnudo con su sobrina nieta, escribió: «incluso si llega a vivir un único brahmachari, según yo lo concibo, el mundo será redimido». Si su concepción fuera universalmente adoptada, el resultado lógico no sería «la extinción de la especie humana, sino su transporte a un plano superior»[19].
El carácter extremo de tales convicciones no se limitaba al dormitorio, cuya fuente de pecado era milenaria; otros peligros, igual de graves, eran de origen más reciente. Gandhi enumeró algunos de estos en el resumen autorizado de sus creencias fundamentales, Hind Swaraj, escrito en 1909. Allí explicaba que «la maquinaria representa un gran pecado»; que «los ferrocarriles han diseminado la plaga bubónica» y «aumentado la frecuencia de las hambrunas», acentuando «la naturaleza malvada del hombre». También que «los hospitales son instituciones para propagar el pecado: los hombres se ocupan menos de su cuerpo y la inmoralidad aumenta»; que el campesino no necesita «conocimiento de letras», que sólo podría crearle un «descontento con su destino», ni «la educación elemental o la educación superior», que no son «necesarios para lo principal», esto es, «hacernos hombres». Todas estas ruinosas innovaciones eran exportaciones de la «satánica civilización» de Occidente, cuyos «devotos afirman con toda serenidad que su interés no está en enseñar religión» –«algunos», increíblemente, «incluso la consideran un absceso supersticioso»–. Pero «India nunca será atea», y para restaurarla a su condición prístina, bastaba con un solo esfuerzo, dirigido a «expulsar la civilización occidental. Todo lo demás se seguirá de ello»[20].
En los años que siguieron a su retorno al subcontinente, Gandhi no insistió en estos atavismos radicales, aunque nunca los desechara. La sexualidad debía ser combatida, pero la modernidad podría soslayarse tácticamente, en pos de la causa principal, que daba título a su obra. Swaraj significaba autogobierno. Políticamente hablando, de hecho se trataba de la aspiración a una autonomía (Home Rule) de tipo irlandés, aunque no fuera esta una analogía que le interesara recalcar, puesto que el movimiento nacional en Irlanda se identificaba con dos estrategias –parlamentaria e insurreccional– y Gandhi rechazaba ambas para India. Pero para Gandhi el autogobierno estaba lejos de ser simplemente político. Era un dominio de las pasiones y los sentidos en el ascenso del alma a su cita con la divinidad. Swaraj era un imperativo religioso, del cual su forma política no era más que un medio para un fin superior. No implicaba una lucha para expulsar a los británicos de India, sino una lucha de los indios consigo mismos que, de ser ganada, haría entrar en razón a los británicos. El método de esa lucha era la resistencia pasiva; la no violencia. Gandhi había encontrado esta concepción en Tolstói, donde ya estaba imbuida de un impulso religioso. Pero su propia versión, satyagraha –un neologismo que gustaba en traducir como fuerza de la verdad– era un desarrollo original a partir de las ideas del novelista. Tolstói, inconformista vegetariano y pacifista al llegar a una edad avanzada, seguía siendo cristiano. Gandhi se inspiró en sus ideas, les dio una forma distintivamente hindú, fusionándolas con tradiciones milenarias de ascetismo radical y extraterrenal. Consideraba demasiado débil la resistencia pasiva, término que empleaba Tolstói, para el movimiento que pretendía inspirar: la verdad no era pasiva, era una fuerza. Había mostrado cuán efectiva podía ser en Sudáfrica, donde los indios eran una pequeña minoría inmigrante. ¿Qué no lograría en suelo nativo, donde estaba la totalidad de la población? El Ramarajya, afirmaba en sus mítines, estaba al alcance si seguían sus enseñanzas; se trataba de alcanzar la Edad Dorada del héroe divino Rama, nacido en Ayodhya y vencedor del demonio Ravana: durante dos mil años este había sido el componente principal de las leyendas hindúes.
La política inicial de la elite del Congreso Nacional Indio había sido estudiadamente secular. La toma del poder en el partido por parte de Gandhi no sólo le dio una base popular inédita, sino que inyectó una dosis masiva de religión –mitología, simbología, teología– en el movimiento nacional. Estaba claro el poder de movilización política de la línea marcada por Hind Swaraj. Pero planteaba un problema obvio. Bajo ese mismo lenguaje cultural, ¿se les unirían también millones de musulmanes? En Sudáfrica, Gandhi había sido un sólido defensor de la unidad hindú-musulmana, y ninguna división confesional había lastrado allí sus campañas de no violencia. Él mismo consideraba que todas las religiones predicaban las mismas verdades, de modo que no había fundamentos para la división. Pero ahí las dos comunidades eran implantaciones recientes, ligadas por un racismo blanco del que eran igualmente víctimas. En el subcontinente, una larga historia de conquistas y conflictos dividían a las dos.
Gandhi tampoco podía ser imparcial respecto a las creencias que profesaban ambas comunidades. A nivel personal, era totalmente sincero cuando mantenía que todas las religiones eran iguales ante Dios. A nivel político, inevitablemente una religión era más igual que la otra. El hinduismo era originario y específico del subcontinente; el islam no era ninguna de las dos cosas. Gandhi provenía de Guyarat, y su conocimiento de la cultura musulmana subcontinental era muy limitado. Respetuoso con su fe, declaró: «No me pliego ante ninguno en mi reverencia por la vaca», y advirtió a su hijo del error que suponía casarse con una musulmana, basándose en que era «contrario al dharma» y –sintomático símil– «como enfundar dos espadas en una misma vaina»[21]. Cuando en Hind Swaraj intenta explicar por qué India era una nación mucho antes de la llegada de los británicos, no invoca el ecumenismo –supuesto o auténtico– del emperador Akbar, sino «aquellos visionarios ancestros nuestros, que establecieron Shevetbindu Rameshwar en el sur, Juggernaut en el sudeste, y Hardwar en el norte, como lugares de peregrinación»[22]: lugares sagrados que a duras penas pueden servir de referentes nacionales para los musulmanes. Ninguna mezquita o monumento del islam aparecía como insignia nacional. Cuando anunció en 1919 que «India está preparada para la supremacía religiosa sobre el mundo», la afirmación misma contradecía cualquier tipo de igualdad, pues pocos podían dudar qué confesión religiosa tenía en mente[23]. El Ramayana, después de todo, era «la mayor obra devocional de toda la literatura»[24].
¿Cómo iba a unir a los musulmanes en una lucha nacional común un resurgimiendo hindú de esta magnitud? Por un lado, no podía hacerlo sobre una base secular sin negar todo aquello en lo que creía. Por el otro, era lo suficientemente realista como para saber que el precepto de que todas las religiones convergían en el mismo objetivo, por frecuente y bienintencionado que fuera, apenas podría impulsar un acercamiento con los seguidores de Mahoma, profeta que había dado fin, como era bien conocido, a toda idolatría de tipo Juggernaut. La solución con la que dio fue animar a los musulmanes a emprender acciones contra el Raj bajo la bandera del propio islam, en una causa cuyo abierto objetivo confesional sobrepasaba cualquiera de las genéricas temáticas hindúes con las que él daría contenido al movimiento nacional. La derrota en la Primera Guerra Mundial había dejado al Imperio otomano a merced de la Entente. Su último sultán antes de la Revolución de los Jóvenes Turcos de 1908, el mal afamado Abdul Hamid II, había intentado renovar una autoridad en declive, desempolvando su derecho al título simbólico de califa, que durante siglos había sido una reliquia olvidada en el desván. Hacia 1919 los Aliados estaban en Estambul. Los Jóvenes Turcos habían desaparecido de escena, pero quedaba un sultán nominal –técnicamente, nunca derrocaron la dinastía–. ¿Cuál habría sido el destino de esta figura, y qué hipotética autoridad panislámica ostentaría?
Bajo el Raj, y tras el Motín, los musulmanes habían perdido terreno progresivamente. Habían dejado de ser los dueños y señores de la región que una vez habían gobernado; eran poco fiables como soldados, les costaba plegarse a ocupar puestos burocráticos bajo un gobierno británico: tenían poca experiencia en los negocios, y teniendo ya una lengua administrativa propia, el farsi, no aceptaban fácilmente la educación en inglés. Para finales de siglo, era obvio lo lejos que estaban de los hindúes dentro del funcionariado, la industria y los distintos oficios. Alarmados por este empeoramiento en el seno de su comunidad, sus líderes reformistas intentaron crear una elite musulmana mejor educada; y sus notables, liderados por el Aga Khan, lograron la aquiescencia de los británicos, asegurándose de que los votos musulmanes no fueran arrollados por las mayorías hindúes una vez que se garantizara un mínimo acceso al sufragio, permitiéndoles separar los censos y escaños electorales. Así estaban las cosas en 1914, antes de que dieran un giro inesperado con el desenlace final de la Gran Guerra: el colapso del Imperio otomano. En el mundo árabe, el final del dominio turco se vio como una liberación, si bien de corta vida, antes de que el imperialismo británico y el francés se repartieran los restos. En el subcontinente, que no había vivido la opresión otomana, la caída del Imperio fue percibida por muchos musulmanes como una humillación que se hizo eco, si no a nivel práctico al menos emocionalmente, de su propio declive en el mundo: se trataba del último gran poder islámico, aplastado y desmembrado por sus enemigos, entre los cuales estaban, y en no menor medida, los gobernantes británicos de India. Se propagó el clamor de que el Califato mismo estaba en peligro.
Para Gandhi, esta era una oportunidad para demostrar en la práctica la unidad hindú-musulmana, dirigiendo a la opinión pública hindú en apoyo de la agitación que buscaba proteger al califa otomano. Que los musulmanes más seculares –Muhammad Ali Jinnah entre ellos– consideraran la cuestión ya no como meramente irrelevante, sino incluso como un paso atrás –una ocasión más para la autolegitimación clerical–, no lo detuvo. Ni tampoco le convenció de lo contrario la desazón de sus aliados, que señalaban la desafección árabe hacia el imperialismo otomano, por no hablar del sufrimiento de los armenios. Lo importante era que se trataba de una causa religiosa, en la que los hindúes podían unirse a los musulmanes contra la injusticia británica. Que sus correligionarios hindúes fueran a sentir una gran solidaridad sobre una cuestión tan forzada y remota, era improbable. Pero el año 1919, que vio la formación del Comité Khilafat (Califato) de Toda la India, marca también el primer intento de Gandhi de una satyagraha panindia. Fue una protesta contra la Rowlatt Act, que ampliaba los poderes en tiempos de guerra (el arresto y la encarcelación arbitrarios) a tiempos de paz. La respuesta al llamado de Gandhi fue desigual, y ante una dura represión –incluyendo la masacre de una multitud desarmada en Amritsar, ordenada por Reginald Dyer– se apagó en pocos meses. Pero cuando un año después se publicó el informe oficial sobre la masacre de Amritsar y los resultados de la ley marcial aplicada en Punyab –naturalmente, atenuando los hechos–, el escándalo fue compartido entre todo el espectro de la opinión pública. En el mismo mes se publicaron los borradores del Tratado de Sèvres, destinados a dar fin al Imperio otomano. La campaña del Movimiento Khilafat, desde el comienzo, había insistido no sólo en la preservación del Califato, sino en su custodia de La Meca y Medina, y en el control de Jazirat-ul-Arab (la península arábiga), o de hecho de todo el Medio Oriente. El Tratado no acababa con la dinastía, pero separaba a la Sublime Puerta de todas sus posesiones en el mundo árabe. Gandhi inmediatamente lo denunció como «un golpe demoledor para los musulmanes indios»[25].