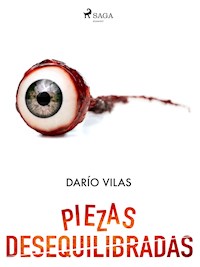Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Andrés sabía que el fin del mundo tal y como lo había conocido era una mera cuestión de tiempo, que la raza humana estaba condenada a extinguirse. Cuando los muertos vivientes comenzaron a campar por las calles no se sorprendió. Pero no podía rendirse, tenía que proteger a su hijo Damián de esos seres putrefactos. Y aunque por el momento han logrado salvarse, ¿hasta cuándo lograrán mantenerse en pie? ¿Les bastará con su instinto de supervivencia para escapar de las hordas de muertos vivientes?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Darío Vilas Couselo
Instinto de superviviente
Saga
Instinto de superviviente
Copyright © 2011, 2021 Darío Vilas and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726855005
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PRÓLOGO
La detonación rompió la tranquilidad que reinaba en el cazadero en los minutos previos al amanecer. Un perezoso pañuelo de humo ondeó suspendido en el aire gélido del bosque. Se resistía a desaparecer, como si pretendiera subrayar el fracaso de Baltasar.
La perdiz mantuvo su trayectoria en vuelo, ajena, o tal vez inmutable, ante el atentado fallido contra su vida que el viejo cazador acababa de perpetrar.
Durante unos segundos, el anciano la siguió con la mirada, retando al ave para que volviera a tomar tierra y le diese una oportunidad más; esta vez no fallaría. Aunque sabía que eso no iba a suceder.
Joder, acabo de bajar la punta de la escopeta justo en el adelanto, como un puñetero principiante, se lamentó Baltasar.
Rara vez cometía fallos de ese tipo, nunca había dejado el tiro bajo a pocos metros de la presa. Pero los años le empezaban a pasar factura. Aunque estaba en buena forma, su vista ya no era tan aguda, no conseguía adelantarse a las perdices como antaño, y cada paso que avanzaba por la ladera le pesaba en las piernas como si arrastrase una ristra de ladrillos.
—¡Pedrín, junto! —voceó, para ordenar al perro que regresara a su lado.
El animal galopó con agilidad hasta su vera y se sentó a sus pies. Alzó la cabeza para observar a su amo y su mirada se recargó de cariño, mientras agachaba las orejas en gesto de total sumisión. Esta era la seña de identidad del joven podenco andaluz, que mostraba un aprecio exagerado por cualquier persona, en especial por su dueño. De ahí que Baltasar decidiera bautizarlo con el diminutivo del nombre de su propio yerno, haciendo caso omiso a las quejas de su hija. Consideraba que el hombre era igual de blando y dócil, pero con la diferencia de que el perro por lo menos era fiel, y un compañero inmejorable durante las largas jornadas de caza.
Pedro jamás había aceptado salir al cazadero con Baltasar, algo que este siempre le reprochaba a su hija Felisa. Mal casada, se repetía cada vez que pensaba en ello. Nunca fue guapa, pero al menos somos una familia pudiente, coño. Podía haber escogido a cualquier hombre de Las Grajillas, en lugar de casarse con un celador de la ciudad. La escala más baja, ni médico ni enfermera. Un recadero del hospital, la mula que tira de las sillas de ruedas, continuó despotricando para sí mismo.
Por culpa de Pedro —al menos a juicio del viejo—, con él moría la estirpe de grandes cazadores de la familia, al no haber tenido más hijos que Felisa. Y no es que ella no quisiera aprender a cazar, es que no quería enseñarle porque su sitio estaba en la carnicería, como antes había estado el de su madre. Hasta el día que la mujer murió, que no faltó a su jornada y se desmoronó sobre la mesa de corte cuando un derrame cerebral se la llevó sin previo aviso y antes de tiempo, sin haber cumplido siquiera los sesenta años.
Su hija tampoco tenía luces para nada más. Fue una mala estudiante que a duras penas sacó los estudios básicos, peor ama de casa y una nulidad en casi todo lo que había intentado emprender antes de aceptar su sino, bien fuera la escuela de peluquería o bien su infructuosa, y efímera, carrera como comercial de productos cosméticos.
Baltasar la dejó tropezar sin hacerle indicación alguna, a sabiendas de que tarde o temprano acabaría por ocupar el lugar que le correspondía. Y no era poca cosa: la mejor carnicería de la zona de Las Grajillas, a la que acudían vecinos de todos los rincones de Lantana a comprar carne de la mejor calidad. Con suerte, piezas cobradas por el propietario, mientras le quedasen fuerzas en sus desgastados músculos y cartuchos en su viejo rifle.
Por lo menos tenía al chucho, aquel maravilloso podenco joven de tipo cerdeño. Algunos cazadores de la zona le tomaban el pelo por haber escogido a Pedrín, un perro sin plasticidad alguna, con maneras todavía de cachorruelo a sus dos años. A Baltasar esto le traía sin cuidado, porque sabía que el animal tenía una nariz bien puesta. Nunca se despistaba, sabía mostrar y cobrar como el mejor de todos los perros de caza que hubiera visto en las seis décadas que llevaba peinando los cazaderos de la comarca.
Como si hubiera podido intuir los pensamientos de su dueño, Pedrín tocó rastro en ese preciso instante, reafirmando la agudeza con la que se había ganado el respeto del cazador. Sus orejas, siempre agachadas en presencia de Baltasar, se estiraron a la par que el resto de su cuerpo, adquiriendo una tensión evidente que trasladaba desde el hocico hasta la punta de su cola roma, y trazaba una flecha. De pronto, el perro avanzó en varios saltos cortos por el frente de la ladera que atravesaban, y el hombre se preparó para adelantar el disparo.
Al mismo tiempo, a pocos kilómetros de allí, Pedro, su yerno, permanecía escondido en un armario del sótano del Hospital General de Lantana. En el depósito de cadáveres acababa de ocurrir algo terrible y no se atrevía a salir de su improvisado escondite. De cuando en cuando, entreabría una rendija y oteaba lo que sucedía.
Era una vorágine absoluta; varias enfermeras y celadores acudieron en cuanto escucharon los gritos del doctor Aguerralde y de aquel colega al que habían hecho acudir en plena madrugada, el doctor Botto. Antes de recluirse en el armario, tuvo la certeza de que a esas alturas estaban ambos muertos. Lo que no hubiera imaginado nunca es que volvería a verlos en pie.
Y allí los tenía, caminando por detrás de la mujer de negro que había iniciado toda aquella locura.
Una procesión de cadáveres reanimados los acompañaba pasillo adelante, como una demencial cohorte de muertos vivientes que luchaban contra la rigidez de sus músculos agarrotados por el frío de las neveras. Ataviados con los delantales del depósito, daban cuenta de todo ser humano con el que se cruzaban.
Un mordisco rápido y certero a la carótida y...
Baltasar sentía una inquietud inusual. Pese a la pequeña carrera que acababa de pegarse para seguir el ritmo al perro, no era propio de él alterarse de aquella manera antes de realizar un disparo. Siempre había sido un cazador taimado e instintivo. En cambio, ahora le sudaban las manos, le temblaba ligeramente el pulso y notaba una pequeña punzada en el pecho.
Esto me pasa por pensar en el inútil de mi yerno, que siempre me pone de mala hostia, en lugar de estar atento y concentrado en el lance, divagó.
Respiró con profundidad por la nariz para obligarse a recuperar el resuello, sin demasiado éxito. La presa todavía no se había mostrado, así que estaba a tiempo. Un segundo puede resultar crucial en el cazadero.
Corrigió de inmediato el encare de la culata y alejó la vista hacia la línea del horizonte, para no tirar con la cara levantada cuando la perdiz alzase el vuelo.
Su corazón seguía desbocado, pero al menos había recuperado la postura. Se sentía más débil y no dejaba de sudar, pese a que, de pronto, tenía mucho frío.
Una leve sensación de angustia comenzó a apoderarse de él, al tiempo que los latidos de su corazón se tornaban plúmbeos y arrítmicos. Por un momento, tuvo la tentación de soltar la escopeta y acuclillarse, pero entonces vio que el perro se detenía, extendía su media cola al máximo y realizaba un rápido movimiento hacia el frente. Acto seguido, la vegetación se removió, escuchó el inconfundible sonido del aleteo y una perdiz salió disparada de entre la yerba alta de la ladera.
El restallido de la detonación se sincronizó con el último de los pesados latidos del corazón herido de Baltasar, que trasladó su eco al brazo izquierdo.
El miembro se le agarrotó y se vio obligado a soltar el rifle.
El aire no llegaba a sus pulmones, por más que tratase de atraparlo mediante boqueos ansiosos.
Antes de darse cuenta siquiera de lo que le sucedía, el hombre perdió el conocimiento y cayó de bruces en un movimiento lento y cómico, quedando con la frente apoyada sobre la tierra y las rodillas flexionadas, con el culo ofrecido al cielo.
Cuando Pedrín apareció con la pieza recién cobrada, Baltasar yacía muerto en aquella ridícula postura. El podenco dejó olvidada la perdiz frente a su dueño, apremiado por la urgencia, y comenzó a lamerle la cara con ansiedad, en un vano intento de solucionar aquello de la única forma en que un perro sabe hacerlo. Las orejas le caían por ambos lados de la cabeza y no dejaba de gimotear.
Pasados varios minutos, el perro creyó haber conseguido al fin su objetivo. El cuerpo del hombre se revolvió en un primer espasmo que lo hizo caer de lado. Pedrín lo rodeó para volver a encararlo, y entonces una nueva sacudida hizo que el animal pegase un brinco hacia atrás por la sorpresa.
Cuando Baltasar volvió a abrir los ojos, nada quedaba del hombre al que el perro había adorado con lealtad desde el día en que lo separó del resto de su camada. Su mirada se había tornado furiosa y hambrienta.
Pedrín, siempre alerta, alcanzó a distinguir el olor del depredador. Comenzó a ladrar a la criatura porque supo desde el instante en que comenzó a reanimarse, y con la misma certeza con que su instinto le garantizaba que su final había llegado segundos antes, que allí ya no estaba su amo.
Aquello era otra cosa, algo tan famélico y lleno de ira que le hacía retemblar los cuartos traseros de puro miedo.
El calor del cuerpo del hombre, que había sido centro del universo para el perro, se escapaba por sus poros y ya nunca iba a volver. Los labios, que tantas veces le habían regalado medias sonrisas de aprobación, solo se separaban ahora para mostrarle la dentadura. Como otro perro. Uno muy diferente de él.
Pedrín ladró cuatro veces a aquel ser, por haberse apropiado del cuerpo de su dueño, como muestra de frustración, y se alejó al galope del lugar.
Mientras tanto, en el hospital, desde su escondite en el armario de limpieza, Pedro veía desfilar a sus compañeros, que lucían miradas e hileras de dientes idénticas a las de su suegro.
INSTINTO DE SUPERVIVIENTE 1ª PARTE
1
En cuanto Andrés abrió la puerta del apartamento, los gritos se volvieron audibles. Golpes, lamentos, peticiones de auxilio e incluso aullidos. Toda una retahíla de sonidos que evidenciaban la vorágine inminente y levantaban acta de un caos previsible.
No habían sido imaginaciones suyas.
Cerró la puerta con llave, consciente de que esto le podría condenar en caso de que necesitase volver con urgencia al apartamento. Pero no podía permitir que el niño saliese, que se expusiera a los peligros que acechaban en el exterior.
No podía permitirse perderle.
Antes de avanzar hacia el portal del edificio, pegado a la pared, empuñó la pistola con firmeza y apuntó hacia el frente, aunque allí no había nada a la vista. No era prudente encender la luz del rellano, ni ninguna otra del edificio, al menos hasta saber qué era lo que ocurría fuera.
Recorrió despacio la distancia que le separaba de la puerta de acceso a las escaleras. Su apartamento era la única vivienda del sótano. Lo habían acondicionado expresamente, al no disponer de un piso a tal efecto, y esa era la mayor ventaja de su empleo de portero, el cual siempre había considerado una auténtica mierda.
Quizás esa mierda de trabajo acababa de salvarles la vida.
Primero asomó la cabeza. El volumen de los disturbios le llegó amplificado, pero el portal estaba desierto por completo. A mano derecha estaba el habitáculo de recepción de la portería; un murete revestido de madera tras el que recibía a los inquilinos. Dibujaba sólidamente la frontera, delimitando su espacio de empleado del resto del recibidor, reservado para los propietarios y sus invitados, y le serviría de parapeto para poder observar de manera segura la puerta acristalada que daba acceso a la calle.
Hasta allí se acercó acuclillado, de espaldas, sin perder de vista el ascensor y el tramo de escaleras que bajaba de las viviendas superiores.
Ningún movimiento, ningún sonido. Ya suponía que todos los vecinos habrían abandonado los pisos, por el ajetreo que se sintió desde el apartamento. Cuando las cosas no van bien, el primer impulso siempre es la huida. No te atrincheres o estarás perdido, es lo que siempre aconsejan.
Qué estupidez, pensó Andrés.
Avanzó hasta el final de la ele que formaba el habitáculo, y se pegó contra la esquina, justo frente al portal. Era el momento de enfrentarse a la realidad de lo que fuese que estaba ocurriendo.
Lentamente, se asomó desde debajo de la barra, para que ningún movimiento brusco delatase su situación. Y lo que vio no le dejó tan estupefacto como cabría esperar.
La gente corría por todas partes, sin ningún rumbo. Escapaban de otras personas que, con paso lento y quebradizo, como autómatas de trapo, avanzaban hacia ellos lanzando dentelladas incluso antes de darles alcance. Otros con menos suerte estaban ya en el suelo y eran devorados en vida por sus congéneres.
Le llamó la atención en particular una anciana que tenía entre los brazos uno de esos yorkshire miniatura que tan ridículos le parecían a Andrés. La mujer intentó pegarle un buen bocado al animal, que emitió un ladrido agudo, muy afeminado, pero la dentadura postiza se le desprendió y cayó al suelo. Como si no se hubiese percatado de ello, la vieja continuó dándole mordiscos estériles con las encías, hasta que el animalillo por fin se reveló y empezó a devolvérselos. Una de las dentelladas del perro arrancó la punta de la nariz de la mujer, pero esta siguió con lo suyo como si nada.
Esto tenía que pasar, se veía venir, pensó Andrés, como si la invasión zombi, que desde hacía tiempo se profetizaba desde la literatura y el cine, hubiese sido un anuncio oficial. Nos teníamos que ir a la mierda tarde o temprano, y estaba claro que sería devorándonos los unos a los otros, como siempre hemos hecho.
Solo que ahora ocurría de forma literal.
Volvió a agacharse, dispuesto a regresar al apartamento. Allí tenía suficiente comida como para pasar una buena temporada, hasta que las cosas se hubiesen calmado.
¿Cuánto tiempo podían tardar los zombis en acabar con todos los vivos?
Hacía pocas horas que había escuchado el primer grito y la ciudad ya parecía sumida en la devastación.
Ni tan siquiera se preguntaba cómo los acontecimientos se habían precipitado de aquella manera, por qué las cadenas de televisión dejaron de emitir de manera casi inmediata, o por qué su móvil no tenía cobertura.
A veces, las cosas se joden sin más. Y esta parecía ser la definitiva.
2
De vuelta en el apartamento, Andrés descubrió que Damián no estaba en el salón, frente al televisor, donde le había dejado.
La programación se había interrumpido.
Lo llamó a media voz, como si temiese que alguien pudiera descubrirlos, pese a saber que era imposible que desde el exterior se le escuchase, aunque gritara a pleno pulmón. El sótano estaba insonorizado, una medida que la comunidad de vecinos había tomado para mantener oculta la vivienda ilegal del portero.
El niño no contestaba, pero no tuvo que pensar demasiado para averiguar dónde se habría escondido: debajo de la cama. El mismo lugar en el que se refugiaba cuando Andrés le explicaba que no volvería con su madre, que ella ya no le quería a su lado. Entonces corría a su madriguera, lloraba durante un par de horas y luego se quedaba dormido.
—Venga Damián, sal de ahí.
—No quiero —sollozó el niño.
—Tú mismo, pero te aviso de que las cosas no están como para ponerse estúpido. Ahí fuera acaba de empezar el fin del mundo.
—Me da igual, yo solo quiero que mamá venga a buscarme.
Lógico, pensó Andrés. La humanidad puede irse a tomar por culo, pero a las madres no les puede pasar nada.
Un pensamiento infantil que comprendía, pero que en ese momento le resultaba muy irritante.
En el fondo, solo quería que saliera del escondite para poder compartir con él lo que había visto fuera. No como algo impresionante, imposible, sino como la anécdota del día. Al fin y al cabo, estaba claro que iba a pasar. No sabía si de ese modo, ni mucho menos preveía que los acontecimientos se sucedieran a tal velocidad. Pero, desde luego, el Apocalipsis inminente era una realidad desde hacía mucho tiempo.
En los últimos meses, las plazas céntricas de todas las ciudades del país se habían llenado de ciudadanos hartos de una crisis que no parecía ir a solucionarse jamás, cansados de gobiernos corruptos que solo respondían al poder del dinero. Con las mochilas llenas de buena voluntad y consignas de libertad ciudadana, de una utopía de sentido común, echaban un pulso al régimen del capitalismo, la peor dictadura conocida por el hombre.
Por otro lado, estaban las catástrofes naturales que se sucedían una detrás de otra, encadenadas como presagios de algo mucho mayor que acechaba en espera del momento oportuno para hacer su espectacular salida a escena.
Y ese momento había llegado.
—¿No quieres saber lo que pasa en la calle?
—No.
Una negativa rotunda, casi enfurecida. No le culpaba por ello. El niño no había pedido ir a vivir al apartamento, y ahora no le quedaría más remedio que permanecer encerrado entre sus tres pequeñas habitaciones durante una larga temporada.
Pero Andrés se justificaba pensando que tampoco era culpable de la falta de responsabilidad de la madre del crío. Si hubiese ido a buscarlo a la salida del colegio aquella tarde ahora estaría con ella. Claro que también era muy probable que ambos hubiesen muerto.
Este pensamiento le hizo estremecerse y chasqueó la lengua en un gesto involuntario. De haber sido así, ahora estaría solo. No quería ni imaginarse la agonía de verse obligado a subsistir encerrado en aquel sótano sin compañía alguna. En un caso similar, estaba seguro de que habría preferido salir y enfrentarse a la nueva realidad.
Morir, si así estaba escrito que debía suceder.
Tarde o temprano tendrían que salir, eso lo tenía claro. Pero, por el momento, disponían de mucho tiempo para trazar un plan de huida que les asegurase la supervivencia.
MARINA
Cada noche, al volver del trabajo, Marina sentía que su vida se había truncado por completo. Que aquel hombre al que ya no conocía, y que la esperaba en un hogar que había dejado de sentir como suyo, empezaba a provocarle una extraña sensación de inquietud, como si compartiese lecho con un desconocido.
Los cimientos de su matrimonio, mezclados en cemento tamizado, se deshacían ante su pasividad.
No sabría precisar cuándo había empezado a darse cuenta de que no era la misma persona con la que se había casado. Eran muy jóvenes, apenas superaban la veintena, y ella se dejó llevar por un impulso propio de la inmadurez, atraída por su actitud desgarbada, por aquel deje rebelde que había quedado por el camino al poco de empezar a convivir como matrimonio.
La insurrección del chico dejó paso a la apatía a medida que se convertía en hombre. Ya no le regalaba aquellas miradas amorosas o ardientes. Marina estaba segura de que ni la quería, aunque él cumplía con sus obligaciones matrimoniales. Salía cada día a trabajar, volvía poco antes que ella, le preparaba la cena y al acostarse hacían el amor. Pero era una máscara, una representación de la persona que debía ser. No había sentimientos, solo cumplía los trámites, y, de puertas afuera, eran un matrimonio perfecto.
Algo afloraba en el interior de su marido, y ella lo intuía por detrás de aquellas miradas de condescendencia.
Pero no fue hasta que él le planteó ser padres cuando la mujer terminó de venirse abajo. No podía continuar a su lado por más tiempo. No quería ni imaginarse que engendrasen a una criatura nacida de la resignación, sin llegar a comprender lo que ocultaba el velo que cubría las subrepticias intenciones de su esposo.
Y, sin embargo, aceptó.
Meses después, Marina abandonaba el hogar conyugal para no volver nunca más.
Supo, por boca de los pocos conocidos que todavía le hablaban —pues para familiares y amigos se convirtió de inmediato en la zorra que había abandonado a un hombre que la adoraba—, que había dejado el trabajo en la fábrica. Le ofrecieron un puesto de portero en un edificio de las afueras, con vivienda incluida, y el hombre decidió dejar atrás cualquier vestigio de la vida que tenía planificada en torno a Marina.
La mujer se reprochaba no sentir lástima, pero cuando acariciaba su vientre, cuando sentía al ser que crecía en su interior, se alegraba de la decisión que había tomado.
Él nunca llegaría a saberlo. Sería muy sencillo hacer creer a todo el mundo que su hijo era fruto de las infidelidades que la habían empujado a abandonar a su marido.
ANDRÉS
El sol estaba teñido de rosa y ensuciaba las nubes, como unos trazos mal ejecutados sobre el lienzo del cielo, que presentaba el tono azul mate de final de la tarde.
Andrés paró el coche frente a la puerta del colegio. Damián estaba sentado en el borde de la acera y miraba hacia la dirección opuesta, por la que tendría que venir su madre a buscarle.
Pero el hombre sabía que ella no aparecería.
Subió el volumen de la música que llevaba puesta en el reproductor de cedé del coche. Sonaba ligeramente distorsionada, pero los chasquidos y la vibración de los viejos altavoces se le hacían agradables, en contraste con la pieza instrumental —la banda sonora de una película coreana cuyo título ni recordaba— que había elegido para aquella puesta de sol.
Se lo pensó durante más de tres cuartos de hora. Una parte de él le susurraba que no era buena idea llevarse al chico al apartamento, que era mejor avisar a alguna profesora para que llamase a su madre y lo recogiese, o simplemente marcharse y obviar que le necesitaba. O que él necesitaba al niño.
Entonces lo vio: percibió con claridad que el chaval estaba llorando.
Llevaba demasiado tiempo frente a las puertas del colegio y ya se habían interesado varias profesoras por el motivo, pero las despachó en un alarde de dignidad. Les mintió, les dijo que su madre tardaría un poco más de lo habitual, pero que ya se lo había advertido de antemano. Cualquier cosa para ocultar la distancia que, poco a poco, los iba separando. La mujer estaba cada día más centrada en su trabajo o en sus nuevas conquistas amorosas. Incluso se había atrevido, en un par de ocasiones, a presentarse a la salida de las clases con uno de sus ligues.
Eso enfurecía especialmente a Damián. No es que esperase que sus padres volvieran a estar juntos, pero tampoco quería que su madre le obligase a llamar papá a otro desconocido que desaparecería a los pocos días, dejando el puesto al siguiente.
Para bien o para mal, tenía un padre.
Andrés esperó un poco más. Dejó que el último tema del disco sonase hasta el final, más para remarcar lo que sería un inicio que para anunciar el final de la vida que el chaval conocía.
Después se pintó la sonrisa más paternal de su reducido repertorio y se bajó del coche.
3
—¿Cómo sabes que no queda nadie vivo?
—No lo sé.
—Entonces, ¿por qué no salimos a comprobarlo?
—Piensa, Damián. Medita sobre todo lo que acabo de contarte. Imagínate que todavía están ahí afuera, esperando a que los supervivientes abandonen sus escondites. ¿Quieres convertirte en el menú de un muerto viviente?
—Los zombis no existen —sentenció el niño, con una mueca de incredulidad.
—Me da igual lo que pienses, no te voy a dejar salir. No de cualquier manera. Ya te dije que llegado el momento escaparemos de aquí, pero hay que planearlo con mucha cautela.
—Casi no queda comida.
Y esa era una realidad que Andrés no tenía cómo rebatir. Pero no podía desviarse del guion que él mismo había escrito.
Saldría del apartamento y dejaría a Damián de nuevo encerrado, aunque ello supusiera volver a pasar por el proceso de sacarlo de debajo de la cama a su regreso. Subiría hasta la primera planta, forzaría la puerta de uno de los pisos y recogería toda la comida que encontrase, para aguantar algún tiempo más.
Ya había pasado un mes desde que había echado el primer vistazo al exterior, y de cuando en cuando volvía a hacerlo.
La situación se había estabilizado, dentro de la locura que en sí misma representaba, pero creía que todavía podían merodear algunos zombis por la zona.
En su última salida había visto cómo daban caza a un tipo de mediana edad. El hombre apenas era capaz de correr, y se agarraba el pecho como si estuviese al borde del infarto. Andrés pensó que era probable que, como ellos, hubiera permanecido en su casa hasta ese momento. Quizás se viera obligado a abandonarla porque padecía alguna enfermedad cardíaca y había agotado la medicación.
La torpe carrera del hombre le llevaba en dirección a la farmacia situada a pocos metros del edificio de Andrés, así que dio por certificada su teoría.
Claro que no alcanzó su objetivo. Cuando le faltaban poco más de quince metros, el hombre tropezó con un cadáver viviente, sin piernas, que se descomponía sobre la acera, y en la caída se golpeó la cabeza contra una farola. En cuestión de segundos, era el plato del día de media docena de muertos vivientes, además del tullido, que se había encaramado a él como un koala depredador. Por suerte, había perdido el conocimiento tras el golpe. O eso, o se resignó a su suerte y ni tan siquiera hizo ademán de defenderse.
Desde su posición en la portería, Andrés no podía ver la cara del hombre.
Pero eso había sido dos semanas atrás, y desde entonces el jaleo se había reducido mucho y apenas se escuchaban altercados. Para comprobarlo, cada mañana Andrés descorría los cerrojos de la pesada puerta de seguridad de su apartamento y afinaba el oído en busca de indicios de alboroto.
En los últimos tres días, nada de nada. Había llegado la hora de ejecutar la primera parte de su plan de huida.
Más que una necesidad era un deseo, pues cada vez se le hacía menos llevadera la convivencia con Damián en el reducido espacio que les brindaba la vivienda. El niño parecía algo más sumiso, aunque todavía susceptible en cuanto a los motivos que el hombre esgrimía para no dejarle salir. Insistía en llamar a su madre, y cuando Andrés le demostró que el móvil se había convertido en un trasto inservible, se empeñó en que debían ir a «rescatarla».
Para el hombre estaba claro que Damián ya no tenía madre, aunque no se atrevía a decírselo. Lo único que conseguiría sería que no saliese de debajo de la cama en varios días.
Así pues, para tranquilizarle un poco, Andrés le contó los planes que tenía para abandonar el edificio en pocas semanas. Y eso pasaba por quedarse allí encerrado mientras él revisaba los pisos de la primera planta en busca de comida.
Ya tenía decidido que el 1º A era el candidato ideal, pues allí vivía un viejo huraño, Julián Quesada, que solo salía un par de veces al mes para hacer la compra. Andrés, ejerciendo sus funciones de portero, le ayudaba a subir las bolsas al piso, y sabía que siempre se aprovisionaba para varios días con una buena cantidad de conservas.
En el supuesto de que su vecino todavía estuviese allí, no lo consideraba ningún inconveniente. En caso de haber muerto y estar afectado por lo que fuera que los convertía en zombis, Andrés imaginaba que sería más fácil enfrentarse a un anciano redivivo que al zombi de un joven fornido.
4
Esperó a estar fuera del apartamento para abrir la mochila y sacar el arma; un modelo 29 de Smith & Wessonde 153 milímetros, similar a la que llevaba Clint Eastwood en Harry el Sucio.
Si estuviesen en Estados Unidos no tendría por qué dar explicaciones de los motivos por los cuales guardaba varias armas en casa. Pero, de momento, era mejor que Damián no supiese nada de ellas.
Se volvió a echar la mochila a la espalda y encaró la escalera con determinación.
El espejo que cubría la pared hasta media altura le devolvió una imagen de sí mismo muy distinta a lo que imaginaba: un tipo casi cuarentón, en buena forma, pero con unas incipientes entradas, que portaba una pistola de forma muy poco estilosa, y con una ridícula mochila de colegial colgada de los hombros.
Estaba muy lejos del pistolero amenazador que él tenía en mente cuando empuñó el arma por primera vez.
Decidió seguir de largo sin pararse demasiado a analizarlo. Al fin y al cabo, lo importante era lo que podría hacer con la pistola cuando se presentase la ocasión, y no el aspecto que luciese.
Subió peldaño a peldaño, muy despacio, sin separar la espalda de la pared. Solo escudriñaba el piso superior hasta donde la vista le permitía, pues sabía que en la planta baja no había amenaza alguna.
Durante una temporada, algunos muertos vivientes habían estado gimiendo con insistencia delante del portal. Pero pronto desistieron, al no percibir ningún atisbo de vida en su interior.
El rellano del primer piso estaba sumido en la penumbra por completo, pero esto tampoco inquietó a Andrés. Hasta donde sabía, los zombis no poseían una visión privilegiada en la oscuridad. Suponía que quizás podrían detectarlo por el olor, pero en ningún caso lo pillarían desprevenido. Cada planta contaba con dos únicas viviendas, así que bastaba echar un rápido vistazo a ambos lados y después continuar.
Sin sobresaltos.
Andrés rebuscó en el bolsillo de su pantalón y extrajo el juego de llaves de repuesto de los pisos que, hasta ese momento, en los más de diez años que llevaba trabajando en el edificio, no había necesitado usar más que para enseñar algunas viviendas en alquiler.
También disponía de las llaves maestras que uno de los propietarios le había proporcionado, después de que unos estudiantes a los que había alquilado su piso cambiaran el cerrojo sin previo aviso. Durante varios meses estuvieron atrincherados en el interior sin pagar el alquiler, y para cuando se dictó una orden de desalojo los daños eran cuantiosos. Tras eso, decidió que la siguiente vez estaría preparado para una eventualidad como aquella, aunque fuera de un modo ilegal.
Introdujo la llave correspondiente en la cerradura del 1º A y la giró con mucha suavidad. A pesar de ello, el ruido que emitió el pestillo al descorrerse, el clásico clanc clanc, se le asemejó al que haría si golpease con fuerza la puerta con un tubo metálico.
Se giró con brusquedad para echar un vistazo al tramo de escalera que subía hasta el segundo piso, pero allí no había nada.
En ese momento, se percató de que sudaba a mares y ya tenía la camiseta pegada al cuerpo. Esto le produjo una extraña sensación de satisfacción. Una parte de él vivía con intensidad el momento, lo disfrutaba, a pesar de no saber qué podría encontrar al acceder a la vivienda.
Separó la puerta un poco, dejando apenas una línea por la que escudriñar el interior.
No parecía haber nada de qué preocuparse. Se lo pensó un segundo y después decidió que lo más seguro era abrir de golpe. Si lo intentaba poco a poco, lo más probable era que produjera algún chirrido, debido al desuso. Y, en caso de que el viejo Julián estuviese dentro, convertido en un zombi, ya no le pillaría desprevenido.
No calculó bien la fuerza y la puerta golpeó contra la pared con gran estruendo. Un pequeño colgador de llaves, que pendía de la pared, se desprendió y cayó al suelo.
Andrés se quedó petrificado. Sintió cómo la cabeza se le vaciaba de sangre y dejaba en su lugar un zumbido migrañoso.
Creía estar preparado para actuar en cualquier situación, pero en ese momento comprobó que su capacidad de afrontar estos contratiempos era más limitada de lo que pensaba.
Si hubiera habido un muerto viviente en el interior, aguardando su llegada, ya lo tendría encima.
Cuando logró recobrarse, se llevó otro pequeño disgusto al comprobar que el arma apuntaba hacia el suelo, en lugar de hacerlo hacia el frente. Y, siendo sincero consigo mismo, tampoco creía que hubiese reaccionado en caso de necesitar usarla.
Una vez corroborado que no había ningún peligro, se tomó un par de minutos más para reunir la determinación que le había faltado, y para reprenderse a sí mismo por su falta de previsión y arrojo. Cuando saliesen del edificio, más le valía estar mejor preparado para lo que pudieran encontrarse, o ni el niño ni él durarían un suspiro.
Accedió al interior del piso sin más dilación, habida cuenta de que su presencia quedó más que anunciada.