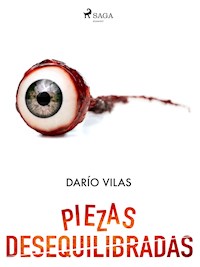Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Lantana es un hilo de esperanza, un refugio de prosperidad en un país en crisis. Por eso Nacho decide mudarse allí, con la intención de dar un nuevo impulso a su vida gracias a la oportunidad de un empleo prometedor. Pero Lantana también es un océano de soledad por el que Nacho navega de un lado a otro, incapaz de conectar con el resto; un espejo de soledad que está a punto de estallar en mil pedazos por un misterio inesperado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Darío Vilas Couselo
Lantana: donde nace el instinto
Saga
Lantana: donde nace el instinto
Copyright © 2012, 2021 Darío Vilas and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726854992
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
INTRODUCCIÓN
Por Ignacio Cid Hermoso
¿Conoces esa sensación de encontrarte en un cuarto en silencio, a oscuras, aislado, y sentir que, a pesar de todo, hay algo que sigue bullendo a nuestro alrededor?
Un pitido átono en el oído, una marejada de fondo que nos llena la cabeza desde los pies. Abrimos los ojos y parece que estemos mirando el anverso de nuestros propios párpados. Hay un escándalo sordo que no nos pertenece en mitad de nuestro incómodo silencio.
¿Lo conoces?
Claro que sí: es la angustia. Esa abeja trabajadora, siempre escarbando en nuestro cerebro; zumbando y haciendo miel con nuestros miedos, alimentándose tan despacio de nosotros que por momentos creemos ser nosotros los que nos alimentamos de ella.
Angustia, melancolía, soledad.
El protagonista de esta novela que tienes entre las manos se parece mucho a uno de nosotros dos. Su cabeza es una colmena, y a cada párrafo nos describe uno de sus tristes aguijones. Como tú y yo somos reales, este personaje también lo es, y por efecto o magia del metalenguaje se va convirtiendo poco a poco en nuestra abejita particular. Esa que odiamos y a la que queremos tanto.
Zumbido, angustia, melancolía, soledad.
No sabemos qué le ocurre. Tal vez no le pasa nada. Simplemente vive y está pagando ese peaje por vivir. Me recuerda mucho a uno de nosotros dos, digo, porque ese peaje es, quizá, demasiado familiar para ti y para mí: el precio de no dormir bien; el de la mezcla de miedo, nervios y miel; el de dejar que algo impreciso se nos cuele por la nariz y nos haga suspirar constantemente.
En mi mundo no hay zombis. En el tuyo puede que tampoco los haya. En el de Lantana acaban apareciendo y no sabemos si hay alguien que se alegre por ello o no. Los zombis, al fin y al cabo, acompañan. Hacen patria con sus bocados, nos llevan a un reino de carne a través de sus ríos de saliva. En esta novela aparecen, digo, pero tal vez demasiado tarde. Para cuando el protagonista los necesitaba, solo encontró silencio; y ahora que no los quiere, se le aparecen y le arruinan el castillo de vida que se estaba construyendo en el aire. Entre medias, tú y yo hemos venido sufriendo ese zumbido constante y ya estamos perdidamente enamorados de él. Ya sabes, el de la abeja trabajadora encerrada entre nuestras meninges.
Zumbido, angustia, zumbido, soledad.
La soledad también muerde. El hecho de estar rodeado de gente no mata a la soledad. El amor engaña a la soledad. La soledad acaba matando al amor, a la compañía, a la gente, al hecho de saberse rodeado.
Darío Vilas ha creado con Lantana: donde nace el instinto un aparte en el mundo Z, un resquicio reservado para el hombre y sus bocados al aire. Es quizá algo lógico dado su recorrido en el mundo de la literatura, pues Darío destaca entre el maremágnum de autores por una doble característica: esa sensibilidad especial para entender los caprichos del hombre y una vocación épica que da como resultado un mapa estridente, alegórico y demasiado real como para ser pasado por alto. Así pudimos descubrir la mentirosa y frenética Amalgama en Instinto de superviviente, estamos a punto de entrar en la desértica y melancólica Lantana en este volumen que nos ocupa, y regresaremos a la mítica y pútrida Simetría en el libro que cerrará la trilogía. Es, por tanto, un autor de mapa de sentimientos, de universo propio que permite constantes dobles lecturas. Es, de hecho, un «faro» en mitad del océano de tópicos, que nos guía por caminos crudos, pero también más satisfactorios.
Ahora bien, me gustaría dejar claro qué es lo que el lector va a encontrar en estas páginas. O, más bien, qué es lo que no va a encontrar. Para ello recurriré a una especie de fábula con pies cinéfilos, a una contraposición de teorías un tanto simplistas. En Dawn of the dead, los muertos vivientes asaltaban un centro comercial. Esos seres pútridos representaban el cadáver del consumismo, y los humanos encerrados en su interior eran las víctimas propiciatorias de aquella comedura de cerebros y de tarros: conejillos de indias para el ataque indiscriminado de tanta marca y tanto producto que no necesitaban. Esa tesis la conocemos todos a estas alturas: el hombre contra las equivocaciones de su sociedad, de su política y de su peculiar progreso. Pues bien, os contaré mi teoría sobre Lantana: donde nace el instinto, la obra de Darío Vilas, apicultor que ha rechazado llevar protección: en Lantana hay un único supermercado. Hay un único comprador sin hambre. Ese comprador recorre los pasillos y no escucha más que el sonido de las ruedas de su carrito al girar y girar sobre el linóleo. Está solo y suspira. Se rasca la cabeza preguntándose por qué está ahí, si acaso es lo correcto o lo que se espera de él. Observa los estantes y descubre que tampoco le apetece demasiado comprar. Vuelve a suspirar. A su espalda, de repente, se cae un cartón de cereales. Se gira para mirar.
Puede que, con suerte, haya sido un zombi.
Ignacio Cid Hermoso
14 de agosto de 2012
Dedicado a mi hijo Xián
La existencia siempre va acompañada de un inevitable sonido de fondo
llamado angustia, que solo soportamos a medias.
Julio Medem, Tierra.
PRÓLOGO
A pesar de que el sol todavía no había mostrado intención de asomar por el horizonte, el niño permanecía despierto en la cama y, absorto, divagaba sobre el modo tan abrupto en que las cosas podían cambiar de un momento a otro.
Menos de veinticuatro horas antes, su abuela estaba tirando de sus piernas para conseguir levantarlo de la misma cama de la que ahora no quería salir por nada del mundo. Como siempre, lo llamó perezoso y le recriminó que nadie en la familia lo había sido nunca, que era nieto e hijo de hombres trabajadores, y que si seguía así se convertiría en la oveja negra de la familia. Entonces la odió un poco —muy, muy poquito— porque lo único que él quería era echar una cabezadita más, cinco minutos para atemperar el cuerpo y el ánimo, en lugar de saltar a un nuevo día como si no hubiera un mañana. Y pensaba que mañana sería igual.
Pero al día siguiente todo había cambiado, porque la abuela, que siempre había dormido en la cama más grande de la casa, yacía inmóvil en un angosto lecho de madera con el interior acolchado, colocado en medio del salón para que toda la familia pudiera llorar su ausencia. El niño, sin embargo, no la notaba ausente. Desde su cuarto podía percibir la presencia de su cuerpo inerte, vestido con la ropa de misa y fiestas de guardar, aquella que la mujer se quitaba en cuanto volvían a casa porque se le hacía incómoda. Y ahora se quedaría con ella para siempre.
Claro que él no la había visto, porque su madre y sus tías se encargaron de los preparativos, ya que hasta el amanecer no empezarían a llegar todos los familiares para velarla. El niño no sabía qué significaba aquella palabra; velatorio. La escuchó desde su cuarto porque le dijeron que debía acostarse temprano, que el día siguiente sería muy largo y tendría que madrugar, que a su abuela no le gustaba que fuera perezoso y que no querría disgustarla el día de su propio entierro.
«Si está muerta, ¿cómo va a disgustarse?», pensó el pequeño.
Recordó sus manos, arrugadas y venosas, hipnotizadoras. Nunca supo por qué, pero las manos de su abuela le transmitían serenidad. Se sentía protegido cuando las estrechaba, cuando recorría sus arrugas con sus pequeños deditos y descubría cada nueva grieta que surgía en ellas, trazando y memorizando su mapa interminable. No era capaz de concebir que ya no pudiera volver a hacerlo nunca más.
Se arrebujó entre las mantas. Los primeros rayos del sol por fin asomaban a lo lejos, diluyendo con su fulgor áureo el azul marino del final de la noche, sin llegar a mezclar esos colores en un verde improbable. Pronto aparecería alguien para despertarlo y le llevaría a ver a su abuela por última vez. Pero no quería hacerlo.
Mientras lo vestía, le lavaba la cara y lo peinaba, el niño no podía dejar de mirar a su madre, que realizaba las tareas como una autómata, como si su alma también hubiera abandonado su cuerpo para acompañar al de la abuela. Su rostro mostraba las señas inequívocas del agotamiento de la noche en vela que había pasado llorando la pérdida, pero sus movimientos eran decididos y precisos, y en unos minutos tuvo listo al pequeño.
Sin mirarlo a los ojos, se acuclilló frente a él para darle instrucciones. Le pidió que fuera respetuoso, que cuando bajasen al salón le diera un beso de despedida a la yaya y después se sentara al lado de sus padres y asintiese con la cabeza cada vez que alguien se acercara a darles el pésame.
La idea de besar el cadáver de su abuela se le antojó en cierto modo siniestra, pero no fue capaz de confesar que le daba miedo acercarse, que no quería verla muerta, y mucho menos tocarla o besarla. Prefería recordarla tal y como la había visto por última vez, antes de irse al colegio: enérgica, malhumorada pero cariñosa, como siempre había sido desde que el niño tenía uso de razón.
No pudo reunir el valor para hacerlo, y el momento se acercaba.
Su madre bajó primero, convencida de que el niño la seguiría de inmediato. Pero este permanecía anquilosado frente al tramo de escaleras que separaban el mundo, tal y como lo había conocido hasta ahora, de la profundidad abisal del piso inferior, donde le aguardaba el fin de la existencia. No de la suya, pero sí de otra que le obligaba ahora a reconocer por primera vez el inevitable destino que le aguardaba.
Descendió un peldaño y la inercia le impelió para que llegase hasta el último, que representaba la frontera de su nueva existencia. Cuando lo alcanzó, acuciado por su progenitora, recorrió la garganta del largo pasillo de su casa y se detuvo justo antes de ser vomitado por la boca del lado contrario. Desde ese punto comprobó que los familiares que habían llegado —o que no se habían marchado— formaban un coro acompasado de lamentos y lloros respetuosos alrededor del féretro, como si se hubieran coordinado en una respiración única que evidenciaba quiénes eran los vivos y quién la muerta. Cada cierto tiempo, como si se tratase de una actuación ensayada, alguno de los presentes rompía la cadencia, alzaba su quejido por encima del volumen del resto y alguien se acercaba para darle consuelo.
El niño observaba y analizaba desde el quicio de la puerta, sin atreverse a dar el paso definitivo al interior. Quizá nadie reparase en él y se pudiera librar de tener que ver el cuerpo sin vida de la abuela.
Pero su madre, siempre atenta a todos los detalles, apareció a su lado de improviso (¿se había alejado en algún momento?), con esa cualidad etérea recién adquirida que imposibilitaba intuirla con la suficiente antelación para evitarla.
Sin mediar palabra, empujó al pequeño, con suavidad y firmeza a partes iguales, hasta dejarlo frente al ataúd abierto.
En ese instante, el niño quedó sumergido en la imagen que apareció frente a él. No era su abuela, de eso no tenía duda alguna. Sí, compartía los rasgos, eran su pelo y su cara, incluso intuía que detrás de los párpados sellados estaban sus ojos, pero el conjunto estaba demudado, formaba una amalgama imposible de aspecto cerúleo. Le recordaba a las figuras que el año anterior había visto en el museo de cera. Representaban a personas conocidas, famosas, aunque siempre había algo en aquellos rostros moldeados que no terminaba de encajar. Parecían lo que ahora le evocaba la figura de su abuela: una mala imitación.
Entonces reparó en las manos. El color era algo distinto, más lívido, aunque reconoció en ellas las intrincadas carreteras de venas y surcos que tanto lo hechizaban. Y ya no pudo reprimir las lágrimas, que comenzaron a brotar sin previo aviso, sin las señales habituales en forma de picores en los ojos.
Quería tocarla, volver a sentir el tacto de su piel, recorrer de nuevo con la yema de su dedo índice la larga estría que le nacía casi al borde de la palma y que llegaba hasta la muñeca, donde se bifurcaba en varios afluentes más pequeños que formaban una pulsera permanente a su alrededor. Solo el miedo irracional a que abriera los ojos y le reprendiese por despertarla se lo impedía.
La sala había quedado en completo silencio, sentía las miradas de los presentes como losas apiladas sobre su nuca, alentándolo a hacerlo, invitándole a que extendiese el brazo y ejecutase su particular ceremonia de despedida. Pero no era cierto, los gemidos y lloriqueos rítmicos seguían allí, aunque el niño estuviera tan abstraído que ya no los escuchara.
Por fin reunió la determinación para hacerlo; decidió que acariciaría sus manos por última vez y así podría descansar tranquilo, sintiendo que la honraba a su manera. Después podría unirse al resto y llorar la pérdida como era debido.
El tacto era el mismo, solo que faltaba la calidez que siempre había emanado, y esto le hizo volver a pensar en que lo que estaba frente a él no era más que un remedo de la mujer que hasta el día anterior había sido su abuela.
En ese momento, algo llamó su atención. ¿Era posible que hubiese percibido movimiento en los dedos del cadáver?
Aturdido por una sensación brumosa, el niño comenzó a retirar su propia mano con cuidado, como si la delicadeza exorcizase el embrujo que le había provocado aquella alucinación.
Antes de que pudiera retroceder por completo, los dedos de su abuela se separaron, alzó la mano y lo atenazó por la muñeca, ante su estupor. Acto seguido, se incorporó en el ataúd y con la otra mano hizo presa en el cuello del pequeño, que en su desconcierto fue incapaz de articular palabra o emitir sonido alguno.
Un gruñido ahogado, imposible de expeler a través de la boca sellada de la anciana, consiguió hacerse oír, mientras los globos oculares le daban vueltas frenéticamente detrás de aquellos párpados que no podía separar, a causa del adhesivo que le habían aplicado al embalsamar su cadáver.
Bajo la mirada subyugada de los familiares, que no hacían ademán alguno de intervenir, la difunta soltó la muñeca de su nieto y se llevó la mano libre a la boca. Pegó un fuerte tirón del labio inferior para reabrir la cavidad bucal, dejándose parte del mismo colgando del tubérculo superior, para hundir a continuación sus dientes en la mejilla del pequeño.
El orfeón se rompió entonces, dando lugar a un clamor de insania que reverberó en cada rincón de la estancia.
Mientras tanto, en el exterior, un pitido punzante refrendaba el nuevo orden.
LANTANA CAPÍTULO UNO
Recuerdo el sonido de la soledad en mi infancia. Encerrado entre las cuatro paredes del cuarto oscuro de mi imaginación, desde donde observaba al resto de los niños, tan ajenos a mi existencia que me parecían de otra especie.
Mis padres fueron colaboradores voluntarios de mi aislamiento. Testigos mudos que no paraban de hablar sin llegar a decir nada, como si mi presencia no se percibiera o como si su ausencia no fuera real. Más que dos personas, eran un eco que se resistía a dejar de rebotar en las paredes de mi vida, obligándome a escucharlos sin poder interactuar con ellos, como todos los demás niños que cada día se despedían de otros padres a la puerta de un colegio al que no consigo recordar ni cómo llegué. Quizá siempre hubiera estado ahí.
Profesores como hologramas recitaban enseñanzas que retuve a duras penas para cumplir unos trámites que en realidad tampoco había pactado, y sobre los que probablemente nadie me iba a pedir que rindiera cuentas.
Siempre solícito, llegaba a casa al final de cada trimestre —por mi propio pie, porque a mí nadie me esperaba a las puertas del colegio— y entregaba a los espectros tangibles el boletín con unas notas ajustadas pero diligentes. A cambio, estos me obsequiaban con una sonrisa dibujada y un gesto de aprecio vacuo que se me hendía en el pecho, donde dejaba una herida que tardaría otros tres meses en cerrarse y una cicatriz de por vida. Después, vuelta a empezar.
Representé mi infancia con rigor y los demás me obviaron con naturalidad.
Pero, sobre todo, hubo un tiempo en que tuve miedo.
El tren traqueteaba por mi pecho con ritmo sincopado, acorde con el paisaje que dejábamos a nuestro paso. Vías, casas, prado, río, edificios, carretera. Repetimos. Vías, casas, prado, río, edificios, carretera. Reordénese al gusto.
Este viaje podría haberse resuelto en poco más de hora y media de avión, pero hubo un tiempo en que tuve miedo, y todavía llevo la sensación adherida en la pared posterior de mi cráneo, como un post it. Así que me decidí a viajar por raíles, que son unas pautas marcadas, un trayecto seguro que solo se sale de su recorrido si alguien altera el protocolo establecido.
No sería yo.
Por esto, en lugar de hora y media, tuve que pasarme quince encerrado en una cabina de metal; más concretamente, en uno de esos compartimentos con tres estrechas literas a cada lado.
Me tocó el catre de arriba. Previsible, porque era el que estaba más aislado del resto de los pasajeros, a quienes solo podía ver si me asomaba por el borde, siempre con el riesgo de caer. Por encima de mí, a poco más de medio metro de mi cara, si me tumbaba boca arriba, estaba el techo del vagón. A mi derecha, la pared. A mi izquierda, las tres personas con las que compartía el viaje, les gustase o no.
A mí me daba igual.
Cuando nos subimos al tren, en la estación de Pontevedra, las literas estaban replegadas y, a pesar de que era de noche, ninguno quería ser el primero en hacer el gesto de acomodarlas. Yo por indiferencia, me imagino que ellos por la costumbre mundana de esperar a que fuera otro el que diera el primer paso.
En un momento inconcreto, me levanté del asiento para comprobar el número de litera que tenía asignado, aunque mi intuición me decía que lo único que debía saber era si se situaba a la izquierda o a la derecha. Los demás se tomaron esto como una invitación, se incorporaron y cada cual preparó su catre como si fuera una señal acordada.
Todos a la cama, que es de noche.
Sin embargo, la invitación a acostarse lleva implícita la licencia de charla, así que dos de los pasajeros, unos chavales de apenas veinte años, comenzaron con una cháchara incesante en supuestos susurros que perforaban mis tímpanos como gritos mal disimulados.
Mi compañero de debajo, un hombre tosco que se había mantenido en completo silencio hasta ese momento, creyó conveniente darles réplica desde su sitio, y al poco rato ya estuve al corriente de lo que había dado sus vidas hasta ese preciso instante. Es una necesidad, casi como respirar, así que decidí participar del ritual.
El tipo basto nos contó que era guardia civil como si nos soltase una diatriba. Los dos chavales intercambiaron algunas palabras en voz baja que no alcancé a escuchar, pero las puse en contexto cuando nuestro miembro de la benemérita les dijo:
—No os preocupéis por eso, no estoy de servicio. Tenéis una imagen muy mala del cuerpo; yo también fumo.
Así que, tras cruzar opiniones sobre la marihuana (tema del que quedé un tanto descolgado, porque solo la fumé una vez y me volvió invisible) llegó mi turno de presentación.
Empecé con una frase estándar:
—Me llamo Nacho y voy a Lantana para trabajar en la fábrica de recipientes.
Después de eso no sé lo que conté, ni puedo reproducir lo que escuché. Necesitaba sentirme un poco menos solo; hubo un tiempo en que tuve miedo a ser ignorado y ahora aprovecho cada congregación que se me pone a tiro. Después me sentí más aislado que nunca, porque asomarme para hablar me mareaba, así que tenía que hacerlo enviando las ondas sonoras de mi voz al techo del vagón, que parecía absorber mis palabras.
Me pregunto si alguien habrá escuchado lo que dije.
Tan de repente como habían empezado a hablar, se quedaron dormidos en medio de uno de mis soliloquios. Entonces tuve tiempo para repasar mentalmente (aunque podría haberlo hecho a voz alzada) los motivos de mi viaje sin retorno.
Confieso que antes me atemorizaba un poco encontrarme conmigo mismo, pero con el tiempo lo he ido dominando. Ahora cuando me asusto no necesito abofetearme, me reprendo y sigo con lo que estaba. Capacidad de concentración.
Como en este momento, que me voy por las ramas y ya me obligo a volver al tema que estaba tratando.
El motivo de mi viaje, mi destino; el real, el físico, el punto exacto en que el tren se detendría y tendría que apearme.
Lantana.
El sueño me pilló desprevenido. Es algo que solo me pasa cuando no tengo intención de pegar ojo en toda la noche. La traición del tedio, que aguarda su momento para atacar.
Cuando desperté, me encontré con que mi litera era la única que estaba todavía desplegada. Las otras tres descansaban enganchadas a los soportes de las paredes del vagón, y mis tres compañeros permanecían sentados en el asiento frente a mí, con evidentes síntomas de ebriedad y las pruebas tangibles de este estado, en forma de botellas de licor vacías apiladas a un lado y colillas de porros en un bote de cristal.
Esto me dejó un poco descolocado. ¿Cuándo se habían despertado? ¿Cómo era posible que tres personas se levantaran de sus catres, los recogieran y se agarrasen una cogorza en un habitáculo de poco más de dos metros cuadrados sin que yo me enterase de nada?
Me bajé de la litera y la coloqué en la misma posición que el resto. Después me senté en el asiento contrario, ya que los otros tres ocupaban todo el largo del suyo, y me sentí fuera de lugar en el grupo. Me faltaban unas cuantas copas y otras tantas confesiones etílicas de madrugada para ponerme a la altura.
Teniendo en cuenta que llegaríamos a Lantana en un par de horas, casi lo iba a dejar pasar. Así que dediqué ese tiempo a mirar el paisaje por la ventanilla —vías, casas, prado, río, edificios, carretera—, con el sonido de sus risas como telón de fondo.
Sospeché que se burlaban de mí, así que, tras disculparme por nada, salí del cuartillo con destino al baño. Tenía que hacer la primera evacuación del día, pero me impulsó más la curiosidad de comprobar si yo presentaba el mismo aspecto que antes de quedarme dormido. Me conozco demasiado bien el tema de las bromas de borrachos.
Creía que esto estaría superado hacía tiempo, pero la verdad es que sentí un terrible bochorno al imaginar mi rostro garabateado con obscenidades, o con bigotes y adornos varios hechos con rotulador permanente, que no podría borrar hasta que llegase a la habitación de hostal que había reservado antes de viajar.
Pero no tenía nada. El aspecto era casi el mismo, lo único que había variado era la composición de mi semblante, que estaba algo oblicuo por el efecto de unas rayas marcadas de lado a lado de la cara, impresas por mi manta de viaje mientras dormía.
Desanduve el trayecto por el pasillo del vagón y volví a mi sitio. Allí ya no estaban los otros viajeros, aunque sí sus equipajes, en los mismos lugares que habían ocupado ellos en los asientos.
Por extraño que pueda resultar, no volví a verlos, ni siquiera al apearme en la estación de Lantana.
Mi destino.
Al bajar del tren respiré un aire distinto. Un fin y un comienzo a la vez. El lugar en el que todo pasaría. Porque antes no había pasado nada.
Hasta mi llegada a la ciudad, la información que tenía de Lantana era más bien escasa. Había leído en Internet algunas cosas y también había buscado fotografías. Las que más me impactaron fueron las del desierto de Perlada, que se extendía a las afueras de la urbe como una sábana retirada que aguardase a que alguien la tendiera sobre la cama de cemento y hormigón en que se había convertido el otrora pueblo.
El crecimiento del municipio se había acelerado en las últimas dos décadas, primero por la apertura de una conocida empresa conservera y, al poco, por la llegada de una multinacional que levantó una enorme fábrica de envases y recipientes de metal. La más grande de Europa, o eso ponía en el dosier informativo que me enviaron por correo electrónico desde la empresa, en respuesta a la solicitud de empleo que les remití por la misma vía.
Aparte de esto, la región era conocida por el sondeo geotécnico que se llevaba a cabo en el mismo desierto. Una perforación cuyos fines no conseguí dilucidar en ninguna de las páginas web que trataban el tema. Lo más que pude averiguar era que había comenzado en 1991 y que el objetivo era llegar hasta los 14,4 kilómetros de profundidad; justo donde se calcula que se encuentra el magma terrestre. Veinte años después, si las fuentes que consulté estaban actualizadas, habían conseguido batir el récord anterior, establecido en poco más de doce kilómetros, y se afanaban por desarrollar una variante de la máquina perforadora que soportase las altas temperaturas que se encontraron a esa profundidad.
En resumen, me hallaba en un lugar del mundo que albergaba un compendio de cambios fascinantes, una mezcolanza incierta. Por un lado, estaban los nativos del pueblo, que tenían el recelo incrustado en los sentidos y, por otro, los habitantes de una ciudad que se había erigido encima de lo que, poco que más de dos décadas antes, había sido un pequeño pueblo de casi dos mil desconfiados. El recuento del censo del año anterior cifraba en unos ciento veinte mil los ciudadanos empadronados en Lantana. Esto sin contarnos a los que íbamos llegando con cuentagotas para trabajar, bien en la conservera, bien en la fábrica, y que ni nos tomábamos la molestia de empadronarnos, salvo que fuera requisito imprescindible por algún motivo burocrático.
A mí nadie me lo pidió, pese a que mi intención era quedarme aquí para siempre. No porque hubiera encontrado el trabajo de mi vida (vida y trabajo son dos conceptos que siempre van unidos, pero no dejan de ser polos opuestos que se repelen y nos empeñamos en juntar), más bien porque no se me perdía nada en el lado opuesto del país.
No me voy a engañar, me encontraba de nuevo a punto de pasar por el aro de una parodia de la vida. Aunque tampoco puedo negar que me embargaba una creciente emoción ante lo nuevo que resultaba todo aquello para mí. Las posibilidades que creía que me brindaba Lantana y que nunca llegarían a concretarse de la manera que imaginaba.
De antemano, había establecido un orden de tareas prioritarias a mi llegada, así que decidí no perder tiempo y me puse a ello de inmediato.
Primero, buscar el hostal céntrico en el que había reservado una habitación para pasar los primeros días, mientras acondicionaba el piso que había alquilado por mediación de una agencia inmobiliaria. Tenía asignada una cita para el día siguiente con un tipo llamado Iván Moscardó, que me esperaría en una cafetería próxima al hostal para llevarme hasta el inmueble, situado a las afueras, en el límite con el desierto; una zona mucho más barata que el centro neurálgico de la ciudad.
Una vez desembarazado del escaso equipaje que portaba, me tocaría acercarme hasta las oficinas de la empresa, en las que tenía que cumplimentar una ficha para que me entregaran la tarjeta identificativa de acceso a la nave. Un pasaje en primera clase a la alienación, con derecho a un uniforme gris cemento que me volvería indistinguible del resto de pasajeros, hasta el punto de que llegaría a dudar de cuál de ellos era.
Por último, mi intención era callejear por mi nuevo entorno, familiarizarme y dejarme ver como novicio por la zona que supuestamente me acogería con los brazos abiertos, como a todos los nuevos obreros que llegaban dispuestos a contribuir. De eso se trataba, de continuar con la cadena, de aportar al crecimiento de Lantana formando parte del enjambre. Cargar, transportar, depositar la miel y saludar a la reina con una reverencia.
Tan pronto como me interné en la ciudad, pude vislumbrar los signos inequívocos de su creciente prosperidad: multitud de nuevos y modernos locales de ocio, proliferación de bazares orientales y personas de diversas razas y nacionalidades que deambulaban por sus calles. Un pueblo considerable que poco a poco se convertía en una gran urbe.
Un taxi me dejó a las puertas del vetusto hostal, que en vivo parecía mucho más pequeño que en la foto de su web, estratégicamente enfocada para que adquiriera unas dimensiones exageradas.
El nombre de la calle, Paseo Principal, denotaba que la intención era poner las cosas fáciles. No tenía ni idea de dónde estaría mi edificio, pero me imaginaba que en alguna Travesía Alejada, Límite de la Ciudad o Culo del Mundo. Supuse que la ciudad tampoco tenía suficiente historia como para adjudicar a las calles nombres de vecinos ilustres.
Confirmación: Hostal Principal. Dos estrellas regaladas o sin contrastar. Una vez traspasada su puerta, se accedía a un recibidor tan minúsculo que pensé en quedarme bajo el dintel para dejar espacio al miembro del personal que saliese a recibirme.
No fue necesario, porque la anciana, que apareció de la nada al escuchar la campanilla que pendía del techo y sonaba al chocar con la puerta, era tan liviana como un suspiro contenido. El contraste se establecía al hablar, porque de aquel cuerpo anecdótico emergía un torrente de voz de una resolución absoluta, como la arenga de un sargento militar.
Me miró de arriba abajo, sin disimular una mueca de desaprobación, y espetó:
—Eres Nacho.
No fue una pregunta, lo afirmó con la seguridad del que te saca varias vueltas de ventaja en la carrera de la vida, como si lo llevara tatuado en la frente o como si mi nombre fuera tan representativo de la imagen que proyecto que no diese pie a alternativa alguna. Tal vez sea así, quizá yo sea la abreviatura de un ser humano, indigno de un nombre completo.
—Sí, soy Nacho, reservé una habitación por teléfono. —Evidencia para romper el hielo que escarchaba su semblante.
—Ya. Necesito el carné de identidad. —Se lo extendí y la mujer se puso a cubrir a mano, con una caligrafía de trazos enormes y torcidos, una fotocopia que hacía las veces de ficha, mientras continuaba hablando—. El desayuno lo servimos entre las ocho y las diez. Si no te levantas a esa hora, puedes tomar algo en el salón.
Eché un vistazo a la zona que señaló con una mirada fugaz, como si en realidad ya tuviera que saber dónde estaba.
El «salón» era un cuartucho situado entre el minúsculo recibidor y el pasillo que daba acceso a las habitaciones de la primera planta. En él había una mesita baja rectangular sobre una alfombra tan ajada como superflua, y un par de sillones colocados al azar o desplazados por el uso. Comprobé que el desayuno que uno podía tomarse fuera de horas de comedor consistía en café frío y una caja de pastas de una marca extranjera que no conocía y que nadie se atrevió a tocar en los días que pasé en aquel hospedaje.
—No hay minibar en las habitaciones, pero no me importa si quieres traer comida de fuera. Casi mejor, porque nadie come aquí, y si quieres el servicio tenemos que cocinar expresamente para ti. —Esto lo aclaró mientras levantaba al fin la vista de la fotocopia y me clavaba una mirada con la que parecía desafiarme.
—No será necesario, comeré por ahí —contesté, vencido.
Entonces apartó la vista de nuevo, se tomó un instante para comprobar que los datos estaban transcritos correctamente y me devolvió el carné para, a continuación, hacerme entrega de una llave que se sacó del bolsillo de su delantal de faena.
Detrás del mostrador no había compartimentos para los juegos de llaves.
—Si sales, te puedes llevar la llave. Si la dejas aquí que sea porque no tienes previsto llegar de madrugada, no me levanto para abrir a nadie. La habitación está subiendo por la escalera que hay al fondo del pasillo de esta planta.
Asentí, di las gracias sin atreverme a replicar ninguna de sus instrucciones, sin intención de pedirle que me acompañara, y desaparecí deglutido por la laringe del pasillo, que me masticó después con los dientes de su estrecha escalera y me escupió al piso de arriba con un desdén heredado de la mujer que acababa de atenderme.