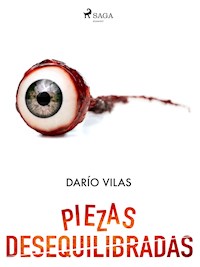Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Marquitos Laguna dejó atrás sus días oscuros. Ahora prefiere dedicarse a cultivar la tierra y cuidar de sus gallinas. Antaño fue un justiciero sin piedad y aún tiene las manos manchadas de sangre por todos sus actos. Pero esa época ya pasó. O eso cree. Porque las gallinas viejas han empezado a revolotear de un lado para otro y la tierra del huerto ha comenzado a vibrar. Y Marquitos teme que la vida en la sórdida isla de Simetría le guarde alguna sorpresa desagradable. Como que sus días oscuros no hayan acabado. Como que algo mucho peor esté a punto de comenzar.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Darío Vilas Couselo
El hombre que nunca sacrificaba las gallinas viejas
Saga
El hombre que nunca sacrificaba las gallinas viejas
Copyright © 2013, 2021 Darío Vilas and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726854985
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PRÓLOGO
DE VUELTA AL AGUJERO QUE NOS AMAMANTA
Darío regresó ayer de Simetría.
Dice que ha estado allí unos meses, liado con no sé qué asunto de un tipo y unas gallinas. Yo, pegado al auricular del teléfono, he asentido —ajá, ajá—, como si entendiera algo. Pero lo cierto es que cada vez que visita esa isla, regresa más raro de lo que se marchó. Más críptico y lacónico, igual que un quinceañero enamorado de una vieja cancerosa, o un yonki harto de la dosis que está a punto de meterse.
Me ha preguntado si me apetece que nos veamos, tomar un café y hablar de nuestras cosas. Le he tenido que repetir, una vez más, que yo no tomo café, pero he aceptado igualmente. Quería verle, comprobar de primera mano si estaba tan jodido como me lo parecía a mí, al otro lado de la línea.
Las palomas arrullan a nuestro alrededor mientras pican las migas del suelo que les lanzan los transeúntes. El sol brilla arriba, es un mediodía primaveral hermosísimo; me siento como si estuviéramos en mitad de un anuncio de cerveza.
Darío, derrengado en una silla frente a mí, reposa los brazos sobre los muslos. Sus manos caen inertes entre sus piernas. Tiene la mirada perdida en algún punto entre la mesa y mi camiseta. Habla sin mirarme a los ojos.
—Regresé ayer —dice, y las palabras le salen a soplidos, como le saldrían a un fiambre que le insuflaran aliento con un fuelle.
—Qué bien…
En mitad de la plaza llena de luz, de conversaciones animadas, de color y de vida, Darío es un muñeco de cera gris.
—Mira, tío, no sé qué le ves a esa ciudad, pero no me gusta que vayas allí. ¿No te das cuenta de que está acabando contigo? Mírate.
Entonces sonríe. No es una media luna, no es un alarde de incisivos. Es una mueca desvaída e inquietante, como si de un extremo de su comisura tiraran hacia arriba con un hilo invisible.
—Claro que no lo sabes —suspira—. No tienes ni puta idea.
Aún no comprendo cómo consiguió convencerme. Desde aquella conversación, mi vida pareció quedar en stand by, y reanudarse ahora, en este preciso momento, mientras subo por la pasarela del ferry, con la maleta en una mano y Darío a mis espaldas, dándome pequeños empujoncitos.
—Vamos, date prisa, coño. Quiero ponerme en la popa y ver cómo nos vamos acercando.
Aprieto el paso sin dejar de preguntarme cuándo decidí seguir a Darío hacia Simetría. Creo estar viviendo una de esas elipsis que a veces, sin ningún recato, les aplico a los personajes de mis cuentos. Por un momento siento lo que sienten ellos: es como si me hubieran quitado un pedazo de vida para, inmediatamente, arrojarla a la papelera. Pienso en mi familia, en mi novia… ¿Le dije algo antes de partir? ¿Qué me contestaron ellos? ¿Qué puto día es hoy?
Un sudor cáustico me devora la espina cuando busco el móvil en los bolsillos y no lo encuentro.
—Allí no lo necesitarás —me dice Darío.
Está junto a mí, aferrado a la barandilla de la proa del ferry; parece un niño en un parque de atracciones. Vuelve a reír —a reír de verdad— y ha recuperado el color, ya no es el monigote a escala de grises que apenas respiraba frente a mí el otro día… Fuera cuando fuese.
La brisa salada se me pega a los poros, el ferry sube y baja sobre el oleaje. El cielo sufre un degradado extraño, es azul sobre nuestras cabezas, pero según se extiende hacia el horizonte, se torna oscuro, eléctrico, sucio. Bajo ese manchurrón desagradable, nos aguarda Simetría. Desde la proa se intuye su silueta puntiaguda.
Tengo un mal presentimiento.
Darío tira de mí, me arrastra. Mi piel rechina contra el alicatado del apartamento.
Estoy muy borracho.
Él grita algo, parece asustado.
—¡Tenemos que salir!
Pero yo no lo entiendo.
—Es tu ciudad, a ti te encantaba… —mastico las palabras y las escupo en forma de papilla etílica—. Te encantaba y me trajiste aquí, subido en una elipsis. Yo no quería venir.
Ahora no quiero irme.
Los gritos de Darío no pueden aplacar el rumor de la ciudad, que se cuela por las ventanas sucias. Hay sirenas, y una mujer que llora. Pasos en la acera, dos disparos. Un grito. Y murciélagos trazando vuelos torpes —flap, flap, flap— dentro del cono amarillo arrojado por la cabeza de una farola.
Mi amigo vuelve a tirar de mí, de mis brazos. Peso demasiado para él, así que cae de culo.
Yo empiezo a reír.
El rumor de Simetría va en aumento, hasta convertirse en algo sustancial, tangible; una lengua de melaza negra que desborda el quicio de la ventana y se cuela en el interior del piso.
Darío se acurruca en una esquina, creo que llora. Yo me arrastro hasta la mancha oscura y dejo que poco a poco vaya asimilándome. Su tacto es frío, es un cristal escarchado, es una navaja herrumbrosa. Es Simetría. Y ahora yo también soy parte de ella.
Esa es nuestra historia: Darío me trajo a esta ciudad. Y ya nunca podré salir de ella.
José Luis Cantos
It's late enough to go drivin
And see what's mine
That's a study of dying
How to do it right
Queen on the stone age –A song for the dead
CAPÍTULO I
Sigo sin poder recordar cómo me golpeé el jodido hombro, pero lleva dos semanas doliéndome a rabiar. Solo es un hematoma que está encima de la articulación izquierda, así que no curará hasta que pueda reposar un poco. Tendrá que esperar, me queda trabajo y un largo día por delante.
Es una tortura vendimiar así, con este ambiente cargado de humedad, pesado. Aunque si espero empezará a llover, y entonces sí que será una pesadilla. Si al menos no me doliera el hombro, podría ir bastante más rápido.
Es una suerte contar con Miguelón, que no es muy listo, pero sí trabajador. De hecho, me aventaja bastante en la faena, está llenando casi el doble de capachos que yo con sus racimos de uvas. Me toca bastante los huevos, no voy a negarlo, porque me saca casi veinte años de diferencia y está como una moto. Claro que es para lo único que sirve, para bregar y acarrear. No tiene ni dos dedos de frente, ni los quiere. ¿Para qué?
Me mira de cuando en cuando, comprueba que me sigue ganando terreno y sonríe. Está compitiendo. Sin ninguna malicia, pero compite. Es por el simple placer de superar a un hombre mucho más joven que le dobla en masa corporal. Total, es infatigable, no necesita ni tomarse un respiro para recuperar fuerzas; trabaja como quien respira, solo se detiene si se para a pensarlo. Y no piensa demasiado, es su gran baza.
Sonreír es fácil, yo lo haría si supiera, le devolvería el gesto. Las cosas son sencillas cuando uno sabe hacerlas, para los demás todo es quimera.
En cualquier caso, Miguelón es un buen tipo. Su jornal son unas botellas de vino, algunas docenas de huevos y la compañía. Sobre todo esto último, porque en sus más de setenta años nadie le había prestado atención jamás, no tenía ni un solo amigo en la isla. Hasta que un día decidí dejar mi empleo y llamé a su puerta para pedirle ayuda, dispuesto a dedicar mi vida a trabajar para mí mismo, a dejar de lado las comodidades de la labor por cuenta ajena, la tranquilidad de llegar a casa cada día y olvidarse de todo, denegándome la seguridad de una nómina a final de mes que me apoltronaba y sometía el ánimo.
Necesitaba poner tierra de por medio, tierra fértil. Autosuficiencia versus el sistema, dejar de ser engranaje para convertirme en motor de mi propia vida. Si no trabajo no como, es así de simple. Me llena, me hace sentir parte de algo. Todavía no sé el qué.
Antes de eso, todo el terreno que se extendía frente a mi casa no era más que un mantel decorativo que todavía no sabía ni para qué valía, y que ni siquiera me ocupaba de mantener cuidado. La vegetación crecía asilvestrada, invadiendo la fachada de la casa a su antojo. Si me molestaba en exceso pegaba unos cuantos recortes para contenerla, con unas tijeras de podar oxidadas de desuso y abandono, sucias de apatía.
Poseía, sin saberlo, todo lo que cualquier ser humano puede necesitar para hacer su vida sin rendir cuentas, y estuve desaprovechándolo demasiado tiempo, desperdiciando mi existencia de seis de la mañana a dos de la tarde frente a tanques de galvanizado en los que introducía objetos que cubrían necesidades ajenas, para ganar más de lo que necesitaba para cubrir las propias.
Miguelón se detiene a observarme. Parece que intenta darme algo de ventaja, se regocija en su destreza superior. No le voy a decir nada, aunque podría aplastarle la cara de un solo golpe. Porque todo el mundo le llama Miguelón con la misma falta de gracia que me llaman a mí Marquitos, con mis dos metros frente a sus poco más de ciento sesenta centímetros. Quizás no pese mucho menos que yo, bebe y come mucho, pero cuando se encara conmigo les habla a mis pezones.
—Marquitos, ¿quieres que paremos a descansar un rato? —pregunta con sorna.
No lo necesita, solo es que cree que yo sí. Está afianzando su supremacía en esta labor. No quiero decepcionarle, no voy a poner la excusa de este hombro que no deja de protestar a cada movimiento que hago para arrojar racimos a los capachos. No puedo alegar que la humedad me oxida, porque respiramos bajo la misma atmósfera vaporosa.
Paso de darle el gusto. Finjo que miro el reloj, como si no supiera que llevamos apenas una hora de faena.
—No, son las seis de la mañana, hay que aprovechar y dejar esto listo antes de que vuelva la lluvia.
—Eso sí —asiente victorioso.
Este hombre nunca se agota, si hubiéramos empezado cada uno desde una punta de la viña que rodea los muros, marcando las fronteras de mi terreno, antes del mediodía habría cubierto la mitad de la plantación, mientras que yo no alcanzaría ni una cuarta parte de la extensión.
Por eso está aquí, así que me trago el orgullo y el dolor, me olvido de que hubo un tiempo en que fui el mejor en mi trabajo, que mi encargado en el taller me mostraba como una atracción para los nuevos empleados que se incorporaban. «Aquí el Marquitos, que se machaca las ocho horas sin interrupción. Aprended de él».
De eso hace más de diez años. Ahora estoy perpetuamente fatigado. Me levanto cansado, trabajo cansado, hago los repartos cansado, reposto cansado y descanso cansado. Los ojos van desapareciendo de mi cara para no ver mi cuerpo castigado por los años. Las facciones se pliegan sobre sí mismas en mi rostro para esconder las cicatrices de mi lucha contra la vida. Descosidos tapando rotos.
No puedo dejar de observar el cielo mientras despliega con calma y chulería las solapas de un nuevo día. Se avecina una noche oscura, necesito a alguien. Va a caer sobre mí, o tal vez sea yo quien caiga desde su negrura, como un ángel incapaz de abrir las alas que tropieza en una escalera de caracol directa al infierno. Cuando llegue ese momento no puedo estar solo, necesito que alguien me tome la mano y descienda a mi lado. La sangre se me espesa cuando me hundo en noches así, recorro con ansiedad los pasillos de mi cabeza, sin encontrar la puerta del dormitorio de mi consciencia, el lugar en el que poner a dormir la angustia.
Así es imposible trabajar, los aguijonazos en el hombro resultan insoportables y me aburro a mí mismo con mi verborrea interior.
Distingo movimientos por el rabillo del ojo. La tierra palpita en medio del campo, por donde corretean mis gallinas jubiladas. Se van separando poco a poco, son aves mucho más inteligentes de lo que parece, saben que algo está pasando. Se ordenan formando un círculo en torno a un sutil relieve cubierto de césped que pasaría desapercibido a ojos de cualquiera.
Intento corroborarlo sin volverme del todo, para no llamar la atención de Miguelón, pero es un poco tarde, porque el comportamiento de las gallinas ya le alertó.
—¿Qué les pasa a tus gallinas, Marquitos?
—No les pasa nada, son gallinas viejas —respondo, como si él no lo supiera, como si no se percibiera a simple vista en sus picos romos y las calvas de su plumaje.
—Ya veo. ¿Y por qué no les das el pasaporte? No sé para qué tienes gallinas viejas cagándote por todo el campo y dándote trabajo en balde. Si quieres lo hago yo, y me las llevo para dárselas de comer al perro. El hijoputa te pilla una de esas y se la engulle en diez segundos, las tritura con los dientes sin cocinar ni nada. Con todas las que tienes por aquí me llega para darle de comer un mes por lo menos.
—Nunca sacrifico las gallinas viejas. Me da igual que no pongan, cumplieron con su servicio, me dieron todo lo que podían y se merecen un retiro digno.
—Bah, mantener animales que no te dan nada a cambio... Los animales son para comer, Marquitos.
—¿Y qué te da tu jodido perro? No, mejor no me lo digas, no quiero saberlo.
El hombre no ha captado por dónde iba mi comentario, y tampoco le importaría mucho. Seguro que si le tiro de la lengua acaba confesando algo que prefiero seguir ignorando, aunque lo imagine. De alguna manera tiene que desahogarse, y eso no es cosa mía.
—Mantener gallinas viejas, eres la hostia Marquitos —insiste el gañán.
—Calla la boca, joder. Tú estás para el desahucio y nadie dijo nada de sacrificarte, ¿a que no?
—Todavía valgo para algo —espeta, recorriendo con el dedo el largo trecho de ventaja que me saca en la viña. A veces no parece tan tonto como es.
Pero ya no le escucho. Solo puedo atender al montículo de tierra que se remueve, a los dedos que escarban hasta que por fin asoma una mano gris, sucia y despellejada, que emerge de su interior e intenta asirse a algo para arrastrar un cuerpo tras ella. Miguelón no puede verlo, es un mensaje que me dejé a mí mismo en el contestador. Hay cosas que no están hechas para cualquier vista, solo para la de los que estamos dispuestos a leer el mundo entre líneas.
Los ojos se me empañan en rojo hemoglobina, de pura nostalgia. Se avecina una noche oscura, me está enseñando su sonrisa de dientes mellados antes de ponerme frente al pelotón de fusilamiento. Con la cabeza mirando a la pared, sin poder encarar a mis verdugos. Sin dignidad.
Hay momentos en los que uno debe hacer algo, o nada por evitarlo. Necesito encontrar a alguien antes de que acabe el día.
Intento apurar al máximo y, al cabo de un par de horas, mando a Miguelón de vuelta a su cueva.
—¿Vuelves mañana, a la misma hora?
—Vale, a las cuatro de la mañana estaré por aquí. Me llevo un par de gallinas para el perro.
—Vete a tomar por culo.
CAPÍTULO II
Después de desayunar me pegué una larga siesta de hora y media. Hace tiempo que dejé de lado los horarios y rutinas de sueño o de las comidas. Duermo cuando estoy cansado y como cuando tengo hambre. Al principio se me alteraban los intestinos, alternaba días de diarreas brutales con temporadas en las que pasaba una semana entera sin cagar, hasta que la zona del vientre se me hinchó y endureció. Con el tiempo, mi cuerpo se acondicionó a la nueva dinámica. Al final, incluso la falta de costumbres se convierte en hábito, nuestro mecanismo se adapta a lo que le echen.
Las diez y media es una hora como cualquier otra para empezar el reparto, así que le doy de comer cajas de vino y huevos a la furgoneta. Con mimo, como si fuera mi amante.
Cuando dejé el trabajo de galvanizador vendí mi coche, al que trataba como una mascota a la que tratas como al hijo que nunca has tenido. Era un BMW 325 del 86. Una máquina cojonuda, dura como mi mollera y más fiable que cualquier persona con la que me haya cruzado en la vida. Fue una puta pena, me dieron un puñado de míseros céntimos por él. Pero necesitaba desembarazarme de todo, incluidas mis filias más arraigadas.
A cambio, me compré una Berlingo blanca. Muy funcional, muy de reparto; muy fea. Otra máquina de brega, dispuesta a tragarse toneladas de carga y lamer kilómetros de carretera sin rechistar más de lo que lo hacía cuando me la vendieron. Tose por defecto y cumple por decreto, sin sucumbir a la enfermedad del paso del tiempo en mayor medida que su propietario. Es probable que la casque yo antes.
Era de Alejandro, el carnicero de mi zona, a las afueras de la isla. Se jubiló y me la vendió por la mitad de los cuatro céntimos que me dieron por el BMW. El hombre llevaba tiempo un poco ido, necesitaba un descanso. Va siempre acompañado de un zapato viejo al que llama Picha. Dice que es su conejo, que se refugió en su casa cuando él mismo le pegó fuego a medio monte quemando rastrojos, en aquellos tiempos en los que el Seprona era como el coco: se hablaba de ellos, pero nadie los había visto. Desde entonces es su amigo inseparable. Quizás el conejo existiera algún día, no lo dudo, pero lo que lleva entre manos a todas partes desde hace veinte años es un jodido zapato castellano. Y tuve que negociar con el viejo la compra de la furgoneta mientras lo acariciaba con dulzura.
Así y todo, fue un negocio redondo, a pesar de que la máquina todavía apesta a sangre y casquería. Intuyo que sería imposible quitarle ese tufo, aunque a decir verdad ni lo he intentado. Me gusta, me identifica y es para mí en exclusiva, no suele subir nadie más. Solo conserva el asiento del copiloto, los de pasajeros fueron arrancados de la parte de atrás para ganar espacio. De momento no necesito tanto, solo transporto cajas de vino y envases con docenas de huevos que aseguro con cordeles a las paredes metálicas. Aunque los pedidos aumentan cada día.
Ahora le comen la cabeza a la gente con lo de la comida ecológica, los huertos urbanos y todo eso. No es que no esté de acuerdo, es que es una puta moda, como un peinado, un cantante o la última parida cinematográfica que abortan, con muchos millones y poco ingenio, desde Hollywood. Incluso vino un gilipollas a mi casa a preguntarme si le alquilaría una parcela para plantar nabos. O plantar su nabo, no terminé de entenderle y el tío se acojonó en cuanto abrí la boca y le descerrajé un no. Cada vez tengo la voz más ajada y lo interpretó como una amenaza.
Cuando me subo a la cabina de la furgoneta me siento como un astronauta. Sé que hay un escenario que me rodea mientras conduzco, pero tengo la impresión de que se crea a mi marcha. Ahora me dibujan un túnel que bosteza con apatía coches fantasma, sin conductor, que me dan la réplica. No son más que atrezo en un decorado que improvisan para mí, cuando paso de largo desaparecen en la nada del camino ya transitado. No hay sitio para nada más en esta vida, tenemos que ahorrar espacio.
Mi primera parada es la casa de doña Lola, clienta fidelizada. Dos docenas de huevos a la semana, ochenta años de edad y funciona como un reloj suizo. A veces incluso me pide alguna más, cuando sabe que la visitará su hija y le manda otros tantos «para que coma algo decente de vez en cuando». Pero son contadas las visitas, la mujer vive en la península, y a nadie le apetece saltar el charco que les separa del lodo de Simetría, no vaya a ser que se hundan por aquí y no sean capaces de volver a salir.
—Buenos días, Marcos —saluda, voceando a su volumen habitual—. Hoy vienes más tarde, ¿no tenías ganas de trabajar?
Siempre me asombra el concepto de trabajo que tienen los de su quinta. Comer es un privilegio que te ganas con sudor, eso es una realidad en mi presente. Para la generación de doña Lola es una verdad absoluta, incontestable. No le pienso contradecir, mejor nos iría a todos si las cosas volvieran a ser así.
—Día de vendimia, doña Lola. Hay que aprovechar que todavía no llueve.
—Eso está bien —asiente con satisfacción. Por un momento temí decepcionarla, y es algo que me carcomería.
—¿Cuántas le dejo, dos o cuatro? —pregunto por inercia.
—Hoy me dejas cuatro docenas. Y de paso saca vino, que viene mi yerno y le pega bien —comenta, realizando el gesto universal de empinar el codo, lo que en una anciana queda entre gracioso y obsceno. No me gusta.
—Entonces le dejo una caja de seis botellas. Ya me la pagará a finales.
Mi negocio va así, funciono como la tarjeta post pago de unos grandes almacenes. Mi clientela son principalmente mujeres jubiladas, además de los ecologistas de los cojones, así que establecí el sistema de fiar hasta que cobran la pensión. En algunos casos, incluso tengo que esperar hasta la paga de navidad. Pero no les presiono, la mayoría de las veces entrego huevos o vino y me llevo fruta, verdura o carne fresca como cortesía. Les da igual que te estén pagando por lo que les surtes, traes comida y te llevas comida. Trabajas y te recompensan, el dinero es un extra.
No me falta de nada.
Tal que así, le dejo la caja de vino en la encimera de la cocina, me agarra los huevos con firmeza, los guarda en una alacena y me entrega a cambio una bolsa con lechugas y pimientos. Descuento mentalmente una docena de huevos de su cuenta particular y le deseo que la visita pase rápido y sin dolor. Sé que no le gusta su yerno, y por extensión a mí tampoco, aunque nunca lo haya visto.
Cuando vuelvo a subir a la furgoneta veo que hace un ademán como de recordar algo importante. Se acerca al trote a la ventanilla, con la energía que le imprime su motor a huevo casero, y me pide que la baje, aunque siempre habla a grito pelado y es innecesario.
No es que esté sorda, es que cree que lo estamos los demás. Razón no le falta.
—Que se me olvidaba. Hay un vecino, dos parcelas más abajo, que quiere que le lleves vino. Un par de cajas, al menos. Es el Juan, no creo que le conozcas porque no sale apenas de casa, salvo para trabajar.
—Ni idea, aunque sé a qué casa se refiere —confirmo. Es fácil recordar los sitios en los que no hago parada, esa es de las pocas viviendas de la zona en las que nunca me habían pedido nada.
—Pues acércate, que está esperando que vayas. Pero no le des mucho trato, es un sinvergüenza. Como el difunto de mi marido, ya sabes.
Ya sé. Un hijo de la gran puta de los que doblega a la parienta a hostias, de los que marca su propiedad en tono morado, a juego con el de mi hombro. Por principios no debería ni acercarme. Por mis cojones que voy a ir a hacer esta entrega.
Mi hematoma me envía una señal de socorro que vuelvo a ignorar, mientras salgo marcha atrás de la propiedad de doña Lola. La buena de la Lola, que me trata como al marido que le falta, como al yerno que le hubiera gustado tener. Lo que soy es lo que anhela, lo que fui tal vez le hubiera gustado incluso más.
Embrago, quito el freno de mano y dejo caer la furgoneta al ralentí los metros que me separan de la casa del tal Juan, carretera abajo. Estoy dándome tiempo para decidir con qué ánimo enfrento a semejante animal. Tengo que llegar a la esquina y sé que se está haciendo tarde, lo intuyo por el azul del cielo, moteado de blanco nube sin carga.
Hoy no lloverá, es mejor que me mentalice de ello, no tengo ganas de meterme en algo de lo que luego no puedan salir indemnes todas las partes. No después de tanto tiempo, de tanto esfuerzo por mantener las manos del pasado bajo el montículo de tierra. Bastante me costó volver a enterrar una esta mañana.
Por un momento, me cago en todos los muertos de la jodida doña Lola, por ponerme al tanto de lo que no me incumbe. Es inherente a su edad, tiene que mandar la rajada, no podía limitarse a decirme qué y dónde, y ya está. Me hace partícipe de una historia que en el fondo sabe que no podré pasar por alto. Hacer oídos sordos no es lo mío, mucho menos cuando me gritan.
Pero he llegado hasta este punto, hasta este preciso instante, a base de poner tierra y plantar césped de por medio, así que tendré que redoblar esfuerzos.
Llegar, entregar, cobrar y continuar con lo mío.