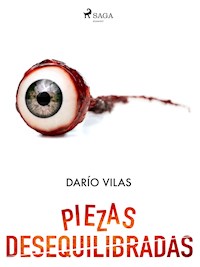Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Jano lleva una vida aburrida en la que ni su trabajo ni su matrimonio con Andrea le llenan. Pero enfrentarse a la realidad nunca es fácil cuando la pasión se apaga, cuando la nieve cubre todo, cuando los demonios interiores bailan en el pecho y, sobre todo, cuando la realidad no parece real. Cuando todo eso sucede, el único consuelo que queda es reír en tu funeral.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Darío Vilas Couselo
Reír en tu funeral
Saga
Reír en tu funeral
Copyright © 2018, 2021 Darío Vilas and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726854961
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Para Ana, Xián y Breogán.
Con vosotros soy incapaz de sentir frío.
Can you see the real me, preacher?
Can you see the real me, doctor?
Can you see the real me, mother?
Can you see the real me?
The Who - «The real me»
PARTE I
FRÍO, HIELO EN EL CAMINO
Esta sólo es una forma como cualquier otra de empezar, no prologaremos lo inevitable.
A esta mesa, dispuesta para la cena, le sobra espacio cada noche para los dos comensales que se sientan frente a ella y le falta para dar cabida a tanto recelo.
Es una mesa preparada por y para ellos dos, siempre los mismos, aunque separados por una distancia con la forma y fondo que sus demonios interiores ocupan. Demonios lascivos, viscosos y malolientes, reflejos del deterioro progresivo de una relación forjada desde los cimientos del amor y resquebrajada a base de hastío conyugal, de años compartidos de manera forzosa en nombre de un contrato rubricado ante un juez en un mal día de sol, de vestidos blancos o rosa palo o azul turquesa, de esmoquin negro y trajes baratos, casi todos oscuros, sin ajustar a medida, por no hacer más gasto del estrictamente necesario, que no me caso yo. También de sonrisas repletas de piezas dentales en cantidades variables, más o menos blancas, más o menos alineadas. Un día de felicitaciones a voz en grito, poco espontáneas o demasiado etílicas, que reclamaban su derecho a un beso de los enamorados, mientras les sacaban fotografías para publicar en sus perfiles de simulacro de vida social, que para eso habían pagado por el espectáculo a precio de lista de bodas, ropa nueva y sesión de peluquería. Un día de familiares y amigos embriagados de festejo, borrachos de celebración.
Suman estos diablos tantos cuernos como reproches velados se lanza el matrimonio por minuto, en la media hora larga que les dura la comida en los platos. Cuatro en total.
Cuatro es el verdadero número de la bestia. Cuatro veces al día piensa ella que no le importaría que su esposo no volviera de trabajar cuando termina su horario laboral. Cuatro veces desea el hombre desaparecer, haciendo pleno de aciertos para con los anhelos de su mujer. Cuatro veces por jornada imploran ambos a un Dios, en el que dicen no creer, para que algo suceda y no tengan que sentarse de nuevo a la misma mesa, ignorando el libre albedrío que les permite tomar rumbos distintos en cualquier momento. Dos cuernos por cada cabeza de demonio que les susurran a dos oídos por igual, dejando que resbalen sus babas de hiel hasta los lóbulos de sus respectivas orejas y luego caigan sobre el piso de parqué, donde quedarán para siempre unos lamparones invisibles y ponzoñosos que los cercarán, para que no haya escapatoria de esta relación tóxica, al tiempo que les impedirán acercarse el uno al otro.
Mientras comen se lanzan miradas como armas arrojadizas, de forma alternativa, sin cruzar espadas. Sus ojos nunca coinciden en el mismo punto; existe entre ellos un pacto de no agresión.
Él le pregunta qué tal está el guiso como si lo hubiera hecho con sus propias manos, o como si tuviese algún mérito haber traído la cena preparada. Ella responde que magnífico, utilizando el término más inapropiado que se le ocurre a bote pronto para referirse a un plato, mientras esconde un gesto delator detrás de su servilleta.
Deja que se atragante y se ahogue en su propio vómito, sisea el diablillo reptil que acompaña al hombre.
Vomítaselo todo a la cara, contraataca su bóvido rival, acariciándose la punta de su cuerno izquierdo, en actitud coqueta.
Es sólo una fracción de segundo, un instante en el que bajan la guardia y prestan atención a la insidia que les acecha.
Podrían probar a cerrarse de párpados y orejas y todavía distinguirían bellos colores, vestigios del cariño que arropaba los inicios de su vida en común. Si esto fuera posible, claro. Si el influjo de sus compañeros demoníacos pudiera acallarse bloqueando los sentidos para desatar sentimientos amordazados en los sótanos de sus corazones, agriados durante cientos de jornadas de interacción conyugal por compromiso.
En lo que no reparan es en que están casados sólo a ojos de las leyes del ser humano, que no necesitan pagar una penitencia eterna en un infierno en vida en el que se metieron de la mano, y cuya puerta es esta mesa de madera ataviada con un mantel blanco, sobre la que disponen alimento para el cuerpo y para el resquemor mutuo que se profesan.
Al final, los demonios se exorcizan follando, aunque sólo sea por un breve espacio de tiempo. El sexo es un placebo para dos almas en constante conflicto, que se redimen a golpe de eyaculación precoz para el hombre y orgasmo forzado a dos dedos o una lengua para la mujer.
Esta vida no es más que un entrenamiento. Los demonios se relamen pensando en los manjares que les aguardan a estos dos del otro lado. Tienen una reserva hecha en la noche eterna.
Todo esto parece una escena atrapada en la comisura de un cuadro de El Bosco. Una de sus fauces repletas de dientes puntiagudos que ansían ser hincados en el alma del que observa, confiado de su inmunidad. Una obra viva que atrapa y somete.
Disculpen que sea tan directo, pero son ustedes unos voyeurs.
PRIMER DÍA
En el desván uno guarda todo lo que cree que no va a necesitar en una larga temporada, aquello de lo que se resiste a desprenderse para siempre.
Me desperezaba con un café caliente en la mano, con la mente puesta en el que siempre ha sido el trabajo de mis sueños y con la punta de la lengua metida en el hueco de una muela cariada, haciendo presión intermitente sobre el agujero. Lleva tanto tiempo horadada que ni siquiera sé si me podría acomodar a mi propia boca si tuviera la pieza arreglada.
Me entretenía, a fin de cuentas, en el noble arte de imaginar que podía rellenar los huecos de mi vida, antes de encarar un nuevo día.
Aquella mañana le di unas cuantas vueltas más al café, unas pocas a la idea de presentar mi dimisión en la distribuidora de material de oficina, para dedicarme en cuerpo y alma a escribir guiones de cómic juvenil, y otras tantas a la pulpa dentaria corrompida, antes de que el primer informativo de la mañana, que tenía la buena costumbre de empezar unos minutos antes de que me hubiera acomodado en el sofá, arrancase con los titulares de noticias que en raras ocasiones merecían mi atención.
A mi lado no había nadie. Hacía mucho tiempo que no había nadie en mis amaneceres, pese a que Andrea y yo nos acostábamos por entonces al mismo tiempo y compartíamos, en no pocas ocasiones, algo más que el sueño. Sin embargo, nos levantábamos cada uno por su cuenta e iniciábamos nuestras respectivas jornadas por separado.
La luz del sol proyectaba un involuntario foco de atención sobre la única fotografía que reposaba encima del opulento mueble principal, situado a la derecha del sofá. Mostraba la imagen de unas versiones de nosotros dos que hacía años que habían desaparecido. Los Jano y Andrea de la foto lucían sonrientes, plenos de afecto, en una forzada escala de grises digital con la que pretendimos añadir un toque bucólico a aquel recuerdo, recogido primero en unos centenares de bytes y después impreso sobre papel fotográfico en brillo de veinte por quince centímetros, encerrado en un marco de plata de ley.
Era un fósil, la memoria de los sentimientos que pretendíamos conservar se había borrado de todos modos.
«¿Quién eres?», recuerdo que le pregunté, en una de las raras ocasiones en las que me detuve frente a la fotografía, a aquella versión de mí joven y distinta. Entonces me asusté, porque el tipo desgarbado y pagado de sí mismo de la imagen me devolvió la mirada con fiereza. Por una fracción de segundo, creí percibir el movimiento de su cabeza al girarse para enfrentarme y exigir una explicación. Había demasiada rabia e ira acumulados en sus ojos llenos de vida de antaño, obligados a ser testigos del deterioro voluntario al que me iba sometiendo un día tras otro.
Tuve miedo de obtener una respuesta del fantasma de la persona que fui, así que seguí mi camino hacia el sofá, como todas las mañanas de mi vida, las anteriores y las siguientes, prometiéndome que nunca más me volvería a mirar en aquel espejo del pasado que de buena gana tiraría a la basura.
Desde la cocina me llegaba el ruido de traqueteo de los últimos estertores de la cafetera, que se afanaba en llenar la segunda jarra de la mañana. El recipiente tenía poca capacidad y a Andrea no le quedaba más remedio que prepararse aparte la taza con la que afianzaba su vigilia, después de haber desayunado los dos.
A mí me reconfortaba ese borboteo, sonaba a que todo estaba en su sitio. La misma sensación que me empujaba, a medida que avanzaba el día, a querer a salir de casa y no volver nunca más. Porque todo permanecía en su sitio, imperturbable.
Mi percepción variaba según la hora que fuera. En aquel instante, con media taza de café todavía humeante entre las manos, con el trajín en la habitación contigua y con la compañía de la chica del tiempo al otro lado de la ventana de plasma de mi televisor, todo estaba en su sitio. Y eso me parecía bien.
Sucede que es precisamente en los momentos de paz interior, de supuesta satisfacción personal y de comunión con el entorno —por más que sea una vulgar reacción química del cerebro ante estímulos externos que evocan tiempos felices—, cuando irrumpe lo inesperado. Sucede que no debemos bajar nunca la guardia, porque cualquier estado es susceptible de ir a peor, sobre todo cuando te permites el lujo de pensar que, qué demonios, tampoco te va tan mal la vida.
Fue la propia chica del tiempo, periodista, meteoróloga, ambas o ninguna de esas cosas, la que me lanzó el órdago, asegurando que el cielo se mantendría despejado en mi comarca durante toda la jornada, y que las temperaturas, a pesar de haber superado el ecuador del otoño, serían suaves y agradables.
—Pues yo tengo frío —me atreví a replicarle, sin ser del todo cierto, pero tampoco mentira. Estaba en mangas de camisa y era verdad que no terminaba de entrar en calor.
Dicho lo cual, parece ser que los elementos se tomaron a pecho mi insolencia, como si fuera una provocación, y el cielo se cubrió en ese preciso momento, en cuanto terminé de pronunciar tan desafortunado desafío lanzado al aire. El salón al completo quedó sumido en una penumbra diurna que no era más que el preludio de una condena, maldición o como se quiera denominar, que me habría de hacer comprender, como escarmiento por mi osadía, lo que es el auténtico frío.
Pero esto es adelantar los acontecimientos. La mañana todavía no había dado de sí todo lo que me tenía preparado. Si saco esto a colación es por establecer lo que se conoce como causa y efecto, porque toda historia se debe iniciar necesariamente por un punto en concreto, salvo que uno tenga intención de contar su vida entera, desde el nacimiento. Que no es el caso.
Para lo que nos ocupa, este es el, digámoslo así, punto de inflexión. Una mañana como cualquier otra de los últimos cinco años, como mínimo, pero que se fue precipitando poco a poco hacia una serie de acontecimientos, en apariencia triviales, que derivaron en la actual situación, de la que hablaré más adelante. Pongamos hacia el final de mi relato, como dictan los cánones de la narrativa convencional en la que pretendo hacer carrera.