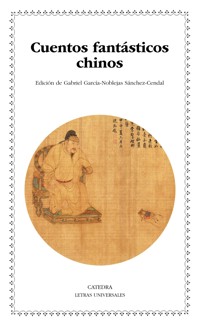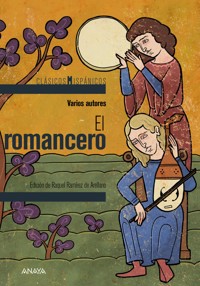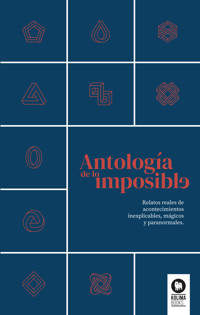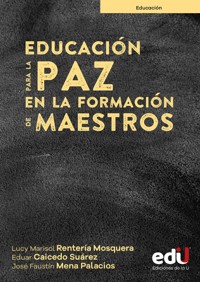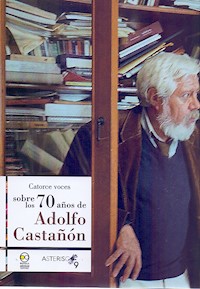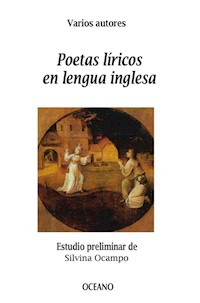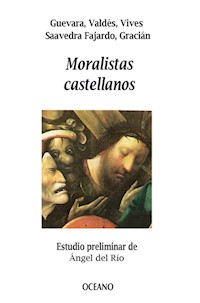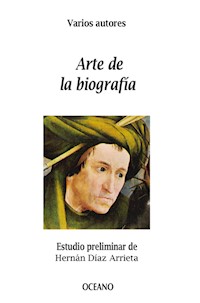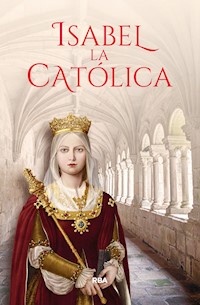
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
He aquí una de las mujeres más poderosas de todos los tiempos: Isabel la Católica, la mujer que sentó las bases de vasto imperio y que creó el primer Estado moderno de Europa. Dos episodios clave de su reinado, la creación de la Inquisición y la expulsión de los judios, ensombecieron su biografía. Así, mientras algunos historiadores han dicho que era ambiciosa, intolerante, frívola y cruel, en el otro extremo otros la han dibujado como un referente de mujer austera y devota. Ambas son interpretaciones sesgadas, canalizadas por una historiografía clásica con una fuerte carga ideológica y patriarcal. Tienes en las manos la vida definitiva de la reina Isabel, una biografía rigurosa y actual que se desnuda de prejuicios para hacer justicia a la figura de una gran reina, una gran mujer. El retrato de una estadista moderna.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© del texto: Cristina Castillón Puig, 2020.
© del texto de la introducción: Ariadna Castellarnau Arfelis, 2020.
© de las fotografías: Wikimedia Commons: 163, 165, 167; Archivo RTVE: 166.
Diseño cubierta: Luz de la Mora.
Diseño interior: Tactilestudio.
© RBA Coleccionables, S.A.U., 2022.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2022.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: septiembre de 2022.
REF.: OBDO064
ISBN: 978-84-1132-145-7
Realización de la versión digital: El Taller del Llibre, S. L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
INTRODUCCIÓN
NI INTOLERANTE, NI FRÍA. UNA ESTADISTA MODERNA
Isabel de Castilla fue una de las reinas más poderosas de todos los tiempos, una mujer que con su inteligencia, su carácter y su capacidad de mando logró sentar las bases de un vasto imperio y crear el primer Estado moderno de Europa. Pero su excepcional biografía se ha visto ensombrecida por una interpretación errónea de dos momentos clave de su reinado: la creación de la Inquisición y la expulsión de los judíos, que le valieron los calificativos de fanática, intolerante y racista. Tampoco ha ayudado la posterior apropiación de su figura por parte del franquismo, que la convirtió en un referente de género y perfección moral, una reina austera y devota cuyos desvelos gubernamentales no le impidieron atender las menudencias de la vida hogareña y las tareas propias de su sexo.
La reiteración de estos mensajes a lo largo de siglos ha dado lugar a una Isabel fuera de foco, una parodia de la reina que en realidad fue, un personaje antipático, distante y hierático del que se han llegado a formular acusaciones tan extravagantes como que no se lavaba, aunque es sabido que cuidaba con esmero su aspecto personal, que amaba las sedas y las joyas, y que usaba los vestidos para desplegar todo su poder y esplendor como monarca. La historia de Isabel de Castilla sorprende a todo aquel que se acerque a ella con pretensiones de hallar la verdad. El tétrico escenario de persecuciones, hogueras y salones mal aseados se disuelve a la luz de los datos. Isabel descendía de una luminosa y enérgica estirpe de mujeres sumamente preparadas para el poder. Su abuela paterna, Catalina de Lancaster, reina consorte de Castilla por su matrimonio con Enrique III y primera princesa de Asturias, ejerció la regencia de manera brillante a la muerte de su esposo, rodeándose de un inaudito consejo de mujeres sabias. Isabel de Barcelos, su abuela materna, era una noble portuguesa que transmitió a su nieta el orgullo de su linaje, así como la creencia de que una mujer podía ejercer perfectamente como monarca. Gracias a estos ejemplos, Isabel aprendió a confiar en sí misma y pudo abrirse paso en un mundo de hombres hasta convertirse en «reina propietaria» —por derecho propio—, un cargo que en la península no detentaba ninguna mujer desde los tiempos de doña Urraca, en el siglo XI. El mismo empeño puso en que también su hija, Juana de Castilla, lo lograra.
Pero el camino hasta el trono no fue fácil. Isabel, a la que los cronistas de su época describían como una joven de «cara hermosa y alegre, mirar gracioso y honesto, con las facciones muy bien puestas», no estaba destinada a reinar. Llamada a los diez años de edad a la corrupta corte de su hermano, el rey Enrique IV, se vio obligada a madurar rápido y sobrevivir a las intrigas de los grandes nobles que pretendían convertirla en un títere de sus intereses políticos. Su temperamento de estratega, medido y lúcido, pero pasional cuando las circunstancias requerían una respuesta rápida, se forjó a raíz de las duras experiencias que le tocó vivir durante su infancia. Un sentido de la rebeldía, de la justicia y del orgullo personal debió de anidar en ella durante esos años; de lo contrario, habría sucumbido.
Resulta muy tentador imaginarse las expresiones de estupor en la corte al descubrir su verdadero temperamento. Isabel debió de sorprender a todos cuando, a fuerza de astucia y coraje, logró quitarse de encima a los pretendientes que querían imponerle, hacerse proclamar princesa de Asturias y ganarse así a pulso el camino a la sucesión en detrimento de Juana la Beltraneja, la hija de Enrique. El complicado juego de intrigas que rodeó este suceso, así como la discusión sobre la legitimidad de una o de otra, no debería hacernos perder de vista el valor de Isabel: cómo se enfrentó a una dura guerra civil y a un partido nobiliario adverso sin que ni su juventud ni su condición de mujer la hicieran vacilar ni un momento. Ya no podía echarse atrás. Debía ocupar su lugar. Convertirse en la futura reina de Castilla.
Su matrimonio, y las circunstancias en las que se llevó a cabo, refuerzan su coraje y su innato don para la política. Isabel dejó sentado desde un primer momento con quién quería casarse, elección reservada a los varones. Fue un matrimonio de conveniencia, alentado por una causa clara: Fernando, como miembro de la casa de Trastámara, era el varón más próximo al trono, y el único, además de la Beltraneja, que podía llegar a disputarle la corona. Desposándolo eliminaba un problema y se agenciaba una unión ventajosa, que prometía fusionar las coronas de Castilla y de Aragón. Isabel puso todo su empeño en que así fuera. Su matrimonio se celebró a toda prisa, de manera clandestina y con una falsa bula papal que autorizaba los esponsales, pues los novios eran primos. Aunque actualmente los historiadores opinan que Isabel desconocía la ilegalidad de esta licencia matrimonial, sí es cierto que no le importó saltarse la necesaria aprobación de Enrique IV, negociada previamente con el rey. Su matrimonio es, así, un hecho paradigmático de su carácter, que da cuenta de una de las máximas atribuidas a su contemporáneo Maquiavelo, una idea que pareció regir su vida: el fin justifica los medios.
Fue un matrimonio bien avenido, o así lo indican los hechos: cada cual sabía con qué fuerzas y medios contaba, y se respetaban mutuamente. Pero incluso esto fue gracias al tesón de Isabel a la hora de defender su voluntad. La opinión bien extendida desde tiempos de Aristóteles sobre la inferioridad de la mujer en racionalidad y fortaleza jugaba en su contra. Si los reyes eran vicarios de Dios en la tierra, ¿cómo una mujer podía detentar aquellas atribuciones máximas? Pese a ello, desde el primer momento en el que accedió a la corona dejó claro que la reina de Castilla era ella, mientras que Fernando, aunque le otorgara plena capacidad de mando, era su consorte. Así, reivindicó su papel haciendo lo que ninguna había hecho antes: coronarse reina sola, sin la presencia de Fernando, y hacerse preceder en el desfile por un cortesano portador de una espada desnuda e inhiesta, atribuyéndose así el derecho a impartir justicia ella sola. Sus decisiones políticas fueron igual de contundentes, y también controvertidas.
Llegamos así a uno de los puntos más sensibles y polémicos de su reinado, la expulsión de los judíos en 1492. Lo ocurrido en los territorios de Isabel y Fernando no fue un suceso excepcional. De hecho, España fue uno de los últimos países en expulsar a la comunidad sefardí. Inglaterra había tomado cartas en el asunto en 1290 y Francia bastante antes, en 1182. Fechas aparte, en la corte de Castilla (no así en la de Aragón) los judíos ocupaban importantes puestos administrativos. Isabel no recurría más que a médicos judíos y depositaba su confianza en su amigo personal Abraham Seneor, tesorero mayor de la Santa Hermandad. La soberana no tenía aversión por las personas de distinto credo. De hecho, en su reino y su entorno habían coexistido distintas confesiones religiosas durante mucho tiempo, pero ahora esta cuestión debilitaba su poder como monarca y la fortaleza de su Estado. Hay que tener en cuenta que en el siglo xv solo aquellos que profesaban la misma fe que su soberano eran considerados súbditos de pleno derecho.
Tras la conquista de Granada, Isabel decidió emprender tal empresa y, tres meses después, en marzo de 1492, firmó un decreto donde se obligaba a los judíos a convertirse al cristianismo o abandonar sus tierras. Esta decisión, que acabó con la expulsión de más de doscientas mil personas y con la muerte de otros tantos que osaron contravenir las normas a manos de la Inquisición, resulta polémica y violenta desde la perspectiva actual. Pero en su época, y para Isabel, fue una decisión pragmática, fruto de la mente de una estadista determinada a asentar su poder y construir un Estado fuerte y sólido.
El precio en términos de sufrimiento humano fue grande, pero no más terrible que en otros países europeos que, de hecho, acusaron a Isabel de quedarse corta al preocuparse más por la conversión que por eliminar esta minoría religiosa. Sin duda, no podemos negar que nos hallamos ante un personaje fascinante, cuajado de luces y de sombras: Isabel, la reina renacentista que sacó a sus súbitos del oscurantismo, que cultivó el pensamiento humanista y promovió la navegación, es la misma que puso a una enorme parte de la población de la península ante el dilema de elegir entre la religión o la tierra en la que vivían y estaban arraigados desde hacía muchísimo tiempo. No debería asombrarnos. Ni tan siquiera la dureza empleada por la Inquisición es para nada extraña cuando la comparamos con el comportamiento de otros países y monarquías europeas del momento.
Isabel era una reina de su tiempo, pero lo que la hace excepcional, lo que la diferencia de otros soberanos de la época, es su papel de visionaria, la enorme amplitud de miras que aflora en muchas de sus acciones de gobierno, principalmente en aquella que propició uno de los mayores hitos de la historia universal: su apoyo al proyecto de Cristóbal Colón de llegar a Asia a través del Atlántico. Cabe señalar que esta empresa contradecía muchas ideas adquiridas y despertaba las suspicacias de consejeros reales, expertos, científicos e incluso de religiosos y del propio Fernando. Pero en este aspecto Isabel también mostró su decisión y su arrojo. Con gran diplomacia, logró el apoyo de su marido y consiguió dotar a Colón de la financiación necesaria para emprender el viaje, no sin antes asegurarse de que la expedición ultramarina fuera un proyecto exclusivo de la Corona castellana, una puntada decisiva que solo una negociadora y estratega nata como ella podía dar.
Y no es solo su capacidad de vislumbrar nuevos horizontes la que cabe resaltar, sino también su actitud respecto a los pueblos originarios, a los que el interesado Colón quería vender como esclavos. Así, cuando en 1495 llegó una flota a Sevilla desde América con quinientos indios esclavos, ella ordenó que fueran todos liberados y repatriados, devolviéndoles su libertad como súbditos de la corona que trabajaban, pagaban sus impuestos y engrosaban su Imperio. Los que subrayan el fanatismo religioso y la intransigencia de Isabel de Castilla olvidan que ella fue, ante todo, una política de gran formación cultural, que vivió y alentó el paso de la Edad Media al Renacimiento. Fueron su visión pragmática y moderna, y su conciencia humanista, las que la inspiraron a defender la libertad de la población aborigen contra las acciones bestiales de los colonizadores.
El amor por la cultura y el saber la llevaron a emprender otras acciones igual de asombrosas. Poco se habla de su círculo cortesano de mujeres eruditas, con las que se reunía para hablar en latín o discutir cuestiones filosóficas, de la exquisita educación que proporcionó a sus cuatro hijas, convirtiéndolas en las princesas más instruidas de Europa, de cómo luchó hasta su último aliento porque su hija Juana de Castilla, tristemente conocida como Juana la Loca, heredara el trono. Este postrer episodio de su vida, acaso el más dramático, es a su vez su legado: la fe en la capacidad de una mujer para llegar a lo más alto y su derecho a luchar por sus intereses.
1
LA INFANTA INDÓMITA
Ya no podía echarse atrás.Debía ocupar su lugar. Convertirse enla futura reina de Castilla.
El cielo era de un brillante azul intenso, sin nubes que templaran el férreo sometimiento del sol castellano. La infanta Isabel, de tan solo diez años, fijó la mirada en la huidiza línea del horizonte, que parecía jugar a las escondidas con ella debido al incesante trote de la mula. Las dehesas de encinas, que daban alimento y sombra a los rebaños de animales, desaparecieron tras un remolino de polvo seco del camino que la obligó a entrecerrar los ojos. La comitiva aceleró el paso. Había que darse prisa si querían llegar al alcázar de Segovia antes del anochecer. Amaba aquellos campos, y no quería oír hablar de vivir en una ciudad, ni mucho menos en una corte real. En su cabeza revivía una y otra vez el momento fatídico en el que su madre le había comunicado la voluntad de su hermanastro, el rey Enrique IV. De nada habían servido sus súplicas. Seguía sin entender por qué Alfonso y ella debían estar presentes para el nacimiento de un nuevo infante. ¿Por qué tenían que renunciar a su hogar? Pero las órdenes eran tan claras como injustas: ni su madre ni su abuela, ni siquiera su aya, podían acompañarlos. Solo Beatriz de Bobadilla, hija de la pequeña nobleza castellana y amiga y doncella de Isabel, iba con ellos. La presencia de Beatriz, once años mayor, reconfortaba a la niña. Isabel abrazó con ternura a su hermano, que iba montado delante de ella, en la misma mula. Ella velaría por él, por ambos, y con este pensamiento consiguió adormecerse un poco y olvidar la tristeza que invadía su alma en aquel caluroso día de verano de 1461.
El grito del custodio espoleando a los caballos la sacó de sus cavilaciones. Isabel se enderezó en su montura; pronto arribarían a su destino. Llevaban desde el alba de viaje y estaba entumecida. Necesitaba un buen baño. Alfonso, emocionado por la inminente llegada a la ciudad, le pidió que apuraran el paso. Había sido día de mercado y en las inmediaciones del solemne alcázar Isabel se fijó en un viejo comerciante que recogía con parsimonia las pocas lanas y menajes que no había logrado vender y en un agricultor que parecía regatear con prisas sus últimos sacos de trigo a un rezagado comprador. Las calles le parecieron un trajín, un torrente de gente que corría veloz como los ríos Eresma y Clamores, cuyas aguas había visto encontrarse a la entrada de la ciudad. Su transporte se detuvo un instante ante el castillo y observó la imponente torre levantada por su padre, el rey Juan II. Desde lo alto, le habían contado, se gozaba de una hermosa vista panorámica de toda la ciudad, la catedral y la judería. Pero poco le importaba a Isabel esto ahora. Otras preocupaciones la agobiaban. ¿Qué iba a depararles aquel lugar? ¿Por qué los habían arrancado de su casa? Qué lejos quedaba su querido hogar. Su mundo infantil, su cobijo materno. Aquellos tiempos dichosos quedaban atrás. A partir de ese momento, se adentraban en el territorio de lo incierto.
A
La primera infancia de Isabel había transcurrido en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila. Allí había nacido el 22 de abril de 1451, como la primogénita del rey Juan II de Castilla y de su segunda esposa, la portuguesa Isabel de Avis. La infanta no tenía recuerdos de su padre, el rey Juan II, pues este había muerto en 1454, cuando ella tenía tres años y su hermano Alfonso era apenas un bebé. Sin embargo, sabía de él que había sido un hombre culto, amante de los libros. También, por las historias que corrían de boca en boca y que ella no podía dejar de oír, que no estaba dotado de la fortaleza y el temperamento que su cargo exigía, por lo que estaba a merced de su valido, Álvaro de Luna, un intrigante noble castellano que había ejercido una total influencia sobre el soberano hasta cavarse su propia tumba. Sobre la muerte de Luna (que fue ejecutado en Valladolid en 1453) también se decían muchas cosas, como que Isabel de Avis, la madre de la infanta, había orquestado su caída en desgracia. En la mente de la niña, no obstante, estos hechos quedaban muy lejos, en una existencia remota de la cual ella no conservaba ni una sola imagen.
En realidad, para Isabel, su vida comenzaba en la ciudad amurallada de Arévalo, no muy lejos de Madrigal, el lugar donde su hermano Enrique, al subir al trono, los había confinado a ella, a su hermano y a su madre. Allí la mente de la infanta se había abierto a la comprensión del mundo que habitaba. Aquel era un enclave retirado, pero muy tranquilo y aireado, ideal para los sombríos ánimos de Isabel de Avis, quien había caído en una depresión al morir su esposo. No obstante, no era el sitio para una reina. Es posible que Enrique quisiera tenerla apartada e impedir así cualquier injerencia. O que más bien fuesen sus consejeros quienes le diesen la idea de mandar a la viuda a Arévalo. Después de todo, de él se decía lo mismo que se había dicho de su padre: que era un rey débil, timorato, sin capacidad de mando.
Sea como sea, Isabel vivió una primera infancia apacible. Las noches eran sus momentos favoritos. Frente al cálido fuego de la chimenea, acurrucada a los pies de su querida aya, Clara Alvarnáez, escuchaba embelesada las extraordinarias conquistas de su noble y poderoso linaje, las leyendas locales acerca de que Hércules había vivido en Arévalo o los divertidos pasajes de los mejores relatos de caballerías de la época. Las niñas de su edad soñaban con vivir un amor cortés, pero Isabel —que envidiaba la libertad de movimientos de su hermano— quería ser como Juana de Arco, la aguerrida líder francesa que había luchado por la corona francesa. Antes de cerrar los ojos, una vez acostada, se imaginaba ataviada con una armadura y blandiendo una espada en alto, protegiendo de todo peligro a su familia y el castillo de Arévalo.
De todas las personas que la rodeaban y cuidaban de ella, su abuela materna, Isabel de Barcelos, era la más importante y querida por Isabel. Era ella la encargada de contarle todas las historias de sus antepasados y de transmitirle el orgullo de ser la descendiente de una luminosa y enérgica estirpe de reinas. Como ejemplo, la noble portuguesa siempre le ponía a su otra abuela paterna, Catalina de Lancaster, reina consorte de Castilla por su matrimonio con Enrique III y primera princesa de Asturias, que había ejercido con seguridad y juicio la regencia a la muerte de su esposo, rodeándose de un inaudito consejo de mujeres sabias.
Pero por mucho que Isabel de Barcelos se esforzara por inculcarle a su nieta el coraje, la fuerza y la rectitud que se supone que deben ser propios a una soberana, la infanta no estaba destinada a reinar. Su futuro era idéntico al de tantas otras jóvenes de su época y condición: convertirse en una simple prenda para sellar alianzas. Aun así, y puesto que era hija de un rey, recibió una correcta educación humanística supervisada por Gonzalo Chacón, un historiador y político que había servido a Juan II, quien la versó en literatura, arte y filosofía. Los años de Arévalo hicieron el resto, forjando en la pequeña Isabel un carácter austero, reflexivo, templado gracias a las horas de silencio y recogimiento en sí misma, además de la terrible experiencia de ver declinar a su madre. Precisamente fue esta última vivencia acaso la más determinante, aquella que dejaría en Isabel una impronta imborrable, pero que la ayudaría también a madurar muy rápido.
¿Cómo podía sustraerse Isabel a la desesperanza que parecía invadir a la mujer que la había engendrado y de la que se decía que había sido hermosa, astuta y de porte tan regio? A veces, trataba de imaginarse a su madre antes de que la poseyera esa incurable melancolía, cuando aún era reina de Castilla. Realmente tenía que haber sido una mujer admirable, tal como aseguraba su abuela, aunque ahora se obstinara en vivir detrás de postigos cerrados. Cuando se encontraba con ella, Isabel, que pese a ser tan niña poseía una aguda sensibilidad, veía a una mujer vulnerable y derrotada, arrastrada a las profundidades de su propia oscuridad, incapaz de reconocerla, incluso de amarla en aquella inconsciencia. Isabel de Barcelos y Beatriz de Bobadilla, su querida doncella y amiga, trataban en vano de suavizar las continuas indisposiciones de su madre. Isabel se daba cuenta de todo y en ella anidó lentamente un apasionado orgullo contra la corte y, especialmente, contra su medio hermano, cuyo desdén lo vivía como una traición. En ocasiones, oía a su abuela quejarse amargamente del abandono de la Corona y de la mella que habían hecho en su hija las intrigas de palacio. ¿Cuál era su pecado para merecer tal displicente trato?, se preguntaba Isabel.
A pesar de todas aquellas sombras y fantasmas, o quizá gracias a ellos, crecía en Isabel una confianza inquebrantable en sus capacidades, un gran sentido del deber y el honor y una férrea devoción. Pensaba la niña que estaba preparada para todo. Para cuidar a su madre y a Alfonso cuando fuese mayor y faltase su abuela, para hacerse cargo con amor y lealtad de los suyos y servir a su familia. Le esperaba, sin embargo, una amarga sorpresa. La orden de arrancar «inhumana y forzosamente» de los brazos de la reina viuda, en palabras de la propia infanta, tanto a ella como a Alfonso fue el preámbulo de todo tipo de juegos de poder en los que se verían atrapados los dos hermanos a su llegada a la corte del rey Enrique en Segovia en verano de 1461. Fue un derrumbe, un ataque frontal a la fortaleza que Isabel había construido desde pequeña y que creía inexpugnable.
A
Tan solo llevaban unos meses en Segovia cuando la corte se trasladó a Madrid a la espera del nacimiento del heredero al trono de Castilla. Isabel, junto a su hermano, viajó con la comitiva real. Había pasado poco tiempo desde que había dejado Arévalo, pero la infanta ya no era la misma. Había aprendido a moverse en el ambiente de palacio y había visto cómo se urdían las intrigas, las conspiraciones hacia tal o cual noble, los chismes que podían acabar con una reputación. También había descubierto el lujo de los banquetes reales, la belleza y la épica de las historias de los trovadores, que cantaban las hazañas de caballeros muertos en combate o que caían presos de un amor tal por su amada que enfermaban e incluso morían. La corte era un lugar extraño, lleno de placeres, pero también de peligros, e Isabel no dejaba de ser consciente de ello ni por un segundo.