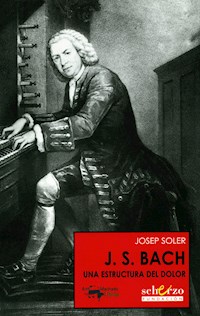
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Antonio Machado Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
J. S. Bach. Una estructura del dolor es el fruto de una larga y continua reflexión sobre el sentido último de la obra del genial compositor alemán. Un acercamiento a la inmensa obra bachiana como el que nos propone Soler es sólo posible cuando se parte de una honda reflexión acerca de su significado, que va más allá del análisis puramente musical -aunque éste ocupa un lugar central en el libro- hasta alcanzar una dimensión religiosa, existencial y metafísica que abre nuevas vías de comprensión de un universo cuya riqueza se revela como inagotable. Soler nos conduce hasta el corazón mismo de un período de excepción de la creatividad humana en el que la obra de J. S. Bach es uno de los episodios fundamentales de una revolución científica y humanística cuya fulguración ha atravesado los siglos, hasta nuestro tiempo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
MUSICALIA SCHERZO
www.machadolibros.com
www.scherzo.es
JOSEP SOLER
J. S. BACH
Una estructura del dolor
MUSICALIA SCHERZO 1
Colección dirigida por
Javier Alfaya
© Josep Soler, 2004
© Fundación Scherzo, 2004
C/ Cartagena, 10
28028 Madrid
www.scherzo.es
© Machado Grupo de Distribución, S.L.
C/ Labradores, 5
Parque Empresarial Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte (MADRID)
www.machadolibros.com
ISBN: 978-84-9114-080-1
Índice
Preámbulo
Agradecimientos
I
Introducción
La modalidad
Tonalidad
El cromatismo: hacia la atonalidad y la dodecafonía
El objeto platónico
Atonalidad y dodecafonía
II
Bach en su tiempo: idea y voluntad
Bach en su tiempo: vidas y pensamiento paralelos
La Gloria de Dios
Color
Ópera
Formas
Fuga
El Arte de la Fuga
La Gran Misa en si menor
La Muerte
Preámbulo
Hace un siglo que Max Reger declaraba tajantemente: «Bach es el principio y el fin de toda la música». En aquellos años de la «vuelta a Bach» había no sólo un saludable reconocimiento póstumo a la obra ingente del maestro, sino una invitación a seguir sus huellas. Este reto incluía, sin duda inconscientemente –o al menos sin una consciencia clara–, la posibilidad, agradable al oído y comercializable, de imitar externamente el estilo de Bach. Es decir, de halagar al público con inoportunas y anacrónicas alusiones superficiales y descaradamente perceptibles: alusiones que, aun llegando casi a la imitación, poco o nada tenían que ver con la entraña de la música del maestro de Eisenach. Reger, por supuesto, nunca imitó a Bach. Su rotunda afirmación, sin duda, significa algo más profundo, que abre el campo a una interpretación polivalente de la obra de Bach. El «estilo» (siguiendo la terminología de Schönberg) es una cosa, y la «idea» es otra muy diversa. El estilo es fácil de imitar. La idea, en cambio, es algo tan escon-dido que apenas sería posible agotar su significado en un sentido único. De ahí que las interpretaciones de aquellas obras que al cabo de años y siglos siguen atrayéndonos sean, según la época y el talante de los comentadores, de una infinita variedad. Interpretaciones que no se excluyen radicalmente, pues la obra de Bach (esta «peculiar poliédrica del dolor», según la feliz expresión de Soler) admite exégesis diversas que no agotan pasadas ni futuras explanaciones: desde los que vieron en Bach al músico del Pietismo o los que, como Goethe, vieron en él sobre todo una comitiva cortesana y solemne, hasta los que llegan a considerar su música como un trasunto (anticipado) del ciego mecanicismo moderno.
Josep Soler nos presenta en este libro un bello y hondo análisis de la expresión formal bachiana como «estructura del dolor». El enfoque es sumamente original y está expuesto con una consistencia, lucidez y penetración extraordinarias. Y a través de ese enfoque aparecen tratados otros asuntos que tocan de lleno a la creación artística y que Soler –compositor él mismo de gran talento– ilumina con admirable brillantez filosófica. Así, por ejemplo, su planteamiento de la «forma» y su aplicación a la música de Juan Sebastián Bach. En primer lugar, dice Soler, «es imposible absolutamente llegar a conocer “el corazón del corazón” de una determinada obra... La forma que ésta se acerca a nosotros, confundida con la emoción de la que es portadora, es tan compleja, incluye determinados movimientos y singularidades, que es imposible el aprehenderla en un mínimo de su totalidad, y, caso de intentar acercarse a ella como resultado de un análisis “de laboratorio”, aquello que está cubierto, escondido en lo más profundo de su interior, es, por su misma naturaleza, precisamente el velo más oscuro, la pared más negra y alta que se puede imaginar para proteger el interior inviolable del milagro que se depositó en la obra ante la que nos asombramos el paso con gesto imperioso, imposible de atravesar».
En otros puntos del libro, Soler, tras de una breve síntesis de la historia de la forma, llega a la conclusión de que ésta, hoy en día –y ya desde Bach, que crea así un rasgo básico de la música ulterior– ha absorbido en gran medida la expresión misma de ese núcleo inefable que toda obra esconde. Así, Soler, con una sutil demostración, nos presenta un nuevo aspecto del problema de la forma con respecto a la música actual, que –podemos inferir– no es meramente «formalista» en un sentido peyorativo, sino que ha llegado a una sorprendente identificación de la forma con el contenido, por emplear los términos más corrientes. Ya en Bach –nos dice Soler– se alcanza, por la compleja pero cristalina realización formal (que incluye variantes personales no ortodoxas), se llega a esa activación y plenitud de los valores formales, que encierran en sí, y ocultan y manifiestan al mismo tiempo dolor.
No pretendo en estas breves líneas sintetizar ni mucho menos el libro que el lector tiene ahora entre sus manos. Raramente aparece un trabajo tan jugoso y rico de ideas, y sin embargo tan bien anclado en una realidad que desborda los problemas de Bach y su tiempo para traer luz a los dilemas estéticos y humanos de ayer, de hoy y de siempre.
Ramón Barce
Madrid, febrero de 2003
Agradecimientos
Teodor Roura, extrañado de que no hubiese escrito largamente sobre aquel músico que siempre hemos considerado el más grande de todos; para él comencé a escribir un texto que vino a ser, finalmente, este libro.
Javier Alfaya, quien, con insistencia e imperativos categóricos, venció mi temor y puso –e impuso– confianza en el texto que, en cierto aspecto, él también escribió; a su petición se añadió Antonio Moral: sin sus ánimos seguramente no habríamos podido llegar a término en nuestra labor.
A Paco, que ha leído el original con rara paciencia, encontrando múltiples erratas, sugiriendo (con razón) menos repeticiones de palabras y más cuidado en la redacción.
Dr. Agustí Bruach, Universidad de Regensburg, que tanto conoce nuestra música y obra y que facilitó determinados textos desde Alemania.
Y amigos infatigables, por orden alfabético, Diego Fernández Magdaleno, pianista y director del Conservatorio de Valladolid; Jordi Llorens, pintor y saxofonista, gerente del Conservatori de Badalona; Francesca Ruiz, del Conservatori Superior Municipal de Barcelona, y Juan Vara, compositor y profesor del Conservatorio de A Coruña, que nos han animado y proporcionado material, correcciones (cuidadosas y exactas correcciones de infinita paciencia en el caso de Juan Vara), desde el primer día, para que se escribiera esta obra.
I
«... saldrá a recibirle, se adelantará –en la orilla–, frente el rápido e impetuoso río del dolor...»1.
... el río del dolor..., su música parece definida por estas palabras (horrible sarcasmo: será la hija, sacrificada por el padre, quien saldrá a recibirlo a su llegada en el País de los Muertos y «... lo besará...», lo besará, quizá, tal como los muertos besan a los muertos...).
Ahora, su música, también, nos viene al encuentro plena de dolor y angustiada por el sufrimiento; parece, en su enorme grandeza, desear ser besada por todos los hombres, por los que lo ignoraron o no lo entendieron, encerrados en el miedo de su incapacidad, y por los que se atrevieron a quererle y admirarle, porque su fuerza y la de aquellas músicas que de él siguen manando, era y es cada vez más fuerte y cada vez los acerca más al corazón del abismo del que emerge esta inmensa estructura del dolor y les concede y los reviste de esta extraña vida que sólo puede dar la obra de arte cuando toca al oyente, o al espectador, con los duros tentáculos de sus formas, garras de metálicos colores y sonidos, que le sujetan con inmensa fuerza y le transforman, en cierto aspecto, en algo que no es únicamentede él mismo sino en una nueva forma que ya pertenece a ambos y que es engendrada, en este contacto, por la música y el oyente.
Pocos momentos hay en la música de Occidente que puedan acercarse al nivel a que llevó Bach todas sus obras: ciertos –muchos– instantes en las obras dramáticas de Monteverdi, Mussorgsky o de Berg expresan un dolor parecido y –asimismo– en el ascetismo y la abstracción de otros, como en los organistas de Notre Dame o como en muchas de las obras de Ockeghem, Debussy, Scriabin, Schoenberg o Webern, Bruckner, Strauss o Mahler (en las cuales estos autores se acercaron a menudo a aquellos oscuros momentos que parece que él sólo puede expresar en toda su complejidad y profundidad, en especial, en algunas de sus composiciones, sin textos ni intenciones dramáticas o religiosas) es donde también se puede hallar un paralelo o algo semejante en la organización formal, en apariencia abstracta (y para algunos lejana en su complejidad que, por su misma estructura, parece esconder la emoción que, precisamente, por su esencia, posee en grado sumo), con la que se acerca a nosotros la obra de Bach y nos sobrecoge con la verdadera organización del dolor que creemos que allí se esconde y también con la oscuridad de su rigor (rápido e impetuoso, y envolvente, con rara ferocidad), que parece lo aleje de nosotros con lo altanero de su austera presencia aunque, este mismo rigor, cuando sabemos articularlo, paralelo a nuestro más íntimo sentir, es el que nos entrega con más facilidad (camino difícil de recorrer, pero conductor maravilloso hacia la verdad que allí se expresa) la enorme riqueza de una producción única en la historia.
Pero es en determinadas obras –El Arte de la Fuga, las Variaciones Goldberg, la Ofrenda musical y la suprema obra maestra de El Clave...– donde la aparente abstracción se convierte, por su misma lejanía, por la fuerza de su contención, en algo que parece desarrollarse y transcurrir en un lugarno humano, pocas veces accesible al autor o al oyente y casi imposible, para otro compositor, el poderlo conocer o intuir en toda su amplitud y como visión total en su «realidad».
Y esta realidad se desarrolla, a primera vista, como un objeto realista, relativamente cómodo de acceder y hermoso en su apariencia: pero ante una mirada más serena e intentando profundizar en el revés de su trama se nos abren caminos agrestes, duros de transitar y cuyo final o el lugar a que conducen no es –no son, a pesar de nuestros esfuerzos– en absoluto claros y patentes; la perfección técnica envuelve la malla de la escritura con una nebulosa ambigua y engañosa: algo se nos esconde y algo se nos oculta cuanto más se nos dice y aquellas inmensas estructuras parecen ser como objetos que deslumbran al caminante, cegándole el camino o impiden, con su masa, el paso de cualquier luz que pueda llegarle y, por el hecho de su presencia, le cierran los ojos con una peculiar tiniebla, la de la duda ante aquella dialéctica inmensa que sólo parece hablarse a sí misma y en ella misma se consume; en la ofrenda que nos hace y nos entrega, aquello que dice, lo hablado y la misma habla, el verbo que la articula, parecen confundirse, para venir a ser como fantasías de una sombra que al hablarse a sí misma sólo dice palabras que pueden tener sentido para su propia oscuridad pero no para la de los demás: este extraño sentimiento o intuición es único, o casi único, entre los compositores de Occidente.
* * *
Sentimos –y sabemos– que, asimismo, es imposible, absolutamente, llegar a conocer el «corazón del corazón» de una determinada obra, tanto para el músico o el compositor, como para el oyente: la forma con que ésta se acerca a nosotros, confundida con la emoción de la que es portadora, es tan compleja, incluye determinados movimientos y singularidades, que es imposible el aprehenderla en un mínimo de su totalidad y, caso de intentar acercarse a ella, como resultado de un análisis «de laboratorio», aquello que está cubierto, escondido en lo más profundo de su interior, es, por su misma naturaleza, precisamente, el velo más oscuro, la pared más negra y alta que se pueda imaginar para proteger el interior inviolable del milagro que se depositó en la obra ante la que nos asombramos e impide el paso con gesto imperioso, imposible de atravesar.
Sólo la iluminación de algo que es revelado, el descubrimiento, personal y único (que no debe ser expresado ni comunicado, pues su misma expresión por la palabra destruye aquello que se intenta decir), puede decirnos algo, incluso quizá todo, de aquello que allí se escondía: pero esta operación se consume y se realiza al mismo tiempo y, en sí misma, tiene su comienzo y su final, no puede comunicarse a nadie por más que nos esforcemos en hacerlo y sólo la intuición, con una extraña alegría interior, nos dice que algo nos ha sido dado aunque sepamos que este don, por su misma esencia, se consuma en sí mismo.
A pesar de ello, queremos y deseamos acceder a este autor, como a otros que, desde el ángulo que sea, nos fascinan, e intentamos conocer qué es lo que, en su caso único, hallamos en él que nos lo hace tan atrayente y le confiere esta peculiar personalidad que le hace tan próximo y cercano a nosotros que casi creemos ser una misma cosa con su música y su persona: en la obra de Bach no es sólo la riqueza inagotable de sus formas y los arabescos con los que sus líneas se enlazan y se separan, la evolución tonal o armónica, a veces tan agresiva, o la belleza melódica, serena y trágica (o triste2), de tantos y tantos momentos, lo que nos atrae; hay algo más que, insistimos, no se halla con frecuencia en otros autores: es esta peculiar forma poliédrica del dolor, objetivado como un sólido de diversas –cada vez más– facetas, lados que de sí mismo crecen y de su misma expresión se engendran y desarrollan; es en esta tan extraña dialéctica del dolor, llevado a un extremo tan violento a veces, tan «inexpresivo» en su austera altivez y su gemido interior, en su contención, que se reduce, por citar un momento maravilloso y temible, en su más íntima violencia, a una especie de abstracción coloreada, con leves tintes de resonancias lejanas de los instrumentos y de las voces –con la amenaza, casi sólo sugerida, de los tritonos– y con el acariciar, tan suave, de las dos violas d’amore (o dos violines con sordina) y el laúd, en la Johannes –Passion (segunda parte, n.º 19, arioso) mientras que el bajo– y después el tenor (n.º 20, aria), meditando el texto evangélico («... entonces Pilatos tomó a Jesús y le hizo flagelar... / y los soldados trenzaron una corona de espinas...») dicen3 un extraño poema, de escondida y casi patológica rabia, con comparaciones que llegan a un extremo casi inimaginable:
«Mira, oh alma, con alegría dolorosa / y con amarga pena / tu bien supremo en los sufrimientos de Jesús, / mira cómo las espinas que desgarran su frente / hacen surgir para ti flores celestiales; / de su amarga angustia recogerás dulces frutos...»
«Mira cómo su cuerpo, coloreado de sangre / en todos sus miembros / parece como una parte del cielo encima de nosotros... /; cuando desaparezcan las oscuras aguas del pecado / será como el más hermoso de los Arco Iris...»4.
La violencia física de lo ocurrido, sacralizado y convertido en pura liturgia, por el transcurrir de mil setecientos años, es motivo de adorno para el poeta, con extrañas (y notables, fascinantes) comparaciones; pero la música dice otra cosa: hay algo misterioso, vivo de una vida que trasciende cualquier fórmula y cualquier «encargo» y que convierte este momento y a estas obras –las dos Pasiones en particular– en una meditación, serena y exaltada a la vez, trágica y resignada a la vez, de la horrible condición humana, entonces y ahora, y elevan la lejana tragedia del Gólgota a arquetipo, repetido diariamente, entonces y ahora, de la necedad religiosa y política, entonces y ahora, y de la inútil violencia de los hombres y del dolor humano.
Pero esta geometría del dolor, esta forma precisa y como matemática que lo eleva a objeto-símbolo, halla su estructura interna en algo ya inaprehensible por naturaleza: la conciencia y la intuición, propias y particulares, de este hombre, muerto hace ya más de dos siglos; allí se realizó este raro operar en el que una emoción, elevada el paroxismo –tal como puede suceder en otras obras, de siglos anteriores o posteriores a él: en el Adagio final de Lulu o el Sederunt Principes, que el Maestro Perotinus había escrito en el siglo XIII– surge a nuestro paso, se nos aparece (algo semejante al Elohim que cierra el paso a Jacob y le ataca con violencia), y de ella, de su acto, podemos hacer nuestro, extraer, el símbolo del dolor y la desesperación; pero este «hacer nuestro» presupone que aceptemos la destrucción del «fondo último» y la imposibilidad de llegar a conocer nunca una esencia personal realmente íntima que se nos escapará para siempre y siempre nos llegará oscurecida por el velo que lo ha recubierto, deslizándose de entre las manos del compositor y ha sido depositado en la obra por su obediente obrar, siempre sin posibilidad alguna de ser apartado de ella; ésta se nos entrega, es nuestra, siempre velada, irreal en su «realidad» –débil o fuerte– pero nunca tal como quien nos la pudo dar llegaba a conocerla en toda su profundidad.
Esta distancia, que es imposible de recorrer, entre ser que se entrega, y autor y obra que nos llega a nosotros es, asimismo, otra peculiar angustia que envuelve, como halo de color siniestro y mortecino, cualquier obra a la que queramos acceder: parece como si fuese la distancia del beso entre dos muertos; hay un río impetuoso y lento a la vez, sonoro de remolinos y silencioso de significado: sus arabescos son signos que envuelven la angustia de unos y otros pero nada dicen sobre lo que expresan: hay sólo una rapidez que parece fluir de las orillas como si éstas también se movieran y del río del dolor no sabemos con claridad –estamos cegados por nuestra propia angustia– qué o quién sale a recibirnos y cómo será el beso que cierre esta relación haciéndonos penetrar en la obra ya como una unidad o si allí, por su misma fuerza, la concluya, destruyendo cualquier posible camino de acceso dejándonos ciegos para siempre.
Sabemos que la mayor luz se obtiene a través de la ceguera: ya nos lo advirtió Sófocles y en el tan hermoso y conocido comentario que el hijo de Antonio de Cabezón hace de su padre queda bien patente esta extraña dimensión de la ceguera: el cierre de unos ojos terrenales presupone, si existe el anhelo hacia una mayor luz, la apertura de unos ojos, nuevos y diferentes, capaces de ver otras y también mayores claridades: quizá la ceguera final de Juan Sebastián Bach podría ser un símbolo de esta rara paradoja.
Esta capacidad de abstraer el dolor y elevarlo a símbolo en la obra de arte se halla en muy pocos compositores y no siempre en la totalidad de alguna de sus obras; a veces es sólo un fragmento, el tiempo lento de alguna sinfonía o el mágico inicio de algún cuarteto de cuerda en las obras de Bruckner y Beethoven o en el Sanctus y el Agnus Dei de la Missa Solemnis de éste; en otros sutiles momentos de la música de Antonio de Cabezón o de Debussy, el discurso parece elevarse a un extraño éxtasis, oscilar alrededor de la cumbre melódica y precipitarse después hacia otro país, otro camino antes no transitado: pero lo mismo ocurre en ciertas escenas de los dramas escénicos de Mozart, Strauss5 o Puccini, Alban Berg y Schoenberg: una frase, una inflexión de la orquesta o el color de determinada escena; todo ello es confuso, instintivo pero, al mismo tiempo, de una rara claridad para la intuición.
Pero en muy pocos de ellos6 esta complejidad de la escritura sirve sólo de soporte a la emoción y la presenta en toda su exactitud y delicadeza dejándola, al mismo tiempo, intacta en su esencia y su manera de ser; a veces el fluir de la música, del revés de su trama, parece detenerse o deslizarse con dificultad, ya porque el compositor ha perdido la tensión necesaria, ya porque el dominio del color y la técnica parecen deslumbrarle y no le dejan ver el camino –difícil y áspero camino– que permite establecer un objeto, simple y desnudo, en su más estricta esencia, no velada por ninguna vanidad, si así puede decirse, personal. Es por ello que la escritura y lo que se escribe, tal como el ser y el pensar, deben confundirse y en estos momentos extraordinarios se hacen unos por completo.
Y la escritura es la emoción del símbolo y, al mismo tiempo, ser de aquello que se dice: los términos se interpenetran y se hacen unos entre sí.
Y la obra sólo halla a ésta –verdadera epifanía de la emoción– al ser interpretada, cuando ya no es sólo escritura sino que también es sonido, realidad sonora y, aunque petrificada en la escritura que permite su transmisión, vive su efímera vida, por la magia del intérprete, del director, del cantante..., en el momento de la interpretación o en la grabación (maravillosa posibilidad) que de ella quede y que, de algún modo, perpetúa su sonido: y allí y a su través se introduce en el interior del oyente, se reproduce en las múltiples conciencias que la reciben y en ellas muestra sus enormes complejidades: tantas como hombres la hayan aceptado y comprendido: es una y múltiple a la vez y en esta innumerable totalidad, aunando su aspecto escrito y su realización sonora, se hace unidad y consigue su verdadera vida.
Pero esta «verdadera vida» es harto frágil y quizá podría darse el caso que sólo pueda existir como tal unos instantes en unos pocos e incluso para una sola persona; el objeto entregado es, con frecuencia, engañoso: parece fácil y cómodo de acceder pero su misma delicadeza y el cristal de su estructura engañan al oyente, que sólo ve en ella una cubierta agradable y aun infantil; en otros momentos su funcionalidad o la frecuencia con la que se interpreta hace de ella un objeto ya tan conocido y familiar que descuidamos, en su trato, el «respeto» que implica su elevado –y quizá único– nivel y ya lo consideramos una cosa siempre «a mano», que se señala como algo extraordinario pero muy sabido, algo parecido a la cita, tan corriente, de la «conocida» ecuación de Einstein, aunque, en verdad, casi nadie sabe qué significa y qué cosas implica realmente.
Las obras de Bach sufren, como todos los otros compositores, de este problema, aunque en su caso el hecho viene agravado por el nivel extraordinario de sus obras: nos atrevemos a decir que es único en la historia de la música y que sería difícil encontrar algún momento circunstancial o de compromiso en el enorme catálogo que nos ha legado: esto hace que cuando alguna de ellas llegue a calidades quizá imposibles de superar (las dos Pasiones, el Arte de la Fuga, el Clave...) el oyente se detenga en ellas y descuide y quizá nunca llegue a conocer muchas de las otras maravillas que el compositor llegó a escribir.
Acceder a su obra es, asimismo, un peligro, por la fascinación que ésta ejerce con la posibilidad de centrarse y detenerse sólo en ella, olvidando y aun despreciando a los demás compositores como algo accesorio y de poco interés; sería injusto para él y para los demás músicos: Bach fue –y creemos que es– un final, el resumen final de la Edad Media y del Renacimiento, pero también fue y es el inicio de todo lo que después ha venido; desde que acabó su vida terrestre y se inició la lenta recuperación de sus obras, éstas han fecundado a los compositores que le siguieron de tal forma que nadie, ninguno de ellos, ha podido, ni menos deseado, librarse de su directa influencia: Mozart, Beethoven, Wagner, poco tiempo después de él; Verdi, Bruckner, Mahler, Max Reger, la Segunda Escuela de Viena, Debussy, Bartók, Stravinski, Hindemith, Shostakovich..., con sus obras siguieron el camino de los anteriores tal como ahora intentamos, asimismo, seguir sus enseñanzas, tan claramente explícitas en su legado: todos –ellos y nosotros– sentimos la necesidad de acogernos bajo la inmensa sombra de su técnica y la también inmensa fuerza expresiva de cómo maneja las voces y los instrumentos y con ellos crea una dialéctica que de la obra se traspasa al oyente y de él retorna, como en misteriosa comunión, a la obra que así parece adquirir nueva y aún más potente fuerza para seguir este inacabable diálogo.
La operación viviente de su música no se detiene en servir de asombro a los oyentes de ahora y del futuro; es en su función fecundante, sugeridora y creadora de signos, que podemos incluir en nuestro propio lenguaje y, haciéndolos nuestros, los convertimos en materia ya propia de nuestra conciencia y materia, al mismo tiempo, surgida de nosotros mismos, donde se halla el punto más íntimo, escondido en el corazón de su corazón, que le permite vivir como compositor para siempre y ser, al mismo tiempo, fuerza seminal imparable para todo y todos los que después le han sucedido.
Y este «punto íntimo», este castillo interior de tan difícil –y fácil, valga la paradoja– acceso, se encuentra en las obras y las vidas de muy pocos de los artistas y hombres que han transitado por nuestro doliente planeta: su lista sería no muy larga pero tampoco corta: desde ciertos Presocráticos y los pensadores de la Atenas imaginada y sublimada por la conciencia de sus filósofos; la Italia del Renacimiento o la Viena de principios del siglo XX; el paso por la tierra de los anónimos que construyeron y esculpieron Teotihuacán o los dos escultores de Tell El-Amarna; la Inglaterra de Shakespeare y Marlowe o los poetas del Islam Iraniano; la inmensa revolución que Galileo y Newton iniciaron y que aún prosigue, pasando a través de las manos de Planck, Einstein y hoy día, Penrose; o el análisis del ser humano y su contienda con el tiempo en la obra de Marcel Proust; o el paso, inadvertido en su momento, del ingenuo profeta de Galilea que de las tierras del mar y los campos de flores de su patria bajó a morir –entonces y ahora– en los duros y áridos paisajes de Judea...; todos ellos, de una u otra forma vivieron y dieron vida: derramaron, de una u otra forma, su sangre, pero de ella supieron fecundar, y aún lo hacen, aquello que sucedió después y aquello que está aún por venir...; Bach, con su música y aquello que esta música pueda introducir en nuestro interior, es uno de estos hombres y es por esto que tratamos de inquirir algo sobre su aportación y su pensar (porque también la música es pensar y quizá, en un largo futuro, horizonte del pensar) y en esta búsqueda, por la ambigüedad del personaje y su operación, al buscarlo a él, nos buscamos a nosotros mismos y, si así se quiere, también a los lectores de estas líneas.
LA MODALIDAD
La modalidad: música que acompañó el nacimiento de las religiones y su asentarse en Occidente; técnica, escritura o manera de sentir que acompañó su establecimiento y, también, su decadencia camino ya de la tonalidad en las posteriores edades de la razón.
Bach vivió en su música, oscilante como en un pesado eje, la operación final en la que se hundió la modalidad y la apertura, el abrirse paso, firme aunque preñado de ambigüedades, de la tonalidad: es en ésta, en una primera aproximación –que él supo llevar casi al extremo y a sus últimas posibilidades–, donde residía, hasta aquel momento, la más alta forma de expresar el dolor en Occidente; abstracto, discretamente recogido, quizá por la misma esencia del mundo modal, en las grandes obras vocales de la Alta Edad Media y del Renacimiento, aflora, impetuoso, en las tres obras dramáticas que nos quedan de Monteverdi (y en el maravilloso fragmento que ha sobrevivido de su Arianna), parece esconderse en los trágicos lamentos de Victoria y, muy en especial, en el sereno y resignado final de su Requiem para abrirse, asentado ya en la tonalidad, en la enorme obra de Bach, como un peculiar y único objeto, flotando en un halo de angustia y dolor, en tantas y tantas de sus obras –quizá en la totalidad–, en las arias de Cantatas o en las Pasiones.
El lamento, en apariencia objetivo y abstracto, tan abstracto e impersonal, fuerza en apariencia ciega de la naturaleza, como puede ser una explosión solar, en su música surge, lento pero inexorable; angustia que aflora, más tarde, en Mozart o Schubert y que, río inevitable que nada podrá detener, se deposita en las manos de Bruckner, Strauss, Mahler o los tres vieneses.
Este lamentarse, tan discreto y agudo en Schubert, tan exasperado en Mahler, es propio de la música de Occidente: raras son la obras alegres que nos llegan de esta cultura: impregnada desde su base y en la causa de sus inicios polifónicos por el canto litúrgico (que en determinados momentos también conoce la alegría), la música que se escribe en Occidente parece estar siempre teñida de una lejana tristeza, de una pregunta que no osa hallar respuesta y que la angustia de la inestabilidad, primero modal y luego tonal, precipita hacia la violencia feroz de Strauss, Mahler y los tres vieneses: así, la historia de la música –objeto primero puramente litúrgico7 , después cortesano y sólo con dificultad, objeto abstracto del más altísimo nivel– es la historia de cómo expresar con las voces, con sonidos e instrumentos y combinaciones de todo tipo, el terror de vivir, el ansia ante el mañana, el dolor de cada día y el último terror de la muerte.
Y esta estructura del dolor8 viene trabajada por los diversos sistemas que han regido, durante determinadas épocas –y han coexistido, a menudo durante muchos y muchos años–, sistemas paralelos al pensar y a la concepción que se tenía del mundo, teocéntrica –y modal– en la Edad Media; afirmación del hombre y sus valores –camino hacia la tonalidad y creencia en la fuerza del saber y la ciencia humanas, en la tonalidad; pero en Gauss, Maxwell, Wagner y Liszt, vector que se dirige hacia Planck, Einstein y Gödel, el saber y su «definitivo final» se hacen relativos al ángulo con que se les observe e, incluso, a sí mismos: la tonalidad se desmorona.





























