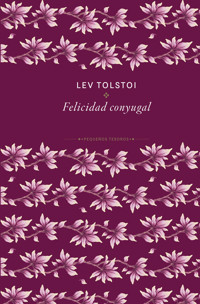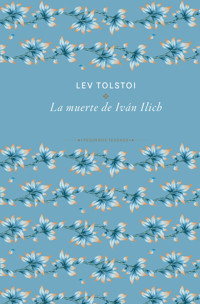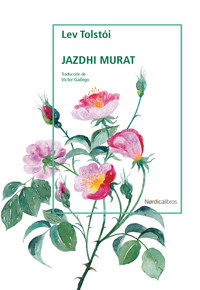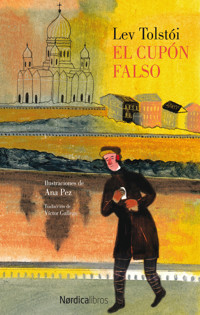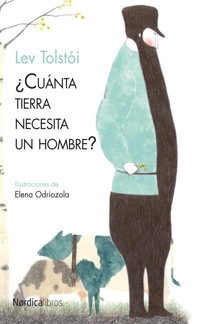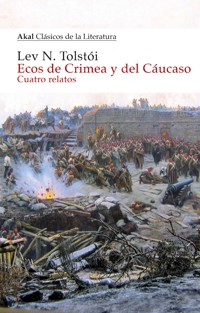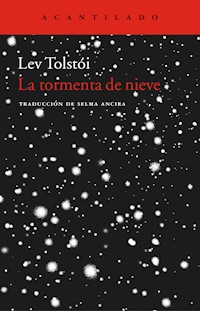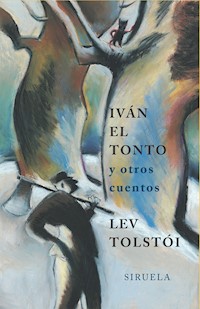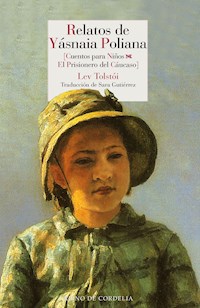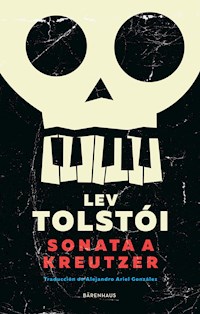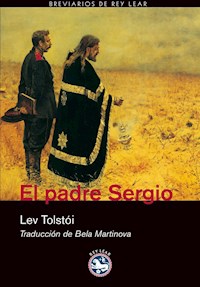Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Publicamos en este libro dos novelas cortas del gran escritor ruso Lev Tolstói. En El cupón falso, una de sus obras menos conocidas en España, Tolstói narra la historia de una estafa y de cómo el dinero conseguido a través de un cupón falso cambia la vida de todas las personas por las que va pasando. En segundo lugar presentamos una nueva traducción de una de sus grandes obras: Jadzhi Murat. En ella nos muestra el conflicto entre la vida sencilla de los habitantes del Cáucaso, regida por la tradición y la costumbre, personificada en el atractivo protagonista que da nombre al título, y la vida "moderna" y "civilizada" representada por los rusos. Tolstói vivió la situación en primera persona, pues estuvo en esa zona durante su etapa en el ejército, por lo que es el mejor guía para adentrarnos en los orígenes de una guerra que perdura hasta nuestros días en Chechenia. Las dos obras que componen este libro se encuentran entre las mejores que escribió el genio ruso y son, por tanto, dos obras fundamentales de la literatura universal "Jadzhi Murat para mí representa lo sublime en la prosa de ficción, y lo considero el mejor relato del mundo, o al menos el mejor que yo he leído." Harold Bloom, El canon occidental
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL CUPÓN FALSO / JADIZHI MURAT
Lev Tolstói
Títulos originales: Jadzhi Murat / Falshivi kupon
© Traducción de Víctor Gallego
Edición en ebook: febrero de 2013
© Nórdica Libros, S.L.
C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B 28044 Madrid (España)
www.nordicalibros.com
ISBN DIGITAL: 978-84-15564-54-6
Diseño de colección: Filo Estudio
Corrección ortotipográfica: Juan Marqués y Ana Patrón
Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico
Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
Contenido
Portadilla
Créditos
Autor
El cupón falso
Primera parte
Segunda parte
Jadzhi Murat
Primera parte
Segunda parte
Lev Tolstói
(Yasnaia Poliana, 1828 - Astapovo, 1910)
Novelista ruso, profundo pensador social y moral, y uno de los más eminentes autores de narrativa realista de todos los tiempos.
Después de un breve y poco afortunado intento por mejorar las condiciones de vida de los siervos de sus tierras, se entregó a la disipada vida de la alta sociedad aristocrática moscovita. En 1851 decidió incorporarse al ejército. En el Cáucaso entró en contacto con los cosacos, que influyeron mucho en sus novelas cortas.
Tolstói regresó a San Petersburgo en 1856, y se sintió atraído por la educación de los campesinos. Abrió en Yasnaia Poliana una escuela para niños campesinos en la que aplicó sus métodos educativos, que anticipaban la educación progresista moderna. En 1862, se casó con Sonia Andréievna Bers, miembro de una culta familia de Moscú. Durante los siguientes quince años formó una extensa familia, administró con éxito sus propiedades y escribió sus dos novelas principales, Guerra y Paz (1869) y Ana Karenina (1877).
El cupón falso
Primera parte
I
Fiódor Mijáilovich Smokovnikov, presidente de la Cámara de Comercio, hombre de integridad intachable, de la que se sentía orgulloso, liberal a ultranza y no solo librepensador, sino contrario a cualquier forma de religiosidad, que consideraba un residuo de supersticiones antiguas, había regresado a casa de su despacho en una pésima disposición de ánimo. El gobernador le había enviado una carta de lo más estúpida, en la que se daba a entender que Fiódor Mijáilovich no se había comportado como debía. Este se había puesto como una fiera y se había aprestado a redactar una respuesta cáustica y mordaz.
Una vez en casa, a Fiódor Mijáilovich le asaltó la sospecha de que todos se habían conjurado para fastidiarlo.
Eran ya las cinco menos cinco. Creía que estaban a punto de servir la mesa, pero la comida aún no estaba preparada. Fiódor Mijáilovich dio un portazo y se encerró en su cuarto. Alguien llamó a la puerta. «¿Quién demonios será?», pensó y gritó:
—¿Quién es?
En la habitación entró su hijo, un muchacho de quince años, estudiante de quinto curso.
—¿Qué quieres?
—Es primero de mes.
—¿Y qué? ¿Vienes a por el dinero?
Habían convenido que el primero de cada mes el padre entregara al hijo tres rublos para sus gastos. Fiódor Mijáilovich frunció el ceño, cogió la cartera y, después de rebuscar un poco, sacó un cupón de dos rublos y medio, luego alcanzó el portamonedas y reunió otros cincuenta kopeks en calderilla. El hijo guardaba silencio y no cogía el dinero.
—Papá, ¿no podías darme un adelanto?
—¿Qué?
—Preferiría no pedírtelo, pero me han prestado dinero y he dado mi palabra de restituirlo. Como hombre de honor no puedo… Necesito otros tres rublos. Te aseguro que no volveré a pedirte más… No es que no vaya a pedirte más, pero… Por favor, papá.
—Ya te he dicho…
—Solo por esta vez, papá…
—Te doy tres rublos de paga y te parece poco. A tu edad yo no recibía ni cincuenta kopeks.
—Ahora todos mis amigos disponen de mucho más. Petrov e Ivanitski reciben cincuenta rublos.
—Y yo te aseguro que, si sigues comportándote de ese modo, acabarás convirtiéndote en un estafador. No tengo más que decir.
—¿Cómo que no tiene más que decir? No se pone usted nunca en mi lugar, y al final voy a quedar como un canalla. Para usted es muy cómodo.
—Vete de aquí, bribón. Fuera.
Fiódor Mijáilovich se puso en pie de un salto y se abalanzó sobre su hijo.
—Fuera. Debería darte una azotaina.
El muchacho se sintió dominado por una mezcla de temor e ira, aunque el segundo sentimiento prevalecía sobre el primero; agachó la cabeza y con pasos raudos se dirigió a la puerta. Fiódor Mijáilovich no tenía intención de pegarle, pero estaba muy satisfecho de su reacción airada y durante un buen rato siguió gritando improperios contra su hijo.
Cuando la doncella vino para anunciarle que la comida estaba lista, Fiódor Mijáilovich, se levantó:
—Por fin —exclamó—. Hasta se me ha pasado el apetito.
Y, enfurruñado, se dirigió al comedor.
Una vez en la mesa, su esposa le dirigió la palabra, pero la respuesta que recibió fue tan breve e irritada que optó por callarse. El hijo no apartaba la mirada del plato y tampoco abría la boca. Comieron en silencio y en silencio se levantaron y se separaron.
Después de la comida, el estudiante se retiró a su habitación, sacó del bolsillo el cupón y la calderilla y lo arrojó todo sobre la mesa, luego se quitó el uniforme y se puso una chaqueta. Al principio cogió una gramática latina desportillada, luego cerró la puerta con el pestillo, guardó el dinero en un cajón, del que sacó papel de fumar, lió un cigarrillo, lo cerró con un pedazo de algodón y le prendió fuego.
Se pasó un par de horas sentado delante de la gramática y los cuadernos, sin entender nada; luego se puso en pie y empezó a pasearse por la habitación, dando taconazos y recordando la escena que había tenido con su padre. Rememoró con toda nitidez las palabras ofensivas de este y sobre todo su expresión malhumorada, como si acabara de verlo y escucharlo. «Bribón. Debería darte una azotaina». Y cuanto más se acordaba, más furioso se sentía contra su padre. Recordó que este le había dicho: «Te aseguro que, si sigues comportándote de ese modo, acabarás convirtiéndote en un estafador. Ya lo sabes». «Pues sí, me convertiré en un estafador. Y le estará bien empleado. Se ha olvidado de que también él ha sido joven. Después de todo, ¿qué crimen he cometido? Solo he ido al teatro y, como no tenía dinero, se lo he pedido prestado a Petia Grushetski. ¿Qué hay de malo en eso? Cualquier otro se habría compadecido, se habría interesado, pero él no hace más que insultar y pensar en sí mismo. Cuando le falta algo, llena toda la casa con sus gritos, pero yo soy un estafador. Sí, puede que sea mi padre, pero para mí es un extraño. No sé si todos los padres serán así, pero yo al mío no le tengo ningún cariño.»
La doncella llamó a la puerta. Le traía una nota.
—Me han pedido que les lleve sin falta una respuesta.
La nota decía:
«Ya es la tercera vez que te exijo la devolución de los tres rublos que te he prestado, pero tú sigues intentando escabullirte. La gente honrada no actúa de ese modo. Te ruego que entregues el dinero a la persona que te ha llevado esta nota. Me hace muchísima falta. ¿Es posible que no puedas procurártelo?
»Tu amigo, que te estima o te desprecia, según le pagues o no,
Grushetski.»
«Vaya. Menudo cerdo. ¿Es que no puede esperar un poco? Tengo que pensar en alguna otra solución.»
Mitia fue a ver a su madre. Era su última esperanza. Su madre era bondadosa y no sabía negarle nada; es probable que en cualquier otro momento le hubiera ayudado, pero ese día estaba preocupada por la enfermedad de su hijo menor, Petia, que solo tenía dos años. Se enfadó con Mitia porque había hecho mucho ruido al entrar y se negó en redondo a darle dinero.
Farfullando unas palabras confusas para su coleto, el muchacho se dirigió a la puerta. A la mujer le dio pena de su hijo y lo llamó.
—Espera, Mitia —dijo—. En estos momentos no tengo nada, pero mañana te daré lo que necesitas.
Pero Mitia aún ardía de indignación contra su padre.
—¿Por qué mañana, si es hoy cuando lo necesito? No me dejáis otra salida que pedírselo a un compañero.
Y salió dando un portazo.
«No hay nada que hacer. Él me dirá dónde puedo empeñar el reloj», pensó, palpando el reloj que tenía en el bolsillo.
Mitia cogió de la mesa el cupón y la calderilla, se puso el abrigo y se fue a casa de Majin.
II
Majin era un estudiante bigotudo que jugaba a las cartas, conocía a varias mujeres y siempre tenía dinero. Vivía con una tía. Mitia sabía que Majin era un tipo poco recomendable; no obstante, cuando estaba en su compañía, siempre acababa obedeciéndole, aun en contra de su voluntad. Majin estaba en casa, preparándose para ir al teatro. En su pequeña y desarreglada habitación olía a jabón perfumado y a agua de colonia.
—Eso, amigo mío, es lo último —exclamó Majin, cuando Mitia le dio cuenta de su infortunio, le mostró el cupón y los cincuenta kopeks y le dijo que necesitaba nueve rublos—. Se puede empeñar el reloj, pero hay una solución aún mejor —añadió, guiñando un ojo.
—¿Cuál?
—Muy sencillo —Majin cogió el cupón—. Si ponemos un uno delante del dos, tendremos doce rublos con cincuenta.
—Pero ¿existen cupones de esa cantidad?
—Pues claro, y también de mil rublos. Una vez pasé uno.
—No puede ser.
—Entonces ¿qué? ¿Probamos? —dijo Majin, cogiendo una pluma y alisando el billete con un dedo de la mano izquierda.
—Pero no está bien.
—Bobadas.
«Tenía razón —pensó Mitia, recordando los improperios de su padre—. Un estafador. Voy a convertirme en un estafador.»
Miró a Majin a la cara, que a su vez le contemplaba con una plácida sonrisa.
—¿Qué? ¿Lo hacemos?
—De acuerdo.
Majin trazó un uno con muchísimo tiento.
—Bueno, ahora vamos a una tienda. A esa misma de la esquina en la que se vende material fotográfico. Precisamente necesito un marco para este retrato.
Y le mostró la fotografía de una muchacha de ojos grandes, pelo abundante y generoso busto.
—Un encanto, ¿eh?
—Sí, sí. Pero cómo…
—Es muy sencillo. Vamos.
Majin se puso el abrigo y los dos muchachos salieron juntos.
III
En la puerta de la tienda de material fotográfico sonó la campanilla. Los estudiantes entraron, echaron un vistazo al negocio vacío, con los anaqueles llenos de accesorios fotográficos y varios expositores en el mostrador. Por la puerta de la trastienda salió una mujer poco agraciada, de expresión bondadosa, que se detuvo detrás del mostrador y les preguntó qué deseaban.
—Un marco bonito, madame.
—¿De qué precio? —preguntó la señora, mientras, con movimientos ágiles y fulgurantes de sus dedos hinchados, enfundados en mitones, iba sacando marcos de distintas formas—. Estos cuestan cincuenta kopeks, esos otros son un poco más caros. Y este tan delicado y moderno vale un rublo con veinte.
—Bueno, me llevó ese. Pero ¿no podría hacerme un descuento. Le doy un rublo.
—En esta casa no se regatea —dijo la señora con dignidad.
—Está bien —dijo Majin, depositando el cupón sobre la vitrina—. Deme el marco y la vuelta, pero deprisa. No queremos llegar tarde al teatro.
—Tienen mucho tiempo —comentó la señora y se quedó mirando el cupón con sus ojos miopes.
—Quedará bien en ese marco, ¿verdad? —dijo Majin, dirigiéndose a Mitia.
—¿No tienen ustedes suelto? —preguntó la vendedora.
—Ese es el problema. Mi padre me ha dado este cupón y necesito cambiarlo.
—Pero ¿es posible que no lleven encima un rublo y veinte kopeks?
—Tengo cincuenta kopeks. ¿No tendrá miedo de que colemos un cupón falso?
—No, yo no he dicho eso.
—Pues devuélvamelo. Ya lo cambiaremos en otro lugar.
—Entonces ¿cuánto tengo que devolveros?
—Algo más de once rublos, me parece.
La vendedora echó la cuenta con la ayuda de un ábaco, abrió la caja, sacó un billete de diez rublos y, revolviendo entre las monedas, reunió seis monedas de veinte kopeks y dos de cinco.
—¿Sería tan amable de envolvérmelo? —preguntó Majin, cogiendo el dinero sin prisas.
—Ahora mismo.
La vendedora hizo un paquete y lo ató con bramante.
Mitia solo recobró el aliento cuando la campanilla de la entrada tintineó a sus espaldas y se encontraron en la calle.
—Ahí tienes diez rublos, el resto me lo quedo yo. Ya te lo devolveré.
Y Majin se fue al teatro, mientras Mitia se dirigía a casa de Grushetski y saldaba su deuda.
IV
Una hora después de que los estudiantes abandonaran la tienda, el dueño del negocio regresó a casa y se puso a verificar la caja.
—¡Ah, eres tonta de remate! ¡Pero qué estúpida! —le gritó a su mujer al ver el cupón, dándose cuenta enseguida de la falsificación—.¿Por qué aceptas cupones?
—Pero Zhenia, si tú mismo los has aceptado en mi presencia, y también de doce rublos —respondió la mujer, confusa, mortificada, a punto de echarse a llorar—. Ni yo misma sé cómo han conseguido engañarme esos estudiantes. Era un joven apuesto, y parecía tan comme il faut…
—Y tú eres una tonta comme il faut —siguió insultándola su marido, mientras contaba el contenido de la caja—. Cuando yo acepto un cupón, me aseguro de lo que pone. Pero tú, a pesar de lo vieja que eres, solo te fijas en el hocico de los estudiantes.
La mujer no pudo soportar ese comentario y se enfadó a su vez.
—¡Eres como todos los hombres! Siempre estás haciendo reproches a los demás, pero, cuando tú mismo pierdes cincuenta y cuatro rublos jugando a las cartas, no pasa nada.
—Eso es otra cosa.
—No quiero discutir contigo —dijo la mujer y se retiró a su cuarto.
Una vez allí, se puso a recordar lo mucho que su familia se había opuesto a su matrimonio, pues consideraba que ese hombre era de condición muy inferior a la suya, y cuánto había insistido ella en esa unión; recordó a su hijo muerto, la indiferencia de su marido ante aquella pérdida, y sintió tanto odio por él que hasta llegó a desear su muerte. Pero al poco rato se asustó de sus propios sentimientos, se aprestó a vestirse y salió de casa. Cuando su marido volvió a los aposentos, ella ya se había marchado. Sin esperarle, se había puesto el abrigo y se había dirigido a casa de un conocido, profesor de francés, que los había invitado a pasar la velada.
V
En casa del profesor de francés, un polaco ruso,1 se sirvió un té con pastas; a continuación los invitados se sentaron a varias mesas a jugar al vint.2
La mujer del comerciante de material fotográfico compartió mesa con el dueño de la casa, un oficial del ejército y una anciana sorda con peluca, viuda del propietario de una tienda de música, jugadora experta y apasionada. A la mujer del comerciante de material fotográfico le cayeron en suerte buenas cartas. Ganó dos manos. A su lado había un platito con uvas y peras, y ella se sentía ahora de buen humor.
—¿Por qué no viene Yevgueni Mijáilovich? —preguntó desde otra mesa la dueña de la casa—. Lo habíamos inscrito como quinto jugador.
—Probablemente se habrá entretenido con las cuentas —dijo la mujer de Yevgueni Mijáilovich—. Hoy tenía que pagar las provisiones y la leña.
Al recordar la escena que habían tenido, frunció el ceño, y sus manos embutidas en mitones se estremecieron de ira.
—Hablando del rey de Roma… —dijo el dueño de la casa, volviéndose a Yevgueni Mijáilovich, que entraba en esos momentos—. ¿Qué le ha retenido?
—Diversos asuntos —respondió Yevgueni Mijáilovich con voz alegre, frotándose las manos—. Luego se acercó a su mujer, que lo miraba sorprendida, y le dijo—: ¿Sabes?, ya me he desembarazado del cupón.
—¿Es posible?
—Sí, se lo he dado al mujik que ha traído la leña.
Y Yevgueni Mijáilovich contó a los presentes, con gran indignación, cómo dos estudiantes sin escrúpulos habían engañado a su mujer, quien contribuyó al relato proporcionando detalles suplementarios.
—Bueno, señores, ahora manos a la obra —dijo, sentándose a la mesa, cuando llegó su turno, y se puso a barajar las cartas.
VI
En efecto, Yevgueni Mijáilovich había conseguido pasarle el cupón falso a un campesino llamado Iván Mirónov, en pago por la leña.
Iván Mirónov se ganaba la vida del siguiente modo: compraba un sazhen3 de leña en los depósitos de madera y luego la iba pregonando por la ciudad, pero no la dividía en cuatro partes, sino en cinco, que vendía al mismo precio que costaba un cuarto en las tiendas. Ese día tan desdichado para él, Iván Mirónov había cargado muy de mañana medio cuarto, que no tardó en vender; luego cargó otro medio, con la esperanza de venderlo también, pero estuvo dando vueltas hasta la tarde buscando en vano un comprador. Solo se había topado con ciudadanos expertos, que conocían las trampas habituales de los mujiks que vendían leña y no le creían cuando aseguraba que la había traído del campo. Estaba hambriento y aterido de frío, con su chaqueta raída y su abrigo hecho jirones; la temperatura, al atardecer, había descendido a veinte grados bajo cero. Su caballejo, al que trataba sin miramientos porque tenía intención de venderlo a los pellejeros, estaba completamente exhausto. En suma, Iván Mirónov barajaba ya la idea de vender la leña a un precio inferior al que le había costado, cuando se encontró con Yevgueni Mijáilovich, que había salido a comprar tabaco y volvía a casa.
—¿Necesita leña, señor? Se la dejo barata. El caballo está al límite de sus fuerzas.
—¿De dónde vienes?
—Del pueblo. La leña es mía. Está seca y arde muy bien.
—Sí, ya os conozco yo a vosotros. Bueno, ¿y cuánto pides?
Iván Mirónov dijo una suma exorbitada, luego empezó a bajarla y al final se la ofreció a precio de coste.
—Se la dejo tan barata por ser usted y porque no vive lejos —dijo.
Yevgueni Mijáilovich no perdió mucho tiempo regateando, satisfecho con la idea de desembarazarse del cupón. En suma, Iván Mirónov, tirando él mismo de las varas del carro, transportó la leña hasta el patio y la descargó en el cobertizo. El portero no estaba. En un principio Iván Mirónov se mostró reacio a aceptar el cupón, pero Yevgueni Mijáilovich era tan persuasivo y parecía un señor tan importante que acabó aceptándolo.
Al entrar por la puerta trasera en el cuarto de los criados, Iván Mirónov se santiguó, se sacudió la escarcha de la barba y, levantándose el faldón del caftán, sacó un portamonedas de piel, extrajo ocho rublos con cincuenta kopeks y se los entregó a Yevgueni Mijáilovich; luego metió el cupón en el portamonedas, envuelto en un pedazo de papel.
Después de dar las gracias al señor como correspondía, Iván Mirónov, libre ya de la carga, se dirigió a la taberna, azuzando no ya con la tralla, sino con el mango del látigo, a su jamelgo, que, cubierto de escarcha y más muerto que vivo, apenas podía mover las patas.
Ya dentro del establecimiento, Iván Mirónov pidió té y vodka por valor de ocho kopeks. Una vez que entró en calor y empezó a sudar, se puso a conversar en la mejor disposición de ánimo con un portero que estaba sentado a la misma mesa, a quien acabó contándole su vida y milagros: que era natural de Vasílevskoie, una aldea situada a doce verstas de la ciudad; que había abandonado la casa paterna y ahora vivía con su mujer y sus dos hijos; que el mayor de ellos acudía a la escuela y de momento no le era de ninguna ayuda; que en la ciudad se hospedaba en un albergue y que al día siguiente iría a la feria, donde vendería su rocín y, si se terciaba, se compraría otro; que había conseguido reunir veinticuatro rublos y que la mitad de ese dinero lo tenía en un cupón. Lo sacó y se lo enseñó al portero. Este era analfabeto, pero le dijo que había cambiado billetes como aquel para los inquilinos y que era dinero de ley; no obstante, había algunos falsos. En consecuencia, para mayor seguridad, le aconsejaba que lo cambiara allí mismo, en la taberna. Iván Mirónov le entregó el cupón al camarero y le pidió que le trajera la vuelta. Al cabo de un rato, en lugar del camarero apareció el tabernero, un hombre calvo, de rostro reluciente, que llevaba el cupón en su mano regordeta.
—Su dinero no es válido —dijo, mostrándole el cupón, pero sin restituírselo.
—Sí que lo es, me lo ha dado un señor.
—Te digo que es falso.
—Bueno, será falso, pero dámelo.
—Nada de eso, amigo, la gente como tú se merece una lección. Lo has falsificado con ayuda de algún otro bribón.
—Dame el dinero. ¿Qué derecho tienes a comportarte así?
—¡Sídor! Llama a un guardia —exclamó el encargado de la barra, dirigiéndose a un camarero.
Iván Mirónov había bebido. Y cuando bebía, se alborotaba. Cogió al tabernero por el cuello de la camisa y le gritó:
—Devuélvemelo. Iré a ver al señor. Sé dónde vive.
El tabernero consiguió zafarse, pero en el intento se le desgarró la camisa.
—¡Ah! ¿Con que esas tenemos? ¡Sujétalo!
El camarero asió a Iván Mirónov, y en ese preciso instante apareció el guardia. Después de escuchar el relato de los hechos, resolvió el asunto en el acto:
—A comisaría.
El guardia se metió el cupón en el portamonedas y se llevó a Iván Mirónov y al caballo a la comisaría.
VII
Iván Mirónov pasó la noche en una celda, entre borrachos y ladrones. Hasta poco antes de mediodía el comisario no lo mandó llamar. Después de interrogarlo, lo envió, junto con un agente, a la tienda de material fotográfico. Iván Mirónov recordaba la calle y la casa.
El guardia llamó al propietario y le mostró el cupón. Mientras Iván Mirónov aseguraba que ese hombre era quien se lo había dado, Yevgueni Mijáilovich ponía cara de sorpresa y luego adoptaba una expresión severa.
—Pero ¿qué estás diciendo? Por lo visto, has perdido el juicio. Es la primera vez que lo veo.
—Señor, mentir es pecado. Recuerde que todos tenemos que morir —dijo Iván Mirónov.
—¿Qué es lo que te pasa? Seguramente lo habrás soñado. Debes de haberle vendido la leña a otra persona —comentó Yevgueni Mijáilovich—. En cualquier caso, esperen un momento. Voy a preguntarle a mi mujer si ayer compró leña.
Yevgueni Mijáilovich salió y acto seguido llamó al portero, un muchacho apuesto, de fuerza y agilidad excepcionales, alegre y elegante, llamado Vasili, y le dijo que, si alguien le preguntaba dónde había comprado la última partida de leña, dijera que en el almacén y que no acostumbraba comprar leña a los mujiks.
—Es que un mujik me acusa de haberle entregado un cupón falso. Es un mujik estúpido, solo Dios sabe lo que dice. Tú, en cambio, eres un hombre listo. Así pues, di que siempre compramos la leña en el almacén. Toma, hace tiempo que quería darte algo para que te compres una chaqueta —añadió Yevgueni Mijáilovich, al tiempo que le alargaba cinco rublos.
Vasili cogió el billete, lo contempló con ojos brillantes, luego se quedó mirando a Yevgueni Mijáilovich, sacudió la cabeza y esbozó una tenue sonrisa.
—Todo el mundo sabe que los campesinos tienen la cabeza hueca. Son ignorantes. No se preocupe. Sé lo que tengo que decir.
Por más que Iván Mirónov rogase a Yevgueni Mijáilovich que reconociera el cupón y suplicase al portero que confirmase sus palabras, tanto uno como otro siguieron en sus trece: nunca compraban leña a los carros de paso. El guardia llevó de vuelta a Iván Mirónov a la comisaría, donde fue acusado de haber falsificado el cupón.
Gracias al consejo de un escribiente borracho que estaba encerrado en la misma celda, Iván Mirónov entregó cinco rublos al comisario y consiguió que lo dejaran en libertad, aunque sin el cupón y con solo siete rublos en lugar de los veinticinco que tenía la víspera. Iván Mirónov se gastó tres rublos en vodka y volvió a su casa con la cara desencajada, borracho perdido.
Su mujer estaba en los últimos días del embarazo y se encontraba mal. Se puso a insultar a su marido, que la apartó de malos modos, y ella empezó a pegarle. Sin responder a los golpes, Iván Mirónov se tumbó boca abajo en un banco y estalló en fuertes sollozos.
Solo a la mañana siguiente la mujer —que a pesar de todo creía en el testimonio de su marido— comprendió lo que había sucedido y pasó un buen rato despotricando contra aquel señor que había engañado a su Iván. Este, que ya no estaba borracho, recordó el consejo que le había dado un artesano con el que había estado bebiendo la víspera y decidió recurrir a un abogado.
VIII
El abogado aceptó el caso, no tanto por el dinero que pudiera reportarle, como por la seguridad de que Iván decía la verdad y la indignación que le causaba la desvergüenza con que habían engañado a ese mujik.
Las dos partes se personaron en la vista, y Vasili compareció como testigo. Ante el tribunal todos repitieron las mismas cosas. Iván Mirónov invocó a Dios y aseveró que todos tenían que morir. Yevgueni Mijáilovich, aunque le remordía la conciencia de su vileza y comprendía el peligro que estaba corriendo, ya no podía variar su declaración, así que siguió negándolo todo con continente en apariencia impasible.
El portero Vasili, que había recibido otros diez rublos, afirmó con despreocupada sonrisa que en su vida había visto a Iván Mirónov. Y cuando le hicieron prestar juramento, a pesar del temor que sentía en el fondo de su alma, repitió con aire sereno la fórmula del juramento que le dictó el viejo sacerdote llamado para la ocasión, y juró sobre la cruz y los sagrados Evangelios que diría la verdad y nada más que la verdad.
Una vez oídas las partes, el juez rechazó el recurso de Iván Mirónov y le condenó a pagar cinco rublos por las costas, pero Yevgueni Mijáilovich, magnánimamente, le eximió del pago. Antes de dejarlo partir, el juez soltó a Iván Mirónov una reprimenda, exhortándole a que fuera más cuidadoso en el futuro a la hora de acusar a personas respetables y afirmando que debería mostrarse agradecido de que le hubieran condonado las costas del juicio y no lo hubieran procesado por calumnias, en cuyo caso se habría pasado tres meses en la cárcel.
—Se lo agradezco mucho —dijo Iván Mirónov y abandonó la sala sacudiendo la cabeza y suspirando.
Parecía que todo había acabado bien para Yevgueni Mijáilovich y para el portero Vasili. Pero solo en apariencia. En realidad, había sucedido algo que nadie podía sospechar, algo mucho más importante de lo que alcanzan a ver los simples mortales.
Hacía ya tres años que Vasili había dejado su pueblo para trabajar en la ciudad. Cada año mandaba menos dinero a su padre y no pedía a su mujer que se reuniera con él, porque no le hacía ninguna falta. Allí, en la ciudad, tenía todas las mujeres que quería, y muy distintas de ese adefesio que le había caído en suerte. Cada año que pasaba se olvidaba más de las leyes que regían la vida en el campo y asimilaba las costumbres de la ciudad. En el pueblo todo era tosco, gris, miserable, desordenado; en la ciudad, fino, agradable, opulento, limpio, como Dios manda. Y cada vez se convencía más de que la gente del campo carecía de entendimiento, como las bestias del bosque; solo en la ciudad había hombres de verdad. Leía libros de buenos autores, novelas; acudía a las representaciones de la Casa del Pueblo. En la aldea ni siquiera en sueños se había visto algo así. Allí los viejos decían: vive con tu mujer como ordena la ley, trabaja, no comas demasiado y no seas vanidoso. En cambio, en la ciudad, hombres inteligentes e instruidos —y que por tanto debían conocer las verdaderas leyes— vivían para su propio placer. Y todo iba a las mil maravillas. Hasta aquel asunto del cupón, Vasili nunca había creído que la vida de los señores no estuviera gobernada por ninguna norma. Siempre había pensado que esa ley existía, aunque él la desconociera. Pero aquel incidente y, sobre todo, su falso testimonio, del que, a pesar de su miedo, no se había derivado ningún mal —al contrario, le había proporcionado diez rublos suplementarios—, le convenció de una vez para siempre de que no había leyes de ningún tipo y de que había que vivir para el propio placer. Así había vivido y así siguió viviendo. Primero se limitó a sisar en las compras que le encargaban los inquilinos, pero lo que obtenía no era suficiente para cubrir sus gastos, así que, cuando se presentaba la oportunidad, empezó a sustraer dinero y objetos de valor de los apartamentos de los inquilinos, y hasta llegó a robarle el monedero a Yevgueni Mijáilovich, que lo pilló con las manos en la masa; no obstante, en lugar de denunciarlo, se limitó a despedirlo.
A Vasili no le apetecía regresar a la aldea, de modo que se quedó con su amante en Moscú, donde buscó colocación. Al final encontró un puesto de portero en una tienda. Aunque el sueldo era bajo, aceptó, pero al cabo de un mes lo sorprendieron robando sacos. El amo, en vez de denunciarlo, le dio una paliza y lo echó. Después de ese incidente, no volvió a encontrar empleo, el dinero se fue acabando, y al final tuvo que empeñar su ropa, hasta que se quedó solo con una chaqueta raída, un par de pantalones y unos zapatos rotos. Su amante lo abandonó. Pero Vasili no perdió su buen ánimo ni su disposición alegre y, cuando llegó la primavera, se encaminó a pie a su pueblo.
IX
Piotr Nikoláievich Sventitski, un hombrecillo achaparrado, rechoncho, con lentes ahumadas (tenía los ojos enfermos y corría el riesgo de quedarse completamente ciego), se levantó antes del amanecer, como de costumbre, se bebió un vaso de té, se puso su zamarra forrada, ribeteada de piel de cordero, y se fue a dar una vuelta por su propiedad.
Piotr Nikoláievich había sido empleado de aduanas, cargo que le había permitido ahorrar dieciocho mil rublos. Se había retirado hacía unos doce años, no del todo por propia voluntad, y había comprado una pequeña finca, propiedad de un hacendado que había dilapidado su fortuna. Piotr Nikoláievich se había casado cuando aún prestaba servicio en la administración. Su esposa, una pobre huérfana, aunque descendiente de una antigua familia noble, era una mujer alta, corpulenta y bella, que no le había dado hijos. En todas sus actuaciones Piotr Nikoláievich era un hombre concienzudo y perseverante. Aunque no sabía nada de agricultura (era hijo de un caballero polaco), se había dedicado con tanta eficacia a la explotación de su hacienda que en diez años su destartalada finca de trescientas desiatinas4 se había convertido en una propiedad modelo. Todas las construcciones, desde la casa al granero y el sobrado de la bomba de incendios, eran sólidas y seguras, con tejado de planchas de hierro, y se remozaban con regularidad. En el cobertizo donde se guardaba el equipo se disponían en orden diversos carros, arados de madera y de metal, gradas, arneses bien engrasados. Los caballos, de corta alzada y casi todos de su propio criadero, bien alimentados, eran de color bayo, robustos, muy parecidos entre sí. La trilladora funcionaba en una era protegida por un tejado, había un troj especial para el forraje, el estiércol líquido fluía a una fosa enlosada. Las vacas, también criadas en la granja, no eran grandes, pero daban mucha leche. Los cerdos eran de raza inglesa. Había también un corral con gallinas de una especie muy ponedora. Los árboles frutales tenían el tronco cubierto de cal y estaban bien apuntalados. Por todas partes se veía profesionalidad, solidez, limpieza, orden. Piotr Nikoláievich estaba encantado con su hacienda y se sentía orgulloso de haber logrado todo eso sin oprimir a los campesinos, antes al contrario, mostrándose siempre rigurosamente justo con ellos. Incluso entre los nobles hacía siempre gala de sus convicciones moderadas, más liberales que conservadoras, y siempre tomaba partido por el pueblo frente a los defensores del régimen de servidumbre. Trátalos bien y ellos te tratarán bien a ti. A decir verdad, no toleraba que sus trabajadores cometieran errores o descuidos y a veces él mismo los estimulaba, exigiéndoles que trabajaran más, pero, a cambio, les ofrecía buena alimentación y un alojamiento digno, pagaba el salario con puntualidad y los días de fiesta distribuía vodka.
Andando con cautela por la nieve derretida —corría el mes de febrero—, Piotr Nikoláievich se encaminaba a la isba donde vivían los trabajadores, pasando junto al establo de los caballos de tiro. Estaba aún bastante oscuro, sobre todo por culpa de la niebla, pero en las ventanas de la barraca de los trabajadores brillaba ya alguna luz. Los jornaleros se estaban levantando. Piotr Nikoláievich quería meterles prisa, pues ese día tenían que ir al bosque, con seis caballos, y recoger toda la leña que quedaba.
«¿Qué es eso?», pensó, al ver abierta la puerta de la cuadra.
—¡Eh! ¿Quién anda ahí?
Nadie respondió. Piotr Nikoláievich entró en la cuadra.
—¡Eh! ¿Quién anda ahí?
No obtuvo contestación. Reinaba la oscuridad, el suelo estaba blando, olía a estiércol. A la derecha de la puerta se hallaba el compartimento de una pareja de potros bayos. Piotr Nikoláievich extendió la mano: allí no había nada. Tanteó con el pie. ¿No se habrían tumbado? Pero el pie se topó con el vacío. «¿Adónde se los habrán llevado?», pensó. No podían haberlos enganchado porque todos los trineos aún estaban fuera. Piotr Nikoláievich salió de la cuadra y llamó en voz alta:
—¡Eh, Stepán!
Stepán era el capataz. Precisamente en ese instante salía de la isba de los trabajadores.
—¡Aquí estoy! —respondió Stepán con voz alegre—. ¿Es usted, Piotr Nikoláievich? En seguida van los muchachos.
—¿Por qué habéis dejado el establo abierto?
—¿El establo? No lo sé. Eh, Proshka, trae una linterna.
Proshka acudió corriendo con una linterna. Entraron en el establo. Stepán comprendió al punto lo que había pasado.
—Nos han robado, Piotr Nikoláievich. La cerradura está forzada.
—¿Bromeas?
—Los ladrones se los han llevado. Mashka no está y tampoco Gavilán. Ah, sí, Gavilán está aquí. Pero Moteado y Precioso han desaparecido.
Faltaban tres caballos. Piotr Nikoláievich no dijo nada. Tenía el ceño fruncido y respiraba con dificultad.
—¡Ah, si cayeran en mis manos! ¿Quién estaba de guardia?
—Petka. Se habrá quedado dormido.
Piotr Nikoláievich informó del robo a la policía, al jefe del distrito, al presidente de la asamblea rural, y mandó a sus hombres por todas partes en busca de los caballos. Pero no los encontraron.
—¡Qué gentuza! —decía Piotr Nikoláievich—. Hacerme esto a mí. Con lo bien que los he tratado. ¡Pero esperad un poco! ¡Bandidos, sois todos unos bandidos! A partir de ahora me comportaré con vosotros de forma muy distinta.
X
Para entonces ya se había decidido el destino de los caballos, tres bayos. Mashka fue vendida a unos gitanos por dieciocho rublos. Moteado fue trocado por otro caballo a un campesino que vivía a cuarenta verstas de allí. En cuanto a Precioso, en el que habían cabalgado hasta reventarlo, lo sacrificaron, y su piel la vendieron por tres rublos. El organizador de aquella fechoría había sido Iván Mirónov, que había trabajado para Piotr Nikoláievich y conocía sus costumbres. Se había decidido a dar ese golpe con la intención de recuperar su dinero.
Después del incidente del cupón falso, Iván Mirónov se había entregado a la bebida, y se habría gastado en vodka cuanto tenía si su mujer no hubiese escondido la ropa, los arreos y todo lo que podía venderse. Cuando se emborrachaba, Iván Mirónov no dejaba de pensar en el individuo que le había engañado, así como también en todos los señores, grandes y pequeños, que vivían a costa de esquilmar a los hombres como él. En una ocasión se puso a beber con unos campesinos de un lugar próximo a Podolsk. Mientras desandaban el camino, los campesinos, que estaban borrachos, le contaron que habían robado unos caballos a un mujik. Iván Mirónov les reprochó que hubieran causado semejante perjuicio a un mujik. «Eso no está bien —había dicho—. Para un mujik el caballo es como un hermano, y vosotros vais y se lo quitáis. Una vez que se decide uno a dar ese paso, es mejor robar a los señores. No se merecen otra cosa, los muy perros.» Siguieron conversando, y los campesinos de Podolsk dijeron que robar caballos a los señores no era fácil. Había que conocer bien el lugar, y no se podía hacer nada sin la ayuda de alguien de dentro. Entonces Iván Mirónov se acordó de Sventitski, en cuya hacienda había vivido y trabajado; recordó que Sventitski le había descontado un rublo y medio de la paga para pagar un perno que había roto. Y recordó también los caballos bayos que había empleado en las labores del campo.
Iván Mirónov fue a ver a Sventitski con el pretexto de pedirle trabajo, aunque su verdadero propósito era examinar y reconocer el lugar. Una vez enterado de todo lo que le interesaba, a saber, que de noche no había vigilancia y que los caballos, en el establo, se mantenían en dependencias separadas, llamó a los ladrones y organizó el golpe.
Después de repartir el botín con los campesinos de Podolsk, Iván Mirónov volvió a casa con cinco rublos en el bolsillo. Pero allí no podía ocuparse de nada, pues ya no tenía caballo. A partir de ese momento, Iván Mirónov empezó a relacionarse con cuatreros y gitanos.
XI
Piotr Nikoláievich Sventitski trató con todas sus fuerzas de encontrar al ladrón. Sin la complicidad de alguien de la casa el robo no habría podido llevarse a cabo. Por eso empezó a sospechar de su propia gente e interrogó a sus trabajadores; de ese modo, llegó a averiguar que Proshka Nikoláiev, un mozo recién licenciado del ejército, apuesto y habilidoso, a quien Piotr Nikoláievich empleaba como cochero cuando tenía que ir a algún sitio, no había pasado esa noche en casa. Piotr Nikoláievich era amigo del inspector de policía local, y también conocía al comisario jefe, al mariscal de la nobleza, al juez instructor y al presidente de la asamblea rural. Todos esos personajes acudían siempre a la celebración de su santo, conocían sus licores exquisitos y sus setas escabechadas, boletos, agáricos y lactarios. Cuando se enteraron del robo, todos se mostraron muy contrariados y prometieron ayudarle.
—Y luego defiende usted a los campesinos —dijo el comisario jefe—. Ya le decía yo que son peores que las alimañas. Sin el látigo y el bastón no consigue uno nada de ellos. ¿Y dice usted que ha sido Proshka, el que le sirve de cochero?
—Sí.
—Mándelo llamar.
Cuando apareció Proshka, empezaron a interrogarlo.
—¿Dónde estabas esa noche?
Proshka sacudió los cabellos y sus ojos fulguraron.
—En casa.
—¡Cómo que en casa! Todos los trabajadores dicen que pasaste la noche fuera.
—Como usted quiera.
—Aquí no se trata de lo que yo quiera o deje de querer. ¿Dónde estabas?
—En casa.
—Está bien. Agente, llévelo a comisaría.
—A sus órdenes.
Así pues, Proshka no dijo dónde había estado, y no lo hizo porque aquella noche la había pasado en compañía de su amiguita Parasha, a quien había prometido no traicionar; y cumplió su palabra. El caso es que no había pruebas contra él, de modo que tuvieron que soltarlo. Pero Piotr Nikoláievich estaba convencido de que había sido él, y le cogió manía. Un día que salió de viaje, llevándose a Proshka como cochero, le pidió que diera de comer a los caballos. Proshka, como de costumbre, compró dos medidas de avena en la estación de postas. Dio medida y media a los caballos y la otra media la cambió por vodka. Piotr Nikoláievich se enteró y lo denunció al juez de paz, que condenó a Proshka a tres meses de prisión. Proshka tenía mucho amor propio. Se consideraba superior a los demás y estaba muy satisfecho de sí mismo. La estancia en la cárcel fue para él una experiencia humillante. Ya no podía darse aires ante la gente, y en muy poco tiempo cayó presa del desánimo.
Al salir de la cárcel, Proshka volvió a su casa no ya enfadado con Piotr Nikoláievich, sino con el mundo entero.
Según comentaban todos, después de esa temporada en prisión se había abandonado, se había vuelto perezoso, se había entregado a la bebida. Un día lo sorprendieron robando unas prendas de ropa en casa de la mujer de un comerciante y de nuevo lo encarcelaron.
En cuanto a los caballos, la única noticia que Piotr Nikoláievich logró recabar era que había aparecido la piel de un castrado bayo, que Piotr Nikoláievich identificó con la de Precioso. La impunidad de los ladrones le exasperaba cada vez más. Ya no era capaz de ver a los campesinos ni de hablar con ellos sin encolerizarse, y aprovechaba cualquier ocasión para hacerles la vida más difícil.
XII
Yevgueni Mijáilovich había dejado de pensar en el cupón en cuanto se desembarazó de él, pero su mujer, Maria Vasílievna, no se perdonaba haberse dejado embaucar; tampoco perdonaba a su marido las rudas palabras que le había dirigido ni a esos ruines muchachos, que la habían engañado con tanta astucia.
A partir de ese día, observaba con atención a todos los estudiantes. Una vez tropezó con Majin, pero no lo reconoció porque él la vio primero e hizo una mueca que le distorsionó por completo la cara. No obstante, dos semanas después del incidente se topó de manos a boca, en plena acera, con Mitia Smokovnikov y lo reconoció de inmediato. Le dejó pasar, pero luego dio media vuelta y lo siguió hasta su casa. Así se enteró de quién era su padre. A la mañana siguiente se presentó en el instituto y se encontró en el vestíbulo con el profesor de religión, Mijaíl Vvedenski, quien le preguntó qué deseaba. Maria Vasílievna respondió que deseaba ver al director.
—El director está enfermo y no ha venido. ¿Puedo ayudarla yo en algo? ¿Quiere que le transmita algún mensaje?
Maria Vasílievna decidió contárselo todo. El profesor de religión era viudo, miembro de la Academia Eclesiástica y tenía mucho amor propio. El año anterior había coincidido en una reunión con el padre de Smokovnikov, con quien entabló una discusión sobre la fe, en cuyo transcurso Smokovnikov había rebatido todos sus puntos y lo había dejado en ridículo. A partir de entonces Vvedenski decidió prestar una atención especial al hijo de su contrincante, y, tras descubrir en este una indiferencia por la historia sagrada idéntica a la de su incrédulo padre, no había dejado de perseguirlo y hasta lo había suspendido.
Tras enterarse por boca de Maria Vasílievna de la fechoría del joven Smokovnikov, Vvedenski no pudo por menos de sentir cierta satisfacción, viendo en ese caso una confirmación de sus propias teorías sobre la inmoralidad de las personas que se privan de la guía de la Iglesia, y decidió aprovechar la ocasión para demostrar —como trató de convencerse a sí mismo— los peligros que corren quienes se apartan de la Iglesia. No obstante, en el fondo de su alma solo quería vengarse de ese ateo orgulloso y altanero.
—Sí, es un hecho triste, muy triste —dijo el padre Mijaíl Vvedenski, mientras acariciaba con una mano los contornos lisos de la cruz que llevaba al pecho—. Me alegro mucho de que me haya confiado a mí el caso. En mi condición de siervo de la Iglesia procuraré que el joven no quede sin reprimenda, pero al mismo tiempo buscaré el modo de suavizar el castigo todo lo que pueda.
«Sí, procederé como corresponde a mi posición», se dijo para sus adentros el padre Mijaíl, creyendo que había olvidado por completo la ofensa que le había infligido el padre y persuadido de que solo buscaba el bien y la salvación del muchacho.
Al día siguiente, durante la clase de religión, el padre Mijaíl contó a los alumnos todo el episodio del cupón falso y dijo que el responsable era un estudiante del instituto.
—Una acción vil y vergonzosa —dijo—, pero aún peor es el afán de ocultamiento. Si el culpable fuera uno de vosotros, algo que me resisto a creer, más valdría que se arrepintiera, en lugar de seguir callando.
Mientras pronunciaba esas palabras, el padre Mijáil tenía los ojos fijos en Mitia Smokovnikov. Los compañeros, siguiendo la mirada del preceptor, también clavaron la vista en él. Mitia se ruborizó, se cubrió de sudor y, por último, rompió a llorar y salió corriendo del aula.
La madre de Mitia, cuando se enteró del incidente, consiguió que su hijo le contara toda la verdad. Sin perder un instante, se dirigió a la tienda de material fotográfico, donde restituyó a la propietaria los doce rublos con cincuenta kopeks y la convenció de que no revelara el nombre del estudiante. Al hijo le ordenó que negara los hechos y que no le confesara nada a su padre.
Cuando Fiódor Mijáilovich se enteró de lo que había sucedido en el instituto, mandó llamar a su hijo, que se declaró inocente de toda culpa. Entonces fue e ver al director y le refirió todo el asunto. Afirmó que el proceder del profesor de religión era absolutamente incalificable y declaró que las cosas no quedarían así. El director convocó al sacerdote, y entre este y Fiódor Mijáilovich estalló una acalorada discusión.
—Una mujer estúpida intenta calumniar a mi hijo, luego ella misma retira su acusación, y usted no encuentra nada mejor que difamar a un muchacho honrado y sincero.
—Yo no he difamado a nadie, y no le permito que me hable en ese tono. Se olvida usted de mi sotana.
—Me importa un bledo su sotana.