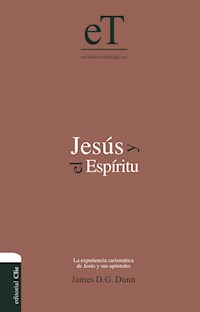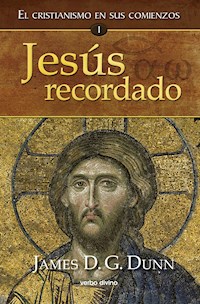
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Verbo Divino
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Estudios Bíblicos
- Sprache: Spanisch
Jesús recordado es el primero de los tres volúmenes de "El cristianismo en sus comienzos", una historia monumental sobre los primeros ciento veinte años de la fe cristiana, una obra fundamental sobre Jesús y los orígenes del cristianismo. Un libro absolutamente esencial para estudiosos y sacerdotes, pero accesible y recomendable también para las personas cultas en general gracias al estilo claro y fluido de Dunn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2356
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Contenido
SIGLAS Y ABREVIATURAS
PRÓLOGO
1. EL CRISTIANISMO EN SUS COMIENZOS
PRIMERA PARTELA FE Y EL JESÚS HISTÓRICO
2. INTRODUCCIÓN
3. EL (RE)DESPERTAR DE LA CONCIENCIA HISTÓRICA
3.1. El Renacimiento
3.2. La Reforma
3.3. Percepciones de Jesús
4. EL ALEJAMIENTO DEL DOGMA
4.1. La Ilustración y la modernidad
4.2. La revelación y los milagros, relegados
4.3. El Jesús liberal
4.4. Las fuentes para la reconstrucción crítica de la vida de Jesús
4.5. El fracaso de la búsqueda liberal
4.6. Jesús desde una perspectiva sociológica
4.7. Llega el Jesús neoliberal
4.8. Conclusión
5. EL ALEJAMIENTO DE LA HISTORIA
5.1. El método histórico-crítico
5.2. La búsqueda de un espacio invulnerable para la fe
5.3. Rudolf Bultmann (1884-1976)
5.4. La segunda búsqueda
5.5. ¿Una tercera búsqueda?
5.6. El posmodernismo
6. HISTORIA, HERMENÉUTICA Y FE
6.1. Un diálogo en curso
6.2. Necesidad de la investigación histórica
6.3. ¿Puede la historia satisfacer las expectativas?
6.4. Principios hermenéuticos
6.5. ¿Cuándo una perspectiva de fe influyó por primera vez en la tradición de Jesús?
6.6. Dos corolarios
SEGUNDA PARTEA JESÚS POR LOS EVANGELIOS
7. LAS FUENTES
7.1. Fuentes externas
7.2. Las primeras referencias a Jesús
7.3. Marcos
7.4. Q
7.5. Mateo y Lucas
7.6. El Evangelio de Tomás
7.7. El evangelio de Juan
7.8. Otros evangelios
7.9. Conocimiento de la enseñanza y agrapha de Jesús
8. LA TRADICIÓN
8.1. Jesús, el fundador del cristianismo
8.2. Influencia de la profecía
8.3. La tradición oral
8.4. La tradición sinóptica como tradición oral. Narraciones
8.5. La tradición sinóptica como tradición oral. Enseñanzas
8.6. Transmisión oral
8.7. Resumen
9. EL CONTEXTO HISTÓRICO
9.1. Suposiciones engañosas acerca del “judaísmo”
9.2. Definición del “judaísmo”
9.3. Diversidad del judaísmo. El judaísmo desde fuera
9.4. Tendencia judía a la escisión.El judaísmo desde dentro
9.5. Unidad del judaísmo del siglo primero
9.6. El judaísmo galileo
9.7. ¿Sinagogas y fariseos en Galilea?
9.8. El contexto político
9.9. Esbozo de la vida y misión de Jesús
10. A JESÚS A TRAVÉS DE LOS EVANGELIOS
10.1. ¿Cabe esperar éxito en una nueva búsqueda?
10.2. ¿Cómo proceder?
10.3. Tesis y método
TERCERA PARTELA MISIÓN DE JESÚS
11. COMIENZO EN EL BAUTISMO DE JUAN
11.1. ¿Por qué no “comienzo en Belén”?
11.2. Juan el Bautista
11.3. El bautismo de Juan
11.4. El mensaje de Juan
11.5. Unción de Jesús en el Jordán
11.6. La muerte de Juan
11.7. Jesús tentado
12. EL REINO DE DIOS
12.1. La centralidad del reino de Dios
12.2. ¿Cómo debe ser entendido “el reino de Dios”?
12.3. Tres preguntas clave
12.4. El reino vendrá
12.5. El reino ha venido
12.6. Resolución del enigma
13. ¿A QUIÉNES DIRIGIÓ JESÚS SU MENSAJE?
13.1. La escucha de Jesús
13.2. La llamada
13.3. Israel
13.4. Los pobres
13.5. Los pecadores
13.6. Las mujeres
13.7. Los gentiles
13.8. Los círculos de discípulos
14. EL CARÁCTER DEL DISCIPULADO
14.1. Súbditos del Rey
14.2. Hijos del Padre
14.3. Discípulos de Jesús
14.4. Hambre de lo que es justo
14.5. El amor como motivación
14.6. Dispuestos a perdonar, puesto que perdonados
14.7. ¿Una nueva familia?
14.8. Comunidad abierta
14.9. Un vivir a la luz del reino venidero
CUARTA PARTELA CUESTIÓN DE CÓMO SE VEÍA JESÚS A SÍ MISMO
15. ¿QUIÉN CREÍAN QUE ERA JESÚS?
15.1. ¿Quién era Jesús?
15.2. Mesías de condición real
15.3. Asunto constante durante la misión de Jesús
15.4. Un papel rehusado
15.5. Mesías sacerdotal
15.6. Profeta
15.7. “Autor de hechos extraordinarios”
15.8. Maestro
16. ¿CÓMO VEÍA JESÚS SU PROPIO PAPEL?
16.1. Agente escatológico
16.2. Hijo de Dios
16.3. Hijo del hombre: Problemas
16.4. Hijo del hombre: Los datos
16.5. Hijo del hombre: Una hipótesis
16.6. Conclusión
QUINTA PARTECULMINACIÓN DE LA MISIÓN DE JESÚS
17. CRUCIFIXUS SUB PONTIO PILATO
17.1. La tradición de la última semana de Jesús
17.2. ¿Por qué ejecutaron a Jesús?
17.3. ¿Por qué subió Jesús a Jerusalén?
17.4. ¿Contaba Jesús con su muerte?
17.5. ¿Dio Jesús sentido a su muerte prevista?
17.6. ¿Esperaba Jesús el triunfo después de la muerte?
18. ET RESURREXIT
18.1. ¿Por qué no concluir aquí?
18.2. La tradición del sepulcro vacío
18.3. Tradiciones sobre apariciones de Jesús
18.4. La tradición dentro de las tradiciones
18.5. ¿Por qué “resurrección”?
18.6. La metáfora final
19. JESÚS RECORDADO
19.1. La tradición de Jesús vista desde una nueva perspectiva
19.2. ¿Qué podemos decir sobre los fines de Jesús?
19.3. Los duraderos efectos de la misión de Jesús
BIBLIOGRAFÍA
CRÉDITOS
A Meta,mi amor, mi vida
Prólogo
Desde mucho tiempo atrás era mi esperanza e intención ofrecer una amplia visión de los comienzos del cristianismo. Como estudioso del Nuevo Testamento (NT) en calidad profesional y personal, supongo que tal propósito tiene un doble origen: por un lado, el deseo de entender los escritos neotestamentarios en su contexto histórico, y no sólo desde la perspectiva teológica y literaria; por otro, una instintiva conciencia hermenéutica de que la parte puede ser entendida sólo a la luz del todo, al igual que sólo se puede comprender el todo mediante un buen conocimiento de las partes. El proyecto se materializó primero en 1971, cuando A. R. C. (Bob) Leaney, un jefe de Departamento maravillosamente generoso y benévolo para con un profesor adjunto recién nombrado, me animó a replantear el curso principal de NT en el Departamento de Teología de la Universidad de Nottingham. Con limitados recursos didácticos, y con Bob Leaney contento de enseñar lo que él describía como “un mini-Kümmel” (Introducción a los escritos del NT), me parecía que la respuesta obvia era un curso titulado “Los comienzos del cristianismo”. Se trataba de proporcionar a los alumnos una visión bastante detallada de la vida y las enseñanzas de Jesús, así como de los acontecimientos iniciales que constituyeron el cristianismo primitivo, presentando todo ello desde un ángulo histórico y también teológico.
En un principio concebí la tarea en tres fases. Todo un trimestre escolar (diez semanas de enseñanza) había que dedicarlo a Jesús. ¿Cómo podía ser de otro modo, dada la importancia central de Jesús para los cristianos y en el cristianismo? Eso permitía dedicar sólo otro trimestre a la consideración de las consecuencias inmediatas. Y, en la práctica, el estudio del cristianismo primitivo, y de la contribución paulina en particular, dejaba muy poco tiempo para ir algo más allá de la primera generación. Así, siempre se llegaba al final del curso cuando apenas se había iniciado el análisis del cristianismo de la segunda generación. La situación era insatisfactoria, y sólo fue remediada parcialmente incorporando una buena parte de los temas por tratar a un curso de máster sobre “Unidad y diversidad en el Nuevo Testamento”, que a su debido tiempo fue escrito para su publicación (1977). Aparte de eso, las regulares revisiones del material de clase significaban que la tercera sección de “Los comienzos” seguía limitándose a dos o tres breves exposiciones esquemáticas.
La situación cambió sustancialmente al incorporarme a la Universidad de Durham en 1982, donde heredé un curso curricular de “Teología del Nuevo Testamento”. Ante el similar problema de excesiva materia que impartir en un solo año académico, vi claramente que el curso debía girar en torno a las dos figuras neotestamentarias de mayor calado teológico: Jesús y Pablo. Me parecía entonces obvio –y aún me lo sigue pareciendo– que en un Departamento centrado en los enfoques teológicos tradicionales judíos y cristianos era indispensable el tratamiento histórico detallado del eje principal de toda la teología cristiana (Jesús). Y algo similar sucedía con Pablo, probablemente el primero y más influyente de todos los teólogos cristianos (en virtud de la inclusión de sus cartas en el canon): ¿cómo podía un curso sobre Teología del Nuevo Testamento no ofrecer un tratamiento también detallado de la teología paulina? Ello me llevó a reelaborar mi material para precisar la orientación teológica (ya marcada, de todos modos, en el curso anterior) y centrar la atención exclusivamente en Jesús y Pablo. En un gran Departamento era siempre posible ofrecer varias opciones para estudiar el cristianismo de la segunda generación, así como la transición hacia la llamada “era subapostólica”, temas que seguían siendo de mi interés.
A este respecto, en septiembre de 1989 se presentó una primera oportunidad con el seminario de investigación Durham-Tubinga sobre “The Partings of the Ways, AD 70 to 135” (La toma de caminos separados, 70-135 d. C.), precisamente en el centenario de la muerte de mi admiradísimo J. B. Lightfoot. Las ponencias se reunieron después en el libro Jews and Christians (1992), subtitulado con el título del seminario. A ello se añadió una serie de conferencias que impartí en la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma, 1990), como profesor invitado de la cátedra Joseph McCarthy, y que salió a la luz en versión más completa como The Partings of the Ways between Christianity and Judaism en 1991. Pero, entretanto, la teología paulina me había absorbido de tal modo que me vi en la necesidad de postergar mi plan original hasta poder desentenderme de Pablo. Ese momento me llegó en 1998 al publicar The Theology of Paul the Apostle, ocasión que me proporcionó el gusto de decir a mis amigos: “He dejado a Pablo por Jesús”.
Habiendo centrado mi atención tan intensamente en Pablo durante casi veinte años, no me hacía ilusiones sobre la montaña que se presentaba ante mí. Aunque me había mantenido bastante al día en cuanto a erudición sobre Jesús y los evangelios durante ese período, sabía de sobra que pasar de Pablo a Jesús como objeto de búsqueda exigía un ingente trabajo de adaptación por mi parte. Afortunadamente, la Universidad me concedió al efecto dos años de licencia, primero como investigador becado de la fundación Derman Christopherson (1999-2000) y luego atendiendo a mi permiso normal de investigación, aumentado en reconocimiento a mi (segundo) trienio de servicio como jefe de Departamento. Yo continué con mis supervisiones de posgrado (casi siempre un placer y un estímulo); pero, en cuanto al resto, quedaba libre de las obligaciones correspondientes a mi función académica. Siento una inmensa gratitud hacia la Universidad y hacia mis colegas del Departamento por el apoyo y ánimo brindados, y no tengo inconveniente en reconocer que sin ese período de licencia me habría sido imposible afrontar el reto de escribir el presente volumen, y menos aún con la dedicación atestiguada por los capítulos que lo integran.
A lo largo de los dos años, feliz anticipación (arrabōn) de una prejubilación que llegará a su debido tiempo (ánimo, Meta, hay luz al final del túnel), pude someter a prueba varias ideas y secciones del libro mientras éste iba tomando cuerpo. Los intentos de explicar sus diferentes hipótesis y percepciones y las oportunidades de defenderlas ayudaron (como siempre) a clarificar y perfilar mi propio pensamiento y su formulación. Es inmenso mi agradecimiento por todo el placer y estímulo que esas ocasiones me proporcionaron a mí, y espero que también a los otros participantes. Durante más de dos años he podido ofrecer una, dos o tres series de charlas, diversamente intituladas, sobre el tema “La búsqueda de Jesús” en los siguientes lugares: San Antonio, Texas; iglesia metodista londinense de Hinde Street, en los ciclos de conferencias “Hugh Price Hughes”; North Park, Chicago, dentro de los ciclos en memoria de Nils W. Lund y de Kermit Zarley; catedral de Lincoln, como parte de una serie sobre “La unicidad del cristianismo”; Lynchburg College, Virginia, y Seminario Teológico de Denver, Colorado. Durante el simposio anual sobre “La labor de interpretar teológicamente la Escritura”, en el Seminario de North Park (octubre de 2000), tuve ocasión de desarrollar temas clave del capítulo 6 con el título “Ex akoē pisteōs”. La tesis fundamental de todo el volumen (cap. 8) fue puesta a prueba durante un maravilloso coloquio en Israel bajo la inspirada dirección de Doris Donnelly; también durante la British New Testament Conference, en septiembre de 2000, en Bristol, y en la disertación dada en noviembre del mismo año en la Society of Biblical Literature (SBL), de Nashville, sobre el tema “Jesús en la memoria oral”. Porciones del capítulo 9 formaron parte de una comunicación en el simposio sobre “Jesús y la arqueología” celebrado en Jerusalén en agosto de 2000. Secciones del capítulo 12 constituyeron una ponencia del seminario relativo a “El Jesús histórico” en el congreso anual de la Society for New Testament Studies, en Montreal (agosto de 2001), y fueron utilizadas también para la Festschrift (FS)1 de Peder Borgen. Partes de los capítulos 9 y 14 contribuyeron a ponencias sobre “Jesús y la santidad” de un seminario interdisciplinario de la Universidad de Durham organizado por Stephen Barton en noviembre de 1999, y a una disertación sobre “Jesús y la pureza” pronunciada durante la reunión de la SBL en Denver, Colorado, en noviembre de 2001. Material recogido en los capítulos 15 a 17 fue primero elaborado cuidadosamente para dos colaboraciones, una de ellas la Festschrift de mi viejo amigo David Catchpole. Y secciones del capítulo 18 han contribuido aún a otra Festschrift, ésta de mi antigua colega Sandy Wedderburn.
Más interactivo y generador de útiles respuestas, el conjunto de los primeros catorce capítulos aportó la materia principal al programa del Seminario de Investigación Neotestamentaria de Durham durante dos trimestres de la primera mitad de 2001. Fueron unas sesiones particularmente retadoras y estimulantes, y estoy reconocido a los miembros del Seminario por sus comentarios y críticas, sobre todo a mis colegas Stephen Barton, Loren Stuckenbruck, Crispin Fletcher Louis y (como con mi Theology of Paul) especialmente a Walter Moberly. Charlene Moss me libró de varias expresiones del inglés británico que habrían resultado extrañas a anglohablantes americanos. En cuanto a mis posgraduados, la coincidencia en objetos de estudio señaladamente con Martha Cserhati, dedicada a “la tercera búsqueda del Jesús histórico”, y con Terence Mournet, en su investigar sobre la tradición oral en los evangelios, ha sido sobremanera instructiva y fructífera. No menos gratitud guardo hacia Jeffrey Gibson, quien me persuadió de que “colgara” mi “Jesús en la memoria oral” en su Seminario XTalk de Internet. Las dos semanas de diálogo diario con otros miembros del Seminario se centraron no tanto en las cuestiones básicas de los datos sinópticos –según yo pensaba– como en las implicaciones de mi idea del proceso de transmisión oral para la subsiguiente formación de la Iglesia y la aparición de los evangelios. Los beneficios del diálogo se extenderán, en consecuencia, al segundo de los proyectados tres volúmenes de estudio del cristianismo en sus comienzos. Además, la experiencia ayudó a recargar las “pequeñas células grises”, y varias de las contribuciones fueron muy pertinentes, en particular las de Mark Goodacre, Brian McCarthy, Bob Schacht y Ted Weeden.
Por otro lado, directamente o utilizando el correo, sometí al juicio de amigos y colegas varias partes del manuscrito en primera o segunda redacción. Las respuestas, todas invariablemente útiles, me llegaron, en la propia Durham, de Richard Britnell, David Brown, Joe Cassidy, Colin Crowder, Sheridan Gilley, Margaret Harvey y Robert Hayward; desde otras partes del Reino Unido, de Richard Bauckham, Bob Morgan, Ron Piper, Graham Stanton y Anthony Thiselson; y desde Norteamérica, de Jim Charlesworth, Helmut Koester, John Kloppenborg y, señaladamente, de John Meier y Scot McKnight. Sus atinadas observaciones me han llevado a matizar o enmendar numerosos puntos particulares, y les estoy muy agradecido por ello, aun cuando en algunos casos, después de ulteriores consideraciones, haya vuelto a mi idea primitiva. Huelga decir que las posibles interpretaciones erróneas o puras “meteduras de pata” todavía existentes son mías.
Todo el que haya trabajado en este campo puede darse cuenta de que cada una de las Partes de este primer volumen podría haber sido desarrollada hasta formar una monografía. Pero desde el comienzo he sido consciente de que no tenía la posibilidad de examinar todas las opciones exegéticas ni aportar una documentación bibliográfica exhaustiva de las distintas opiniones, ni siquiera en relación con los textos y temas principales. Ello habría supuesto llevar este volumen, considerablemente grueso en su realidad actual, a una extensión y dimensiones disparatadas. Mi interés primordial ha sido dirigir la atención del lector hacia los datos fundamentales (casi siempre de carácter textual) que es preciso tener en cuenta al juzgar si una tradición puede remontarse a Jesús o, como prefiero decir, al efecto inicial producido por su enseñanza y actividad. Ambas razones me han inducido a 1) soslayar el inmenso acervo ya disponible de comentarios a los textos evangélicos, para ocuparme principalmente de las obras que entran con algún detalle en la historia de la tradición subyacente a los evangelios, y 2) no dudar en plantear preguntas históricas relativas al origen de esas tradiciones. Las preguntas acerca de cómo funcionan las distintas tradiciones dentro de cada evangelio quedan para un posterior volumen. No sorprenderá, por tanto, a los conocedores de la literatura de comentario que la mayor ayuda y el más fructuoso diálogo los haya yo encontrado en W. D. Davies y Dale Allison sobre Mateo, en Rudolph Pesch sobre Marcos y en Joe Fitzmyer sobre Lucas. Otros autores son sacados a colación en los lugares oportunos, pero la frecuente referencia a los que acabo de mencionar indica la extensión de mi deuda. Me he esforzado también en limitar lo que de otro modo habría sido una bibliografía desmesurada, ofreciendo las referencias relacionadas con el tema principal del volumen, pero sin incluir artículos de diccionario ni la mayor parte de los artículos mencionados una sola vez a lo largo del volumen. Espero que las notas al pie que acompañan cada capítulo sean lo suficientemente detalladas para indicar ulterior lectura así como mi visión al respecto.
En 1979, cuando ya casi había completado el manuscrito de mis investigaciones sobre los orígenes de la doctrina de la encarnación, me sentí decepcionado al enterarme de que el pretendido título The Beginnings of the Christology [“Los comienzos de la cristología”] ya había sido utilizado por otros autores. Con cierta frustración me dirigí a John Bowden, director literario de la SCM Press, en busca de asesoramiento. Él me respondió enseguida que un título mejor por su mayor fuerza sería Christology in the Making [“La cristología en sus comienzos”]. Acogí con entusiasmo la sugerencia, y el libro en cuestión salió así titulado en 1980. La fuerza de la frase ha seguido resonando en mi cerebro y, esperando causar no demasiada confusión en los anaqueles de los libreros (cosa nada baladí), he decidido poner a la presente obra proyectada en tres volúmenes el título general de Christianity in the Making [“El cristianismo en sus comienzos”]. ¡Ojalá que la lectura del volumen I sea tan placentera y provechosa como lo ha sido para mí su escritura!
Epifanía (6 de enero) de 2002
Objeto de especial cuidado al componer el libro ha sido dejar el texto principal lo más desembarazado posible para facilitar la continuidad en la lectura. Las notas a pie de página tienen como fin documentar cuestiones tocadas en el texto, justificar aserciones efectuadas demasiado escuetamente e indicar campos más amplios de debate junto con la bibliografía correspondiente. Los lectores menos interesados en esos pormenores pueden saltarse tranquilamente las notas o echarles tan sólo una ojeada ocasional. Están dirigidas sobre todo a quienes desean percibir el carácter forzosamente tentativo e hipotético de algunas ideas expuestas, profundizar en cuestiones de detalle o consultar algo de la variada (aunque ni mucho menos completa) bibliografía referida en ellas. Y, como mínimo, pueden ofrecer a los lectores menos familiarizados con los innumerables debates cierta seguridad de que ni siquiera a las opiniones más polémicas expuestas en esta obra se ha llegado sin detenida reflexión y consulta. ¡Feliz lectura!
1Palabra alemana con que habitualmente se designa una obra colectiva escrita en homenaje a un colega. (N. del T.).
Capítulo 1
El cristianismo en sus comienzos
El cristianismo es sin duda la influencia más significativa y duradera de cuantas han configurado el carácter y la cultura de Europa (y por tanto de “Occidente”) en los dos últimos milenios. Entender mejor el cristianismo, su naturaleza y los elementos fundamentales que hicieron tan influyentes sus creencias y valores sigue siendo, en consecuencia, una importante tarea y un reto permanente para la investigación histórica. Dentro de esa empresa, los comienzos del cristianismo requieren una atención especial. Tal necesidad deriva en parte del interés que una fuerza social y religiosa y social tan trascendente reviste siempre para el estudiante de historia, y en parte del hecho de que el cristianismo, así llamado por el nombre de una figura del siglo I, Jesús de Nazaret (Jesucristo), considera los primeros escritos cristianos (el Nuevo Testamento) como definitivos (“canónicos”) para esas creencias y valores. Centrarse en los comienzos del cristianismo no significa, pues, afirmar que únicamente lo “original” es auténtico, ni que sólo “la era apostólica” puede ser juzgada “pura”. Significa simplemente reconocer la continua relevancia de factores primitivos en la determinación de las características del cristianismo que han contribuido a su prolongado impacto. Y para el cristianismo mismo, situar los textos que atestiguan esos comienzos dentro del correspondiente contexto histórico, a fin de entenderlos mejor, es un paso necesario hacia un mayor conocimiento de su propia realidad.
La tarea que pretendemos desarrollar fue una de las más frecuentemente abordadas por anteriores generaciones. A raíz de las influyentes apreciaciones de F. C. Baur (particularmente las expuestas en sus obras de 1845 y 1854)1 y de las menos valoradas de Ernest Renan (1863-1981)2, aparecieron obras como las de Carl Weizsäcker, Das apostolische Zeitalter des christlichen Kirche (1886)3; Alfred Loisy, La naissance du Christianisme (1933) y Les origines du Nouveau Testament (1936)4, y Maurice Goguel, Jésus et les origines du Christianisme (3 vols., 1932, 1946, 1947)5. De América vino un libro más ligero: A. C. McGiffert, A History of Christianity in the apostolic Age (1897)6. Pero los tratamientos más enjundiosos7, así como los más cercanos al presente proyecto, son el de Eduard Meyer, Ursprung und Anfänge des Christentums (3 vols., 1921-1923)8, y particularmente el de Johannes Weiss, Das Urchristentum (por desdicha, incompleto a la muerte del autor en 1914)9. Estas obras, señaladamente la última, se caracterizan por el intento de reunir los frutos de la investigación histórica, literaria y teológica, tan activa en la época. Los eruditos de lengua inglesa raramente se embarcaron en tratamientos generales o síntesis de tanto fuste10, contentándose a lo largo del siglo XX con ocuparse de temas específicos o de escritos introductorios o semipopulares11. La única verdadera excepción es la obra en varios tomos emprendida hace pocos años por N. T. Wright: Christian Origins and the Question of God (hasta ahora dos tomos, 1992, 1996)12. Pese a toda la sustancia de estos volúmenes, y aunque estoy de acuerdo en líneas generales con lo expuesto en ellos, mantengo considerables reservas respecto a la hipótesis que hasta ahora constituye la espina dorsal de la obra. Tener a Wright, ahora obispo de Durham, como interlocutor es una de las satisfacciones con que me compensa el presente proyecto.
El comienzo del tercer milenio, con arreglo a la (inexacta) datación del nacimiento de Jesús, es una coyuntura idónea para echar un vistazo a los frutos de las investigaciones de los últimos dos siglos en un nuevo juicio valorativo del “estado de la cuestión” después de dos mil años. Sin embargo, ante los recientes desarrollos en este campo, reviste mayor perentoriedad una reevaluación más o menos completa de anteriores suposiciones y enfoques. Voy a mencionar solamente los tres factores más significativos. a) En el aspecto metodológico, la crisis del hasta ahora pimpante método histórico-crítico de análisis de fuentes y tradiciones –crisis resultante del posmodernismo en sus varias formas– necesita ser tratada con alguna profundidad. b) La interacción con disciplinas de carácter sociocientífico, particularmente la sociología, ha arrojado en los últimos tiempos abundante luz sobre los textos neotestamentarios y los orígenes del cristianismo; es preciso, por tanto, incorporar los nuevos conocimientos, aunque críticamente, a esa visión de conjunto. c) El descubrimiento de nuevos textos, particularmente los manuscritos del Mar Muerto y los códices de Nag Hammadi, ha socavado las antiguas ideas que determinaban las posturas de los estudiosos sobre la aparición del cristianismo diferenciado de su matriz judía y dentro de la amalgama religiosa existente los dos primeros siglos de nuestra era en el mundo mediterráneo. Aunque los mencionados textos fueron descubiertos hace más de cincuenta años, su impacto sigue repercutiendo en los estudios sobre el cristianismo primitivo, y las discusiones que entonces generaron no han logrado dilucidar aún numerosos puntos esenciales. Espero contribuir en alguna medida a esos debates.
Quien se pone a estudiar los comienzos del cristianismo tiene que habérselas con tres importantes cuestiones: 1) ¿Qué había en Jesús que pueda explicar la huella dejada en sus discípulos y su propia crucifixión? 2) ¿Cómo y por qué el movimiento formado a partir de Jesús no permaneció dentro del judaísmo del siglo I y resultó inaceptable para el emergente judaísmo rabínico? 3) El cristianismo surgido en el siglo II como una religión predominantemente gentil ¿era en esencia el mismo que en su versión del siglo I, o tenía un carácter significativamente distinto?
Estas preguntas no son nuevas. Ya Baur, en su libro sobre Pablo, subrayó la segunda al exponer su programa para una historia del cristianismo primitivo y apuntar que:
La idea (del cristianismo) encontró en los límites del nacional-judaísmo el principal obstáculo para su realización histórica universal. Cómo se rompieron esas barreras, cómo el cristianismo, en vez de seguir siendo simplemente una forma progresista del judaísmo, se afirmó como una doctrina separada, independiente, se desgajó de él y se presentó como una forma emancipada, nueva, de vida y pensamiento religioso, esencialmente ajena a todas las peculiaridades nacionales del judaísmo, es el punto más importante, fundamental, de la historia primitiva del cristianismo13.
El modo en que Baur formuló la cuestión refleja la suprema confianza en sí mismos de los eruditos alemanes del siglo XIX y el triunfalismo de una visión del cristianismo como expresión “absoluta de lo universal, lo no sujeto a condiciones, lo esencial”14, que resulta chirriante para una sensibilidad formada después del Holocausto. Pero, como veremos más adelante en el volumen II, Baur estableció la pauta para los intentos de aclarar la historia del cristianismo primitivo en lo restante del siglo XIX. Y la cuestión de la formación del cristianismo a partir del judaísmo ha reaparecido en la segunda mitad del siglo XX, planteada con toda intensidad por el Holocausto, como uno de los temas absolutamente esenciales para cualquier análisis del período formativo tanto del cristianismo como del judaísmo15.
El final del siglo XIX trajo a primer plano la gran cuestión, resumida en la frase “la helenización [de la forma primitiva] del cristianismo”16. Y la escuela de la historia de las religiones centraba su interés en describir el cristianismo como surgido dentro del mundo grecorromano y en el entorno de otras religiones de la época, señalando las influencias de ese contexto amplio en el cristianismo emergente. La cuestión es bien enfocada al poner de manifiesto la disparidad entre el mensaje de Jesús en los evangelios y el evangelio de Pablo en sus cartas, en las que se supone o concluye (?) que varios aspectos importantes de él deben atribuirse a la influencia de cultos mistéricos y de ideas gnósticas primitivas17. Las consecuencias para nuestra apreciación de los comienzos del cristianismo están claramente indicadas en la famosa descripción por William Wrede de Pablo como “el segundo fundador del cristianismo” y quien “fuera de toda duda ejerció la mayor –no la mejor– influencia”, superando en esto al primer fundador, Jesús18.
Esto toca cuestiones que es preferible dejar para el volumen II. Pero una de las percepciones clave del siglo XX ha sido el reconocimiento de que el discurrir histórico no admite una clara compartimentación. No es tan fácil distinguir a Jesús y el cristianismo judío, de Pablo y el cristianismo helenístico/gentil, de los Padres Apostólicos y la gran Iglesia emergente, y de las formas judeocristiana y gnóstico-heréticas del cristianismo. Tal paso adelante lo dio Walter Bauer en su Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum (1934, 21964), al argüir que las formas primitivas del cristianismo en varios importantes centros mediterráneos pudieron haber consistido en lo que la “ortodoxia” posterior llegó a considerar como “herejía”19. Dicho de otro modo, las formas primitivas del cristianismo tenían mucho más de mezcolanza de lo que se había pensado. ¿Existió alguna vez en forma “pura”? También la tesis de Bauer es tema para un posterior volumen. Pero las cuestiones que suscitó no pueden circunscribirse al siglo II. En una de las más importantes contribuciones del siglo XX a la reconstrucción de los comienzos del cristianismo, James Robinson y Helmut Koester expusieron la idea de Bauer a la luz de los textos de Nag Hammadi y concluyeron que era aplicable también al cristianismo del siglo I20. ¿Hubo alguna vez una sola forma de cristianismo? ¿Es el cristianismo del Nuevo Testamento simplemente el depósito de esa forma, que perduró y/o se impuso a formas rivales (¡cristianas!)?21
Ambas cuestiones de gran calado –el surgimiento del cristianismo desde dentro del judaísmo y su implantación en el ámbito más amplio del mundo helenístico– inevitablemente tuvieron que suponer un impacto para el primero, en el intento de comprender la misión y el mensaje de Jesús y su influencia determinante. Por un lado, la (re)afirmación de que Jesús era judío se ha convertido en uno de los lugares comunes de la erudición neotestamentaria contemporánea. Pero cuanto más firmemente es situado Jesús dentro del judaísmo de su tiempo, más apremiantes se hacen las preguntas “¿Por qué fue crucificado?” y “¿Cómo es que el movimiento surgido de su misión dejó de ser parte del judaísmo (¡de ser judío!) tan pronto?” Por otro lado, hoy se baraja frecuentemente la posibilidad de que el pluralismo detectado por Bauer fuera una característica del cristianismo desde el principio, es decir, desde las primeras reuniones para escuchar la predicación del mismo Jesús. Es posible también que tal predicación rezumara ya helenismo, pese a haber presentado Harnack la influencia helenística como peculiar del siglo II. Estos últimos asuntos figuran entre los más importantes que serán analizados en las páginas siguientes (vol. I). Pero en este punto lo que interesa subrayar es que las cuestiones que motivan la investigación histórica de los comienzos del cristianismo ya no se pueden distribuir perfectamente en volúmenes separados. Una historia del cristianismo primitivo ya no puede tratar la misión y el mensaje de Jesús simplemente como prolegómenos, ni circunscribirse al período y a los documentos neotestamentarios. A menos que se tengan también en cuenta las principales transiciones –de Jesús a Pablo, del NT a los primeros Padres (¡y herejes!)–, no será posible comprender debidamente, ni captar en toda su dimensión, la significación de Jesús ni la de Pablo, ni tampoco el cristianismo del NT ni el de los escritos de los primeros Padres.
En otras palabras, lo que se pretende con El cristianismo en sus comienzos es ofrecer en tres volúmenes una descripción y un análisis integrales, de carácter histórico y teológico, social y literario, de los primeros ciento veinte años de cristianismo, aproximadamente (27-150 d. C.). Como no podía ser de otro modo, el volumen I girará en torno a Jesús. La Primera Parte examinará lo que ha llegado a ser universalmente conocido como “la búsqueda del Jesús histórico”, centrándose en las principales aportaciones realizadas en este campo de investigación a lo largo de los dos últimos siglos y preguntando cuáles de ellas y en qué grado son todavía válidas. Sostendrá la tesis de que las tradiciones evangélicas ofrecen un claro retrato de Jesús tal como era recordado, puesto que muestran con nitidez suficiente para los presentes propósitos el impacto producido por Jesús en sus primeros seguidores. La Segunda Parte analizará las fuentes a nuestro alcance y describirá el contexto histórico de la misión de Jesús tan concisamente como sea posible, con un ojo puesto en el actual debate sobre esas fuentes y sin perder tampoco de vista los estudios arqueológicos y sociológicos más recientes. El rasgo que en mayor medida caracterizará el presente estudio será el intento de reevaluar la importancia de la tradición de la misión de Jesús y la idea de que los evangelios sinópticos atestiguan un modelo y una técnica de transmisión oral que han asegurado una continuidad y estabilidad en la tradición de Jesús mayores de lo que generalmente se consideraba hasta ahora. Desde la Tercera Parte hasta la Quinta, el esfuerzo estará dirigido a obtener una visión general de la misión de Jesús (como es recordada por sus primeros seguidores), entrando de manera sucesiva en los principales temas, algunos muy controvertidos y otros, sorprendentemente, dejados fuera de debate; también, inevitablemente, se abordarán las cuestiones de qué pensaban de Jesús sus oyentes, qué pensaba él de sí mismo y por qué fue crucificado.
El volumen II empezará con una sección metodológicamente equivalente a las Partes Primera y Segunda del volumen I: búsqueda de la “comunidad primitiva” histórica y evaluación de las fuentes disponibles, que incluyen no sólo los Hechos de los Apóstoles sino también lo que puede deducirse de los evangelios y las epístolas. Al intentar esbozar la historia primitiva y la aparición de “los helenistas” (Hch 6,1) es importante apreciar el carácter de la antigua secta de los nazarenos dentro del “sectarismo” del judaísmo del Segundo Templo. La expansión más temprana del nuevo movimiento, sus causas y su desarrollo requieren cuidadoso trabajo detectivesco, con detenido examen de datos e indicios, y lo mismo la expansión no referida en Hechos. Particular interés será dedicado en este punto a una evaluación de las afirmaciones cada vez más clamorosas de que hubo formas diversas y alternativas de cristianismo tan tempranas como las atestiguadas en el NT canónico.
Dada la importancia de Hechos y de las cartas paulinas entre los escritos neotestamentarios, la figura dominante en la segunda mitad de ese período no puede ser otra que Pablo. Pero su vida y su obra deben reconstruirse en una imagen integrada, al igual que su figura debe ser situada en el contexto más amplio de una secta nazarena “partiendo de Jerusalén”. La aparición de los rasgos distintivos que iban a delimitar el cristianismo y dar como resultado una religión separada fue un proceso bastante más complejo, en el que estuvieron implicados muchos otros además de Pablo, si bien sus contribuciones son infinitamente más difíciles de desenmarañar y traer a la luz. En (probablemente) estrecha proximidad, la muerte de Pablo y el comienzo de la primera rebelión judía (66 d. C.) apuntan hacia 70 d. C. como el natural terminus ad quem para el volumen II, ya que fue entonces cuando, propiamente hablando, el judaísmo del Segundo Templo llegó a su fin con la destrucción del templo jerosolimitano.
Mientras resumo tan sucintamente los contenidos de la obra, aún tengo por decidir los del volumen III. Mi intención, no obstante, es abarcar lo que de manera aproximativa puede clasificarse como la segunda y tercera generaciones del cristianismo (70-150). Es el período en que se escribieron casi todos los textos del NT; pero la tarea de ponerlos en correlación con otros documentos del mismo período, particularmente con textos judíos y grecorromanos y datos epigráficos, y de elaborar una coherente imagen de conjunto es extremadamente ardua. Además, 150 d. C. nos lleva al período en que se exacerba el reto representado por la tesis de Bauer, cuando las confrontaciones entre el cristianismo o cristianismos nacientes y sus principales competidores son ya manifiestas. El año 150 es también la fecha puesta por Weiss como límite y que, aunque arbitraria, debería ser suficiente para garantizar que la laguna entre el NT y el cristianismo “posapostólico” ha quedado colmada y que las orientaciones y tendencias que dieron al cristianismo su carácter permanente están suficientemente claras.
1F. C. Baur, Paulus: Der Apostel Jesu Cristi (1845) y Die Christliche Kirche der drei ersten Jahrhunderte (1854). Las correspondientes traducciones inglesas, a las que en adelante se hará referencia, son Paul: The Apostle of Jesus Christ, 2 vols.(Londres: William & Norgate, 1873, 1875); The Church History of the First Three Centuries, 2 vols.(Londres: William & Norgate, 1878-1879).
2E. Renan, Histoire des Origines du christianisme en 5 volúmenes, que empiezan con su Vie de Jésus; trad. ingl., The History of the Origins of Christianity (Londres: Mathieson, s.f.).Hay también traducción española, aunque sólo del primer volumen: Vida de Jesús (Madrid: Ediciones Ibéricas, 1990).
3Trad. ingl., The Apostolic Age of Christian Church, 2 vols. (Londres: William & Norgate, 1907, 1912).
4Trad. ingl., The Birth of the Christian Religion y The Origins of the New Testament, en un solo volumen (Nueva York: University Books, 1962).
5La vie de Jésus (París: Payot, 1932), La naissance du Christianisme (París: Payot, 1946) y L’Église primitive (París: Payot, 1947).
6Edimburgo: Clark, 1897.
7Dignos también de mención son los volúmenes iniciales de las obras a gran escala sobre la historia de la Iglesia de H. Lietzmann, A History of the Church, vol. I: The Beginnings of the Christian Church (Londres: Luttewroth, 1937, rev. 1949), y J. Lebretony / J. Zeiler, The History of the Primitive Church (trad. esp., El nacimiento de la Iglesia [Valencia: Comercial Editora, 2006]).
8Stuttgart: J. G. Cotta, 1921-1923.
9Trad. ingl., Earliest Christianity: A History of the Period AD 30-150 (Nueva York: Harper, 1959).
10McGiffert ofreció sólo un breve tratamiento de la figura de Jesús y limitó su estudio al período neotestamentario.
11Las obras de importancia más recientes son C. Rowland, Christian Origins: An Account of the Setting and Character of the Most Important Messianic Sect of Judaism (Londres: SPCK, 1985), y P. Barnett, Jesus and the Rise of Early Christianity: A History of New Testament Times (Downers Grove: InterVarsity, 1999).
12The New Testament and the People of God (Londres: SPCK, 1992); Jesus and the Victory of God (Londres: SPCK, 1996).
13Baur, Paul, 3(la cursiva es mía).
14Baur, History, 4-6, 33, 43, 47.
15Véase mi The Partings of the Ways between Christianity and Judaism and Their Significance for the Character of Christianity (Londres: SCM, 1991) 1-17. Por lo general, la importancia del plural (Partings) ha sido reconocida en las reacciones a este libro; pero no menos necesario es reconocer también la de la frase final (for the Character of Christianity), con que se trata de dirigir la atención hacia una característica fundamental de los orígenes del cristianismo. La significación para el judaísmo histórico (rabínico) tiene que entrar asimismo, necesariamente, en el orden del día para el actual diálogo entre judíos y cristianos.
16Adolf von Harnack, en sus famosas conferencias, Das Wesen des Christentums (1899-1900; trad. ingl., What Is Christianity, Williams & Norgate, 31903 [trad. esp., La esencia del cristianismo, Barcelona: Palinur, 2005]), definió “el hecho más importante en la historia de la Iglesia del siglo II” como “el influjo del helenismo, del espíritu griego, y su fusión con el evangelio” (p. 203; la cursiva es de Harnack).
17Para detalles véase infra, vol. II (§20).
18W. Frede, Paul (vers. orig., 1904; trad. ingl., Boston: Beacon, 1908) 180.
19Trad. ingl., Ortodoxy and Heresy in Earliest Christianity (Filadelfia: Fortress, 1971).
20J. M. Robinson / H. Koester, Trajectories through Early Christianity (Filadelfia: Fortress, 1971).
21En mi Unity and Diversity in the New Testament: An Inquiry into the Character of Earliest Christianity (Londres: SCM, 1977, 21990) seguí a Robinson y Koester hasta el punto de llamar la atención sobre la diversidad del cristianismo primitivo, es decir, la diversidad dentro del Nuevo Testamento. Sin embargo, realmente no abordé el asunto de una diversidad de la que el NT mismo era sólo parte.
PRIMERA PARTELA FE Y EL JESÚS HISTÓRICO
Capítulo 2
Introducción
Con Jesús comenzó lo que luego fue llamado cristianismo. Que Jesús lo iniciara, o que ese movimiento se retrotrajera a Jesús para situar en él su origen, es algo por dilucidar. En cualquier caso, y con todas las reservas que puedan parecer oportunas o necesarias a la luz de análisis más detallados, la afirmación de que comenzó con Jesús sigue siendo válida. Por tanto, toda investigación de los orígenes del cristianismo tiene que tener su punto de partida en esa figura histórica que, según es generalmente admitido, llegó al apogeo en su ministerio hacia el año 30 de la era común (e. c.)
Dada su significación inconmensurable, Jesús siempre ha sido y será objeto de curiosidad y fuente de fascinación. En siglos anteriores, el interés por personajes y acontecimientos de importancia religiosa solía expresarse principalmente mediante peregrinación, el antiguo equivalente de la visita o el viaje turísticos. El gran recorrido que la reina Elena, madre del emperador Constantino, realizó por Tierra Santa en el siglo IV para identificar los lugares del ministerio de Jesús marcó el comienzo del interés cristiano por el “dónde” de los eventos de esa actividad pública. Las Cruzadas estuvieron motivadas por el afán de mantener el acceso de los peregrinos a los lugares convertidos en santos para los cristianos a causa de los acontecimientos de que fueron escenario según los evangelios. Y en una época de analfabetismo generalizado, los episodios evangélicos de la vida de Jesús cobraron plasmación visual al ser representados artísticamente, a veces de manera tan admirable como en la catedral de Chartres.