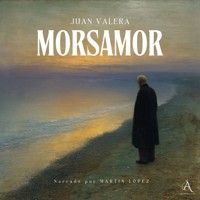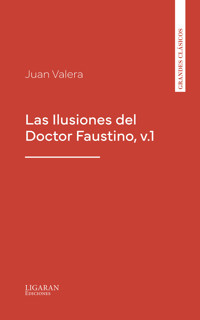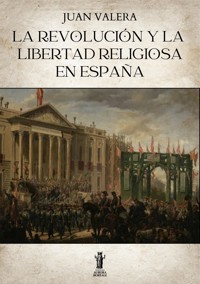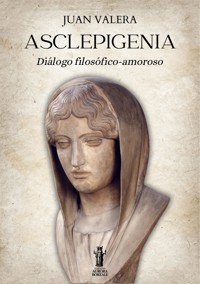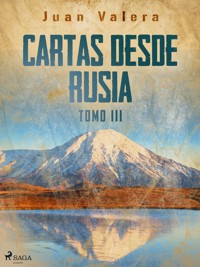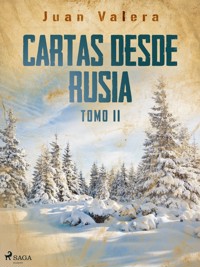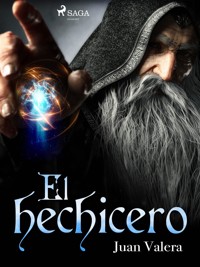Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Literatura
- Sprache: Spanisch
Aunque Juanita la Larga (1895) refleje las costumbres de la sociedad rural cordobesa de finales del siglo XIX, Juan Valera (1824-1905) mantiene en esta novela sus principios estéticos, opuestos al determinismo naturalista: «En el mundo de la fantasía, que es el mundo de la novela, debemos admitir, no ya como verosímiles, sino como verdaderos, todos los legítimos engendros de la fantasía». Este «último idilio clásico de la literatura española» en el que se relata la historia de amor entre un viudo cincuentón y una joven que, marcada por el estigma de hija ilegítima, se esfuerza por reafirmar su personalidad, es una historia que rebosa fuerza, frescura y humor. Prólogo de Francisco Caudet
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan Valera
Juanita la Larga
Prólogo de Francisco Caudet
Índice
Prólogo
Bibliografía selecta
Juanita la Larga
[Dedicatoria]
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Epílogo
Créditos
Prólogo
Juan Valera y Alcalá Galiano (1824-1905), descendiente de una linajuda familia andaluza venida a menos, es una de las figuras señeras de la literatura española del siglo XIX. Diplomático, político y académico, escribió, además de novelas, poesía, dramas, cuentos, crítica y un voluminoso epistolario.
Las misiones diplomáticas que desempeñó de 1847 a 1895, con períodos de cesantía, le llevaron a Nápoles, Lisboa, Río de Janeiro, Dresde, San Petersburgo, Fráncfort, Washington, Bruselas y Viena. Sus largas estancias en el extranjero le permitieron dominar una serie de idiomas y entrar en contacto directo con diversas culturas. Además, durante la etapa napolitana, de 1847 a 1849, se interesó a fondo por el latín y el griego. Cosmopolita y políglota, estuvo, por tanto, atento a las manifestaciones culturales del mundo moderno así como del clásico. De ello son prueba sus colecciones de ensayos: Estudios críticos sobre literatura, política y costumbres de nuestros días (1864), Disertaciones y juicios literarios (1878), Nuevos estudios críticos (1888), Cartas americanas (1889) y Nuevas cartas americanas (1890). Tradujo también Dafnis y Cloe (1880). Valera fue, en su época, el crítico español mejor familiarizado con las corrientes culturales en boga fuera de España. Su obra crítica fue en extremo versátil. Como dijo él mismo en carta a su amigo Heriberto García de Quevedo: «Yo me siento incapaz de ser dogmático en mis opiniones flosóficas; ando siempre saltando del pro al contra, y dudando y especulando, sin atreverme a seguir doctrina alguna». Su liberalismo le permitió, sin apenas estrecheces de miras, adentrarse en las diversas parcelas de la cultura. Valoró positivamente la poesía de Rubén Darío, el teatro de Benavente o la prosa de Baroja. Sus juicios contra el naturalismo supo presentarlos con una ironía y un humor de fino polemista. Lo cual implicaba asimismo una buena tasa de tolerancia.
Pero, de cualquier modo, Valera fue un hombre conflictivo. A pesar de su cosmopolitismo descubrió la importancia de lo peculiar de la cultura española de la mano del costumbrista Serafín Estébanez Calderón, quien, precisamente en la estadía napolitana (1847-1849), casi le empujó al borde del costumbrismo. Su andalucismo, presente en casi todas sus novelas, se aparta del regionalismo de otros novelistas contemporáneos. Contrario al romanticismo, en su obra se pueden rastrear muchos detalles románticos. Escritor idealista se acerca a describirnos la realidad, de la que nunca pudo zafarse del todo. Queriendo estar siempre au dessus de la mêlée, algunas de sus novelas causaron auténticos escándalos. Antinaturalista declarado, tiene novelas, como Genio y figura, que cabe relacionar con el naturalismo. Liberal en política, fue partidario de un conservadurismo social. Inmerso en el siglo XIX, sus raíces ahondaban en el siglo XVIII. Sin embargo, su didactismo, evidente sobre todo en sus escritos críticos, es descalificado por un continuo ataque contra la enseñanza y cualquier intento de probar cosas. En una época en que importaba pintar y desvelar la realidad aboga por el arte puro, púdico, intrascendente. Su gran amor por España iba acompañado de los más furibundos ataques. Defensor, en Pepita Jiménez, del krausismo, era partidario de la Restauración...
Su obra novelística también recoge estas contradicciones, que, obviamente, dificultan una clasificación terminante. Además, hay que tener en cuenta que Valera, en su teoría sobre la novela, estuvo manteniendo unos principios que no siempre puso en práctica a la hora de escribir sus propias novelas. La ambigüedad en que se movía continuamente, a todos estos niveles, tendrá motivaciones que no son fáciles de dilucidar. Por una parte, fue el decano de la llamada Generación de 1868. Nacido en 1824, Alarcón y Pereda eran nueve años más jóvenes que él; Galdós, diecinueve; la Pardo Bazán, Clarín y Palacio Valdés, más de veinticinco. Quizás estas diferencias de edad situaran a Valera en una zona menos propicia a asumir unos principios generacionales, que esbozo más abajo. La edad explicaría cierto desfase con relación a la generación que encabezaba. Por otra parte, fue un hombre que nunca llegó a encajar, por su temperamento y formación, en la sociedad española. La incapacidad de adaptación, otra nueva contradicción, le vendría por haber alcanzado una «sabiduría humanística y una cultura multiforme en su vida trashumante de diplomático»1.
Como sea, y dejando a un lado la novela inconclusa Mariquita y Antonio (1861), Valera publicó su primera novela, Pepita Jiménez, en 1874. Tenía cincuenta años, y Galdós había publicado ya La Fontana de Oro, La sombra y El audaz. No olvidemos tampoco que, antes, en 1870, Galdós había publicado su artículo «Observaciones sobre la novela contemporánea en España», en donde había denunciado que los novelistas españoles no prestaran atención a los elementos «que la sociedad nacional y coetánea les ofrece con extraordinaria abundancia». En 1874 la historia nacional había experimentado –por tanto, eran materia novelable– profundas alteraciones: la primera huelga general (1855); las sublevaciones campesinas de Loja (1861); la Revolución de Septiembre (1868); la elección de Amadeo I (1871); la segunda guerra carlista (1872-1876); la proclamación de la primera República (1873); la sección española de la Asociación Internacional de Trabajadores alcanza en Andalucía, en 1873, la cifra de casi 40.000 miembros; la Restauración de Alfonso XII (1874)... La novela de Valera, Pepita Jiménez (1874), haciendo prácticamente abstracción de estas realidades, se define como psicologista e idealista. Analiza, aparte otros subtemas, unas pasiones humanas que giran en torno al amor en su doble vertiente erótica y religiosa. Aunque sitúa la acción en Andalucía, escamotea la realidad social y hasta la objetivo-geográfica –pues el paisaje es también una excusa–. Como ha señalado José F. Montesinos hablando de Pepita Jiménez: «Valera... fue siempre “partidario del arte por el arte”, apretada fórmula del mayor egoísmo, frente al que apenas es nada el egoísmo de la santidad. Lo que importó para él fue su vida interior, y el mundo en torno se redujo a un gran espectáculo sobre el que pasó los ojos, interesado en su contemplación, muy divertido a veces, pero sin entregársele nunca... La novela objetiva a la moda no podía brindarle grandes goces, y él no le halló ni sentido siquiera. Su mundo estaba dentro de él, hecho de sus ensueños de adolescente débil, inerme en la vida; sus meditaciones, sus filosofías, su reelaboración de ideas recogidas en las mejores fuentes, sus goces de hombre sensible, de amador de la belleza, del amor –de las mujeres en cuanto dispensadoras de amor y encarnación de belleza–. Y Valera no saldrá ya nunca de esta temática»2.
En las demás novelas que escribió en la década de los 70, vemos cómo Valera no sale nunca, en efecto, de esta temática. A lo sumo incorpora algunas variantes o nuevos temas tangenciales, secundarios. En Las ilusiones del doctor Faustino hay una amalgama de introspecciones, ambiciones y frustraciones personales. (Véase, a modo de ejemplo, el capítulo «¿Para qué sirve?».) En El Comendador Mendoza (1877) vuelve sobre un problema de conciencia y sobre las relaciones amorosas, que apuntan también en Pepita Jiménez –y más tarde en Juanita la Larga–, entre un hombre y una mujer de edades muy diferentes. En Pasarse de listo (1878) nos hallamos ante un nuevo asunto amoroso que acaba en suicidio. En Doña Luz (1879) nos presenta Valera un nuevo problema religioso-amoroso que acaba –son raras sus novelas sin un final feliz– en tragedia. En los años 90, o mejor dicho después de 1895, año en que se instala definitivamente en Madrid, escribe otras tres novelas: Juanita la Larga (1895) Genio y figura (1897) y Morsamor (1899). Genio y figura es un estudio destemporalizado de una mujer; Valera cae una vez más en una reducción de la realidad a fórmulas ideales. Morsamor está en la línea de las novelas históricas con muchos artilugios, erudición y referencias al ocultismo y teosofía. Escrita en unos momentos en que España acababa de perder la guerra con Cuba y en que el mismo Valera se sentía envejecido y sin salud, tiene una intencionalidad evasiva y escapista. Valera, en la carta-dedicatoria que abre Morsamor, decía: «Para distraer mis penas egoístas al considerarme tan viejo y tan quebrantado de salud, y mis penas patrióticas al considerar a España tan abatida, he soltado el freno de la imaginación, que no le tuve nunca muy firme, y la he echado a volar por esos mundos de Dios, para escribir la novela que te dedico». Por otro lado Morsamor enlaza con Las ilusiones del doctor Faustino, en cuanto se insiste en que la ambición es un valor falso. Pero la novela supone también –lo que no deja de ser paradójico– la culminación de unas ambiciones juveniles de escritura épica cristalizadas al fin de este texto, así como una muestra palmaria de su reiterada opinión de que había que escribir para distraer y entretener.
Hablemos ya, pues, un poco de sus ideas sobre la novela, ideas que fueron expuestas sobre todo en el artículo «De la naturaleza y carácter de la novela» (1860) y en el libro Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas (1886-1887). (No deja de ser interesante que se hubiera ocupado de la novela bastantes años antes de escribir su primera novela completa, Pepita Jiménez [1874]. Mariquita y Antonio [1861] quedó incompleta, aunque, es cierto, en ella está en germen todo el arte novelesco de Valera, como muy bien apunta Montesinos.) En sus ensayos teóricos hay una afirmación de que el arte debe ser vehículo y expresión de belleza. Negaba así el realismo entonces en auge. O si se quiere, pretendía encerrar al realismo en los límites que imponía la realización de la belleza. Valera, siempre idealista hasta la médula, defendía que había que representar la realidad sublimada por una transposición de cualidades deleitosas, estetizantes y bellas, aunque no correspondiesen a los datos vulgares, feos o deprimentes que se hallaban en el mundo real y objetivo. De ahí también la finalidad lúdica y epicúrea que adjudicaba a la novela. Para Valera, «si la novela se limitase a narrar lo que comúnmente sucede, no sería poesía, sino una historia falsa, baja y rastrera». Las leyes de la novela no son para él las de la realidad: «En el mundo de la fantasía, que es el mundo de la novela, debemos admitir, no ya como verosímiles, sino como verdaderos, todos los legítimos engendros de la fantasía. El criterio de la verosimilitud fantástica es el que decide sobre la legitimidad de esos engendros, sometidos en sus movimientos, en su desarrollo y vida a ciertas leyes de conveniencia y lógica». En otro lugar reitera y expande su concepción de la novela diciendo que «es un género tan comprensible y libre, que todo cabe en ella, con tal que sea historia fingida. Sin embargo, como toda buena novela tiene algo de poesía, siempre intervienen, y siempre procuran los novelistas que intervengan en sus obras, lo extraordinario, lo ideal, lo raro y lo peregrino. Por eso se llama novelesco lo que no sucede comúnmente». El escapismo, de la mano de la idealización, es bien patente.
Pero en la concepción de la novela expuesta por Valera a lo largo de su vida hay también una apuesta por la imaginación. En un artículo, «La novela enfermiza»3, escribió: «La poesía, y la novela es un género de poesía, es imitación de la naturaleza, pero importa entender que la naturaleza es todo lo existente y todo lo posible, lo que vemos y lo que soñamos, lo que sabemos y lo que imaginamos o creemos. De ahí la dificultad insuperable de marcar límites entre lo verosímil y lo inverosímil» (el subrayado es mío). Estas opiniones no concordaban con los gustos imperantes en el momento, negando de modo absoluto validez a la decimonónica concepción de la novela como vehículo para indagar y descubrir la realidad inmediata. Sin embargo, Valera denunciaba una de las fallas del realismo y del naturalismo: el desahucio de la imaginación y de la fantasía. Claro que Valera no defendía un espacio para la imaginación y la fantasía dentro del realismo, sino en sus aledaños. Es decir, Valera no entendía que la imaginación y la fantasía podrían ser instrumentos útiles al realismo y al naturalismo, contribuyendo de forma dialéctica, más radical y eficazmente, a penetrar y transformar la realidad. No. Valera, al hablarnos de la imaginación y de la fantasía, quiere evitar un enfrentamiento con la realidad. (A modo de ejemplo, estas palabras dirigidas desde Cabra, pueblo natal de Valera, a su mujer: «Éste es un país pobre, ruin, infecto, desgraciado, donde reina la pillería y la mala fe más insigne. Yo tengo bastante de poeta, aunque no te lo parezca, y me finjo otra Andalucía muy poética, cuando estoy lejos de aquí». Valera se liberaba a sí mismo y a la realidad imaginativamente. Su estética era congruente con una perentoria necesidad personal. No hay más; nunca fue espontáneo Valera.)
De todos modos, la obra novelesca de Valera tiene la rareza –de ahí su interés– de estar escrita contracorriente. Ello le permitió no caer en dogmatismo alguno y aceptar como materia novelable tanto lo real como lo fingido, siempre filtrado todo, desde luego, por los límites de una concepción convenientemente distanciada y a la vez estetizante –incluso escapista– de la realidad.
Juanita la Larga, calificada por Montesinos como el «último idilio clásico de la literatura española», es un buen ejemplo de la teoría y práctica novelesca de Valera. Casi ciego en 1895 –tenía entonces setenta y un años– hubo de dictar esta novela a un amanuense. La situó en un lugar impreciso de Andalucía pero que debía corresponder a Cabra y Doña Mencía, poblaciones cordobesas en donde nació y pasó la niñez. En 1872 publicó un artículo de costumbres, «La cordobesa», en donde hablaba de estos lugares infantiles y del recuerdo de una Juana la Larga y de su hija, llamada Juanita. Además mencionaba virtudes de las mujeres cordobesas como la honra y la limpieza, y dotes excepcionales para preparar pasteles, conservas, comidas, etc. Hay, en este artículo de 1872, la mención a las dos Juanas y a otros temas que se van a repetir –o a incorporar con variantes– en Juanita la Larga, en 1895. «La cordobesa –nos relata Valera en su artículo costumbrista–, es todo vigilancia, aseo, cuidado y esmerada economía... Quien en realidad dirige (en los días de matanza) es el ama. Y sólo cede el ama la dirección... cuando se da la feliz circunstancia de que haya alguna mujer que sea un genio inspirado, con misión y vocación singular para tales asuntos. Así sucedía en mi lugar con una mujer que llamaban Juana la Larga, la cual murió ya; y es muy cierto que ha dejado una hija heredera de sus procedimientos arcanos... Pobre o rica (la mujer cordobesa) se esmera, como he dicho, en la casa. En algunas hay habitaciones empapeladas; pero lo común es el enjalbiego, lo cual será grosero y rústico si se quiere, mas alegra con la blancura y da a todo un aspecto de limpieza. La misma ama, si es pobre, y si no la criada, enjalbega a menudo toda la casa, incluso la fachada...» También relata una escena que aparecerá luego en Juanita la Larga: «La moza, que desde niña trabaja, anda mucho y va a la fuente que está en el ejido, volviendo de allí con el cántaro lleno, apoyado en la cadera o con la ropa lavada por ella en el arroyo, es fuerte, pero no gorda. La fuente o el pilar era el término de mi paseo cotidiano, y allí me sentaba yo (algo que en la novela hace don Paco) en un poyo, bajo un eminente y frondoso álamo negro. Al ver lavar a las chicas, o llenar los cántaros y subir con ellos tan gallardas, airosas y ligeras, por aquella cuesta arriba, me trasladaba yo en espíritu a los tiempos patriarcales; y ya me creía testigo de alguna escena bíblica como la de Rebeca y Eliezer; ya, comparándome con el prudente rey de Ítaca, me juzgaba en presencia de la princesa Nausicáa y de sus amables compañeras». Valera, pues, parte de un artículo de costumbres para escribir su novela4. Pero tanto los recuerdos como el paisaje andaluz serán un pretexto para formular una entonación lírica, en la que habrá erudición, desdoblamiento de su persona y no pocas reminiscencias de preocupaciones íntimas, muy valerianas. Así el tema de las relaciones amorosas entre un hombre y una mujer con mucha diferencia de edad. El mismo Valera se había casado, en 1867, con una mujer bastante más joven que él5. Además, este tema lo había tratado en otras novelas, como en Pepita Jiménez o en El Comendador Mendoza. Pero cuando escribió Juanita la Larga probablemente debió enfrentarse a este problema con un mayor distanciamiento. O tal vez el recuerdo de esas jóvenes cordobesas le despertó una sensibilidad dormida o semidormida, en 1895. Sea como sea, a la crítica que le hiciera «Clarín» por el éxito amoroso de don Paco, que calificó de «sobrenatural», replicó Valera: «Voy a hablar de nuevo de su artículo de usted sobre Juanita la Larga para hacer contra él una impugnación muy decidida. Hace siete u ocho años que me considero inválido, que empecé a dar el bajón que ya he dado por completo. Hoy tengo setenta y un años, tres meses y algunos días y estoy hecho una verdadera plepa. Sostengo, pues, sin egoísmos que un hombre de naturaleza sana y buena... puede y debe enamorar a una muchacha y cumplir digna y satisfactoriamente con ella tan bien como un hombre de treinta».
Valera, viejo y casi ciego, contempla ese paisaje humano y geográfico de su infancia andaluza. Evoca un mundo localizable, a unos personajes identificables, pero esta evocación le sirve de apoyatura para describirnos un mundo y unos personajes reales sólo de manera vaga y fantasmal, un tanto etérea y difuminada. Lo que le preocupa esencialmente es crear tipos y exponer una anécdota moral de traza casuística. Por eso sus novelas enlazan, de una parte, con el costumbrismo y, de otra, con el subjetivismo idealizante.
Curiosamente, en la carta-dedicatoria que escribió para Juanita la Larga, Valera confesaba: «No sé si este libro es novela o no. Le he escrito con poquísimo arte, combinando recuerdos de mi primera mocedad y aun de mi niñez, pasada en tal o cual lugar de la provincia de Córdoba. A fin de tener libre campo en que fingir una acción, no determino el lugar en que la acción pasa..., pero yo creo que los usos y costumbres, los caracteres, las pasiones y hasta los lances de mi relato han podido suceder naturalmente y tal vez han sucedido, siendo yo... más bien historiador fiel y veraz que novelista rico de imaginación e inventiva». Y más abajo añade que su novela «puede considerarse como espejo o reproducción fotográfica de hombres y de cosas de la provincia en que yo he nacido...». Pero, insisto, Valera se limita a sugerir un paisaje y unos hombres. Hay un deleite sensorial y poca descripción objetiva, realista. Valera no parecía comprender bien qué era el realismo, la escritura realista de sus contemporáneos. Por eso es gratuito que Valera situara a su Juanita la Larga entre las novelas realistas y que afirmara, en esta carta-dedicatoria, que «si no fuese porque ahora está muy en moda este género de novelas, copia exacta de la realidad y no creación del espíritu poético, yo daría poquísimo valor a mi libro». Y de esta incomprensión da otra prueba ostensible al negar a su Juanita la Larga cualquier finalidad, contrariando las tesis realistas, que se apartara de la mera función lúdica, de la simple distracción. En su carta-dedicatoria añade Valera: «Juanita la Larga no propende a demostrar ni demuestra cosa alguna. Su mérito, si lo tuviere, ha de estar en que divierta».
No ha de extrañar, pues, que Valera llame Villalegre al lugar donde transcurre la acción de la novela. Pero, de ahí la continua ambigüedad del mundo valeriano, esta Villalegre será «alegre» sólo de manera condicional. Porque a pesar de que este nombre sugiere un ambiente y estructuras sociales idílicos no resulta ser del todo así. Claro está que Valera nos describe –algo que juzga, repito, idílico– cómo las muchachas van a buscar agua al ejido, cómo lavan la ropa y pintan las casas, cómo preparan estupendos guisos... Hay también la expresión de una atmósfera arcádica cuando nos habla de las fiestas de agosto, de la Semana Santa, de la entrevista de dos enamorados en una reja... Valera salpica estas descripciones incluso con citas mitológicas. Pero los personajes que dominan el escenario son las «fuerzas vivas» de Villalegre y de ellas depende la «alegría» de los demás. Juanita está entre los demás, por eso sabe que en cualquier momento las «fuerzas vivas» pueden «caer sobre ella y aplastarla».
¿Quiénes son esas «fuerzas»? Pues don Andrés, el cacique; don Paco, su secretario y hombre de confianza; doña Inés, hija de éste, quien, casada con un marqués, «no se satisfacía como no decidiese y gobernase cuanto hay que decidir y gobernar»; el cura don Anselmo. Valera ironiza sobre estas «fuerzas». Nos presenta a un cacique cuya personalidad es paradigma del autoritarismo. Doña Inés es una beata cuyas ansias de poder y dominio nos recuerdan a la doña Perfecta de Galdós. Don Anselmo, cuando desde el púlpito y siguiendo las instrucciones de doña Inés condena a Juanita, nos hace pensar en el don Inocencio de Doña Perfecta.
Quedan en el aire, sin aclarar, unas posibles relaciones amorosas entre la beata doña Inés y el cacique don Andrés. Las prácticas de voto bajo la Restauración son denunciadas, aunque como siempre de manera sutil, en tono irónico, como gustaba de hacer Valera. En Villalegre, «cuantos allí tenían voto estaban tan subordinados a un gran elector, que todos votaban unánimes y, según suele decirse, volcaban el puchero en favor de la persona que el gran elector designaba. Ya se comprenderá que esta unanimidad daba a Villalegre, en todas las elecciones, la más extraordinaria preponderancia». Lo mismo cabe decir de las palabras contra el socialismo que pone en boca de don Anselmo (cap. 16). Un obispo, después de una visita a Villalegre, «se fue» –la ironía es evidente– «del lugar muy maravillado y gozoso de la magnificencia y primor con que allí se vivía». Aun cuando Valera atacaba a quienes se servían de la novela para enseñar o criticar, podría también él realizar tal práctica. En otras novelas hizo lo mismo. En Las ilusiones del doctor Faustino se hace una crítica de Villabermeja. En Doña Luz nos presenta un cuadro de la aristocracia ociosa y absentista... Pero Valera se decantaba más por su principio estético consistente en que «la novela debe poetizar la realidad, enfocada desde un ideal». ¿Cómo explicar esta aparente paradoja? Tal vez la respuesta esté en este texto de Juan López-Morillas: «A primera vista parece absurdo considerar la novela valeriana como precipitado de la ebullición intelectual que acompaña a la Revolución de Septiembre; pero el hecho es que también Valera acusa el efecto de fenómenos ideológicos muy de su tiempo, subordinados en él, sin embargo, a preocupaciones de muy otra índole. Es, por lo pronto, notorio su interés por las cuestiones filosóficas que con tanto acaloro se debaten durante las épocas isabelina y revolucionaria, interés que no arguye aceptación de una escuela o sistema particular. Con la perspectiva de un hombre situado au dessus de la mêlée, Valera otea la palestra y, más que aquilatar el vigor de una doctrina, se fija en los aspectos de ella que no son fácilmente reductibles a un posible arbitraje»6. Pero quizás precisamente por estas últimas razones Ortega y Gasset fue tan duro con él: «Valera –escribió Ortega–, propendía a nivelar todas las cosas... De esta manera todo viene a ser equivalente, y donde todo vale lo mismo, nada tiene valor»7. Y, por otra parte, en la crítica de Ortega se le otorga a Valera un liberalismo y una capacidad para la tolerancia que, a su vez, explicarían la atracción que por su figura y obra sintió Azaña8.
Y, sin embargo, volvamos a Juanita la Larga, las ironías y las más o menos veladas críticas sociales estaban también –o sobre todo– en función de la trama. Juanita, de carácter indómito y algo subversivo, se enfrenta a una realidad social desde su condición de marginada. Como le espeta a doña Inés, cuando ésta le habla del decoro: «¿Quién reconoce ese decoro en la mal nacida como yo, en la hija de una mujer que lava mondongos y hace morcillas para ganar su sustento? Todos me menosprecian, me tratan mal y piensan peor de mí». Juanita tiene que enfrentarse con la degradada sociedad caciquil de Villalegre. Ha de aprender a sobrevivir. La acechan las «fuerzas vivas», pero ella quiere salir vencedora. En este punto, Juanita la Larga tiene mucho de alegato antinaturalista. Por su origen está condenada de antemano al ostracismo. Abundan las referencias a esta situación, al aislamiento que sufre por ser soltera y pobre su madre. Antes he recogido una de las muchas referencias que hay en Juanita la Larga sobre este extremo. Los hombres la consideran asimismo una presa fácil. Hay hasta una lucha de sexos. Su madre es otro ejemplo de lo que supone la condena y el escarnio de una comunidad. Pero madre e hija saben adaptarse al medio y salir triunfantes. Juanita la Larga recuerda la inversión de valores que muchas obras de teatro del Siglo de Oro (como Peribáñez) presentaban. Tales perturbaciones del orden eran, no obstante, un accidente reversible. El desorden era causado por unas acciones humanas, pecaminosas. Corregidas esas imperfecciones, el orden era restablecido. De ahí que los finales de muchos de los dramas del Siglo de Oro, como en las novelas de Valera, impliquen una vuelta al estado de perfección original. Valera, si no creía en términos absolutos que el mundo era perfecto, sin duda quería creer que podía serlo. Era un idealista avant la lettre. Aunque las más de las veces lo era porque, paradójicamente, necesitaba huir de la realidad.
Juanita la Larga –termino estas notas– es una novela que tiene, como toda buena obra, varios niveles de lectura. Algunos ya los he mencionado o insinuado. Pero quisiera ahora decir que ha de resultar interesante todavía hoy su lectura porque se nos cuenta una historia, de una Juanita que rebosa frescura y fuerza, de manera tal que estamos en suspenso hasta el último capítulo. Porque se idealiza sobre las posibilidades que tiene el ser humano de materializar sus empeños. Porque el erotismo en libertad es aquí un valor primordial. Porque se nos presenta una feminidad disciplinada y combativa.
Francisco Caudet
1. Evaristo Correa Calderón, Costumbristas españoles, Madrid, Aguilar, 1964, vol. I, pág. L.
2. José F. Montesinos, Valera o la ficción libre, Madrid, Castalia, 1969, pág. 119.
3. Heraldo de Madrid, 5-6-1891.
4. Estas citas, un tanto largas, tienen el interés de mostrar unos antecedentes de temas que luego el autor utilizaría para escribir muchas páginas de su novela Juanita la Larga. Se comprobará lo que digo comparando estas citas con algunos pasajes, por ejemplo, de los capítulos 3, 4, 5 y 10.
5. En sus años napolitanos (1847-1849) se enamoró de una marquesa, Lucía Paladi, que era mucho mayor que él. Esta diferencia de edad fue un impedimento para las relaciones amorosas entre los dos.
6. Juan López-Morillas, Hacia el 98: literatura, sociedad, ideología, Barcelona, Ariel, 1972, pág. 39.
7. José Ortega y Gasset, Obras completas, Madrid, Alianza Editorial, 1983, t. I, pág. 161.
8. Manuel Azaña, Ensayos sobre Valera, Madrid, Alianza Editorial, 1971.
Bibliografía selecta sobre Juan Valera y Juanita la Larga
ALAS, Leopoldo (Clarín): «Revista literaria» (crítica a Juanita la Larga), Las Novedades, Nueva York,1896.
ARA TORRALBA, Juan Carlos: «Estrategias de la enunciación en las novelas de Juan Valera», Revista de Literatura, julio-diciembre, 1992, pp. 599-618.
AYALA, María de los Ángeles: «Valera y la novela de la segunda mitad del siglo XIX», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 72, 1996, pp. 87-98.
AZAÑA, Manuel: Ensayos sobre Valera, Madrid, Alianza Editorial, 1971.
BARJA, César: Libros y autores modernos. Siglos XVIII y XIX,Los Ángeles, Campbell’s Book Store, 1933, pp. 234-253.
BERMEJO MARCOS, Manuel: Don Juan Valera, crítico literario, Madrid, Gredos, 1968.
BOTREL, Jean-François: «Sur la condition de l’écrivain en Espagne dans la seconde moitié du XIXe siècle. Juan Valera et l’argent», Bulletin Hispanique, LXX (1970), pp. 292-310.
BRAVO-VILLASANTE, Carmen: Biografía de Juan Valera, Barcelona, Aedos, 1959.
CAUDET, Francisco: Zola, Galdós, Clarín. El naturalismo en Francia y España. Madrid, 1995.
DE cOSTER, Cyrus: «Valera and Andalusia», Hispanic Review, 1961, pp. 200-216.
ENGEL, Gerhard: Don Juan Valera (1824-1905), Weltanschauung und Denkverfahren, Würzburg, Richard Mayr, 1935.
ENTRAMBASAGUAS, Joaquín de: «Juan Valera», Estudio preliminar a Juanita la Larga, en Las mejores novelas contemporáneas, vol. 1, Barcelona, Planeta, 1957, pp. 437-533.
GARCÍA Cruz, Arturo: Ideología y vivencias en la obra de don Juan Valera, Salamanca, Universidad, 1978.
GINER DE LOS RÍOS, Hermenegildo: «El vocabulario de Juanita la Larga», El resumen, febrero 1890.
GÓMEZ DE BAQUERO, Eduardo: «Juanita la Larga», La España Moderna, mayo 1896.
– El renacimiento de la novela en el siglo XIX, Madrid, 1924.
GULLÓN, Germán: «Técnicas narrativas en Pepita Jiménez y Juanita la Larga», en El narrador en la novela del siglo XIX,Madrid, Taurus, 1976, pp. 149-155.
JIMÉNEZ, Alberto: Juan Valera y la generación de 1868, Oxford, Dolphin, 1956.
KRYNEN, Jean: L’esthétisme de Juan Valera, Salamanca, Acta Salmanticensia, 1946.
LÓPEZ JIMÉNEZ, Luis: El naturalismo y España. Valera frente a Zola, Madrid, Alhambra, 1977.
LÓPEZ-MORILLAS, Juan: «La Revolución de Septiembre y la novela española», en Hacia el 98: literatura, sociedad, ideología, Barcelona, Ariel, 1972, pp. 11-41.
MARCUS, Roxanne B.: «An Application of Jungian Theory to the Interpretation of Doña Inés in Valera’s Juanita la larga», revista Canadiense de Estudios Hispánicos, III, 1979, pp. 259-274.
MONTES HUIDOBRO, Matías: «Sobre Valera: el estilo», Revista de Occidente, XXXV, noviembre 1971, pp. 168-192.
MONTESINOS, José F.: Valera o la ficción libre, Madrid, Castalia, 1969.
MONTOTO, Santiago: Valera al natural, Madrid, Langa, 1962.
OLEZA, Juan: «Valera o la ambigüedad», en La novela del XIX, Valencia, Editorial Bello, 1976, pp. 51-64.
PORLÁN, Rafael: La Andalucía de Valera, Sevilla, Secretariado de la Universidad de Sevilla, 1980.
SOTELO VÁZQUEZ, Adolfo: «Clarín, crítico de Valera», Cuadernos Hispanoamericanos, 415, enero 1985, pp. 37-51.
TIERNO GALVÁN, Enrique: «Don Juan Valera o el buen sentido», en Idealismo y pragmatismo en el siglo XIX español, Madrid, Tecnos, 1977, pp. 95-130.
TORRE, Guillermo de: «Proyecciones actuales de Valera», Cuadernos del Congreso para la Libertad de la Cultura, núm. 17 (1956), pp. 81-87.
VALIS, Noël M.: «The use of Deceit in Valera’s Juanita la Larga», Hispanic Review, verano 1981, pp. 317-327.
VARELA IGLESIAS, Fernando: «El escepticismo filosófico de don Juan Valera», Anales de Literatura Española, 5, 1986-1987, pp. 533-556.
VÁZQUEZ ROMERO, José: «La ensayística de Valera y la filosofía Krausista», Letras Peninsulares, primavera 1991, pp. 35-59.
Juanita la Larga
Al Excelentísimo señor Marqués de la Vega de Armijo
Mi querido amigo: No sé si este libro es novela o no. Le he escrito con poquísimo arte, combinando recuerdos de mi primera mocedad y aun de mi niñez, pasada en tal o cual lugar de la provincia de Córdoba. A fin de tener libre campo en que fingir una acción, no determino el lugar en que la acción pasa e invento uno dándole nombre supuesto; pero yo creo que los usos y costumbres, los caracteres, las pasiones y hasta los lances de mi relato han podido suceder naturalmente y tal vez han sucedido, siendo yo, en cierto modo, más bien historiador fiel y veraz que novelista rico de imaginación y de inventiva. Si no fuese porque ahora está muy en moda este género de novelas, copia exacta de la realidad y no creación del espíritu poético, yo daría poquísimo valer a mi obra. No le tiene tampoco porque eleve el alma a superiores esferas, ni porque trate de demostrar una tesis metafísica, psicológica, social, política o religiosa. Juanita la Larga no propende a demostrar ni demuestra cosa alguna. Su mérito, si le tuviere, ha de estar en que divierta. Yo me he divertido mucho escribiéndola; pero no se infiere de ahí que se diviertan también los que la lean. Al contrario, es muy posible que haya agotado ya toda la diversión al escribirla y se la entregue al público, monda y lironda, como quien se come la carne y tira el hueso.
Había pensado yo, desde un principio, dedicar a usted esta novela, llamémosla así; pero las anteriores consideraciones me han hecho vacilar y me han tenido a punto de no hacer la dedicatoria. Si no enseño nada porque en la novela no hay tesis y porque no gusto de la poesía docente, y si no divierto tampoco porque todo el jugo de la diversión que en la novela había me lo he sorbido al componerla, ¿qué es lo que voy a dedicar que merezca ser dedicado?
A pesar de lo dicho, he persistido después en hacer la dedicatoria y la hago, fundado en dos razones.
Es la primera la persuasión en que estoy de que usted acogerá este libro con benévola indulgencia, prescindiendo de su corto mérito, por ser muestra de mi constante amistad y de la gratitud que le debo, ya por antiguos favores, ya por otros recientes, cuando hace poco fue de nuevo jefe mío. Y es la segunda que mi libro puede considerarse como espejo o reproducción fotográfica de hombres y de cosas de la provincia en que yo he nacido y en que usted es uno de los más ilustres magnates. Aunque las pinturas o retratos que yo hago carezcan de gracia, entiendo que en ellos resplandece el amor con que los he hecho, lo cual no puede menos de prestarles agrado y de atraerles la simpatía de usted y del público. Por donde me inclino a esperar que usted ha de gustar de mi libro y que también el público ha de gustar de él, si no tanto como usted, lo bastante para perdonar o disimular las muchas faltas que en él note.
Suplico a usted, pues, que acepte mi pobre ofrenda por la buena y cariñosa intención con que se la dedico y que me crea siempre su afectísimo amigo
q. l. b. l. m.,
Juan Valera
Capítulo 1
Cierto amigo mío, diputado novel, cuyo nombre no pongo aquí porque no viene al caso, estaba entusiasmadísimo con su distrito y singularmente con el lugar donde tenía su mayor fuerza, lugar que nosotros designaremos con el nombre de Villalegre. Esta rica, aunque pequeña población de Andalucía, estaba muy floreciente entonces, porque sus fértiles viñedos, que aún no había destruido la filoxera, producían exquisitos vinos, que iban a venderse a Jerez para convertirse en jerezanos.
No era Villalegre la cabeza del partido judicial, ni oficialmente la población más importante del distrito electoral de nuestro amigo, pero cuantos allí tenían voto, estaban tan subordinados a un grande elector, que todos votaban unánimes y, según suele decirse, volcaban el puchero en favor de la persona que el gran elector designaba. Ya se comprende que esta unanimidad daba a Villalegre, en todas las elecciones, la más extraordinaria preponderancia.
Agradecido nuestro amigo al cacique de Villalegre, que se llamaba don Andrés Rubio, le ponía por las nubes y nos le citaba como prueba y ejemplo de que la fortuna no es ciega y de que concede su favor a quien es digno de él, pero con cierta limitación, o sea sin salir del círculo en que vive y muestra su valer la persona afortunada.
Sin duda, don Andrés Rubio, si hubiera vivido en Roma en los primeros siglos de la Era Cristiana, hubiera sido un Marco Aurelio o un Trajano; pero como vivía en Villalegre, y en nuestra edad, se contentó y se aquietó con ser el cacique, o más bien el César o el Emperador de Villalegre, donde ejercía mero y mixto imperio y donde le acataban todos obedeciéndole gustosos.
El diputado novel, no obstante, ensalzaba más a otro sujeto del distrito, porque sin él no se mostraba la omnipotencia bienhechora de don Andrés Rubio. Así como Felipe II, Luis XIV, el papa León X y casi todos los grandes soberanos han tenido un ministro favorito y constante, sin el cual tal vez no hubieran desplegado su maravillosa actividad, ni hubieran obtenido la hegemonía para su patria, don Andrés Rubio tenía también su ministro, que, dentro del pequeño círculo donde funcionaba, era un Bismarck o un Cavour. Se llamaba este personaje don Francisco López, y era secretario del Ayuntamiento, pero nadie le llamaba sino don Paco.
Aunque había cumplido ya cincuenta y tres años, estaba tan bien conservado, que parecía mucho más joven. Era alto, enjuto de carnes, ágil y recio, con poquísimas canas aún, atusados y negros los bigotes y la barba, muy atildado y pulcro en toda su persona y traje, y con ojos zarcos, expresivos y grandes. No le faltaba ni muela ni diente, que los tenía sanos, firmes y muy blancos e iguales.
Pasaba don Paco por hombre de amenísima y regocijada conversación, salpicada de chistes, con que hacía reír sin ofender mucho ni lastimar al prójimo, y por hábil narrador de historias, porque conocía perfectamente la vida y milagros, los lances de amor y fortuna, y la riqueza y la pobreza de cuantos seres humanos respiraban y vivían en Villalegre y en veinte leguas a la redonda.
Esto en lo tocante al agrado. Para lo útil don Paco valía más: era un verdadero factótum. Como en el pueblo, si bien había dos licenciados y tres doctores en Derecho, eran abogados Peperris, o sea, de secano, todos acudían a don Paco, que, rábula y jurisperito, sabía más leyes que el que las inventó, y les ayudaba a componer o componía cualquier pedimento o alegato sobre negocio litigoso de algún empeño y cuantía.
El escribano era un zoquete, que había heredado la escribanía de su padre y que sin las luces y la colaboración de don Paco apenas se atrevía a redactar ni testamento, ni contrato matrimonial, de arrendamiento o de compraventa, ni escritura de particiones.
El alcalde y los concejales, rústicos labradores por lo común, a quienes don Andrés Rubio hacía elegir o nombrar, le estaban sometidos y devotos, y como no entendían de reglamentos ni de disposiciones legales sobre administración y hacienda, don Paco era quien repartía las contribuciones y lo disponía todo. Cuidaba al mismo tiempo de la limpieza de la villa, de la conservación de las Casas Consistoriales y demás edificios públicos y del buen orden y abastecimiento de la carnicería y de los mercados de granos, legumbres y frutas; y era tan campechano y dicharachero, que alcanzaba envidiable favor entre los hortelanos y verduleras, quienes solían enviar a su casa, para su regalo, según la estación, ya higos almibarados, ya tiernas lechugas, ya exquisitas ciruelas claudias, o ya los melones más aromáticos y dulces.
El carnicero estaba con don Paco a partir un piñón, y de seguro que, si alguna becerrita se perniquebraba y había que matarla, lo que es los sesos, la lengua y lo mejorcito del lomo no se presentaba en otra mesa sino en la de don Paco, a no ser en la de su hija, de quien hablaremos después.
Asombrosa era la actividad de don Paco, pero distaba mucho de ser estéril. Con tantos oficios florecía él y medraba que era una bendición del cielo, y aunque había empezado en su mocedad por no poseer más que el día y la noche, había acabado por ser propietario de buenas fincas. Poseía dos hazas en el ruedo, de tres fanegas la una. La otra sólo tenía una fanega y cinco celemines; pero como allá en lo antiguo había estado el cementerio en aquel sitio, la tierra era muy generosa y producía los garbanzos más mantecosos y más gordos y tiernos que se comían en toda la provincia, y en cuya comparación eran balines los celebrados garbanzos de Alfarnate. Poseía también don Paco quince aranzadas de olivar, cuyos olivos no eran ningunos cantacucos, sino muy frondosos y que llevaban casi todos los años abundante cosecha de aceitunas, siendo famosas las gordales, que él hacía aliñar muy bien, y que según los peritos en esta materia, sobrepujaban a las más sabrosas aceitunas de Córdoba, tan celebradas ya en la Gatomaquia por el Fénix de los Ingenios, Lope de Vega.
Por último, poseía don Paco la casa en que vivía, donde no faltaban bodega con diez tinajas de las mejores de Lucena, un pequeño lagar y una candiotera con más de veinte pipas, entre chicas y grandes. Para llenar las pipas y las tinajas era don Paco dueño de un hermoso majuelo, que casi tenía seis fanegas de extensión; y aunque su producto no bastaba, solía él comprar mosto en tiempo de la vendimia, o más bien comprar uva, que pisaba en el lagar de su casa.
Era ésta de las buenas del pueblo, con corral donde había muchas gallinas, y con patio enlosado y lleno de macetas de albahaca, brusco, evónimo, miramelindos, dompedros y otras flores.
Claro está que para las faenas rústicas del lagar, del trasiego del vino y de la confección del aceite, hombres y bestias entraban por una puertecilla falsa que había en el corral. En suma, la casa era tal y tan cómoda y señoril, que si la hubiera alquilado don Paco, en vez de vivirla, no hubiese faltado quien le diese por ella cuatrocientos reales al año, limpios de polvo y paja, esto es, pagando la contribución el inquilino.
Menester es confesar que todo este florecimiento tenía una terrible contra: la dependencia de don Andrés Rubio, dependencia de que era imposible o por lo menos dificilísimo zafarse.
Por útiles y habilidosos que los hombres sean, y por muy aptos para todo, no se me negará que rara vez llegan a ser de todo punto necesarios, singularmente cuando hay por cima de ellos un hombre de voluntad enérgica y de incontrastable poderío a quien sirven y de cuyo capricho y merced están como colgados. Don Andrés Rubio había, digámoslo así, hecho a don Paco; y así como le había hecho, podía deshacerle. No le faltarían para ello persona o personas que reemplazasen a don Paco, repartiéndose sus empleos, si una sola no era bastante a desempeñarlos todos con igual eficacia y tino.
Don Paco tenía plena conciencia de lo que debía y de lo que podía esperar y temer aún de don Andrés; de suerte que, tanto por gratitud, cuanto por prudencia previsora, le servía con la mayor lealtad y celo y procuraba complacerle siempre.
Don Paco, sin embargo, no recelaba mucho perder su elevada posición y su envidiable privanza. Además de contar con su rarísimo mérito, estaba agarrado a muy buenas aldabas.
Capítulo 2
Viudo hacía ya más de veinte años, tenía una hija de veintiocho, que había sido la más real moza de todo el lugar, y que era entonces la señora más elegante, empingorotada y guapa que en él había, culminando y resplandeciendo por su edad, por su belleza y por su aristocrática posición, como el sol en el meridiano.
Hacía ya diez años que ella había logrado cautivar la voluntad del más ilustre caballero del pueblo, del mayorazgo don Álvaro Roldán, con quien se había casado y de quien había tenido la friolera de siete robustos y florecientes vástagos, entre hijos e hijas.
El tal don Álvaro vivía aún con todo el aparato y la pompa que suelen desplegar los nobles lugareños. Su casa era la mejor que había en Villalegre, con una puerta principal adornada, a un lado y a otro, de magníficas columnas de piedra berroqueña, estriadas y con capiteles corintios. Sobre la puerta estaba el escudo de armas, de piedra también, donde figuraban leones y perros, calderas, barcos y castillos y multitud de monstruos y de otros objetos simbólicos que para los versados en la utilísima ciencia del blasón daban claro testimonio de la antigüedad y sublimidad de su prosapia.
Decían las malas lenguas, y en los lugares nunca faltan, que don Álvaro estaba atrasado, que tenía hipotecadas algunas de sus mejores fincas y que debía bastante dinero; pero yo las supongo hablillas calumniosas, porque él vivía como si nada debiese. Le servían muchos criados, constantes unos y entrantes y salientes otros, y como era aficionadísimo a la caza, no le faltaban una jauría de galgos, podencos y pachones, y dos hábiles cazadores o escopetas negras que solían acompañarle.
En la casa había jardín, y además un desmesurado corralón, donde, para mayor recreo y gala, no se encerraban sólo gallinas y pavos, sino, en apartados recintos, venados y corzos traídos vivos de Sierra Morena, y, por último, amarrado a fuerte cadena de hierro, por temor a sus travesuras y ferocidades, un enorme mono que había enviado de Marruecos un capitán de Infantería, primo del señor.
Doña Inés, que así se llamaba la hija de don Paco, venerada esposa de don Álvaro Roldán, tenía también muchos costosos caprichos de varios géneros. Se vestía con lujo y elegancia no comunes en los lugares; sustentaba canarios, loros y cotorras; era golosísima y delicada de paladar y los mejores platos de carne y los almíbares más apetitosos se comían en su mesa. El chocolate, que se elaboraba en su casa dos veces al año, gozaba de nombradía en toda la comarca.
Como don Álvaro Roldán estaba ausente más de la mitad del tiempo, ya cazando conejos, perdices y liebres, ya en distantes monterías, ya en las ferias más concurridas de los cuatro reinos andaluces, doña Inés se quedaba sola, pero tenía para distraerse varios recursos, además del de la lectura de libros serios.
Su criada favorita, llamada Serafina, era una verdadera joya: lo que se llama un estuche. Sabía tocar la guitarra rasgueando y de punteo; cantaba como una calandria, así las melancólicas playeras, como el regocijado fandango. Su memoria era rico arsenal o archivo de coplas, tiernas o picantes, en que la casta musa popular no siempre merecía el mencionado calificativo con que algunos la designan.