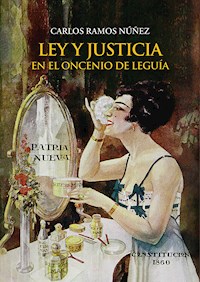13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo Editorial de la PUCP
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
La libertad de expresión debe convivir con el respeto al derecho ajeno. Pero, ¿quién determina dónde se ubica exactamente ese límite? En una sociedad democrática como la nuestra que está regida por un Estado de derecho, es la ley la que regula esa dinámica. Aunque bien sabemos que las leyes no son expresión de las necesidades colectivas o de la equidad en las relaciones humanas. Por tanto, la delicada relación entre libertad y regulación se convierte en un terreno de negociación y disputa en el que las respuestas definitivas y consensuales resultan imposibles de alcanzar. Una de las instituciones que durante un siglo intentó ejercer esa regulación en el Perú fue el jurado de imprenta, que es el objeto de estudio de este exhaustivo trabajo del magistrado Carlos Ramos Núñez, el más importante historiador del derecho que ha producido nuestro país. En este nuevo libro, el autor ilumina el accionar de una institución que, sorprendentemente, no había recibido hasta ahora la atención que se merece. El jurado de imprenta se dedicaba a procesar casos de delitos de imprenta que podemos considerar comunes, en oposición a aquellos de naturaleza claramente política. Estos últimos constituyeron solo una pequeña fracción del total de casos existentes. Ciudadanos ordinarios que veían sus derechos y su honor afectados por alguna publicación recurrían al jurado de imprenta para intentar obtener justicia y castigar conductas contrarias a la convivencia y el respeto mutuo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Carlos Ramos Núñez (Arequipa, 1960) es profesor principal en la PUCP y profesor en el doctorado intensivo de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es magistrado del Tribunal Constitucional y director del Centro de Estudios Constitucionales. Además, es Visiting Scholar de la Robbins Collection de la Universidad de California, en Berkeley, y del Instituto Max Planck de Historia del Derecho Europeo, en Fráncfort. También es miembro de número de la Academia Peruana del Derecho y de la Academia Nacional de Historia; miembro corresponsal del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho y de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina; miembro fundador del Instituto Latino Americano de Historia del Derecho; y miembro correspondiente de la Real Academia de Historia de Madrid. Fue subdirector del Instituto Riva-Agüero y es profesor honorario y doctor honoris causa en varias universidades. Es autor de diversos libros y, por su labor en la confección de Historia del derecho civil peruano: siglos XIX y XX, recibió el premio internacional Ricardo Zorraquín Becú.
Carlos Ramos Núñez
Justicia profana
El jurado de imprenta en el Perú
Justicia profana
El jurado de imprenta en el Perú
Carlos Ramos Núñez
© Carlos Ramos Núñez
De esta edición:
© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2018
Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú
www.fondoeditorial.pucp.edu.pe
Diseño, diagramación, corrección de estiloy cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP
Imagen de portada: Gonzales Gamarra, Variedades, X(327), Lima, 6 de junio de 1914
Primera edición digital: julio de 2018
Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.
ISBN: 978-612-317-379-1
A Pipo Clavero,cultor de la historia jurídica y artífice de derechos.
«El inmenso error está en aplicar una ametralladora contra las pulgas. El jurado es una institución contra los grandes crímenes, pero jamás para librar a los gobiernos de la crítica».
Mariano H. Cornejo
«Nuestros jurados de imprenta, frecuentemente convertidos en instrumentos de partido, han desacreditado la institución».
José Silva Santisteban
«¿Por qué autorizar la injerencia del clero en cosas de imprenta? ¿Por qué reconocer en el Código Penal delitos y faltas contra la religión? Si castigamos al filósofo que en sus disquisiciones no se conforma con el catecismo de perseverancia, ¿por qué no castigamos también el teólogo que en sus panegíricos infringe el arte de hablar? Pecado contra pecado, tanto vale ofender el dogma como quebrantar las reglas del buen decir. Establézcase, pues, jurados mixtos; y si un obispo denuncia un folleto contra la pureza de María, que un literato denuncie una pastoral contra la gramática».
Manuel González Prada
«Los imbéciles de la burguesía que pronuncian las palabras inmoralidad, moralidad en el arte y demás tonterías me recuerdan a Louise Villedie, una puta de a cinco francos, que una vez me acompañó al Louvre donde ella nunca había estado y empezó a sonrojarse y a taparse la cara. Tirándome a cada momento de la manga, me preguntaba ante las estatuas y cuadros inmortales como podían exhibirse públicamente semejantes indecencias».
Charles Baudelaire
Prólogo
Vivimos tiempos en los que el acceso a la información se ha hecho mucho más fácil; pero, simultáneamiente, la calidad de esa información se resiente por la manera en que las cadenas de noticias, las grandes firmas que controlan las redes sociales y el poder político y económico ejercen su influencia para manipular dicha información. Son los tiempos de la postverdad y las fake news; pero también vivimos tiempos en los que otro tipo de amenaza a las libertades de expresión e información se cierne sobre nuestras sociedades: la censura. Bajo distintos tipos de regímenes —democráticos o autoritarios— se prohiben libros que «distorsionan» el pasado, se atenta contra publicaciones satíricas por «faltar el respeto» a símbolos religiosos, se encarcela a cantantes y compositores por escribir letras «difamatorias» contra el poder político o se clausuran exposiciones de arte por contener materiales «subversivos». Nada de esto es nuevo, naturalmente; pero, luego de algunas (pocas) décadas durante las cuales el mundo parecía encaminarse hacia una ampliación de las fronteras de la libertad, hemos entrado en un periodo de retroceso que parece acentuarse día a día.
El ejercicio o la amenaza de la censura ha sido una constante a lo largo de la historia y, de una u otra manera, ha sido utilizada para acallar voces incómodas o disconformes y para intentar imponer una ortodoxia religiosa, cultural o política. Sus métodos y sus niveles de eficacia han sido muy variados, pero sus efectos fueron siempre perniciosos. Hace solo unas semanas, en Francia, se produjo un intenso debate en torno al proyecto de publicar los panfletos antisemitas del escritor Louis-Ferdinand Céline. La prestigiosa editorial Gallimard, que había anunciado la publicación de esos textos, optó finalmente por desistir del proyecto, pese a que estrictamente hablando nada se lo prohibía. Esta decisión —a mi juicio, un serio error— sienta un pésimo precedente y hace temer que, en el futuro, incluso en las sociedades más libres y tolerantes, la publicación de libros o escritos que puedan considerarse ofensivos para ciertas personas o colectividades sea efectivamente bloqueada y, con ello, la censura termine imponiendo su lógica.
En el Perú republicano, el ejercicio de la libertad de expresión siempre estuvo condicionado por las contradicciones propias de una sociedad desigual, jerárquica y conflictiva. El poder político, económico y religioso intervino con frecuencia en la regulación, cuando no en el intento de supresión, del ejercicio de esa libertad, y no todos los ciudadanos pudieron ejercerla a plenitud. Al mismo tiempo, usando distintos tipos de medios impresos (volantes, panfletos, libros, periódicos) los ciudadanos y sus organizaciones trataron de hacer escuchar sus voces para ventilar todo tipo de asuntos, desde los más altos problemas de Estado hasta los sucesos cotidianos y privados de la gente de a pie. La lucha por expandir los límites de la libertad y consolidar espacios democráticos en el Perú ha tenido como protagonista central, al igual que en tantas otras sociedades, a la palabra impresa.
La libertad de expresión debe convivir con el respeto al derecho ajeno. La libertad de un individuo, se dice, termina donde empieza la del otro. Pero, ¿quién determina dónde se ubica exactamente ese límite? En una sociedad democrática regida por un Estado de derecho, es la ley la que regula esa dinámica; pero bien sabemos que las leyes no son siempre expresión de las necesidades colectivas o de la equidad en las relaciones humanas. Por tanto, la delicada relación entre libertad y regulación se convierte en un terreno de negociación y disputa en el que las respuestas definitivas y consensuales resultan imposibles de alcanzar.
Una de las instituciones que durante un siglo intentó ejercer esa regulación en el Perú fue el jurado de imprenta, que es el objeto de estudio de este exhaustivo trabajo de Carlos Ramos, el más importante historiador del derecho que ha producido nuestro país. A él le debemos una obra de dimensiones imponentes, tanto en cantidad como en calidad, sobre la historia de los códigos, las instituciones y los personajes que han regulado la práctica del derecho en nuestro país. En este nuevo libro, Ramos Núñez ilumina el accionar de una institución que, sorprendentemente, no había recibido hasta ahora la atención que se merece.
Creado en los albores de la república, el jurado de imprenta obedeció, paradójicamente, a un impulso democratizador: los asuntos relacionados con la libertad de imprenta no podían ser puestos solamente en manos de tribunales y jueces; sino que —pensaron los legisladores— debían involucrar a la ciudadanía a través de la más democrática de las instituciones encargadas de impartir justicia: el jurado. Resulta curioso constatar que, si bien el jurado nunca pudo establecerse en el país para el fuero criminal —pese a que hubo más de un intento—, sí se utilizó para dirimir asuntos relacionados con la libertad de imprenta, aun si solo se usaba para determinar la procedencia o no del juicio, pues el veredicto final sobre cada caso estaba, en última instancia, en manos del juez.
El jurado de imprenta, tal como nos explica Carlos Ramos, estuvo abocado en lo sustancial a procesar casos de delitos de imprenta que podemos considerar comunes, en oposición a aquellos de naturaleza claramente política. Estos últimos constituyeron solo una pequeña fracción del total de casos existentes. Ciudadanos ordinarios que veían sus derechos y su honor afectados por alguna publicación recurrían al jurado de imprenta para intentar obtener justicia y castigar conductas contrarias a la convivencia y el respeto mutuo. La gran mayoría de casos se refiere a expresiones consideradas falsas, insultantes o deshonrosas y, a través del recurso al jurado de imprenta, sus víctimas trataban de restablecer la verdad y su honorabilidad personal. Los numerosos casos que el autor presenta con lujo de detalles permiten apreciar la amplia variedad de razones por las que ciudadanos de distintos estratos sociales acudían al jurado de imprenta. Entre quienes iniciaron o fueron objeto de una demanda ante dicho jurado encontramos a personajes virtualmente desconocidos pero también a otros tan destacados como Ricardo Palma, Nicolás de Piérola, Manuel Atanasio Fuentes, Enrique López Albújar y Víctor Larco Herrera, por mencionar solo algunos nombres.
¿Cuál fue el impacto que tuvo el jurado de imprenta sobre la cultura, la política y la convivencia democrática del Perú durante su primer siglo de vida republicana? A juzgar por las dificultades para implementarse y el alto número de casos que permanecieron sin resolverse, podría decirse que fue muy limitado. Pese a ello, no estuvo exento de críticas (Manuel Atanasio Fuentes lo llamó «máquina trituradora del libre pensamiento») y en muchos casos se usó para intentar efectivamente cercenar la libertad de expresión. Al mismo tiempo, fue un recurso al alcance de los ciudadanos que buscaban hacer respetar sus derechos frente al insulto o la mentira. Nos queda la impresión de que, si bien no fue una institución que sirviera para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, tampoco puede ser considerada una maquinaria totalitaria de censura. Hubo quienes, de hecho, la consideraron totalmente innecesaria. En todo caso, como dice Ramos, el jurado de imprenta fue concebido como una especie de «termómetro moral» de la sociedad, con todos los riesgos, excesos y limitaciones que eso implica.
Estamos frente a un libro que, si bien reconstruye procesos y debates que se iniciaron hace casi doscientos años, tiene mucho que decirnos sobre el presente y el futuro de las relaciones entre los individuos y las sociedades y entre el ejercicio de la libertad y los intentos por suprimirla. Las amenazas contra las libertades son una realidad permanente. La censura (y su correlato más pérfido, la autocensura) es un riesgo permanente en manos de poderes que, bajo excusas de carácter religioso, moral, cultural o de otro tipo, buscan suprimir la disidencia, la creatividad y la crítica. La principal lección de este exhaustivo estudio radica en la convicción que el autor logra trasmitir de que el ejercicio de la libertad de expresión, si bien debe estar regulado por la ley, es y debe ser siempre un derecho inalienable de nuestra condición ciudadana.
Carlos Aguirre
Universidad de Oregon
Presentación
Profano/na: «Que carece de conocimientos y autoridad en una materia». Solo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, los diccionarios de la Real Academia Española incorporaron esta acepción a un término que, hasta entonces, había estado marcado por significados con una fuerte carga negativa: profano era lo opuesto a sagrado, lo que no respetaba las reverencias debidas a las cosas sagradas, lo libertino, deshonesto etc. Sin perder estas denotaciones, la incorporación de una referencia más o menos neutra a la carencia de conocimientos sobre una materia venía a reflejar, con cierto retardo, un aspecto crucial de las profundas transformaciones experimentadas en el orden de los saberes (y los poderes), en la cultura occidental entre finales del XVIII y mediados del siglo XIX. El canon lexical reflejaba así, en parte, el desenlace de un proceso de secularización y desacralización que afectó todos los campos de la cultura en Occidente.
En dicho contexto, el saber jurídico de la tradición romano-canónica, que durante siglos se había sostenido sobre una comprensión sacralizada del mundo y la política —y que incluso se había figurado a sí mismo como una disciplina de lo sagrado—, se convirtió en blanco preferido de las críticas del pensamiento ilustrado. En este nuevo escenario, lo profano podía tener un sentido positivo: podía reflejar la libertad de quien no estaba contaminado por las oscuras tribulaciones de una ciencia cuya autoridad había comenzado a caducar. «¡Dichosa la nación donde las leyes no fuesen una ciencia!», exclamaba el marqués de Beccaria, ponderando las ventajas del juicio entre iguales, del juicio basado en el «simple y ordinario buen sentido, menos falaz que el saber de un juez acostumbrado a querer encontrar reos, y que todo lo reduce a un sistema de antojo recibido de sus estudios» (De los delitos y las penas, cap. XIV).
He ahí la clave para comprender cómo la condición de profano podía convertirse en una loable cualidad a la hora de interpelar una ciencia identificada con las formas de opresión de un régimen que, unos años más tarde, los revolucionarios franceses llamarían simplemente «l’ancien régime». En su afán por iluminar el sentido común obturado por siglos de saberes dogmáticos, los ilustrados encontraron en una institución medieval inglesa el paradigma del juicio entre iguales. Así fue como el juicio por jurados, que acababa de adquirir también un valor determinante entre las reivindicaciones de los colonos norteamericanos en el preludio de su independencia, se convirtió en un ícono del reformismo iluminista y se difundió, tras la revolución francesa, por el nuevo derecho continental. En este marco, la expresión que intitula esta obra («justicia profana») cobró su particular sentido; una calificación que en otros tiempos hubiera resultado condenatoria, aparecía ahora como arquetipo de un sentido común, de una opinión común, que vendría a destronar la antigua comunis opinium doctorum.
Pero la veneración hacia al sistema de jurados no obedecía solo a un cambio de perspectiva sobre el modo de garantizar un juicio justo. El jurado venía a introducir una cuota de representación política, nuevo pilar de legitimación para un orden desacralizado, en el ámbito de la justicia. La sustitución de unos fundamentos trascendentes por otros basados en la voluntad común puso en primer plano la necesidad de asegurar la libertad de opinión y expresión. El «tribunal de la opinión pública» se convirtió en el baluarte y reaseguro del buen funcionamiento de ese nuevo orden fundado en la voluntad concurrente de los ciudadanos a través de la representación política. Aquí también Inglaterra marcó el camino, siendo la primera monarquía europea en derogar la censura previa para la prensa (1695) y habilitando, un siglo más tarde, el juicio por jurado para los delitos de imprenta (1792). Este último giro, como bien lo ilustra el presente libro de Ramos Núñez, resultó fundamental para la historia de la libertad de imprenta.
Dicho giro significó también la adaptación del juicio por jurados a una función diferente de la que históricamente había desempeñado en el derecho inglés. Cobró así una especificidad que sentaría las bases para una institución relativamente autónoma: el jurado de imprenta, cuya relevancia se incrementaría tras las revoluciones que marcarían el fin del ancien régime en el resto de Europa. Resulta así plenamente justificado, a nuestro juicio, el criterio asumido por el autor de abordar la historia de esta institución en particular, prometiendo para otro libro el tratamiento del jurado criminal. Ambos tipos se difundieron con suerte dispar, tras la crisis de 1808 y la irrupción del constitucionalismo en el mundo hispano. En este horizonte, el jurado de imprenta terminaría integrándose en diseños constitucionales que, no obstante incorporar un nuevo lenguaje sobre el poder y los derechos, conservaban, en parte, la sacralidad del mundo al asegurar una protección especial a la religión católica como fundamento del orden social.
No ha de extrañar entonces que, en ese tipo de contextos, las leyes sobre el jurado de imprenta despuntaran también ciertos «afanes controlistas incompatibles con la libertad de prensa», como nos sugiere aquí Ramos Núñez para el caso de Perú. Con esas peculiaridades, la obra nos revela la asombrosa trayectoria de una institución que, siguiendo el modelo español de 1820, fue instaurada en 1823 en el Perú y se mantuvo vigente por más de un siglo. Si bien sabemos, por numerosos trabajos, que el juicio por jurados se prodigó con fruición en proyectos y textos constitucionales sancionados en el antiguo orbe hispano desde el comienzo del siglo XIX, son muy pocos los estudios que hayan demostrado su puesta en vigencia y, especialmente, su consistente funcionamiento durante tanto tiempo.
De acuerdo con aquella peculiar configuración, el tema central del libro se estructura a partir del tópico de la imprenta y la censura, para analizar luego la ley peruana sobre jurado de imprenta de 1823, su funcionamiento en Lima y en las provincias. El análisis de la ley es acompañado por constantes referencias a las opiniones de los juristas, expresadas en tesis doctorales y obras de doctrina. A todo ello se agrega una notable colección de casos de jurisprudencia. Con estos elementos, el relato histórico adquiere un especial dinamismo, explorando con rigor los matices, tensiones y contracaras de una institución a la vez singular y polifacética. Con la prudencia y sabiduría que lo caracteriza, Ramos Núñez sabe encontrar las luces y las sombras del jurado de imprenta en el Perú, destacando la versatilidad de su funcionamiento, sus virtudes republicanas; pero señalando también los defectos técnicos, las opiniones adversas y las limitaciones contextuales que lo afectaron durante su prolongada vigencia.
Sin lugar a dudas, los lectores sabrán encontrar numerosas enseñanzas en este libro sobre el jurado de imprenta en el Perú. En una época en la que los medios de comunicación han adquirido una capacidad de influencia impensada, tensionando los argumentos clásicos sobre la delicada relación entre la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y el legítimo interés de acceder a la información pública, este libro recupera una pieza histórica esencial, casi olvidada, reconstruyendo el derrotero de una institución tan deseada como resistida, siempre polémica, pero también latente como posible instancia de solución participativa de los conflictos originados en tan sagrados derechos.
Alejandro Agüero
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina
Introducción
Pocas instituciones jurídicas en su tiempo han merecido tan encendidos debates en el Perú como la del jurado. El matrimonio civil y el divorcio vincular, entre otras, desfilan a su lado como tópicos de la discusión jurídica en la historia del país. Sin embargo, una vez acogidos podría decirse que el furor que los acompañaba rápidamente se extinguía. El debate sobre el jurado, que encarna la participación popular en la administración de justicia, por el contrario, no ha cesado. Se trata de un interesante caso de persistencia.
Se echan de menos, no obstante, estudios que traten sobre el jurado en el Perú. Ni sobre el jurado de imprenta que existió y, sobre el cual trata este libro, ni acerca del intenso debate en torno el jurado criminal que, reconocido en las primeras constituciones, no llegó a implementarse en la práctica de los tribunales. Los juristas preocupados en el corto plazo que tienen a la vista no se interesaron y quizás ni estaban enterados de su vitalidad; los historiadores, a su vez, probablemente ante los aspectos jurídicos que requerían abordarse, padecían una especie de intimidación técnica. Ni siquiera la temprana tesis de Ella Dunbar Temple cubriría ese vacío (Temple, 1938)1. Resultaba, pues, imperioso rescatar a esta institución del pasado con los instrumentos mixtos de la historia del Derecho y, más exactamente, de la historia constitucional.
El jurado de imprenta sí cobró carta de ciudadanía entre nosotros. En Inglaterra, hacia el año 1792, con la expedición de la Libel Act2, promovida por Charles James Fox, se otorgaba prerrogativas a un jurado popular para decidir mediante veredicto la culpabilidad. España recogería la figura, hacia el año 1820, en el trienio liberal y de allí se trasplantaría a Hispanoamérica. El Perú lo adoptó y estuvo vigente precariamente durante más de un siglo. Precisamente, en el presente libro nos ocuparemos de esta institución jurídica.El estudio del jurado criminal queda reservado para un libro distinto. Contra lo que se supone, abundaron en el país los procesos de abuso de imprenta, lo cual contrasta con la sorprendente ausencia de estudios en torno a su funcionamiento.
Intentamos demostrar que el jurado de imprenta tuvo una presencia notoria y, a veces, dramática en la historia del país. La libertad de imprenta se halla al centro de su reconocimiento en los albores de la República. Esta temprana aceptación quería evitar una judicatura profesional que podía caer en la tentación del rigorismo en las penas. Se consideraba más conveniente que fuera el pueblo (o, por lo menos un sector de él, los notables de la ciudad) el llamado a administrar justicia en esta materia. Al fin y al cabo, era el mejor termómetro social para decidir qué era ofensivo y qué no. Una cierta vocación democrática alienta su afirmación. No obstante, se trató también de una justicia que concernía esencialmente a ciertos sectores de la población. Si bien en los casos asoma un personaje que se jacta de ser «verdulero y chinganero», también despuntan personajes de clase media, quienes disputan por el honor militar, o terratenientes que pugnan entre sí, algunos ilustrados como el vocal Alejandro Cano de Puno, otros no tanto. Algunos de estos procesos concernían a políticos de fuste como Bernardo O’Higgins, Andrés de Santa Cruz, Nicolás de Piérola, el senador Rafael Villanueva, el prefecto y el subprefecto del Cusco, el teniente gobernador de Chota o escritores influyentes como Ricardo Palma, Manuel Atanasio Fuentes, o en ciernes, como Enrique López Albujar.
La presencia de hacendados, comerciantes, profesionales, sacerdotes o simplemente de personas de cierto prestigio social en la comunidad y, a su vez, la ausencia clamorosa de elementos de extracción popular define claramente al jurado como una justicia de élite. Recorre, sin embargo, todo el territorio nacional, por lo que este trabajo ofrece un rico material para quien examine la dinámica de ese segmento de la población.
Las denuncias generalmente no se detienen en una narración detallada y estructurada de los hechos. Las imputaciones no vinculaban necesariamente hecho, persona y norma como acontece en términos contemporáneos. Se denunciaba más al libelo antes que al individuo que lo suscribió. Algunos empleaban firmas anónimas y hasta falsas, como ocurre hoy en las redes sociales. La misma calificación jurídica suele ser ambigua. ¿Acaso la condición de legos de las partes explica esta precariedad? Es posible. Sin embargo, parece que fuera un rasgo del sistema de justicia en sí mismo, derivado no solo de la escasez de abogados, sino de la índole de la cultura jurídica misma. Simplicidad que muchas veces se inspiraba en prejuicios, rivalidades y conjeturas.
Del mismo modo que los testigos, la declaración del jurado solía ser más intuitiva que deductiva. No se encuentra en los expedientes analizados fundamento o motivación del veredicto. Precisamente, la ausencia de motivación será una de las principales críticas que los antijuradistas invocaban. Las únicas expresiones que se observan consisten en «ha lugar a formación de causa» o «no ha lugar»,seguidas de las siete firmas de los miembros del jurado. Los fundamentos deben ser deducidos implícitamente con la sola lógica y razonabilidad del caso. Esta falta de motivación se conectaba con el artículo 47 de la ley de imprenta que prescribía: «El alcalde se retirará inmediatamente, y los jueces de hecho examinarán la materia, declararán ha lugar, o no a la formación de causa, sin poder usar otra fórmula». El mandato fue entendido literalmente mientras el jurado de imprenta estuvo en vigencia. Si bien, la motivación era una labor propia del juez de derecho, se debe tomar en cuenta que, solo por la declaración de «haber lugar a formación de causa», el denunciado podía ser apresado. Vemos un adelantamiento del poder punitivo con solo dicha declaración. Habría sido deseable que el empleo de este formato rígido fuese residual. El problema descansaba en que con ello se atentaba con la construcción de una sentencia motivada, que ya era una exigencia constitucional desde la Carta vitalicia de 1826. En todo caso, a pesar de los cuestionamientos, la ley del 3 noviembre de 1823 se mantuvo vigente con el mismo formato desde su nacimiento hasta su derogatoria.
El artículo 57 contenía una norma, en verdad, draconiana, cuya consecuencia era la privación de libertad: «Si la declaración de —ha lugar a la formación de causa— fuere de un impreso denunciado con notas, que según la ley deban ser castigados sus autores con pena aflictiva, el juez mandará prender al responsable». El caso Telémaco Orihuela es un patente ejemplo de ello. El abogado denunció a la autoridad política del Cusco, Julio Jiménez, por delitos de corrupción. El prefecto agraviado, a su vez, denunció el escrito de Orihuela calificado de libelo infamatorio de tercer grado. Correspondía cuanto mucho un mes de prisión; sin embargo, con la sola declaración de «ha lugar a formación de causa»,el abogado cusqueño estuvo preso más de un año. A lo largo de ese tiempo, se practicaron numerosas diligencias que debió afrontar el acusado en calidad de detenido. Más adelante, en un acto que habla bien de la institución, acabó absuelto por el jurado. Orihuela, no obstante, purgó una pena doce veces mayor de la previsión legislativa que le correspondía si hubiera sido condenado. Los jueces ordinarios estaban bajo la férula del poder político (Defensa del doctor don Telémaco Orihuela ante el Jurado de Imprenta […], 1982, p. 58).
En cuanto al jurado de fallo, la situación no era diferente. Tampoco existía motivación en la sentencia puesto que se limitaba a declarar «absuelto» sin más. La ley se había encargado de limitar cualquier forma de intervención en esta etapa. No solo impedía la intervención de los jurados, sino del propio juez de derecho. Tanto si se absolvía cuanto si se condenaba había formatos que seguir con el sacrificio de fundamentos de motivación. Tanto jurados como jueces profesionales asumieron estos formatos impuestos. Y cómo no hacerlo, si había una norma amenazante que ataba al juez. En efecto, el artículo 73 prescribía: «Todo acto contrario a esta disposición, será castigado como crimen de detención o procedimiento arbitrario».
En cuanto a la naturaleza política o común de los delitos previstos en la ley de imprenta, puede decirse que su contenido es mixto. No solo se regulaban delitos políticos, sino también delitos comunes vinculados principalmente con el honor o la honra de los individuos. Así, líbelos infamatorios, calumnias, injurias y escritos obscenos representaban, según análisis empírico, el 85% del total. Se trata de casos en los que un ciudadano denunciaba a otro y que carecían de un contenido político como, por ejemplo, asuntos domésticos o pleitos entre particulares. Los delitos de naturaleza política —a saber, sedición, subversión, incitación a la desobediencia— apenas alcanzan el 6% del total de casos. Distinto fue el caso de la ley del 8 de noviembre de 1823, pensada para los parlamentarios. Típica expresión de un régimen especial para delitos políticos.
En el jurado de imprenta, el pueblo no reemplaza al juez, sino al fiscal, precisamente porque es el requisito que se exige para que prospere una denuncia. Sin embargo, posteriormente, el jurado hace las veces del juez. Curiosa institución que se podría llamar doble o dúplice: el gran jurado sustituye al fiscal, como el jurado al juez.
El surgimiento del jurado de imprenta, en noviembre de 1823, supuso el establecimiento de un nuevo tipo de justicia en el Perú. La justicia señorial cedía frente al principio democrático. Parecía una buena señal propia de los tiempos. No obstante, si bien hundía sus raíces en fundamentos democráticos, cabe preguntarse si no introducía un elemento perturbador en la trama política, en especial cuando debían juzgarse delitos cometidos a través de la imprenta por agentes sociales que militaban en grupos contrarios. De pronto, asomaba como un tipo de justicia parcializada y al servicio de un determinado caudillo o grupo de poder. La ley parecía más pensada en perseguir a los infractores que en garantizar la libertad de imprenta, reciente adquisición ilustrada. A pesar que el jurado de imprenta asoma, entre nosotros, como típica institución republicana, la huella del antiguo régimen dejó su marca en la legislación. Así, la condena, que estipulaba el artículo 19 de la ley del 12 de noviembre de 1823, a autores y editores que publiquen impresos obscenos, para que durante cuatro meses sepulte cadáveres en el camposanto, no solo es tremebunda, sino también vejatoria.
El jurado de imprenta fuertemente politizado no solo resultó, muchas veces, un instrumento de represalia, intimidación y venganza. En el marco de la construcción de un orden republicano defectuoso e insuficiente, también puede arropar a los parciales y asegurarles impunidad. En otros casos, sencillamente, como una suerte de epicentro y manifestación de una sensibilidad colectiva, decidirá casos con criterios de imparcialidad. González Prada estaba convencido que la ley de imprenta buscaba limitar la libertad de imprenta y pensamiento: «Por aberración inaudita, vivimos hoy bajo la ley de imprenta promulgada en 1823, allá cuando el Perú era una especie de antropoide que no había concluido de amputarse la cola monárquica» (2004, p. 49). En otro pasaje, el librepensador arremetía: «¿Por qué tanto miedo entonces a la libertad de imprenta y a la propaganda irreligiosa? ¿Temen acaso los buenos creyentes que con el simple artículo de un hereje la divina providencia varíe de convicción y cese de continuar el milagro?» (2004, p. 59).
Este libro contiene cuatro capítulos. El primero, de carácter preliminar, trata de la imprenta y la censura. El segundo estudia la legislación sobre el jurado de imprenta. El tercero versa sobre el funcionamiento del jurado de imprenta en Lima y el cuarto reconstruye la dinámica de esta institución en las provincias.
Justicia profana: el jurado de imprenta en el Perú se redactó en circunstancias muy difíciles. el embate a las instituciones democráticas, como el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional por parte de una mayoría del Congreso, pero una ofensiva también a la libertad de expresión, ya contra periodistas como Rafo León, ya contra medios por la publicidad estatal. En ese sentido, el libro adquiere una vivaz actualidad.
Debo agradecer a Nora Lorenzo Quilla, a la señora Luz Elena Sánchez Pellissier, al señor Juan Gutiérrez Tineo y al señor Alejandro Parianco Barrientos.
1 La tesis de Temple se concentraba en el jurado criminal y no abordaba el jurado de imprenta. Véase también la reciente edición digital publicada por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional en 2017, disponible en: <http://www.tc.gob.pe/tc/public/cec/publicaciones>.
2 Disponible en: <http://www.legislation.gov.uk/apgb/Geo3/32/60> (consultado el 16 de setiembre de 2017).
Capítulo 1La imprenta y la censura
«Los quiero libres y sin restricciones de ninguna especie, porque sentiría mucho que, si naciera un nuevo Galileo, viniera a censurar sus escritos un fraile dominico».
François-René de Chateaubriand
«Si un libro fuera peligroso se le debe refutar. Quemar un libro es reconocer que se carece de razones para responderle».
Voltaire, Idées républicaines
«La libertad de imprenta debe tener por divisa un pueblo con el lema de: “El que con esto se frota, con esto se pica”».
La Prensa Libre. Diario político y literario
«El amordazamiento de la prensa aparece como precursora de todos nuestros grandes cataclismos».
Francisco García Irigoyen
«Allí donde existe verdadera libertad de imprenta, la tiranía no puede ejercer su dominio».
Federico Ricketts
1. La censura eclesiástica y laica
Hacia 1450, irrumpía la imprenta, ese gran invento renacentista de Johannes Gutenberg, que haría posible reproducir mecánicamente los impresos, merced a la aplicación de tinta sobre unas piezas metálicas o «tipos móviles» que transferían textos e imágenes por presión sobre el papel y que propiciaría, desde Maguncia a toda Europa y al Nuevo Mundo, próximo a descubrirse, una rápida circulación de ideas y de conocimiento (Smiles, 1997). Se trataría de una verdadera revolución en el plano tecnológico y cultural, así como un franco comienzo del mundo moderno (Eisenstein, 1989 y 2005). Con la aparición de la imprenta, surgió también el temor de que las ideas fluyeran con mayor dinamismo. La Iglesia, pero también los gobiernos, concibieron entonces un sistema que tuviera al gran invento de Gutenberg, que transformó al mundo y al conocimiento, bajo su estricto control, lo que incluía, paradójicamente, hasta las Santas Escrituras3. Editar libros entonces no sería un espacio de libertad sino, más bien, el reino del privilegio (Martínez de Bujanda, 1984).
En 1486, en Roma, apareció el libro de Pico della Mirandola (1995), Conclusiones Philosophicae, Cabalisticae et Theologicae. Las «900 tesis», como popularmente se las conocía, recogían diversas fuentes doctrinarias árabes, latinas, cristianas, paganas, aristotélicas, platónicas, escolásticas, esotéricas y hebreas. Pico hacía honor filosófico a su título nobiliario: Conde de la Concordia. Iba precedido de una celebrada introducción, una suerte de manifiesto del humanismo, titulada «Discurso sobre la dignidad del hombre», en el que se formulaban los tres ideales renancentistas: el inalienable derecho a la discrepancia, el respeto por la diversidad religiosa y cultural y el derecho al enriquecimiento de la vida a partir de la diferencia y la pluralidad (Arnau, 2017). No obstante que Pico procuraba una síntesis a través de la fe cristiana, su libro, divulgado bajo el sistema de la imprenta moderna, sería el detonante para que al año siguiente, el 17 de noviembre de 1487, el papa Inocencio VIII suspenda primero todo debate sobre la obra e instale una comisión para verificar la ortodoxia de las tesis de Pico. Trece de ellas (en verdad no muchas) resultaron condenadas por heréticas (Hersant, 2007). Para defenderse, hacia 1489, el Conde de la Concordia publica una Apologia. Concordiae comitiis4. No tiene éxito y fuga a Francia, donde es detenido. Regresa a Italia con el apoyo de su protector Lorenzo de Medici. Pronto, el papa Alejandro VI lo absolvió in totus de cualquier acusación de herejía (Sartori, 2017).
En 1501, Alejandro VI, mediante la bula Inter multiplices, dispuso el examen de los impresos sospechosos de encerrar errores y doctrinas perniciosas contra el credo católico (cfr. García Cuadrado, 1996, p. 136). De no haber sido expurgados o contuviesen asuntos contrarios a la fe religiosa, los impresos debían ser perseguidos y eliminados. Recalca: «Tales libros han de hacerse quemar, y para que nadie se atreva a leerlos o a retenerlos, hágase saber a todos que hacer tal cosa está asimismo prohibido con las mismas censuras y penas» (García Cuadrado, 1996, p. 136). El avance de la censura eclesial apenas empezaba. En efecto, durante el Concilio de Letrán, orientado a fortalecer la posición del papado contra la postura conciliarista, el papa León X estipuló, en la bula Inter solicitudines de 1515, que los libros se publicaran obligatoriamente previa inspección de la censura eclesiástica. Prohibía las obras traducidas del griego, hebreo, árabe y del caldeo al latín como lenguas profanas, si albergaban errores de fe, dogma, fueran perniciosos, así como libelos difamatorios contra personas de alto rango (Bulla super impressione librorum lecta in X. sessione S. Conc. Later, 1515). Se extendió entonces el uso de la locución latina Nihil obstat quominus imprimatur (luego abreviada a Nihil obstat), que significaba que el impreso no tenía impedimento u obstáculo para su publicación. La frase podía reemplazarse por un simple Imprimatur. La Iglesia católica consignaba la expresión (Frajese, 2014, pp. 14-19). No solo sería la Iglesia: la propia Universidad de París concedió a sus doctores la competencia de la censura durante 200 años (Minois, 1995).
Pío IV, en 1564, a petición del Concilio de Trento, crearía el Index Librorum Prohibitorum (catálogo de obras tildadas de perniciosas para la fe). En el famoso índice, se incluirían Maquiavelo, Lutero, Erasmo, el humanista suizo Conrad von Gesner, el astrónomo Copérnico por su teoría heliocéntrica; el sabio Galileo, censurado por católicos y protestantes; y Giordano Bruno, quemado vivo hacia 1600, acusado de neoplatonismo (Index librorvm prohitorvm […], 1564, pp. 61, 68, 40 y 29; cfr. también Black, 2013, pp. 339-355; y Benavent, 2004, pp. 106-107). El Index contenía un procedimiento para la prohibición. Los libros considerados heréticos en materia religiosa se prohibían del todo; los que no trataban de ella, se examinaban y aprobaban por teólogos píos y doctos.
La Iglesia diseminó, en realidad, un genuino furor theologicus (Zweig, 2008, p. 16). No era solo la censura un asunto que se definía dentro de la jerarquía eclesial, sino que era acogido por amplias capas de la población. Las «masas de prohibición», como las llama Elías Canetti, imponen y renuevan la censura (Canetti, 2016, pp. 122-125). A su turno, la monumental Encyclopédie francesa de Diderot y D’Alembert fue censurada por el papa Clemente XIII y fue incluida en su Index librorum prohibitorum (Burke, 2002; Aldridge, 2015, p. 266). La última edición del Index se imprimió en 1948, pero sería solo el Pablo VI quien lo suprimiría el 8 de febrero de 1965 (Ros, 2005, p. 82).
2. La censura en Indias
En 1921, el letrado cusqueño César Antonio Ugarte5, en un estudio sobre la libertad de imprenta, comentaba que, de la misma manera que la política económica, la metrópoli quiso «subordinar en lo absoluto el desenvolvimiento intelectual de las colonias». El régimen, anota Ugarte, abarcaba tres aspectos: la importación, la publicación y la tenencia de libros. La censura concernía a cualquier obra o impreso sospechoso de desprestigiar u ofender a la religión católica o que atacase al régimen político imperante. En 1506, siempre según recuerda el estudioso cusqueño, el rey Fernando el Católico dictó una ordenanza por la cual «no se consienta vender libros profanos ni de vanidades ni de materia escandalosa» (Ugarte, 1921, p. 5).
Hacia 1543, el emperador Carlos V dispuso que no se consintiera en Indias el ingreso de libros de romances profanos o fabulosos: «Porque de llevarle a las Indias libros de romance que traten de materias profanas y fabulosas historias fingidas se siguen muchos inconvenientes. Mandamos a los virreyes, que no los consientan imprimir, vender, tener, ni llevar a sus distritos, y provean, que ningún español, ni indio los lea» (De León Pinelo & De Solórzano, 1774, p. 124).
A poco de acceder al trono de España, Felipe II dicta, en 1558, la pragmática conocida como Nueva orden que se ha de observar en la impresión de libros; y diligencias que deben practicar los libreros y justicias,documento que centralizaba la censura en el Consejo Real y proscribía la introducción de libros sin licencia bajo pena de destierro, confiscación o muerte (Novísima recopilación de las Leyes de España, 1992, p. 123). Dos años antes, en 1556, el monarca había ordenado que los prelados, oficiales reales, reconozcan y recojan los libros prohibidos conforme a los expurgatorios de la Santa Inquisición (Novísima recopilación de las Leyes de España, 1992, Ley VII, p. 124). Ya en 1584, Felipe II dispone que «cuando se hiciere algún arte, o vocabulario de la lengua de los indios, no se publique, ni se imprima, ni use de él, si no estuviere primero examinado por el Ordinario, y visto por la Real Audiencia del distrito» (Novísima recopilación de las Leyes de España, 1992, Ley III, p. 123).
Hacia 1609, Felipe III reiteraría el mandato de recoger los libros de herejes e impedir su comunicación (Novísima recopilación de las Leyes de España, 1992, Ley XIIII, p. 125). Su sucesor, Felipe IV, en 1641, emite una Real Cédula que supeditaba la impresión de todo libro alusivo a la historia del Nuevo Mundo a la autorización del Consejo de Indias (Ugarte, 1921, p. 5). La restricción no tardó en ser ampliada. Así, en 1647, el monarca ordena que todo libro impreso en el Nuevo Mundo sea remitido al Consejo de Indias con la instrucción dirigida a virreyes y presidentes de que «no concedan licencias para imprimir libros en sus distritos y jurisdicciones de cualquier materia, o calidad que sea sin proceder la censura» (Ugarte, 1921, p. 5).
En el virreinato del Perú, desde 1754, año en que entra en Lima el Índice expurgatorio de 1747,la entidad encargada de censurar y tramitar las denuncias era el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Como se sabe, el Tribunal operó hasta 1820, cuando se suprime de manera definitiva (cfr. Guibovich Pérez, 2013, pp. 13-14). Recordemos que, en ese entonces, Manuel Lorenzo de Vidaurre resultó procesado por leer obras heterodoxas como El espíritu de las leyes de Monstesquieu, el Discurso sobre las ciencias y las artes de Rousseau, Les admirables secrets de Albert le Grand o La Henriada de Voltaire. El inquieto Vidaurre fue condenado por el Santo Oficio a un año de asistencia a prácticas devotas y al pago de una multa (Guibovich Pérez, 2013, pp. 120-135).
La censura eclesial y política seguía incólume en las posesiones de ultramar aun cuando advenían tiempos de renovación. En 1799, cuando ya se había instaurado el nuevo régimen en Francia y la Unión Americana había logrado su independencia, Ambrosio O’Higgins, virrey del Perú, prohíbe la lectura de periódicos extranjeros —vale decir, no españoles— que habían sido introducidos «de diversas partes de Europa, y aun de los establecimientos enemigos de América». Esos impresos, adujo la administración virreinal, contenían «relaciones odiosas de insurrecciones, revoluciones y trastornos de los gobiernos establecidos, y admitidos generalmente, exponen hechos falsos e injuriosos a la nación española y a su sabio y justo Gobierno»6.