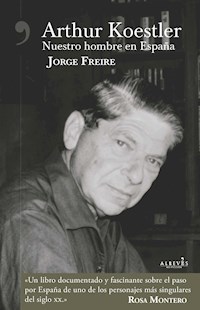Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Voces / Ensayo
- Sprache: Spanisch
El imperativo de autorrealización convierte a cada ciudadano en publicista de sí mismo. Las buenas acciones se truecan por exhibicionismo y golpes de efecto. No hay más bien que un tropel de bienes al peso, utilizados para halagar la buena conciencia de los consumidores. La banalidad del bien pone énfasis en la palabra y trivializa la acción. El coraje cede su puesto a la molicie y el amor propio al autodesprecio. Los valores mercuriales del capitalismo anímico –disrupción, volatilidad, incertidumbre– obligan a flotar con la corriente, impidiendo echar raíces. En la cultura de la agitación –concepto desarrollado brillantemente por Jorge Freire–, el ciudadano participativo, sometido a estados de excepción sucesivos, se convierte en su propia caricatura. ¿Será que cuando el bien no se sustancia en la vida buena no queda otra cosa que el buenismo? Una propuesta sobre la necesidad y la vigencia de pensarnos, un discurso brillante enriquecido por una profunda sabiduría y una reflexión sobre las acciones y los actores de nuestro tiempo. Eso, entre otras cosas, es este ensayo de Jorge Freire, y con él se consagra como uno de los pensadores más afilados y originales de este país.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La banalidad del bien
Jorge Freire, La banalidad del bien
Primera edición digital: octubre de 2023
ISBN epub: 978-84-8393-341-1
© Jorge Freire, 2023© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2023
Colección Voces / Ensayo 348
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Correo electrónico: [email protected]
Exordio
Banal es un galicismo de la Edad Media que refiere a la posesión del señor feudal. Una tierra, un lavadero o un pajar podían ser banales. La palabra comparte raíz con «bando», que no es lo poseído sino lo proclamado por dicho señor. Por eso los bandos recuerdan las obligaciones de los vecinos: Por orden del señor alcalde, se ordena y hace saber…
Triste manera de relacionarse con el mundo es la fórmula del ordeno y mando. Cuando no es dueño y señor de sí mismo, uno se enseñorea y se pone señoritingo, que es cosa bien distinta. El señor sabe estar (el señorío es, por definición, estar a lo que hay que estar), mientras que el señorito prefiere que otro dé la cara por él. Aunque varetazos y cornadas le surquen los muslos, el señor vuelve a la cara del astado sin tentarse siquiera. Hace suyos los medios porque vive para unos fines. El señorito, en cambio, quiere que todo sean medios para servir a sus fines. El suyo es un mundo banal, porque hay bienes, pero no hay bien.
Ser banal es hacer el julay. Este célebre término de la jerga lumpen, que el español toma del caló, significaba originariamente amo; fue solo con el paso del tiempo que pasó a significar ingenuo, pringado, insustancial. Es el falso dueño de la hacienda al que se le disparatan los bienes por el roto de los bolsillos. Lo que trivialmente se acumula, trivialmente se esfuma.
Celebérrimo es el concepto de «banalidad del mal», postulado por la filósofa Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén. Banal era, según Arendt, el teniente coronel de las SS Adolf Eichmann, responsable de la deportación de un sinnúmero de judíos a los campos de exterminio. Competente, probo y obediente, Eichmann ejecutaba con diligencia las tareas que se le encomendaban sin hacerse muchas preguntas. Se conducía con frases hechas que llamaba «palabras aladas» («el honor es mi lealtad» era uno de sus latiguillos) que le ayudaban a aligerar la culpa. En una carta a Gershom Scholem, Arendt sostenía que «el mal es siempre extremo, pero nunca radical. No tiene profundidad, ni nada de demoníaco. Puede devastar el mundo, justamente, porque es como un hongo, que prolifera en la superficie. Profundo y radical es siempre y solamente el bien».
Aun siendo profundo y radical, todo bien es susceptible de convertirse en mal al banalizarse. Si los llamamos bienes es porque les corresponde el buen uso y la buena intención. Al soldado se le presupone arrojo y al bien, lógicamente, se le presuponen bondades. Un cuchillo sirve para cortar verduras en juliana, pero también puede usarse para apuñalar al vecino. Mas ¿qué buen uso se puede dar a los valores en masa que produce la banalidad del bien? Son versiones corruptas y degradadas, trivializadas en suma, de atributos consustanciales a la persona. El presente libro, dividido en seis partes, estudia el bien especulativo, la abolición del conflicto y el higienismo moral, que son producto de la trivialización de la virtud, la conciencia y la vida pública, respectivamente. La banalidad del bien no implica que el bien sea banal, sino todo lo contrario: que lo banal nunca puede ser bueno.
Por un lado, analiza la sofisticación de la moral, que pone énfasis en la palabra y trivializa la acción. De ahí, la importancia de los valores especulativos, sustitutos de las viejas virtudes: cuando el bien no se sustancia en la vida buena no queda sino buenismo. Por otro lado, se ocupa de la abolición definitiva del conflicto, mitologema que determina la realidad psicológica del sujeto contemporáneo, definida por su carácter incontinente y muelle, y que provoca una reacción de energías timóticas en forma de ríos subterráneos. Asimismo, estudia la banalización de la vida pública, y para ello aborda la corrupción de la moral pública en asepticismo, entendido como un ansia de pureza que esteriliza la disidencia, y analiza la sobrepolitización como una variante de la sofisticación: si el ciudadano hiperactivo, sometido a los bandazos de la hiperpolitización y a consecutivos estados de alerta, es la caricatura del ciudadano participativo, la campaña permanente es la banalización de la democracia deliberativa.
La buena acción se trivializa en exhibicionismo, la compasión en empatía, el coraje en molicie y la concordia en asepticismo. Por mor de su banalización, los bienes se vuelven males.
A todo vicio se llega siempre por un mal hábito, y a la banalidad, que es el precipitado de un proceso, se llega por la banalización de todo lo que nos rodea. Cuando invade el aire, huele a mojado antes de que caiga el chaparrón. Como sucede con el agua caída del cielo, progresiva y continuada es la acumulación de sus efectos. No hace falta ser meteorólogo para saber que la lluvia, tanto en forma de tromba, de chubasco o de sirimiri, cala del mismo modo.
Se da un fenómeno de sublimación inversa cuando la atmósfera que nos envuelve es banal. Remóntese el lector a sus primeras clases de química escolar y recordará cómo un gas puede cambiar a estado sólido. Igual que las bajas temperaturas provocan que una nube se convierta en nieve, una baja temperatura moral no solo congela las entendederas y endurece los corazones, sino que transmuta la etérea cualidad del Bien en un sinfín de bienes cuantitativos; estos amenazan con caer como pedriscos sobre nuestras cabezas, descalabrando coronillas a troche y moche. Si Bauman alertaba de la modernidad líquida, nosotros, a fuer de mediterráneos, damos fe de la dichosa gota fría que azota y graniza nuestra existencia.
Mas ¡que no cunda el pánico! Abra el lector su paraguas y confíe en esta lectura para capear el temporal. Después de la tempestad, siempre llega la calma. Y tarde o temprano, volverá a salir el sol: ese que, según Platón, representaba la idea misma del Bien.
Primera parte
Es propio de un esclavo buscar ganancias sin poner cuidado en las cosas buenas.
Aristóteles, Protréptico
De cómo se sustituyó la virtud por los valores, a resultas de la obsesión contemporánea por reducir el ente a mero útil y el bien a una miríada de bienes, entendidos como posesiones. Las buenas acciones se trocaron, así, por exhibicionismo y golpes de efecto.
I. La industria del bien
«No es milagro, sino industria» dice Basilio en uno de los episodios más célebres del Quijote: las bodas de Camacho. Para conquistar el corazón de Quiteria y evitar que se case con un próspero labrador, Basilio simula clavarse una espada, causando un extraordinario revuelo. Una vez arruinado el connubio, Basilio explica a la asombrada concurrencia, que lo daba por muerto, que la puñalada ha sido un artero truco de birlibirloque, obrado con una caña tenida de rojo. No hay, en efecto, nada de milagroso en los números de prestidigitación, pero sí mucha industria.
En tiempos de Cervantes, la voz industria era sinónimo de ingenio y sutileza. Hoy el diccionario se hace eco del verbo industriar, que significa ingeniar, sabérselas componer, y del adjetivo industrioso, referido a quien hace algo con maña y meticulosidad, al tiempo que olvida esa acepción de industria. Pero hoy tiene más sentido que nunca.
La escandalosa quiebra de ftx, una de las empresas de criptomonedas más importantes del mundo, hace pensar en una industria del bien. Los esfuerzos de su industrioso fundador, Sam Bankman-Fried, por convertirse en un dechado para las élites son, a todas luces, un ejemplo doble de industria: en el viejo sentido de treta o ardid, previamente pergeñada con meticulosidad, y en el sentido contemporáneo de planificación y ejecución de operaciones.
Bankman reunía muchas de las virtudes de nuestro tiempo. Joven, abstemio, vegano y, sobre todo, altruista. Su credo, un «altruismo eficaz» vagamente inspirado en la teoría del filósofo australiano Peter Singer, se resumía en «hacer el mayor bien posible» por medio de donaciones millonarias. Se trataba de un altruismo utilitarista, cómodo y trendy, que no exigía sacrificio alguno y que, para colmo, otorgaba satisfacción a quien ayudaba.
Mas no era milagro, sino industria. Bankman anegaba de dinero a instituciones y partidos políticos para disimular las debilidades de su empresa. No se trataba de beneficiar al prójimo, sino, más bien, de beneficiárselo. No hace falta agregar que del bien industrial hay que huir como pollos sin cabeza. La lógica utilitaria solo produce cadenas de montaje y mataderos avícolas. Por eso quienes cayeron en la trampa de ftx no hallaron alpiste y terminaron desplumados. Como titulase la portada que le dedicó la revista New York, «la virtud era la estafa».
Los medios estadounidenses pasaron de prosternarse ante un ídolo de cartón piedra, que entonces pasaba por «multimillonario altruista», a derribar de su pedestal a «uno de los mayores estafadores de la historia de Estados Unidos». ¿No es eso lo que sucede cuando se entroniza al primero que pasa? Hay santos que, como decía Orwell, deberían ser juzgados culpables hasta que se demostrase su inocencia.
En la teoría, el altruismo eficaz atiende al efecto de la acción; en la práctica se vuelca en el efectismo. Por supuesto, que las socaliñas morales de Bankman sirvieran para convencer a sus inversores no justifica el fracaso de las agencias reguladoras. Bueno es recordar, a tal efecto, que Bankman se había convertido en el segundo mayor donante del Partido Demócrata y que Washington se había ido dejando seducir por una combinación de buenos sentimientos y dinero a manos llenas. Como dice Sloterdijk, cuando el altruismo se pone de punta en blanco, bajo las enaguas se le transparenta el egoísmo.
Aunque Bankman se jactaba de no leer libros, sus ideas pueden encontrarse en el ensayo de uno de sus socios, el filósofo moral Will MacAskill. En su libro Lo que le debemos al futuro (cuyo título prefiguraba el pufo dejado a los inversores) hallamos la clave de este altruismo perverso. Sirviéndose del cambio climático como señuelo, enarbola una enfática visión largoplacista según la cual nuestro objetivo no ha de ser el bienestar de nuestros coetáneos, sino el de las generaciones venideras.
Otros autores, como el citado Singer, han propuesto expandir nuestro círculo moral a miles de kilómetros de distancia. La idea es discutible, pues quien se preocupa de lo que pueda ocurrir en las antípodas no se ocupa de su pegujal, y más sabe el loco en casa propia que el cuerdo en casa ajena. Pero MacAskill, rizando el rizo, defiende un altruismo que no se extienda en el espacio, sino en el tiempo. De esta manera, la virtud se desplaza al futuro. Pero este, por definición, no existe. ¿Acaso el no-ser debería ser más importante que lo que es? El altruismo eficaz es, ante todo, argamasa para erigir castillos en el aire. Al cabo, utilitarista es a útil lo que carterista es a cartera.
MacAskill toma como modelo a Suecia y proyecta el escenario futurista de sus sueños como una «Escandinavia global». Uno no puede evitar acordarse de aquel manifiesto de principios de los setenta en que el gobierno sueco sentaba las bases de la independencia anómica que hoy rige el país y que llevaba por título «La familia del futuro»: el más viejo símbolo de interdependencia se transmutaba, por mor de un juego de monederos falsos, en contrato de entidades abajofirmantes. La filosofía Ikea sirve para armar muebles y para desarmar sociedades. ¿Será que, como decía Agustín García Calvo, nos matan a golpe de futuro?
Así y todo, lo que aquí nos interesa de la cultura sueca no es su preferencia por criar átomos, sino un detalle menor pero elucidario. Sabido es que el país cuenta con extraordinarias obras arquitectónicas, limpias y funcionales, pero sin persianas. Como tantos pueblos de cultura calvinista, se jacta de no tener nada que esconder a los vecinos. Por eso no hay contradicción entre la vida ascética de la familia Thunberg y la ingente cantidad de dinero que los padres ganan con la exposición, excesiva a todas luces, de su hija adolescente como mono de feria soteriológico. Y si no hay contradicción es porque se aviene con la forma mentis calvinista: no tienen nada que esconder. Ni su exhibicionismo sentimentaloide ni el brillo de la panoja. Nuestra propuesta es obvia: menos performance y más persianas.
Cuando mengua el bien, solo queda el buenismo. Este consiste en disimular, por medio de un lenguaje melifluo y moralista, las propias intenciones. MacAskill había contratado a varias empresas de publicidad para promocionar su libro, a razón de doce mil dólares por mes, pero nada le dio tanta repercusión como el hecho de anunciar en The Daily Show, célebre programa estadounidense, que donaría la mitad de los beneficios: estruendoso fue el aplauso del público, copioso el aumento de las ventas. Por decirlo con Nietzsche, alababa el desinterés porque recogía sus frutos.
La jerga filantrópica y compasiva inunda el mundo empresarial, convirtiendo los afectos naturales en cadenas de montaje. No ha mucho que Google afirmó que su objetivo «no es hacer dinero, sino cambiar el mundo». Lógico es que, de la noche a la mañana, cualquier pájaro de cuenta que descuelle en Silicon Valley se convierta en ejemplo moral. Nada de ello es milagro, sino industria.
Signo de los tiempos… Hay bancos que invitan a café y hamburgueserías que se presentan como punta de lanza de la causa animalista. El capitalismo es sostenible y comprometido. Tan lejano como el patrón opulento de la caricatura es el sistema depredador de las novelas de Dickens, con sus fábricas despidiendo humo negro y sus trabajadores tiznados de hollín. Los departamentos de marketing halagan la buena conciencia de los consumidores porque la bondad es un inmejorable valor añadido. He aquí la transformación postrera del capital: vender bienes disfrazados de Bien.
El empresario de éxito ha de ser, por tanto, un publicista de la bondad. Después de varias crisis económicas, todo indica que la ciudadanía no admite ya ciertas transigencias. De ahí la extinción del cínico y voraz tiburón de las finanzas en las marejadas de la gran recesión. En la era del capital solo cabe fluctuar y, como por ensalmo, el descarado Gordon Gekko se transmuta en el camastrón Sam Bankman-Fried. Formas diferentes, aunque igual de efectivas, de dársela con queso a los demás.
Por supuesto, el de Bankman es un ejemplo entre tantos. Piénsese en el caso de Pornhub, una de las webs de pornografía más lucrativas de la red. En un artículo publicado en el New York Times, Nicholas Kristof afirmó que la web estaba repleta de iniquidades. En algunas ocasiones, señalaba el texto, la web se lucraba con vídeos grabados a mujeres sin el consentimiento de estas; en otras, contaba directamente con violaciones, maltratos o pederastia. Enorme fue la polvareda que levantó el artículo de Kristof, y Pornhub se vio obligado a eliminar buena parte de su material; en cuestión de veinticuatro horas, pasó de alojar trece millones de vídeos a un total de tres. Meses después, tanto Pornhub como otras productoras de porno como Youporn o Redtube, pertenecientes a la compañía MindGeek, fueron compradas por un fondo de inversión titulado «Ethical Capital Partners».
Como enseña David Cerdá en su admirable Ética para valientes, la superioridad moral es un baúl rebosante de valores que su poseedor abre para deslumbrar al prójimo. Pero es solo en los hechos concretos donde se alcanza la virtud. Obras son amores… La bondad buenista es de naturaleza especular, pues se mira en el juego de espejos del exhibicionismo moral, y especulativa: por abstracta y, sobre todo, por su parentesco con la especulación, la inversión y el beneficio. Sus únicos valores son, en consecuencia, los valores bursátiles.
En árabe, oro (dhahab) comparte la misma raíz con el verbo ir (dahaba), porque el oro va y viene. Como se dice comúnmente, el dinero vuela. Yerran quienes lo toman como medida del mundo, trocando a los bípedos implumes en volátiles correveidiles. No es casualidad que una de las criptomonedas más codiciadas se llame ethereum. La virtud no se edifica con prisas ni con dinero fácil.
Puede que la filantropía cool ofrezca beneficios rápidos, pero, como decía Curro Romero, las prisas no son buenas ni para robar melones. Si el dinero es ante todo un símbolo, nada simboliza mejor nuestra época que el dinero digital. Al fin y al cabo, ¿qué es la industria del bien sino una tentativa de proyectar valores al alza sin respaldo en tesoro alguno? Sujeta a una disponibilidad permanente, la moral pasa de mano en mano, sin echar raíces en virtud alguna. Utilitarista es a útil lo que carterista es a cartera.
II. Sofisticación
Nabokov usaba el término ruso poshlostpara aludir a lo que, siendo falso, siendo feo y siendo malo, pasa en ocasiones por verdadero, bello y bueno. Como escribió en su ensayo sobre Gógol, «es especialmente robusto y perverso cuando la farsa no es obvia». Retomó la cuestión unos años después, en una entrevista concedida a The Paris Review: «filisteísmo en todos sus aspectos, imitaciones de imitaciones, falsas profundidades». La palabra poshlost es, en principio, intraducible, aunque se asemeja bastante a nuestra idea de banalidad.
La sofisticación del lenguaje no es más que una sofistería por medio de la que una cosa pasa por otra. Sofisticación deriva de sofistikés, que es lo que aparenta ser verdadero siendo falso. Los anglosajones llaman sophisticated al libro trucado con hojas que no son suyas; el libro, en suma, que pasa por otro. Sucede algo parecido con la moral cuando se infla de valores y olvida la virtud. Colgarse el blasón de unos valores muy nobles lleva al equívoco de pensar que basta con ello para ser virtuoso. La sofisticación de la moral supone, ante todo, el énfasis en la palabra y la trivialización de la praxis. La guerra, así, se reduce a una serie de pellizcos de monja virtuales, mientras que la paz no puede ser sino un incesante desparrame emocional en que solo es bueno aquello que se publicita como tal. No hay banalidad del bien sin sofisticación.
Sofisticada es, por supuesto, la cháchara posmoderna. Recuérdese que el posmodernismo despuntó como una reacción escéptica a los grandes relatos. Pero no tardó en llegar al callejón sin salida del escepticismo radical, pues, como aseguraba el dictum foucaultiano, todo conocimiento es local. De ese atolladero en que se metió durante los ochenta solo consiguió salir al bifurcarse en una miríada de teorías: teoría crítica, teoría queer, teoría poscolonial… No fue hasta la década de 2010 que el posmodernismo volvió grupas y se orientó, en un curioso giro de los acontecimientos, hacia las verdades indudables: lo que comenzaba como un cuestionamiento radical de los criterios de verdad terminaba estableciendo, como verdades apodícticas, que toda persona blanca es racista o que el sexo no es biológico, entre otros axiomas. Como ha señalado el filósofo Alan Sokal, las ideas relativistas no son más que la coartada del absolutismo dogmático. Curiosamente, esta nueva mutación posmoderna viene a enseñarnos algo que ya sabíamos: desde la noche de los tiempos, el sofista no se pone al servicio del plutócrata sin antes decirnos que la verdad no existe.
Se cumple así la máxima del Tao Te Ching: los que hablan no saben, los que saben no hablan. Los peores sufren una verborrea incontenible; su volubilidad moral deriva de su incontinencia verbal. Los buenos, en cambio, son parcos en palabras: no dicen, actúan. En ocasiones, como reza el dictum de Cioran, toda palabra es una palabra de más.
III. Cómo invertir en el mercado de valores
El valor es la versión fantasmagórica de la virtud, despojada de su cuerpo, que es el hábito. De ahí la falsía de toda ética abstracta. ¿Cómo va a haber ética sin ethos? La ética de los valores es un lisologismo, por usar un concepto muy utilizado por Gustavo Bueno. El lisologismo es la anegación de la especie en el género. Si a uno se le pide que piense en un triángulo, probablemente se imagine un equilátero, aunque acaso se le pase por las mientes la imagen de un isósceles o de un escaleno. Pero en ningún caso podrán ser los tres a la vez, dado que nadie puede imaginar un triángulo genérico, «puro», que contenga las propiedades de todos los triángulos específicos concretos. Digámoslo así: la idea de triángulo, el triángulo genérico, habita una dimensión; los triángulos específicos, otra.
Lo mismo cabe decir en materia ética. Igual que nadie puede imaginar un triángulo genérico, difícilmente puede amar a la humanidad en su conjunto; que los intereses de los grupos humanos específicos estén en un conflicto constante sugiere, para colmo, que el llamado humanitarismo cuela de rondón el apoyo a un grupo concreto y la confrontación con otro. Por eso acertaba Carl Schmitt cuando sostenía en El concepto de lo políticoque quien dice Humanidad quiere engañar. De igual manera, quien afirma la existencia de los valores asume que, por el mero hecho de que valoramos las cosas, existe algo que posibilita que una conciencia emita juicios sobre un objeto, y a eso lo llama «valor». ¿Quién puede aprehender un valor en sí? Todo valor es un ente especulativo, un lisologismo que acarrea la anegación de su puesta en escena efectiva, que es la virtud. Quien habla de valores o está confundido o busca confundir.
Ahora bien, ¿hay mala fe en quien defiende el discurso de los valores? No necesariamente. Quienes defienden que las comunidades humanas deben regirse por principios morales –y es a estos principios («debemos ser generosos», «debemos perdonar al prójimo», etcétera) a los que, en el lenguaje cotidiano, se ha convenido en denominar valores– no son más que voceros de una perogrullada. ¿Qué acción humana se despliega no más allá del bien y del mal –Nietzsche dixit–, sino más allá de cualquier principio rector? ¿Existe un crimen que no sea crimen organizado? Hasta el más impulsivo ha decidido previamente tomar sus impulsos como guía para la acción. Reivindicar la urgencia de los valores –es decir, de los principios– resulta tan redundante como recordar a la audiencia que todos los hombres son mortales. No obstante, ¿qué sentido tiene, a la postre, llamar valores a los principios, es decir, a esos axiomas que se consideran incontrovertibles y por ende, constituyen nuestro punto de partida?
Siempre hay instancias previas a la acción: si puedo sumar peras con manzanas no es gracias a la ingeniería hortofrutícola, sino a los axiomas de Peano. Y en el obrar humano los principios son tan fundamentales como en otras disciplinas, pero no son válidos por sí mismos. Solo validan por la costumbre, que dictamina su veredicto: o el principio nos lleva a la virtud o nos lleva al vicio. Tertium non datur. Los valores que brillan con luz propia en el éter axiológico nunca entran en liza ni se ponen a prueba. ¡Así, cualquiera…!
Cuando suena el despertador, nos levantamos de la cama, desayunamos y nos duchamos. Algo tan sencillo como esto requiere toda una batería de conocimientos sobre tecnología, nutrición o higiene, que sin duda guían nuestros pasos para no mojar las magdalenas en lejía. Que toda la acción transcurra con sentido se debe a que el complejo teórico-práctico de nuestra vida, lo que Husserl llama actitud natural, lleva incorporado un paquete axiológico, es decir, el conjunto de nuestras valoraciones. Pongo la alarma para el viernes a las siete porque tiene sentido llegar a tiempo a la oficina; no pongo la alarma para el sábado porque tiene sentido holgar hasta las doce y comer en pijama. Entonces, ¿por qué elementos tan cotidianos e inmanentes –tan «naturales», diría Husserl– como las valoraciones se convierten hoy en el objeto de adoración de tanta gente, que más que sed de valores parecen padecer sed de metafísica?
No queramos buscar los tres pies al gato buscando «valores» donde solo hay valoraciones. No se han esfumado los «valores»; simplemente, nunca existieron. Existe gente haciendo cosas con su vida, y las hará bien, mal o regular. Quien busque los valores de la diligencia o la responsabilidad, los hallará en la madre soltera que madruga con el gallo para dejar al churumbel en la guardería y salir pitando al tajo. Mas no los hallará como «valores», sino como virtudes, que es el nombre con el que desde hace dos milenios se denomina a las buenas costumbres.
Acaso hubo un tiempo en que las gentes fueron realistas y solo aceptaban las cosas mismas como moneda de cambio: entre cabreros no cabe especulación sobre qué es una cabra. Pero desde Kant sabemos que nada puede decirse de la cosa en sí y que solo contamos con juicios y representaciones. Cuando uno va andando por una vereda y se encuentra con unas cabras limpiando el monte de matojos, ¿cómo no va a correr a sacarles una foto? Que al sujeto contemporáneo no le valgan las cosas explica la sobreabundancia de ideólogos, comunicadores y tejedores de relatos, gente experta en representar la realidad y cuyas miras son tan cortas como quien, en el otro extremo, solo ve lo que puede palpar. Pero nuestro entendimiento, órgano prensil por antonomasia, ha de coger las cosas como se coge a un pajarillo: ni tan fuerte que se ahogue, ni tan flojo que se escape.
El filósofo alemán Hartmut Rosa llama «resonancia» a la capacidad de sincronizarse con el mundo sin apropiarse de él. Las cosas ya no aparecerían de forma instrumental, como algo calculable y dominable, sino de forma significativa, de manera que el contacto con ellas no sería una mera apropiación, sino una asimilación transformadora. Y para hacer resonancia hay que pegar el oído, porque en una relación alienada, sujeto y mundo permanecen mudos.
Lo más interesante de la resonancia, tal y como la define Rosa, es su carácter gratuito. Como la gracia, no puede exigirse o forzarse. El entusiasmo del alpinista con la montaña abrupta se debe a que se le resiste y no la domina del todo; la gracia del fútbol es que la pelota se domina peor con el pie que con la mano, y eso aumenta las indisponibilidades del juego. ¿Queda algo que se sustraiga al dominio mundial de la técnica? Queda, en efecto, y es lo único que tiene valor.
La resonancia provoca la e-moción, un movimiento hacia fuera que obliga a abandonar la indiferencia y la introspección del capitalismo anímico. Más que una resonancia, este regala una electrocución constante: cada novela es un «puñetazo en el estómago»; cada película, «una bofetada», acaso como esos sopapos que se arrean a la persona desmayada a fin de que despierte. Un mundo ajeno a la resonancia trata de estimular por medio de socollazos. Pero nosotros, qué se le va a hacer, seguiremos deseando aquello que no está disponible. Tener millones de canciones a un clic hace que no prestemos atención a ninguna porque, en expresión de Rosa, la disponibilidad total extingue el deseo. Disponible es el gato electrónico que ronronea cuando se lo pides; el gato real lo hace cuando le da la gana. El mundo-a-la-mano anula la resonancia porque nada tiene que decirnos.
Ya decía Simmel que la indolencia es el embotamiento respecto a las diferencias entre las cosas, cuando estas son sentidas como insignificantes. De ahí el auge de esa actitud perezosa y abúlica que algunos definen como goblin mode. ¿Se puede animar lo que no tiene alma? Electrocución, sí, pero a un cuerpo inerte, como las que llevaban a cabo los mesmeristas victorianos con ancas de rana. Al viajar uno busca experiencias, es decir, emociones en su justo término: vivir con intensidad nuestra excursión al Himalaya sin dejar nuestro trabajo ni abandonarnos a la vida eremítica. O sea, dejarnos estimular, pero en ningún caso conmover.
Muchos años después de publicar Ser y Tiempo, Heidegger escribió Gelassenheit, un texto tardío que se publicó en español como «Serenidad». Como esa traducción resultaba confusa, la filósofa chilena Carla Cordua propuso cambiarla por «Desasimiento». Así se llama la relación en que ni el sujeto retiene al objeto ni el objeto retiene al sujeto. Al desasimiento corresponden la gratuidad y la apertura al misterio, que, según Heidegger, permiten «residir en el mundo técnico, pero al abrigo de su amenaza».
No es fácil precisar qué es la virtud. Al inicio del Menón, el célebre diálogo platónico, se proponen unas cuantas definiciones de la virtud que Sócrates va refutando una a una. Menón le pregunta entonces cómo va a buscar aquello que ignora. Al contar el célebre episodio del esclavo y la teoría de la reminiscencia, Sócrates patentiza que en el momento de iniciar la búsqueda uno ya lleva consigo lo que nunca había abandonado. Lo cierto es que, sea fácil o difícil, no hay necesidad de precisar la virtud. Esta suele rehuir las definiciones y se inclina al ejemplo. Estos, según decía Kant en la Crítica del juicio, son las andaderas de los juicios. ¿Cómo se va a enseñar Valores Éticos si no es llevándolos a término?
Recuérdese la diferencia entre moralidad y eticidad. Esta se ubica en el ámbito impersonal de lo universal; aquella solo tiene sentido en la urdimbre material que forman las virtudes y costumbres de una comunidad. En ocasiones, ambas coluden. Las más de las veces, liberales y comunitaristas se quedan con la primera, proponiendo una virtud abstracta que nada significa.
La ética de los valores, como producto de la banalidad del bien, no es más que ceguera estimativa. Al liberarse, el prisionero de la caverna platónica no mira directamente al sol; si lo hiciera, quedaría deslumbrado. Tampoco echa de menos las vanas lucecitas que, en el vientre de la gruta, siguen arregostando a sus antiguos compañeros de cautiverio. El bien es la fuente de luz que ilumina lo que nos rodea. Obcecarse con su esencia solo produce estériles agatologías. Es preferible mirar lo que buenamente alumbra.
Segunda parte
Hacemos hombres sin corazón y esperamos de ellos virtud y arrojo. Nos reímos del honor y nos sorprendemos al ver traidores entre nosotros. Castramos a las personas y luego les pedimos que sean fértiles.
C. S. Lewis, La abolición del hombre
De cómo, en tiempos del capitalismo anímico, el coraje cede su puesto a la molicie y el amor propio al autodesprecio. ¿Influye la precariedad generalizada en la decisión de nuestro coetáneo de apostar por bienes especulativos? ¿Será que, cuando no es posible la vida buena, solo queda el buenismo?
I. Contra la vida buena
Como quien se empeña en cantar una seguiriya a ritmo de tango, nuestro coetáneo está fuera de compás. Se siente incapaz de seguir su propio ritmo, lo que Barthes en sus cursos en el College de France llamaba idiorritmo, a despecho de que todo ritmo es individual y hablar de ritmo propio es pleonasmo.
¿Cómo imponerse un ritmo pausado, razonable y sereno en un mundo arrítmico y enloquecido?