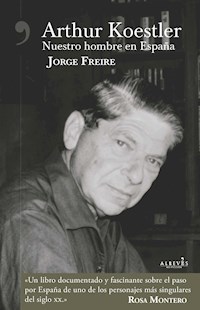Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Alrevés
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Edith Wharton fue la gran cronista de un mundo que dejaba de existir
Las jerarquías del viejo Nueva York se tambaleaban frente a la opulenta prodigalidad de los nuevos ricos, procedentes de la industria y la banca, que erigían palacetes en la Quinta Avenida, celebraban las más lujosas fiestas y se infiltraban por las grietas de una alta sociedad que, pocos años antes, los habría excluido sin miramientos.
Nacida en plena guerra civil americana, Edith Wharton (1862-1937) encomendó su escritura a la tarea de cuestionar el papel que la sociedad de su tiempo asignaba a la mujer. Su infancia en Europa y un precoz descubrimiento de la literatura le abrieron las puertas de un mundo vedado a sus coetáneas, confinadas al cultivo de las buenas maneras.
Fue la primera mujer que obtuvo el Pulitzer y una de las primeras reporteras bélicas de la historia. Su presencia en primera línea de trincheras, durante la Gran Guerra, le valió la Legión de Honor francesa. Vivió tres décadas de infelicidad conyugal y se enfrentó al filisteísmo de una sociedad pacata. Escribió cuarenta y ocho libros e infinidad de poemas.
Con este libro, Jorge Freire trata de abarcar en su totalidad, por primera vez en España, la época, vida y obra de una de las mejores escritoras del siglo XX
EL AUTOR
Jorge Freire (Madrid, 1985). Filósofo y politólogo de formación, se dedica a la docencia. Escribe habitualmente en diversas revistas de literatura y teoría política.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 216
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jorge Freire (Madrid, 1985). Filósofo y politólogo de formación, se dedica a la docencia. Escribe habitualmente en diversas revistas de literatura y teoría política.
Edith Wharton fue la gran cronista de un mundo que dejaba de existir. Las jerarquías del viejo Nueva York se tambaleaban frente a la opulenta prodigalidad de los nuevos ricos, procedentes de la industria y la banca, que erigían palacetes en la Quinta Avenida, celebraban las más lujosas fiestas y se infiltraban por las grietas de una alta sociedad que, pocos años antes, los habría excluido sin miramientos.
Nacida en plena guerra civil americana, Edith Wharton (1862-1937) encomendó su escritura a la tarea de cuestionar el papel que la sociedad de su tiempo asignaba a la mujer. Su infancia en Europa y un precoz descubrimiento de la literatura le abrieron las puertas de un mundo vedado a sus coetáneas, confinadas al cultivo de las buenas maneras.
Fue la primera mujer que obtuvo el Pulitzer y una de las primeras reporteras bélicas de la historia. Su presencia en primera línea de trincheras, durante la Gran Guerra, le valió la Legión de Honor francesa. Vivió tres décadas de infelicidad conyugal y se enfrentó al filisteísmo de una sociedad pacata. Escribió cuarenta y ocho libros e infinidad de poemas.
Con este libro, Jorge Freire trata de abarcar en su totalidad, por primera vez en España, la época, vida y obra de una de las mejores escritoras del siglo XX.
EDITH WHARTON
Una mujer rebelde en la edad de la inocencia
EDITH WHARTON
Una mujer rebelde en la edad de la inocencia
JORGE FREIRE
Primera edición: febrero de 2015
Para Josep Forment, siempre con nosotros
Publicado por:
EDITORIAL ALREVÉS, S.L.
Passeig de Manuel Girona, 52 5è 5a
08034 Barcelona
www.alreveseditorial.com
© Jorge Freire, 2015
© de la presente edición, 2015, Editorial Alrevés, S.L.
ISBN digital: 978-84-15900-76-4
Código IBIC: DS
DL B 937-2015
Diseño de portada: Mauro Bianco
Producción del ebook: booqlab.com
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del «Copyright», la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, comprendiendo la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
EXORDIO
Cuenta la leyenda que, nada más franquear el portón de la editorial Scribner, situada en plena Quinta Avenida, el veinteañero F. Scott Fitzgerald fue informado de que en una sala contigua se encontraba la afamada escritora Edith Wharton. Movido por un súbito impulso, Fitzgerald traspasó la estancia a rápidas zancadas y se lanzó a sus pies.
Edith Wharton era la gran cronista de un mundo que dejaba de existir. Las jerarquías del viejo Nueva York se tambaleaban frente a la opulenta prodigalidad de los nuevos ricos, provenientes de la industria y de la banca, que erigían palacetes en la Quinta Avenida, celebraban las más lujosas fiestas y comenzaban a infiltrarse por las cesuras de una alta sociedad que, pocos años antes, los habría excluido sin miramientos.
Wharton había encomendado su escritura a la tarea de cuestionar el papel que la sociedad de su tiempo asignaba a la mujer. Nacida en plena guerra civil americana, Wharton era la hija menor de una adinerada familia neoyorquina. Su infancia en Europa y el descubrimiento de la lectura le abrieron un mundo vedado a la mayoría de sus coetáneas, confinadas al ejercicio del saber estar y el cultivo de las buenas maneras.
Su eminencia estética la hace superior, en opinión del crítico Harold Bloom, a cualquier otra novelista norteamericana. Fue la primera mujer que obtuvo el Pulitzer y una de las primeras reporteras bélicas de la Historia. Su presencia en primera línea de trincheras durante la Gran Guerra le valió la Legión de Honor francesa. Escribió cuarenta y ocho libros e infinidad de poemas y artículos.
Una vida de éxitos y sinsabores. Vivió tres décadas de infelicidad conyugal y, a los cuarenta y cinco años, se adentró por las enmarañadas sendas del adulterio, embarcándose en una apasionada aventura con un periodista de un diario parisino. Sorteando las cargas de caballería de una sociedad pacata y filistea, afrontó un duro proceso de divorcio.
Este libro trata de abarcar en su totalidad, por primera vez en España, su época, vida y obra.
Moviéndose en territorios contiguos y comarcanos, dos figuras complementan a la de Edith y terminan de perfilar, con inteligencia y perspicacia, una época vibrante: Alice James, la enfermiza hermana del novelista Henry James, cuyo diario hizo de ella un icono feminista, y el filósofo George Santayana, pensador español exiliado en Estados Unidos que compartió con Wharton talento, carácter y afinidades electivas. Todos ellos sortearon embestidas, rompientes y tempestades, dirigiendo el timón de su existencia con pulso firme, e hicieron oídos sordos de los cantos de sirena de una sociedad que había hecho de las promesas ilusorias de libertad total su portaestandarte. Frisando la madurez, los tres llegaron a la conclusión —cada uno a su manera y bajo sus respectivas circunstancias—de que todo es vanidad.
MIRAR POR LA OTRA VENTANA
El disimulo parece estar de moda.
Jane Austen,
Orgullo y prejuicio
Circulaban tartanas y carruajes de todo tipo, desde amplias berlinas, birlochos abiertos por los costados y elegantes landós de cuatro caballos hasta pequeñas carretelas y estrechos cupés que el cochero conducía desde un pescante situado en la parte posterior de la caja. La ringlera de casas bajas particulares, a las que el color pastel de la piedra arenisca otorgaba una apariencia uniforme, solo se veía interrumpida por una pequeña parcela de terreno donde pastaban tranquilamente unas cuantas vacas. De esta guisa lucía la Quinta Avenida en 1870.
Enguantada en un mitón blanco que dejaba sus dedos al descubierto, la pequeña Pussy Jones se aferraba a la mano desnuda de su padre, camino de Madison Square. Un gorro de blanco satén festoneado con terciopelo verde le protegía el cuello del frío mediante un bavolet —una cortinilla de crinolina muy habitual en la época posterior a la guerra civil—y un velo de gasa blanca le envolvía las mejillas. Fue entonces cuando, por primera vez en su vida, percibió la importancia del vestir y fue consciente de sí misma como sujeto de adorno.
Los Jones eran una de las familias más prestigiosas, respetadas e influyentes del Nueva York del siglo XIX. Los tres siglos de ascendencia colonial ligados a la ciudad atestiguaban su completa ausencia de méritos militares, ambiciones políticas y responsabilidades sociales. La saga Jones era un clan patricio que, durante generaciones, no había hecho nada destacado, aparte de amasar dinero y adquirir propiedades, por lo que el cogollo burgués neoyorquino resultaba especialmente apropiado para ellos.
La Ley de Reclutamiento que el Congreso americano aprobó en 1863 llamó a filas a todos los hombres de entre veinte y cuarenta y cinco años, aunque disponía que los ricos podían librarse del servicio militar pagando trescientos dólares. Un deshonroso subterfugio que permitió al Tesoro estadounidense engordar sus arcas en doce millones de dólares. Durante tres días seguidos, cáfilas de obreros blancos, en gran medida irlandeses, protagonizaron violentos disturbios en la ciudad de Nueva York. Asaltaron la oficina de reclutamiento y atacaron tanto casas de ricos, que los despreciaban, como de negros, con quienes se disputaban empleos de estibadores, camareros y criados.
Con el correr del tiempo, la propia Pussy, ya convertida en Edith Wharton, escribió un cuento cuya infortunada protagonista, hija de un matrimonio frívolo e irresponsable, descubre con horror que su adorado esposo, un gentleman bostoniano al que tenía en inmejorable estima, era otro escaqueón que se había librado de la guerra. Para Edith, el problema no residía en la injusticia económica de la cláusula, sino en la decisión de eludir una responsabilidad cívica. Grandes figuras como Grover Cleveland o Theodore Roosevelt, cuyo hijo Teddy trabaría una fuerte amistad con Edith, hicieron lo mismo. Como descubrió al cabo de los años, su propio padre se había acogido a dicha cláusula para evitar alistarse.
Edith encontró un imprevisto referente moral cuando, en una visita a Washington D. C., descubrió la figura de su bisabuelo, representado con su uniforme militar en unos murales pasados de moda sobre la Fiesta del Té. Imbuida de fervor patriótico, vio en él a un ciudadano modelo opuesto a sus propios padres, indiferentes a su linaje y a la Historia. Ebenezer Stevens había sido general de artillería en la guerra de la Independencia y, en su madurez, se había convertido en un destacado prohombre de la administración neoyorquina. Tras hacer fortuna con el comercio, fundó una residencia campestre en lo alto de una loma cubierta de bancales a la que llamó The Mount. Edith lo imitaría al cabo de los años.
Era la tercera hija de Lucretia Stevens y George Frederic Jones. Llevaban casados dieciocho años y tenían dos hijos—Frederic, de dieciséis, y Henry, de once— cuando, en 1862, nació Edith. Un alumbramiento tardío que desató un pandemonio de especulaciones en torno a las costumbres de Lucretia e hizo correr hablillas sobre la paternidad de Edith. Una versión afirmaba que su auténtico padre era un tutor de sus hermanos que respondía al nombre de James Blake. Este encontró su heroico final luchando, bajo las órdenes del general Custer, en la batalla de Little Big Horn en 1876. Solían oponerse dos objeciones a esta teoría. Por un lado, quienes marcharon a Montana a guerrear en defensa de los lakota eran, generalmente, inmigrantes sin estudios. Por otro, ningún James Blake figuraba en la lista de bajas del ataque relámpago que despachó a Custer y los suyos en veinte minutos. Siempre planeó, empero, la figura de un veterano de la guerra civil que había luchado codo con codo con Caballo Loco, Toro Sentado y Lluvia en la Cara, que hubo de escapar tras dejar embarazada a la mujer de su empleador y que murió al pie del cañón, como buen artillero, y con las botas puestas, como rezaba la película en que Errol Flynn encarnase al mítico Custer.
Otra versión, quizá de más peso, señalaba a Henry Peter Brougham, un ingenioso lord escocés, pelirrojo, apasionado y liberal, que luchó contra la esclavitud y batalló por reformas educativas. Brougham, un estudioso de las leyes físicas, no solo fundó la afamada Sociedad Especulativa de Edimburgo, sino que llegó a ministro de Justicia y lord canciller y hasta dio su nombre al elegante carruaje de caballos, el brougham, que aparece frecuentemente en las novelas de Sherlock Holmes. Sin embargo, nunca rayó su popularidad a tanta altura como cuando defendió a la reina Carolina de la acusación de infidelidad que presentó su marido. Su retrato en infinidad de pubs confirma lo famoso que llegó a ser. En cuanto a la hipótesis, ¿resulta esta plausible? Es sabido que, tras mudarse a Cannes y convertir su Villa Eléanore en un frecuentadísimo punto de reunión de americanos pudientes, los Wharton hicieron alguna que otra visita durante la primavera de 1861. Echen cuentas. Quienes contemplaron su cabecita roja no dudaban: la pequeña Pussy era el vivo retrato de Brougham.
El atractivo de la teoría es, en cualquier caso, muy distinto: Brougham reservaba un profundo amor a la literatura, disfrutaba de la conversación inteligente y era una mente brillante cuyo carácter lo hacía emparentar con quien, al hilo de los años, se convertiría en la gran escritora de su tiempo.
Ambas sospechas se conducen por la misma intuición: los ambiguos deseos y el temperamento voluble de Lucretia, dos de los atributos que la sociedad de la época reservaba preferentemente a la mujer, y el carácter sumiso y despistado de George, que parece asentarse en certezas.
El nacimiento de Edith Newbold Jones coincidió con dos ruidosas controversias. Por un lado, el divorcio de Mary Stevens Strong, hija de un banquero y prima de Lucretia, y Peter Remson, primo de George. El juicio por la custodia de los tres hijos fue acompañado por furiosos editoriales que bramaban contra la decadencia moral de la ciudad y los efectos de la industria del entretenimiento. Se descubrió, por otro lado, que George Alfred Jones, primo de Edith, había defraudado a algunas de las principales familias neoyorquinas, como los Chadwick y los Coster, para mantener a su amante. Cuando, para evitar un proceso penal, George y su mujer entregaron parte de sus propiedades y se mudaron a Connecticut, la familia cubrió un tupidísimo velo sobre su nombre. Solo las niñeras se atrevían a pronunciar en vano el nombre de George Alfred Jones, convertido en coco y camuñas de terror infantil.
El escándalo siempre planeó sobre la familia de Edith. Cuando, a finales del siglo XIX, su hermano mayor Frederic fue cazado en un affaire con una nueva rica, no encontró otra salida que exiliarse a Francia y adoptar otra identidad. Varios años más tarde, Frederic volvió a liar la madeja cuando, tras enamorarse de una europea que se presentaba falsamente como baronesa y después de adoptar al hijo de esta, decidió desheredar a su propio hijo y a su hermana Edith.
Nueva York era, en esencia, una comunidad comercial, por lo que los méritos y defectos de su ciudadanía eran los de una clase media mercantil. ¿Había algo peor que un desorden financiero? En sus memorias, Edith recordaba «el horror que provocaba cualquier irregularidad en los negocios y el inexorable ostracismo social infligido a las familias de quienes traicionaban la integridad comercial o profesional».
Cuando la amante del banquero August Belmont conducía por la Quinta Avenida su carruaje color canario, Lucretia pedía a su hija que mirase por la otra ventana. Esta era, en definitiva, la filosofía que los Jones adoptaban frente a los escándalos.
LITTLE PUSSY JONES
Los hombres en desbandada ni siquiera se daban
cuenta de que había un público presente.
Stephen Crane,
El rojo emblema del valor
Resulta indudable que el bautismo de Edith en la Grace Church, una iglesia de mármol blanco con reminiscencias góticas situada en la esquina de Broadway con la calle 11, cumplió un estricto papel ritual. Curiosamente, ni los Jones ni la propia Edith fueron nunca miembros de la congregación, pero esta iniciación garantizaba, por sí sola, un puesto en la escala social. En el registro, el nombre de Edith figura junto al de Caroline Schermerhorn, prima de George y mujer de William Backhouse Astor, el magnate peletero que llegó a ser el hombre más rico de América.
Edith se crió a la sombra de una madre altiva, oscilante entre la distancia y la desaprobación, y un padre ausente. George Jones tenía ancestros alemanes e ingleses, poseía una cuantiosa fortuna, gran parte de ella dilapidada en la construcción de un cottage en Newport, y era el único de los veinte «George Jones» listado en el censo nacional de la época que figuraba como gentleman, cuando ese término mantenía su sentido original. Lucretia Stevens era, según la descripción de su propia hija, una mujer tan superficial y prosaica como irónica y escrupulosa. Su impecable adherencia a las reglas del buen hablar y el comportamiento correcto, acaso su principal virtud, no le impedía mostrarse desdeñosa y arrogante con la servidumbre. «Qué pena me dan los niños que no han contado con una Doyley», reflexionó Edith al cabo de los años. Hannah Douyle, Doyley, una cuidadora irlandesa de buen humor y mofletes rubicundos, había sido el único vínculo afectivo de su solitaria infancia.
La casa de los Jones se situaba frente al Fifth Avenue Hotel, el principal hotel de lujo de la Quinta Avenida, a pocas manzanas de Madison Square. El vestíbulo, en rojo pompeyano, lucía un friso con hojas de loto. Los salones eran custodiados por asientos de respaldo recto con brocados púrpura. Una escalera tapizada con terciopelo rojo se alzaba hasta el primer piso. El primero de enero los Jones abrían sus puertas y ofrecían, ufanos, su excelente vino de Madeira a los amigos más próximos.
Cuando nació Edith, la sociedad neoyorquina tenía los ojos puestos en el sur del país. América estaba dividida por la guerra de Secesión. A los pocos meses, la Unión arrebataba Nueva Orleans a la Confederación, inclinando el resultado hacia los partisanos de Lincoln. Las ansiedades económicas iban sumiendo en la desesperación al padre de Edith, que ya sorteaba con dificultades la compulsividad consumista de su mujer para cuadrar las cuentas. La prosperidad que siguió a la guerra desató un optimismo que no soterraba unos bandazos económicos, errátiles pero incesantes, que vieron un dramático colofón en el pánico de Wall Street en 1873. Todo ello encuentra un fiel reflejo en la figura de Julius Beaufort, caído en desgracia por un escándalo financiero, en La edad de la inocencia. Obligado a economizar, George decidió llevarse a la familia a Europa, donde podrían vivir más barato. Esta «feliz desdicha», en expresión de Edith, la llevó, a los seis años, a suelo europeo, trazando su carácter de manera indeleble.
El matrimonio Jones ya había viajado por Europa en la década de los cuarenta. Llegaron a París en 1848, cuando su primogénito contaba con dos años, y vieron caer la monarquía borbónica. Lucretia rememoró el resto de su vida los detalles del vestido de la reina María Amelia cuando escapaba, secundada por el rey Luis Felipe, por el Jardín de las Tullerías, mientras la turba saqueaba el palacio, vaciaba los armarios y tiraba las ropas por la ventana.
La estruendosa insurrección de miles de obreros procedentes de los llamados Talleres Nacionales no los alteró en absoluto. Se mantuvieron cómodamente instalados en sus rutinas diarias hasta que, al cabo de tres meses, las letras de crédito comenzaron a dar problemas.
Al poco de pisar suelo inglés, el ánimo de George tocó fondo. Londres era, a su juicio, «el lugar más miserable bajo el cielo». Poco después volvieron a Nueva York. El matrimonio no regresó a París hasta 1866, acompañados, en esta ocasión, de sus tres hijos y Douyle, después de alquilar sus casas en Nueva York y Newport.
Dejándose llevar por el influjo de los Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, viajaron por Córdoba y Sevilla. Esta fue, para Edith, una travesía de las que imprimen carácter. No solo descubrió un amor por el arte y la arquitectura que mantendría siempre, sino que los malos caminos y peores carreteras sembraron en ella un gusto por el viaje que nunca abandonaría.
El libro que los Jones encontraron leyendo en alto a Edith cuando contaba seis años fue, precisamente, los Cuentos de la Alhambra. Su progresivo aislamiento se hizo preocupante cuando aprendió a leer en silencio. Un ataque tifoideo la volvió nerviosa y asustadiza. Después llegaron los episodios de pánico. Su alejamiento de los demás hizo crecer, simultáneamente, su empatía por los animales. Nunca la abandonaría. Vivió, hasta sus últimos momentos, rodeada de perros.
Edith no recibió educación superior y fue enseñada en casa. Como mujer, le era facultativo aprender buenas maneras, conversación y saber estar. Pero sus aptitudes innatas y el descubrimiento del mundo cultural europeo, vedado a la mayoría de sus coetáneos, hicieron de ella una persona diferente.
Su amor por el lenguaje la llevó a obtener un gozo inusitado con la Biblia y los sonetos renacentistas. Con el paso de los años descubrió, con gran sorpresa, que ese gusto por la palabra era común a su padre, pero algo le había arrebatado la «poesía en el alma». ¿Fueron las preocupaciones económicas, las compras compulsivas de Lucretia, las tensiones maritales, o había algo más? Sin haberse percatado, Edith se sirvió de su padre, que mataba el tiempo dedicándose a la pesca marina y la caza de aves silvestres, para troquelar el molde de sus personajes masculinos. Newland Archer, Ethan Frome, Ralph Marvell... Algo es común a todos ellos: a ninguno le son ajenos el desconcierto y las oportunidades perdidas.
EL CASAMIENTO ENGAÑOSO
Desposada: Mujer que tiene a su espalda
una brillante perspectiva de felicidad.
Ambrose Bierce,
Diccionario del diablo
Con dieciocho años, Edith fue cortejada por Harry Stevens, un muchacho amable, deportivo y adinerado que había pasado temporadas en Inglaterra y Suiza. Su padre, Paran Stevens, era un hombre de negocios hecho a sí mismo conocido como el Napoleón de los hoteles. Compró el hotel de la Quinta Avenida y construyó el hotel Victoria, que contaba con apartamentos de lujo y ascensores. Nada de ello evitaba que la vieja burguesía siguiera torciendo el gesto en su presencia. Su mujer había asistido a la fiesta de disfraces en casa de los Vanderbilt disfrazada de reina Isabel. Más adelante, entretuvo a Oscar Wilde en su visita a Nueva York en 1882. Ninguno de sus denodados esfuerzos servía para obtener la aquiescencia del viejo Nueva York. Los Stevens consiguieron, al fin, meter un pie en los tabernáculos de la alta sociedad cuando, tras morir el patriarca Stevens, su viuda consiguió casar a su hija con un aristócrata inglés. Pero aún quedaban resistencias. Mary Mason Jones, tía abuela de Edith Wharton y depositaria de las esencias del viejo Nueva York, jamás dio su anuencia para que parvenus como la Josefina Bonaparte de los hoteles pisaran su casa mientras ella viviese.
Pero la venganza se sirve en plato frío y, poco antes de la muerte de Mary Mason, la señora Stevens se dio el gustazo de comprar la casa de esta y, de paso, el edificio entero.
La muerte de George Frederic Jones fue seguida por el anuncio del enlace de su hija Edith con Harry Stevens. Todos los medios locales se hicieron eco de la feliz noticia. La ceremonia prometía ser un gran evento social.
Por razones nunca esclarecidas, Edith rompió el compromiso poco después. En sus memorias sostuvo que no llegó a enamorarse hasta los veintiún años, cuando Harry, que moriría poco después a causa de la tuberculosis, ya se había esfumado para siempre.
El tiempo apremiaba. Edith ya tenía veintitrés años. Edward Wharton, un treintañero bostoniano sin ningún interés artístico o intelectual a la vista, conocido por sus hermanos como Teddy, se presentaba como una opción inmejorable.
Edith y Teddy se casaron en abril de 1885 en la Trinity Chapel, a escasos metros de la casa de Lucretia, y a renglón seguido, sin mediar viaje de novios, se fueron a vivir al pequeño cottage de Pencraig que, como al resto de hijos, la propia Lucretia les tenía asignado. Remodelaron y decoraron la casa a su gusto, lo que les divirtió bastante, y disfrutaron viajando de aquí para allá.
Al poco tiempo, Edith se dio cuenta de que el común «gusto por la trashumancia» era lo único que los unía.
De la patética situación que la noche de bodas reservaba a la novia, reducida por la hipocresía y la censura a un estado de inocencia, escribió Wharton, de manera elocuente, en La solterona. Días antes de su casamiento, angustiada por el oscuro secreto del matrimonio, la protagonista acude a su madre para resolver las dudas que le acucian. Esta le responde, con una frialdad propia de la mismísima Lucretia Stevens: «Has visto suficientes cuadros y estatuas durante tu vida. ¿No te has dado cuenta de que los hombres son diferentes a las mujeres?». Wharton recordó en sus propias memorias que el estado de ignorancia sexual con que se había casado se mantuvo intacto durante semanas. El carácter infantil de Teddy y sus constantes depresiones, la falta de interés mutuo y las habitaciones separadas contribuyeron a que la vertiente sexual del matrimonio fuese desastrosa. Amor de mucha flor y poco fruto. El arquitecto Ogden Codman, estrecho amigo de Edith, definió la unión como un mariage blanc, un matrimonio sin consumar, y todo apunta a ello.
Durante los primeros años de matrimonio, Edith padeció bronquitis, asma, rinitis, congestión pulmonar, náuseas y anemia. Como puntilla, sufrió un colapso nervioso y una depresión paralizante, lo que permite conjeturar, sin aventurar en exceso, un origen psicosomático de sus dolencias.
El joven matrimonio vivía en el cottage de Pencraig de junio a diciembre. Durante la primera mitad del año hacían viajes por Europa, sirviéndose de una herencia que Edith empezó a cobrar en 1888. Esta decidió, en contra de la opinión familiar, dilapidar la asignación del primer año en un crucero por el Mediterráneo. El ímpetu de su juventud no tardaría en acedarse.
La construcción de The Mount en Lenox, Massachusetts, comenzó en 1901. Edith guardaba escaso aprecio a los nuevos ricos de su vecindario. Sus relaciones con los cottagers próximos fueron, en el mejor de los casos, nulas. Según reza una leyenda, tuvo que disculparse con un vecino, el patriarca de una ilustre saga, después de que este se viera reflejado en un cuento suyo, titulado «La línea de menor resistencia» y publicado en 1900, que narraba las sucesivas infidelidades de un matrimonio de nuevos ricos.
¿Por qué Lenox? Nancy, la madre de Teddy, vivía a una distancia muy próxima. Pine Acre era una recargada casona de mediados del siglo XIX con todos los adornos, festones y añadidos que Edith odiaba. Bastaba por sí sola para definir, por oposición, los criterios estéticos de esta. Nancy era una mujer muy respetada en Lenox y, a su muerte, todas las tiendas cerraron para acudir al funeral.
El padre de Teddy, aquejado de «melancolía», había sido internado en un asilo de Boston. Seis años después de la boda de su hijo, se suicidó. Los médicos aseguraban que su condición no era hereditaria. Teddy era un gigantón barbudo, bien parecido y lleno de energía. No tenía trabajo, pues le bastaba con la sustanciosa asignación materna, ni más intereses que hablar de deportes, montar a caballo y pescar. Acostumbrado a la vida neoyorquina, en Lenox se aburría soberanamente.