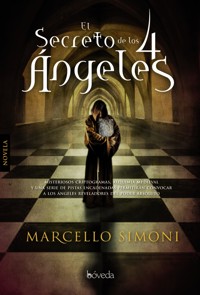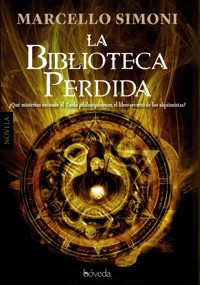
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Bóveda
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fondo General - Narrativa
- Sprache: Spanisch
Qué misterios esconde el Turba philosophorum, el libro secreto de los alquimistas? En la primavera de 1227 la reina Blanca de Castilla desaparece misteriosamente, y los rumores hablan de una intervención del maligno. Sólo Ignacio de Toledo -mercader de reliquias, infatigable viajero por Oriente y conocedor de los misterios más insondables- parece capaz de resolver el enigma. En Córdoba se encontrará con su viejo maestro en la Escuela de Toledo, el mozárabe Galib, quien le habla de un hombre y de un libro que podrían proporcionarle algunas pistas sobre el suceso. El libro es el mítico Turba philosophorum, atribuido a un discípulo de Pitágoras y donde se recoge la fórmula que permite modificar la naturaleza de los elementos. El hombre es el conde de Nigredo, misterioso señor del castillo de Airagne. Pero al día siguiente Ignacio de Toledo descubre que Galib ha muerto envenenado y presiente que sus pesquisas le llevarán por senderos tan inciertos como peligrosos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcello Simoni
La biblioteca perdida
Contenido
Prólogo
Primera parte. El conde de Nigredo
1
2
3
4
5
Segunda parte. El poseso de Prouille
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tercera parte. Las tres fatae (hadas o parcas)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Cuarta parte. Espirales de tiniebla
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Quinta parte. La cola del pavo real
36
37
38
39
Epílogo
Nota del autor
Nota de agradecimiento
Créditos
A Leo Simoni, alquimista de la forma y el color
Prólogo
Año del Señor 1227. Diócesis de Narbona.
En su parte más elevada, la fachada de la vieja iglesia parroquial estaba rematada por una abertura circular por la que no entraba nunca la luz, ni siquiera en los días más soleados. Habría sido pretencioso definirla como un óculo; se trataba más bien de una cavidad moldeada por la intemperie, órbita de una gran calavera por donde se colaba el viento para jugar.
Asomada a esa abertura, una monja solitaria barría con la mirada toda la extensión del valle: las manchas verdes de los prados y las blancas de los rebaños. Movía las pupilas casi por inercia, indiferente a los signos de una primavera precoz. Era otra cosa lo que realmente llamaba su atención. Contemplaba el perfil de una época funesta, y estaba tan absorta que oía el repicar de las campanas de Saint-Denis que unos meses antes habían anunciado el regreso de Luis VIII a París.
El rey cruzado había regresado cadáver, envuelto en una piel de buey.
Pero la monja no compartía el sentir común; se negaba a ver en aquella desgracia la ineluctable llegada de la gran siega. No eran los jinetes del Apocalipsis los que entraban a hierro y fuego en su tierra, sembraban el miedo a la herejía y daban la palabra a los falsos profetas. Todo aquello no dependía de Dios, sino del género humano. Y en parte, también de ella.
Parpadeó en un intento por interrumpir la cadena de sus razonamientos; pero el incesante flujo y reflujo de éstos trajo a su memoria visiones de un infierno subterráneo donde los que sufrían no eran los muertos sino los vivos. Y durante unos instantes se sintió invadida por las tinieblas de Airagne...
Una voz femenina la hizo volver a la realidad, pero al principio no captó bien las palabras. Bajó la mirada hacia el patio y dirigió una sonrisa agradecida a la joven hermana que la llamaba.
—¿Qué ocurre? —preguntó como si la hubieran sacado súbitamente de un sueño.
—Baje, bona mater —gritó la joven. Se estaba esforzando por parecer tranquila, pero su rostro delataba alarma—. Hemos encontrado otro.
«Bona mater», repitió para sus adentros la mujer asomada al óculo. Enemiga de alardear, no era una monja cualquiera. Era ella la que había infundido nueva savia a aquella vieja parroquia, transformándola en un refugio para mujeres piadosas, en un beguinato. Una ráfaga de aire fresco y de alivio para una tierra asolada por la guerra, y un modo de reparar en parte el mal hecho.
Se apartó ligeramente del óculo, lista para bajar.
—¿Estás segura? —quiso cerciorarse antes.
—Es un poseso, igual que los otros. —Olvidada de su habitual modosidad, la hermana de orden hablaba a grito pelado—. Lo hemos encontrado mientras bebía en nuestro pozo.
La monja se llevó la mano al pecho; la expresión de su rostro era dura como la de un soldado.
—¿Tiene los «signos»?
—Sí, los signos de Airagne.
La mujer no lo dudó, acudió rauda a unirse con su compañera mientras una tromba de pensamientos se arremolinaba en su mente. Tal vez los rumores que corrían por el pueblo eran finalmente ciertos: se estaba aproximando el Apocalipsis. Mientras bajaba las escaleras, no reparó en que acababa de salir de una pesadilla para entrar en otra peor: la pesadilla de la realidad.
PRIMERA PARTE
El conde de Nigredo
Sabed, todos los que buscáis la sabiduría, que el principio de este arte —por el que muchos perecieron— es uno solo, considerado por los filósofos como el más poderoso y sublime de todos los elementos. Los estultos, en cambio, lo tienen en poca estima, como si fuera la cosa más vil del mundo. Pues bien, nosotros veneramos este arte.
Turba philosophorum, XV
Buscando la hermosa filosofía, hemos descubierto que consta de cuatro partes, y hemos descubierto también la naturaleza de cada una de ellas. Así, la primera parte se caracteriza por el negro, la segunda por el blanco, la tercera por el amarillo y la cuarta por el púrpura.
Libro de Comario y Cleopatra, V
1
Una partida de soldados avanzaba por las orillas del Guadalquivir. Ignacio de Toledo los observaba desde un altozano, en el claroscuro del atardecer, tratando de averiguar los colores de sus insignias.
Se apeó del carro y se bajó la capucha que lo había protegido del sol durante las horas más calurosas —dejando ver unos ojos vivarachos y una barba de filósofo— y se dispuso a bajar la pendiente sin perder de vista las maniobras de la facción armada. El único destino posible era una ciudadela fortificada, a poca distancia de Córdoba. Allí encontraría él —estaba seguro— lo que andaba buscando. Pero esa intuición lo inquietó, pese a no ser presa fácil de las sugestiones; antes bien, era un hombre de mente racional: le gustaba creer lo que podía comprender y desconfiaba de lo demás. Extraña actitud para un mercader de reliquias.
Una voz lo sacó de sus pensamientos.
—Pareces preocupado.
Miró en dirección al carro. Le había hablado su hijo Uberto, sentado en el pescante con las riendas bien sujetas. No más de veinticinco años, pelo negro y largo, y ojos vivos de tono ambarino.
—No, estoy bien. —Ignacio escudriñó de nuevo el valle—. Esos soldados portan las insignias de Castilla; deben de estar regresando a la guarnición del rey Fernando III. Debemos seguirlos; me gustaría departir con Su Majestad antes de que anochezca.
—No me hago a la idea. Nunca habría imaginado que un día iba a comparecer ante la presencia de un soberano.
—Pues hazte a ella. Desde hace dos generaciones, nuestra familia sirve a la Casa Real de Castilla. —Ignacio esbozó una sonrisa amarga y no pudo por menos de pensar en su padre, que había sido notarius del rey Alfonso IX. Pensaba en eso raras veces, pero cuando lo hacía dirigía rápidamente la mente hacia otra cosa, para alejar la imagen de aquel hombre pálido y enjuto que había pasado los mejores años de su vida, y de la vejez, en medio de la oscuridad de una torre garabateando en resmas sin número—. Te darás cuenta muy pronto de que ese «privilegio» acarrea más cargas que honores. —Suspiró.
Uberto se desperezó.
—He oído contar muchas cosas sobre Fernando III. Dicen que es un fanático de la religión, motivo por el cual lo llaman el Santo. Y que, en nombre de la cruzada contra los moros, está extendiendo sus feudos hasta el mediodía. Ahora se halla en guerra contra el emir de Córdoba...
Ignacio no dijo nada, atento de repente a un ruido de cascos al galope. Se volvió hacia oriente y vio a un caballero que se aproximaba a toda velocidad.
—Willalme ha vuelto —dijo dibujando un saludo en dirección al aludido.
El jinete los alcanzó, se detuvo delante del carro y bajó de un salto.
—He inspeccionado el camino principal y buena parte de los secundarios. —Empezó limpiándose el polvo de la cara y de sus largos cabellos rubios. Tras varios años viviendo en Castilla, su acento francés se había esfumado casi por completo—. Nadie nos ha seguido.
—Bien, amigo mío. —Ignacio le puso una mano en el hombro—. Ata el caballo al carro y sube. Nos ponemos en marcha.
El francés obedeció.
—¿Has descubierto dónde se encuentra el campamento del rey?
—Creo que sí —respondió el hombre acomodándose junto a Uberto—. No tenemos más que seguir a esa tropa —agregó señalando a una cuadrilla de hombres armados que se dirigían hacia el pequeño poblado—. Debemos llegar cuanto antes. Si nos sorprende la noche, toda la zona se llenará de forajidos.
Reanudaron la marcha. El carro se deslizó por el declive, tambaleándose con cada bache del camino, y se adentró en una vegetación cada vez más espesa y rica en palmeras a medida que se acercaba al río. Aunque eran los primeros días del verano, una ligera neblina mitigaba los colores de los viñedos lejanos.
Los tres compañeros siguieron la pista de los soldados y franquearon el río por un viejo puente de piedra sostenido por quince arcos, justo en el momento en que los hombres armados desaparecían tras las fortificaciones del poblado. Cuando iban a entrar ellos también, se cerró la cancela de la entrada.
Uberto frenó los caballos y miró alrededor. El valle estaba en silencio. El poblado se elevaba sobre una colina circundada de murallas. En lo alto descollaba un castillo con torreón en cuyas almenas ondeaban los estandartes reales.
En aquel preciso momento, una pequeña tropa de soldados emergió por entre los matorrales y rodeó el carro. Todos vestían de la misma manera: corazas de metal, yelmos provistos de nasal y sobrepellices rosas. El más grueso e hirsuto del grupo se acercó al vehículo esgrimiendo una lanza.
—¡Deténganse, señores! Están en una guarnición del rey de Castilla.
Ignacio, que había previsto semejante eventualidad, hizo señas a sus compañeros de no perder la calma, alzó las manos y bajó del carro.
—Me llamo Ignacio de Toledo. Soy mercader de reliquias y me encuentro aquí por orden expresa de Su Majestad, el rey Fernando III.
Se abrió paso un segundo soldado.
—¡No me fío de estos malandrines! —Escupió al suelo y desenvainó la espada—. Para mí que son espías del emir.
—Si así fuera, acabarían como ésos —exclamó con una risotada un tercero mientras señalaba a cuatro ahorcados en un terraplén.
En absoluto intimidado, Ignacio se volvió al soldado hirsuto, que a pesar de su aspecto parecía ser más razonable.
—Poseo una misiva con el sello del monarca como prueba de lo que afirmo. —Señaló su talego—. Si lo deseáis, os la muestro en el acto.
El armígero dijo que sí mientras pedía silencio a sus conmilitones.
El mercader de Toledo le presentó un pergamino, pero sabedor de que ninguno de ellos sabía leer, añadió:
—Mirad el sello y lo reconoceréis sin duda.
El soldado tomó el documento, barrió con la mirada las líneas de tinta y se fijó en el marchamo sellado con cera.
—Sí, es el sello regio. —Devolvió el documento e hizo una inclinación con la cabeza—. Disculpen, señores, esta ruda acogida, pero es que hay algunas tropas mahometanas acampadas a poca distancia de aquí y de vez en cuando intentan infiltrar a sus espías en nuestra guarnición. Descuiden, que ahora mismo hago una señal para que los dejen entrar. —Se volvió hacia los muros y gesticuló en dirección de una torreta de madera situada junto a la entrada. Un centinela respondió agitando una antorcha.
—Prosigan hasta la entrada —gruñó el soldado lanzando una última mirada a los viajeros—. Cuando se encuentren más cerca, levantarán la reja de la entrada y los dejarán pasar. Bienvenidos a Andújar, la antigua ciudad de Iliturgis.
Ignacio se subió al carro de nuevo, y Uberto azuzó a los caballos para reanudar la marcha.
Dejaron a sus espaldas el cinturón fortificado y prosiguieron a través de lo que hasta hacía poco había sido un floreciente centro agrícola y artesanal. Las calles estaban bordeadas de construcciones de todo tipo, todas ellas abandonadas y ennegrecidas por el fuego. Los únicos edificios que aún daban señales de vida eran las tabernas, a cuyas puertas charlaban animadamente corrillos de soldados borrachos.
La plaza del mercado albergaba los vivaques de las tropas, entre ellos algunos soldados bereberes, acuartelados a cierta distancia de las milicias regulares. Uberto los observó con curiosidad. Vestían un uniforme ligero y un manto con capucha, el burnus. Por extraño que pareciera, aquellos hombres pertenecían a los destacamentos camelleros del norte de África.
—No te extrañes de la presencia de guerreros moros —señaló Ignacio a su hijo—. El califa del Magreb se ha aliado con Fernando III. Por eso le ha mandado refuerzos.
—Pero Fernando está combatiendo contra el emirato de Córdoba. ¿Por qué un califa mahometano debería ayudarlo?
Ignacio se encogió de hombros.
—Ésta no es una guerra de religión, sino de intereses.
—Como todas las guerras —terció Willalme.
Cuando ya se hallaban en las inmediaciones del castillo, les salió al encuentro un jinete con el caballo enjaezado portando un escudo decorado con una cruz floreada.
—Señores míos, no podéis seguir adelante —les advirtió con tono cortés—. A menos que tengáis un permiso.
—Lo tenemos, señor mío —aseguró Ignacio—. Nos espera Su Majestad.
—Es mi deber asegurarme primero y después escoltaros hasta su presencia.
El mercader de Toledo le mostró la misiva contraseñada con el sello regio. El caballero la cogió en su mano enguantada de hierro, la leyó atentamente y la devolvió.
—Estáis en regla, a lo que parece. —Se bajó la cofia de la coraza, descubriendo un juvenil rostro bronceado—. Me llamo Martín Ruiz de Alarcón. Seguidme, os indicaré dónde se encuentran los establos.
Llegados allí, el caballero invitó a los tres viajantes a confiar el carro y los caballos a un caballerizo, y a continuación todos prosiguieron a pie hacia el centro del castillo, donde se erigía el torreón.
Entre tanto ya se había hecho de noche, y los centinelas estaban encendiendo fuegos alrededor del perímetro amurallado.
—Su Majestad se aloja en lo alto de la torre del homenaje —explicó Alarcón—. A esta hora debe de estar departiendo con los dignatarios y el consejo de guerra.
Subieron por una escalera lóbrega hasta la parte más alta del torreón. En las paredes de piedra, desprovistas de todo adorno, sólo se distinguían manchas de humo producidas por las antorchas.
—No os extrañe el mal estado del lugar —trató de tranquilizarlos el caballero al notar las miradas de asombro de los tres visitantes—. Su Majestad sólo acude raras veces aquí, para fines estrictamente militares. Pero estos muros tienen mucha historia: se remontan hasta los tiempos de Carlomagno.
—Después de todo —intervino Uberto intercambiando una mirada cómplice con Willalme—, este castillo no es más que una cabeza de puente con Córdoba. Todo el mundo sabe que Fernando el Santo está planeando un ataque final contra el emirato.
—Los designios de reconquista de Su Majestad son más que lícitos —comentó Alarcón con una mueca condescendiente—. Pero yo en vuestro lugar evitaría llamarlo el Santo en su presencia. Fernando de Castilla es bastante susceptible con respecto a ciertos epítetos, por inocuos que éstos sean.
—Disculpe el descaro de mi hijo. —Suspiró Ignacio ocultando bajo la barba una risita complacida. Con el paso del tiempo, Uberto iba manifestando rasgos cada vez más parecidos a los suyos, sobre todo cierta intolerancia hacia las formas de autoridad y el gusto de incomodar a quienes practicaban la obediencia ciega. Pero en otros aspectos era muy distinto a él: su mirada y sus propósitos eran siempre transparentes como el agua de la fuente, mientras que él, Ignacio, tenía un carácter más huidizo y lleno de secretos. La experiencia le había enseñado a callar sobre ciertos asuntos, en especial sobre los arcanos del saber. En el pasado, el ser mal interpretado casi le había valido la acusación de nigromante.
Superado un segundo tramo de escaleras, llegaron a una antecámara recubierta de tapices, donde se aglomeraba un gran número de soldados y criados.
—Esperad a que os anuncie; después, entrad de uno en uno, sin prisas. —Alarcón lanzó una última mirada a Uberto, esta vez a modo de amonestación—. Y no abráis la boca si no sois interpelados.
Tras una breve espera, la compañía recibió permiso para pasar.
El mercader se puso delante; dejada atrás la antecámara, atravesó con pasos medidos una sala muy espaciosa. De las paredes colgaban innúmeros iconos sagrados —más de lo habitual— cual válvulas de escape de una devoción maníaca.
En el centro de la sala se hallaba sentado Fernando III de Castilla, un hombre de unos treinta años vestido con un manto de terciopelo azul y una túnica de cuadros. Tenía unos cabellos largos color castaño que le caían por la frente a modo de flequillo, una barba incipiente que ponía de relieve su barbilla huidiza y unos ojos color celeste que parecían perdidos en el vacío. Varias personalidades conformaban su séquito: consejeros, religiosos, aristócratas... Alarcón, que se les había unido, se hallaba departiendo porfiadamente con un individuo armado hasta los dientes y un tanto singular, pues tenía la cara tapada por una jacerina con sólo dos aberturas para los ojos.
Después de reparar en todo ello, el mercader de Toledo se postró delante del rey y le rindió homenaje mediante el rito del besamanos. Uberto y Willalme se le acercaron y arrodillaron a su lado.
Fernando III entreabrió los labios, dando a entender que quería hablar, y en la sala se hizo el más completo silencio.
—Así que vos sois Ignacio Álvarez. —El tono de voz del monarca era bajo, casi flemático—. Vuestra reputación tiene algo de sensacional. Se dice que en vuestra juventud os negasteis a ser clericus, e incluso magister, prefiriendo llevar una vida errante. No negamos que ello nos produce cierta curiosidad.
—Yo no tengo nada que ocultar, sire. —Ignacio sopesaba bien las palabras—. Pregunte y será contestado. Pero ha de saber que yo soy un hombre sencillo, desprovisto de talentos especiales.
—Eso lo juzgaremos nosotros, maestro Ignacio. —Fernando III aguzó la mirada como para comprobar la sinceridad del interpelado—. Estamos al corriente de vuestras empresas. Se cuenta, entre otras cosas, que en 1204 llegasteis a Constantinopla y os pusisteis al servicio del dux de Venecia, pese a haber sido éste excomulgado. Sabed que no toleramos semejante conducta. Una familia ligada a nuestro nombre no debe apoyar a los perseguidos por la Santa Sede, por muy nobles o caudillos que sean. —Suspiró—. Pero seremos magnánimos y pasaremos por alto vuestros deslices si aceptáis nuestras peticiones.
—¿Por qué os dirigís a mí?
Fernando III esbozó una mueca de fastidio.
—Vuestro padre, hombre de rara inteligencia, sirvió a esta casa hasta su muerte y se condujo siempre de manera impecable. De vos exigimos la misma obediencia.
Uberto prestaba atención a cualquier matiz de lo que se le decía, desde el pluralis maiestatis del monarca al tono evasivo acerca de su padre, pese a lo cual no lograba abstraerse de un detalle un tanto curioso. Fernando tenía en una mano una estatuilla blanca con forma de mujer, que de vez en cuando acariciaba con gestos inquietos, cuasi infantiles. Quiso recordar algo sobre aquel objeto: era una virgen de marfil de la que el monarca no se separaba nunca, ni siquiera en el campo de batalla.
El monarca siguió hablando:
—Sobre todo, maestro Ignacio, juzgaremos vuestra obediencia en base a vuestro proceder en el futuro. Os espera una misión importante. Por eso se os ha convocado.
El mercader levantó la mirada para buscar en la del rey algún preanuncio de lo que esperaba; pero sólo vio dos ojos inexpresivos, relucientes como la porcelana. Ya se había encontrado antes en situaciones parecidas. No era inhabitual que sus servicios fueran solicitados en las cortes de grandes señores interesados en recuperar reliquias de santos u objetos extraños ocultos en lugares lejanos e inaccesibles. Sin embargo, no acertaba a adivinar lo que quería el rey de él. Por otra parte, le molestaba que se mencionara tanto la palabra «obediencia».
—Levantaos, maestro Ignacio. —El tono de Fernando III delataba cierta animosidad—. Decidme, ¿habéis oído hablar del secuestro de nuestra tía, la reina Blanca de Castilla?
Ignacio no supo qué contestar. En los últimos años, las maniobras de los reinos de Castilla y Francia reflejaban de manera más o menos explícita la voluntad de dos hermanas, hijas legítimas del difunto rey Alfonso VIII de Castilla. La primera, Berenguela, era la madre de Fernando el Santo y, si bien no ostentaba directamente el poder, le había inculcado a su hijo unos rígidos principios religiosos, que lo impelían a expandir el reino y a lanzar una Cruzada contra los moros de España. La segunda, Blanca, desposada con el rey francés Luis VIII, llamado el León, y viuda desde hacía poco, había tomado personalmente las riendas de Francia, dada la escasa edad del delfín.
Blanca se había revelado una regente de mano férrea, no sólo manteniéndose firme frente a una camarilla de barones reacios a servir a una mujer de sangre castellana, sino también fomentando la Cruzada contra la herejía cátara emprendida por su marido en tierras del Languedoc. Dicha conducta, que le había acarreado muchas enemistades, le había asegurado en cambio el apoyo de la Santa Sede y, sobre todo, del cardenal Romano Frangipane, el legado pontificio.
Ignacio pensó que el secuestro de la reina Blanca encajaba a la perfección con aquel enredo político. Pero como él no sabía nada al respecto, bajó la mirada e hizo un gesto negativo.
—Lo lamento profundamente, sire. Aunque mantengo relaciones con diversos comerciantes y viajantes de Francia, no tengo conocimiento de nada relacionado con este asunto.
—Así que es cierto; la noticia no se ha difundido aún. —Fernando III apoyó la estatuilla sobre un brazo y lanzó una mirada al armígero con cota de mallas; después, se dirigió nuevamente al mercader—. Es preciso actuar con rapidez, y con la mayor circunspección.
—¿Debemos socorrer a la reina Blanca de Castilla? —La voz no era de Ignacio, sino de Uberto, incapaz de contener el estupor. Todas las miradas de la estancia convergieron inmediatamente en él.
El mercader de Toledo se sintió invadido por una oleada de confusión. Le molestaba lo indecible quedar en evidencia.
—Disculpad la impertinencia de mi hijo, Majestad. —Lanzó una mirada severa en dirección al consternado Uberto y después clavó los ojos en la alfombra persa que tenía bajo los pies—. Os ruego lo disculpéis.
—No vemos por qué —contradijo el monarca—. Lleva toda la razón.
—Pero, ¿cómo, Majestad? —Ignacio volvió a levantar la mirada, el ceño fruncido—. Nosotros somos una simple familia de mercaderes...
—Sabéis perfectamente que eso no es del todo cierto. De todos modos, vuestro papel en la misión será marginal: la acción principal recaerá sobre quien corresponda.
El monarca dirigió de nuevo la mirada hacia el grupo de congregados, y a una indicación suya, se acercó el hombre cubierto con la cota de mallas, el cual pasó junto al atónito Ignacio, hizo una elaborada inclinación ante el regente y se situó a su izquierda.
Un segundo ademán de Fernando III hizo que cesara el rumor que resonaba en la estancia.
—¿Sabe, maestro Ignacio? Este hombre dirigirá el aspecto estratégico y, en caso necesario, las acciones bélicas conducentes a la liberación de nuestra tía Blanca de Castilla. —Acto seguido, invitó al misterioso armígero a revelarse.
—Por favor, mosén Felipe, mostrad el rostro.
A tal petición, el hombre se llevó las manos a la cabeza y se quitó la malla de acero que lo cubría, revelando un rostro de rasgos duros, semejante a una máscara de cobre. Pero lo que más temible lo tornaba eran los ojos, animados por una inteligencia poco común.
Sin manifestar estupor alguno, Ignacio recordó haber encontrado a aquel hombre años atrás. Un intercambio de susurros a sus espaldas confirmó que Willalme y Uberto estaban intercambiando unas palabras sobre el mismo asunto.
—Mosén Felipe de Lusiñano —exclamó—, me alegro de volver a encontrarlo con salud después de tanto tiempo.
—A mí me alegra igualmente que os acordéis de mí, maestro Ignacio —respondió el armígero frunciendo los labios con una sonrisa.
—¿Cómo no me iba a acordar? Me beneficié de vuestra escolta mientras me encontraba viajando por Burgos. Han pasado casi diez años desde entonces, pero aún me siento en deuda con vos.
—Os ruego que no sintáis ningún tipo de obligación para con mi persona. No me supuso ningún sacrificio ayudaros. Pero, en fin, si realmente insistís, tal vez en el futuro tengáis ocasión de saldar la deuda.
—No hay tiempo ahora para formalismos —los interrumpió Fernando III—. Nos apremian unos asuntos de suma urgencia. Mosén Felipe, tenga la cortesía de explicar la situación.
Felipe posó la jacerina y los guantes de hierro sobre un caballete y empezó a hablar:
—Durante la Cuaresma que acaba de concluir se convocó en Narbona un concilio para debatir sobre una Cruzada contra los cátaros de Languedoc. En tal ocasión, se lanzó un anatema contra los condes de Tolosa y de Foix, coaligados con los herejes contra Blanca de Castilla. —Marcó una pausa para permitir a los presentes memorizar las noticias—. La reina juzgó oportuno asistir a dicho concilio, pero desde entonces no hemos tenido noticias de ella. Éste es el asunto: Blanca parece haber desaparecido como por ensalmo. —Fijó la mirada en el mercader de Toledo—. Algunas voces afirman que ha sido secuestrada y que se encuentra prisionera en el sur de Francia, en manos de un tal conde de Nigredo. No sabemos nada más.
Ignacio se acarició la barba, pensativo.
—¿De dónde proceden esas noticias?
—Del venerable Folco, obispo de Tolosa —respondió Felipe—. Se ha tenido conocimiento del hecho durante el exorcismo de un poseso.
—¿Un exorcismo?
Felipe de Lusiñano extendió los brazos con gesto evasivo.
—No se nos ha comunicado nada preciso al respecto. Monseñor Folco espera una delegación nuestra para dar más noticias —tras una pausa, prosiguió con tono más persuasivo—: Comprendo vuestro desconcierto, maestro Ignacio, y en parte lo comparto. Las palabras de un poseso son unos indicios muy vagos, pero la desaparición de la reina Blanca es un hecho concreto. Sobre eso no existe duda alguna. Al menos sabemos por dónde iniciar las pesquisas.
—Aunque convengo con vos, sin embargo no entiendo para qué podría servir yo.
El mercader se volvió hacia Fernando III, pero su mirada se chocó con una expresión vítrea.
—Se trata de sutilezas diplomáticas en las que yo no tengo experiencia alguna...
Como respuesta a dichas palabras, una voz resonó desde el fondo de la estancia.
—Ignacio Álvarez, ¿qué acabas de decir? ¿Te niegas a comprometerte, como solías hacer cuando eras pequeño?
Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ignacio. Conocía aquella voz, pero no la oía desde hacía muchísimo tiempo. Entre los cortinajes detrás del tono, vio emerger la silueta de un hombre, de un anciano enjuto de pelo cano y piel oscura como la cáscara de un dátil. Vestía una túnica parecida a la de un monje, pero más elegante.
Salido a la luz de las antorchas, el anciano hizo una inclinación mirando al monarca.
—Ya he escuchado bastante, sire. Permitidme participar en la conversación.
Fernando III asintió.
—Hablad, pues, magister.
Ignacio, que había asistido a la escena con un estupor en aumento, se acercó a aquel viejo y, sin quitarle los ojos de encima, le cogió una mano y se postró delante de él.
—Maestro Galib, ¿sois vos de veras?
El vejete sonrió, enarcando unas cejas blanquísimas.
—Sí, hijo, soy yo mismo.
Mientras lo miraba maravillado, el mercader evocó su primer encuentro. Corría el año 1180 y aunque aún era un niño, Ignacio fue admitido en la Escuela de Toledo. Para su padre aquello fue motivo de orgullo, pues en dicho lugar se desarrollaba la monumental obra de traducción de los manuscritos procedentes de Oriente. El maestro Galib era a la sazón un brillante joven de veinticinco años que se encargaba de la instrucción de sus discípulos y ayudaba al docto Gerardo de Cremona, que se había instalado en Toledo expresamente para traducir al latín los tratados de los filósofos árabes y griegos.
Fue precisamente Galib quien se ocupó del joven Ignacio e insistió para que se iniciara en el estudio del latín, al reconocer en él una inteligencia poco común. En ese período, Gerardo de Cremona estaba demasiado ocupado para reparar en aquel muchacho, pero un poco después lo llamó a su lado e hizo de él uno de sus discípulos preferidos. Lo cual no habría podido ocurrir sin la mediación de Galib.
—Os creía muerto —admitió Ignacio abrumado por los recuerdos—. Nadie tenía la menor idea de a dónde habíais ido a parar.
—Simplemente me alejé de Toledo —respondió el magister—. Seguí enseñando unos años más tras la muerte de Gerardo de Cremona, y después decidí ponerme al servicio del rey Fernando. —Su sonrisa se resquebrajó, revelando un cansancio profundo, completamente interior—. El Señor ha querido mofarse de este pobre viejo regalándole una longevidad fuera de lo común...
Ignacio tenía un sinfín de preguntas que hacerle a Galib, pero éste se anticipó:
—No puedes rechazar esta misión, hijo mío. Tu participación es de vital importancia.
—Explíquese, magister.
—No me refiero a las informaciones que el obispo Folco dice haber recabado durante un exorcismo. —El anciano alzó un índice huesudo—. Yo ya he oído hablar del conde de Nigredo, y estoy al corriente de la fama que lo rodea. Es un adversario temible, un alquimista. Por ese motivo es preciso que acompañes a mosén Felipe hasta el condado de Tolosa e indagues a su lado sobre la desaparición de la reina Blanca. Yo sé bien lo que me digo. Tú fuiste con mucho el mejor discípulo de Gerardo de Cremona, especialmente en el terreno de las ciencias herméticas y de la exploración de las cosas ocultas. También estoy al corriente de que decidiste emprender el oficio de mercader para profundizar en este tipo de conocimientos durante tus viajes. No puedes negarlo.
—Un alquimista... —Ignacio había asumido de nuevo su habitual impasibilidad—. Así que habéis sido vos quien ha propuesto mi nombre para esta misión...
—Sí. —El viejo cruzó los brazos. Su cuerpo diminuto parecía más encogido todavía entre los pliegues del hábito—. El rey Fernando me ha pedido que le proponga al hombre más idóneo, y yo he pensado enseguida en ti. Yo habría ocupado gustosamente tu lugar, pero ya soy demasiado viejo para afrontar semejantes empresas. Así, pues, ¿qué piensas hacer?
El mercader se volvió en dirección de Uberto y Willalme, leyó en sus rostros perplejos, y finalmente respondió:
—Acepto el encargo. —Esbozó una media sonrisa—. Después de todo, no me parece tener derecho de réplica a una orden del rey.
—Bien, entonces —volvió a intervenir Felipe de Lusiñano, que había escuchado con sumo interés— partiremos mañana mismo. Esta noche repostaréis en el castillo, en una estancia situada a los pies de la torre del homenaje.
—Muy bien. —Las facciones de Fernando III se habían distendido—. Ahora que está resuelto el asunto, podemos prepararnos para la cena. —Y mientras decía esto batió las manos—. Naturalmente, maestro Ignacio, estáis invitado a asistir a ella junto con vuestros acompañantes.
Dicho esto, el monarca se puso de pie y atravesó la estancia en dirección a la salida mientras un séquito de nobles porfiaba por seguirlo de cerca a empujones. En vez de unirse a aquella compañía, Ignacio se apartó en un rincón de la sala. No estaba acostumbrado a formar parte del séquito de nadie. En ese momento, una mano huesuda lo agarró de un brazo.
—Sígueme, hijo —le intimó Galib—. Conozco un atajo para el comedor.
2
La cena tuvo lugar en un salón del piso alto de la torre del homenaje, en cuyo centro había una chimenea cilíndrica ceñida por una mesa alargada con forma de herradura. Ignacio paseó la mirada por los rostros de los comensales y la detuvo en Galib, sentado frente a él con aire inquieto. Uberto y Willalme estaban sentados junto a ellos.
El mercader, que esperaba que el magister tuviera ganas de hacer revelaciones, había ocupado el extremo izquierdo de la mesa, donde se habían aposentado también varios infanzones con aire distraído y otros caballeros de baja alcurnia. Esperaba, así, que sus palabras quedaran ahogadas en el runrún de las conversaciones. Por su parte, el rey Fernando, sentado en el centro de la herradura, conversaba animadamente con Felipe de Lusiñano y con un fraile dominico de aspecto hosco.
—Magister, ¿le preocupa algo? —preguntó el mercader.
—Hablaremos de eso después —respondió Galib esforzándose por parecer sereno—. Ahora pensemos en distraernos. Cuéntame cosas de ti y de tus compañeros...
Ignacio le habló primero de sus viajes realizados por Oriente, las costas de África y varios países europeos, y después de su rocambolesca peregrinación por el Camino de Santiago en el verano de 1218, en cuya ocasión había conocido precisamente a Felipe de Lusiñano, que se había mostrado con él tan cortés como misterioso.
En aquel momento entró en la sala una tanda de camareros cargados con garrafas y bandejas, los cuales, tras repartirse ordenadamente por los flancos de la mesa, sirvieron el primer plato de bufé: fruta y manjares fríos. Ignacio se dispuso a afrontar uno de los ceremoniales más elaborados de la corte castellana: una cena compuesta, según la usanza, por más de una decena de platos. Personalmente, habría preferido compartir una comida frugal con unos pocos comensales, a poder ser en la penumbra de una taberna. De repente, sintió nostalgia de su hogar y, sobre todo, de su mujer Sibila. No la veía desde hacía meses, y el haberla dejado de nuevo sola le producía remordimiento de conciencia.
«Soy un pésimo marido», se dijo para sus adentros, y durante un momento trató de imaginar lo que estaría sintiendo ella, en la soledad de una casa vacía, sin la compañía del hombre que había jurado amarla. Le invadió un malestar intenso y una urgencia incontenible de correr a su lado. Pero aquella sensación de culpa se desvaneció con la misma rapidez con que la que había venido a turbarlo. Unos segundos después, el rostro del mercader se tornó impasible. Su racionalidad lo capacitaba para amar sólo en determinados momentos y dejar a un lado rápidamente cualquier sentimiento. Cierto, se había alejado de casa por enésima vez, pero no le había quedado otra opción. Y para espantar del todo aquel acceso de melancolía, se escanció un cáliz con vino especiado.
Entre tanto, Galib había interrogado a Willalme sobre su ciudad de origen, Béziers, que los cruzados habían atacado a hierro y fuego por dar cobijo a los herejes cátaros. El francés le hizo saber también que había huido precisamente a raíz de aquel suceso y que se había salvado de milagro.
—¿Y tus familiares? —preguntó instintivamente el viejo.
El rostro de Willalme se ensombreció.
—Muertos. —Con un gesto de rabia, tomó una manzana y la partió de un tajo—. Mi padre, mi madre, mi hermana... Todos muertos por los cruzados durante la toma de Béziers.
Galib, que no quería verlo tan abatido, aprovechó una nueva ronda de platos para cambiar de conversación.
Se pasó del dulce de la fruta y la pasta de almendras al salado de los quesos y las aceitunas. Aunque el ágape parecía alegre, bajo aquella apariencia de solaz latía una tensión contenida, visible en los rostros contraídos de algunos comensales. El mercader de Toledo se dio cuenta de ello, pero no dijo nada a nadie.
—Permítame una pregunta, magister —lo interpeló de repente—. ¿Qué tiene que ver Felipe de Lusiñano en toda esta historia? Cuando yo lo conocí no pertenecía a la corte de Castilla; vestía el uniforme de los templarios y había renunciado al título nobiliario.
—Lusiñano es muy apreciado por Fernando III como embajador en Francia —explicó Galib apartando con una mueca de displicencia una bandeja de carne en salsa agraz—. Llegó a esta corte hará unos siete años y desde entonces se ha conducido siempre de manera impecable, hasta el punto de que Su Majestad ha favorecido su ingreso en la Orden Militar de Calatrava y conseguido que le den una encomienda.
—Y dígame, ¿quién es el dominico sentado a la derecha del rey?
Aquellas palabras produjeron un ligero sobresalto en el anciano; pero el mercader no se asombró. Había reparado en las frecuentes miradas que lanzaba hacia aquel personaje tenebroso.
—Es Pedro González de Palencia, confesor de Su Majestad —respondió Galib—. Fernando III no da un paso sin consultarle antes.
—He oído hablar de él. Tiene fama de ser un profundo conocedor de las Sagradas Escrituras. —Ignacio se permitió una sonrisilla maliciosa—. ¿Me quiere decir por qué lo mira con tanta aversión?
—El padre González no es una persona franca y directa. Es demasiado medido, demasiado calculador. Además, creo que está al corriente de particulares sobre el secuestro de Blanca de Castilla que no conoce nadie. Sabe más cosas de lo que da a entender; en realidad, ha sido él quien ha convencido a Su Majestad para que se embarque en esta empresa.
Ignacio frunció el ceño. En efecto, tras la conversación mantenida con Fernando III había empezado a albergar algunas dudas. ¿Por qué el rey de Castilla debía acudir a socorrer a la regente de Francia, aunque fuera pariente suyo? Esa medida podría ser considerada como una intromisión política en las disputadas tierras del Languedoc. ¿Cómo entender que, tras la muerte de Luis VIII, la corte parisina no hubiera conseguido hacerse con el control de la situación? ¿No había en Francia suficientes caballeros para socorrer a la reina? Y, ¿qué ventajas podía obtener el padre González ejerciendo su influencia en tierras occitanas? ¿Qué significaba exactamente aquella expedición contra el conde de Nigredo?
Como no quería mostrar su preocupación, empezó a picotear en la comida que le habían servido, una «pastilla» de pichón envuelta en una corteza perfumada con canela. Por su parte, Galib pidió que le sirvieran una simple sopa de centeno con guisantes.
Pero en la mente de Ignacio se arremolinaban demasiados pensamientos para poder mantenerse callado.
—Magister, háblenos del poseso al que Folco de Tolosa dice haber interrogado.
—No sé más cosas que tú, hijo mío. —Galib se limpió los labios con el borde de la manga—. No sé dónde ha encontrado a ese poseso el obispo Folco ni lo que ha podido averiguar de él. Deberás indagarlo tú mismo. Mañana por la mañana partirás con Felipe de Lusiñano rumbo a Tolosa; pero la misión deberá desarrollarse en el más completo anonimato. Os será entregado un salvoconducto redactado por el padre González, que entregaréis a Folco en persona. —El tono de su voz se tornó más grave—. Sin embargo, yo tengo otro encargo que hacerte, además del que ya te ha hecho el rey.
—Me cogéis por sorpresa.
Las cejas de Galib se arrugaron.
—El asunto es harto complejo. Como te dije, yo ya había oído hablar del conde de Nigredo. Mis recuerdos se remontan a muchos años atrás, cuando conocí a un castellano del sur de Francia, un cierto Raymond de Péreille, de la casa de Mirepoix. Fue él quien me habló por primera vez del conde de Nigredo, al que describió como alquimista; pero yo no di demasiada importancia a aquella historia, que creí una simple invención. Hasta pasados varios años, no descubrí que el conde existía de verdad.
—Nos sería de gran utilidad encontrar a ese Raymond de Péreille —terció Uberto.
Galib asintió.
—En realidad, es eso lo que os quería pedir; pero el asunto debe quedar en secreto. No podemos fiarnos de nadie, ni siquiera de Felipe de Lusiñano, pues se lo contaría todo, con pelos y señales, al padre González. Y yo no me fío de ese dominico. —Miró a su alrededor con el rostro ensombrecido por dudas—. El señor De Péreille protege a los herejes, apoya la causa de los cátaros. ¿Comprendéis mis motivos para pediros la mayor discreción?
Uberto examinó el rostro perplejo de su padre, y dijo:
—¿Cómo podemos encontrar a Raymond de Péreille sin ser descubiertos?
—Muy sencillo —repuso Galib—. Uno de vosotros tres, en vez de viajar a Tolosa junto con Lusiñano, partirá esta misma noche para entrevistarse en secreto con Péreille. Tú, Uberto, creo que serías el más indicado para dicha empresa.
—Ni hablar —gruñó el mercader—. Mi hijo viaja conmigo.
El anciano no cedió.
—Comprendo tus reticencias, Ignacio; pero si hacéis como digo, evitaréis que os manipulen fray González y el obispo Folco.
—¿Y si resulta que ese señor De Péreille está compinchado con el conde de Nigredo? —inquirió el mercader, manifiestamente presa de los nervios—, ¿... que ha sido precisamente él quien ha secuestrado a Blanca de Castilla? Después de todo, quitar de en medio a la reina de Francia favorecería la causa cátara.
Galib meneó la cabeza.
—A Raymond de Péreille no le interesa enemistarse con los cruzados franceses, y mucho menos con la corte parisina —explicó—. Dispone de tan pocos soldados que necesita la protección del conde de Foix. No dispone de recursos suficientes para organizar el secuestro de una reina. Además, desde que lo conozco se esfuerza por permanecer en la sombra, lejos del teatro de la guerra.
Uberto plantó los codos sobre la mesa y miró fijamente a su padre.
—El maestro Galib lleva razón —dijo estrechando los ojos como un gato salvaje—. Se trata de un encargo importante. Además, yo puedo apañármelas muy bien, ya no soy el jovencito ingenuo de antes. Me entrevistaré con Raymond de Péreille, le sonsacaré las informaciones necesarias sobre el conde de Nigredo y después acudiré a tu encuentro en Tolosa.
—No estoy del todo convencido —rebatió Ignacio. Sabía muy bien que Uberto se moría de ganas de ponerse a prueba, pero era su deber poner freno a su impetuosidad—. ¿Dónde se encuentra actualmente Péreille? ¿A dónde debería dirigirse mi hijo?
La voz de Galib se suavizó.
—A los Pirineos, junto a un famoso refugio cátaro: la roca de Montsegur.
El mercader se mostró más tranquilo.
—Ese lugar se encuentra al sur de Tolosa, a poca distancia del castillo de Foix. Así que Uberto no tiene más que adelantarse a mí...
—No será arriesgado —abundó el magister empezando a gesticular excitadamente. Parecía entusiasmado por el nuevo giro que había tomado el asunto y casi estuvo a punto de volcar la sopa de centeno—. De ese modo obtendréis informaciones seguras, ¡nada que ver con los desvaríos de un poseso!
Galib pronunció la última palabra en un tono demasiado alto, y un murmullo creciente se fue apoderando de toda la mesa.
Un infanzón que en ese momento tenía las manos metidas en un guiso amarillento soltó una carcajada.
—¡Dejadme a mí a ese poseso: veréis cómo en un abrir y cerrar de ojos le hago entrar en razones! —Algunas risas de fondo lo incitaron a proseguir, y tras lanzar una mirada alrededor, agregó—. ¡Vaya, vaya, qué oigo! En el extremo de la mesa se cuchichea de alquimia, de posesos y de otras majaderías parecidas. Como si un rey tuviera que recurrir a semejantes granujas para gobernar. —Cogió un puñado de arroz y lo introdujo en la salsa, sin reparar en que metía los dedos hasta los nudillos—. ¡Ni cuchicheos ni libros llenos de polvo! Bastan una espada y un buen caballo para derrotar a Satanás. Pero no, ¿de quién nos fiamos? De un viejo baboso y un torvo mozárabe. Sí, señores, ¿es que no los habéis reconocido? Un mozárabe, eso es lo que es ese Ignacio de Toledo, un chacal que ha venido a embrujarnos con sus subterfugios.
—No hagáis caso de ese animal —aconsejó Galib, también él mozárabe—. Está más borracho que una cuba.
Pero el caballero prosiguió con su arenga:
—¡Mirad a nuestro mozárabe, cómo come de gorra! ¡A quién le importan las patrañas de un nigromante! A mí me bastan estas manos para dejar fuera de combate a cualquier alquimista.
Ignacio no fue indiferente a aquellas palabras pronunciadas por un guerreador del rey de Castilla. El nerviosismo por el nuevo encargo de Uberto removió su sangre fría, además de que entrevió una posibilidad de aprovechar la situación a su favor; así que dio un puñetazo en la mesa y dijo en voz alta:
—Este gracioso caballero parece versado en ciencias ocultas —empezó con tono jocoso. La atención general confluyó rápidamente en su persona.
El guerreador vomitó en el guiso el puñado de arroz, sofocó un eructo y se puso de pie.
—¿Pero qué dices tú, baboso medio árabe? Un caballero cristiano sabe siempre distinguir entre el bien y el mal.
El mercader abrió los brazos, simulando estupor.
—¡Diantre, pero si me encuentro en presencia de un gran magister...! —Esperó el eco de alguna risita en la sala, luego prosiguió con la pantomima—. Seguro que conoce bien los cultos de los herejes y los secretos de la alquimia.
—¡En mi vida he tenido nunca necesidad de conocer nada! —exclamó el infanzón gesticulando con las manos manchadas de salsa—. No necesito de la sabiduría de un dominico para reconocer a un hereje o a un nigromante cuando lo tengo delante. ¡Y esto vale también para ti, mestizo sarraceno! —Debió de darse cuenta de que había metido la pata con lo del dominico porque se retractó enseguida—. En caso de incertidumbre, pediría consejo a un buen fraile.
—¿Y sois capaz de distinguir entre un fraile y un hereje, o entre un filósofo y un alquimista? —Ignacio esbozó un guiño burlesco mientras levantaba el índice—. Tened cuidado, señor mío. Si razonáis de ese modo, antes o después podríais terminar arrodillándoos incluso delante de un asno.
Aquella broma levantó una ola de risotadas por toda la mesa. Los mismos comensales que habían animado al guerreador pendían ahora de los labios del mercader.
El infanzón escupió un insulto y sin pensarlo dos veces desenvainó su daga y se dirigió a Ignacio en estos términos:
—¡Veremos, miserable, si tienes aún ganas de bromear cuando te haya cortado la nariz y las dos orejas!
Impasible a la amenaza, el mercader lanzó una mirada en dirección a Fernando III y sus comensales más próximos. Por su parte, Willalme asió el mango del puñal árabe que tenía ceñido a su cintura dispuesto a intervenir, pero no hubo necesidad. La escena la interrumpió el sonido de una voz autoritaria.
—¡Caballero, envaine inmediatamente esa arma y vuelva a ocupar su asiento! —El padre González de Palencia, que se había levantado como un resorte de su silla, lo estaba mirando con desdén—. Ya ha dado suficientes muestras de villanía.
—Éste me ha insultado —ladró el armígero apuntando la daga hacia Ignacio.
—Él se ha defendido de vuestras injurias diciendo la verdad. Sois un bruto que lo único que sabe es empuñar un arma. Cualquier patán con un poco de salud aprendería a hacerlo con igual maestría. —González intensificó su mueca de desdén—. Obedeced si no queréis que os pongan los grilletes.
Ante semejante amenaza, el caballero se amansó, bajó la cabeza y volvió a sentarse refunfuñando. El dominico lo siguió con mirada imperiosa y volviéndose a Ignacio articuló:
—Señor, en nombre de Su Majestad y de esta corte, permítame manifestar pesar por lo sucedido. En caso de que os sintáis ofendido, ese caballero desconsiderado no dudará en presentaros sus disculpas.
—No es necesario, padre González —contestó Ignacio con tono seráfico—. Os doy las gracias por haberme defendido, y a Su Majestad por haberos permitido hacerlo.
El fraile predicador esbozó una sonrisita de curiosidad.
—Ah, veo que conocéis mi nombre.
—Creo que es un deber inexcusable de cualquier invitado informarse sobre la identidad de quien se siente a la derecha del dueño de la casa.
—Admiro vuestra sutileza, maestro Ignacio. —El padre González lo escudriñó con una mirada a la vez profunda y discreta—. Yo aprecio a los hombres de pensamiento, como me considero a mí mismo. Cuando años ha me quedé cojo al caer de un caballo, me di cuenta de la excesiva importancia que le daba al cuerpo y a la vida material. Es en la mente donde reside la verdadera fuerza, y espero que sepáis usarla en el momento oportuno, pues el maligno está infligiendo un grave golpe a la cristiandad. —Agarró con fuerza el borde de la mesa, como si fuera a partirla—. Occidente está siendo víctima de innúmeros flagelos: las hordas sarracenas, la herejía cátara, las epidemias. ¿Qué ocurriría si viniera a faltar Blanca de Castilla, espada del Señor y perseguidora de los herejes? ¿Quién se ocuparía del reino de Francia? No ciertamente el joven delfín, demasiado inexperto. El reino caería en manos de los arrogantes condes occitanos y de sus protegidos, los cátaros, que no dudarían en extenderse como escarabajos hasta el sur de los Alpes y allende los Pirineos, inficionando los reinos de Aragón y Castilla.
—¿Qué sugerís para remediar todo esto, reverendo padre?
Las manos del dominico se abrieron cual alas de paloma y volvieron a juntarse con firmeza.
—Acudid raudos a Tolosa y pedidle consejo al obispo Folco. Él, que a través de un exorcismo ha sabido entrever la verdad de los hechos, os pondrá en el buen camino. Le presentaréis una carta mía, que ya he confiado a mosén Felipe, en la que confirmo vuestra buena fe y vuestra vinculación a la corte castellana. Además, cuando hayáis llegado a destino os beneficiaréis de la escolta de los caballeros de Calatrava. Diez han partido ya hace dos días y se unirán a vos en las inmediaciones de Tolosa.
—Ahora me siento más tranquilo —dijo Ignacio, en realidad nervioso por aquella última revelación. «Demasiada gente por medio», pensó.
—Seréis recompensado como corresponde por este servicio —concluyó González—. Sin contar con que vuestra alma saldrá muy beneficiada con ello. El paraíso les está asegurado a los servidores de Cristo.
El mercader inclinó la cabeza fingiendo sentirse profundamente honrado. Su pequeña puesta en escena había funcionado a la perfección. Al provocar la ira del obtuso guerreador, había logrado que interviniera el dominico, pudiendo así comprobar su pensamiento y su influjo en la corte, los cuales le parecieron cualquier cosa menos desdeñables.
González esperó un gesto de Fernando III para volver a sentarse.
Al final de la cena desfilaron más platos del bufé, tras lo cual los sirvientes dispusieron, al borde de la mesa, una línea de palanganas llenas de agua a fin de que los comensales pudieran lavarse las manos.
Galib, que concluyó la comida con un zumo de grosella, informó al mercader de que pasaría la noche, junto con sus compañeros, en una habitación situada en la parte baja de la torre. Después, volviéndose a Uberto, le dijo:
—Espero que no estés demasiado cansado, muchacho. Mañana vendré a llamarte antes del alba.
Dicho lo cual, el rostro del magister dibujó una mueca de inquietud, asemejándose vagamente a una máscara de cera.
3
La noche había caído sobre el castillo de Andújar. La mayor parte de sus habitantes dormían profundamente, en medio de un silencio esporádicamente turbado por los pasos de un centinela o los versos átonos de un animal lejano.
El mercader de Toledo se hallaba, junto con Uberto y Willalme, en una estancia situada a los pies del torreón. Los tres estaban acostados en sendos lechos de paja; pero pensando en lo que les aguardaba, no lograban conciliar el sueño.
De repente, se oyó un golpe en la puerta.
Uberto abrió un ojo y escudriñó la oscuridad. Aquella señal era para él. Se puso en pie completamente vestido y, procurando no tropezar con los compañeros tumbados a ambos lados, alcanzó la puerta.
Galib emergió de la oscuridad portando en la mano un candil encendido.
—Rápido, hijo, no vaya a ser que alguien me vea —susurró jadeante.
Uberto le dejó entrar y reparó enseguida en su paso vacilante. Ya no parecía tan ágil como unas horas antes, sino un viejo exhausto y titubeante.
Galib dirigió la luz hacia las paredes y pudo ver un mobiliario espartano consistente en un sillón, un arca y tres camastros. El rayo de luz se posó finalmente en el somnoliento rostro de Ignacio.
El mercader le dirigió un saludo.
—¿Todo listo, magister?
—Sí, por supuesto. —Una chispa atravesó los ojos del anciano—. Tu hijo debe seguirme hasta los establos.
Willalme se puso en pie de un salto.
—Os acompaño, para más seguridad.
—No —se opuso Galib—. Abultaríamos más. Los espías de González... —Antes de terminar la frase, perdió el equilibrio, como a punto de marearse.
—Vos no estáis bien, magister —declaró Ignacio con tono sospechoso y, aguzando los ojos en la semioscuridad, vio que estaba muy colorado y empapado en sudor—. Esas manchas en el rostro..., esa respiración tan irregular... Algo os pasa.
—Nada grave —lo tranquilizó Galib, apoyándose en una pared—. Una ligera indisposición. Ya sabes, a mi edad... —Trató de sonreír.
Cuando el anciano se hubo recuperado, Willalme se acercó a Uberto y le estrechó la mano.
—Que tengas un buen viaje, amigo mío. —Y con un gesto inesperado y algo cortado, le ofreció su puñal árabe—. Podría servirte.
El joven observó el objeto enfundado en una vaina de marfil.
—Pero si es tu jambiya. No puedo aceptar semejante regalo...
El francés dejó caer el arma entre las manos de Uberto para que la agarrase.
—No pongas reparos; ya sabes que no me gusta darle muchas vueltas a las cosas. Me la devuelves cuando nos volvamos a ver.
El mercader lanzó una última mirada al vacilante Galib y luego se acercó a su hijo para estrecharlo contra su pecho. Aquel gesto sencillo, pese a estar dictado por sentimientos normales, sinceros, le resultó difícil. Manifestar afecto le suponía cada vez más esfuerzo y apuro.
Uberto se liberó.
—Padre, no sigas. Tenía quince años cuando me abrazaste la última vez.
—Ándate con mucho cuidado, hijo mío —le pidió Ignacio—. Si te ocurriera algo, no me lo perdonaría jamás.
—No temas, actuaré con rapidez y buen ojo. Nos vemos en Tolosa. Es probable que yo me encuentre ya allí en el momento de tu llegada. Si no fuera así, espérame o deja indicación sobre dónde encontrarte.
El mercader asintió.
—En caso de un contratiempo, dejaré un mensaje para ti en la hospedería de la catedral.
—Lo recordaré.
La voz de Galib sonó con tono sombrío:
—Es hora de partir.
Tras un último saludo, Uberto se acomodó el talego en bandolera y salió de la estancia tras los pasos del magister.
El anciano y el muchacho salieron de la torre del homenaje y fueron esquivando con cautela los puestos de los centinelas hasta llegar al patio de armas; una vez allí, prosiguieron protegidos por las sombras de la vegetación. Galib jadeaba cada vez con más fuerza; Uberto acudió a sostenerlo pero como el anciano se negó, se limitó a seguirlo de cerca, redoblando la atención. En el espacio de unas horas, la idea que tenía de él había cambiado varias veces. Como le ocurría a menudo cuando se encontraba con eruditos o cortesanos, no le resultó fácil comprenderlo enseguida. Al principio, lo había tenido por una persona ambiciosa y un punto sospechosa, deseosa sobre todo de congraciarse con el rey; después, en la mesa, le había parecido una persona temerosa e inquieta; finalmente, descubrió en él muestras de una gran inteligencia y de un sincero afecto hacia Ignacio. Sólo ahora creía tener formada de él una idea precisa: Galib era terco y orgulloso, y nada miedoso sino más bien previsor, sobre todo persuadido de actuar por el bien común. Pero Uberto estaba también convencido de que le ocultaba algo.
La silueta del anciano seguía arrastrándose por la hierba con la obstinación de un soldado herido. Su conducta no tenía nada que ver con una puesta en escena ni con el capricho de un sabio aburrido; era la de quien tiene una misión que cumplir a toda costa. Precisamente por aquel motivo, y por la dignidad de aquella conducta, el joven se había fiado de él y había decidido secundarlo sin pedirle demasiadas explicaciones.
Tras un breve trecho, llegaron a un pequeño edificio de piedra y barro. El magister se apoyó en la jamba de la entrada y miró alrededor.
—Entra deprisa —instó.
Uberto franqueó el umbral y fue recibido por un fuerte olor a heno y a estiércol animal. La luz de la luna se infiltraba por las fisuras de los muros, iluminando las paredes, donde pendían aperos de caballerizo y arneses ecuestres para la caza, la guerra y los desfiles.
El anciano atravesó toda la estancia.
—Sígueme.
Superada una especie de antecámara, llegaron al interior de una cuadra, y por primera vez desde que habían salido del torreón, Galib dirigió al joven una mirada cómplice.
—¿Te gustan los caballos?
—Pues..., sí —contestó Uberto.
El magister se acercó a un magnífico semental negro ya ensillado, le acarició la crin y a continuación se aseguró de que las riendas y la silla estaban bien sujetas.
—Con éste viajarás veloz.
Era un caballo de raza. No era uno de esos robustos corceles turcomanos importados en España, idóneos para sostener el peso de guerreros acorazados; recordaba más bien a los corceles árabes, si bien poseía mayor envergadura y patas más robustas.
—Un espléndido ejemplar —reconoció Uberto.
Galib sonrió con orgullo.
—Se llama Jaloque, en árabe saláwq, que quiere decir «viento del mar». Me lo dio el califa Abú al-Alá Idrís al-Mamún, señor del Magreb, a cambio de unos tratados de astrología. Los arqueros bereberes cabalgan sobre animales de la misma raza... Ahora es tuyo.
El joven hizo una inclinación de agradecimiento y se acercó al caballo. Le acarició el hocico y el cuello y después reparó en un arco de caza sujeto en el arzón trasero.
—Simple precaución —explicó Galib, ofreciéndole una aljaba de cintura—. Podría serte útil.
Uberto asintió. Se ajustó la aljaba al costado derecho, enfiló un pie en el estribo y subió a la grupa con una pirueta. El corcel pateó el suelo, sacudió la cabeza y emitió un relincho.
—Contigo no harán falta espuelas, ¿verdad, Jaloque? —susurró el joven a la oreja del animal mientras le acariciaba la crin—. Pareces impaciente por lanzarte al galope.
Galib, nuevamente serio, extrajo un pliego de su manga izquierda y se lo ofreció con cierta urgencia.
—Entregarás esta carta a Raymond de Péreille a tu llegada a la roca de Montsegur. En ella le pido que te ponga al corriente de sus noticias sobre el conde de Nigredo y también te dé copia de un raro manuscrito alquímico que obra en su poder: el Turba philosophorum. Creo que podría revelarse muy útil, tanto para ti como para tu padre, en orden a comprender los movimientos del enemigo. Y descuida, que el señor De Péreille me conoce desde hace mucho tiempo y no dudará en ayudarte.
—Haré como decís, magister.
—Muy bien, hijo. Ahora escúchame atentamente: cuando te encuentres fuera de este castillo, no te dirijas hacia la salida principal del recinto sino hacia el lado opuesto. Sigue la muralla hasta que encuentres una pequeña verja. Allí te espera un par de centinelas que se han puesto de acuerdo conmigo. —Dicho lo cual, le entregó una escarcela llena de monedas—. Entrégaselas y te dejarán pasar sin la menor vacilación.