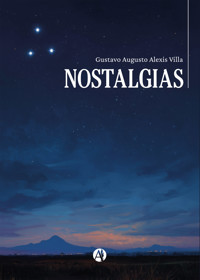4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En La caja del tiempo, Gustavo Villa abre una colección de relatos donde lo personal se funde con lo universal. Historias que emergen del silencio, de objetos olvidados, de paisajes serranos y vínculos familiares, construyen una narrativa emotiva y poética. El libro es un viaje al corazón de la memoria y a las huellas invisibles que deja el tiempo. Con prosa sensible y cercana, el autor invita al lector a detenerse, escuchar y recordar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
GUSTAVO AUGUSTO ALEXIS VILLA
La caja del tiempo
Villa, Gustavo Augusto Alexis La caja del tiempo / Gustavo Augusto Alexis Villa. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2025.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-6783-3
1. Cuentos. I. Título.CDD A860
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Índice de contenido
Dedicatoria
Prólogo
Tanti: memoria y camino
El banquetede los vencedores
Dos noches en Recoleta
El Café de la Humedad
Despertar en 3025
Me llamó por mi nombre
La niebla de la plaza
Vinilo y penumbra
El hombre que eligió desaparecer
Los que contemplan
La casa que aún nos espera
Sabiondo, el duende de mi biblioteca
El principio de la nada
El ocaso que no reverdece
Todo queda en la caja
El umbral de los pórticos
La casa de los ecos
Donde nace el sol de mi alma
Los que no se bajaron del barco
Lo que la casa no permite
Los engranajes de la mente
La bicicleta de Hugo
La biblioteca de los lamentos
El banco de los abrazos invisibles
Los que miran sin ver
La Puerta 11:11
Los relojes quietos
Tardes de té y silencios compartidos
El archivo de los ojos invisibles
El núcleo de los gigantes
El susurro de las ventanas
El eco de las pircas
La risa que no se borra
El silencio encantado del reposo de Mandinga
Fuerza, sudor... y Majo
El farolito de Luci y el chismecito
La luna sabe mi nombre
El Museo de los Olvidados
Secretaría hechizada (y algo desordenada)
La piedra de los vínculos
El Dios de nadie
Los que regresan en la luna
El pueblo de los locos
El laberinto del tiempo
El instante de ella
Huassi, huassi
La casa de las tres campanas
Bajo el gran árbol del Alem
[Antes – o después, da igual]
La música del tiempo
El árbol del río
Los que subieron
El hombre que gritaba en silencio
Cuervo
Cuidado con las brujas del Valle de Punilla
Tiempo de héroes
La mina
El aula
La caja del tiempo que fuimos
Epílogo
Dedicatoria
A mis hijas, luz incansable de mis días, motor silencioso de cada intento, inspiración constante en cada página escrita. Son el espejo donde me descubro y el impulso que me sostiene aun cuando las fuerzas flaquean. Cada palabra de este libro guarda algo de ustedes: una sonrisa compartida, una pregunta inesperada, una caricia en medio del ruido. Si alguna vez me pierdo, sé que es en su amor donde volveré a encontrarme.
A mis padres, por su amor sin condiciones, por esas enseñanzas que no siempre vinieron en forma de palabras, pero que dejaron huellas firmes en mi andar. Gracias por mostrarme que los valores no se predican, se viven. En cada decisión importante, los escucho, los siento, los recuerdo.
A mis hermanos, testigos de mis primeras historias, cómplices de juegos, travesuras y silencios. Compañeros de ruta aunque los caminos a veces se bifurquen. Gracias por estar, por permanecer, por ser refugio en los días grises y celebración en los días claros. La memoria que compartimos es un tesoro que nunca se agota.
A la persona que camina conmigo, gracias por tu mirada que comprende sin exigir, por tu ternura sin alardes y por tu capacidad de hacerme sentir elegido cada día, incluso cuando todo parece desordenarse. Tu compañía serena es faro, abrigo y raíz. Gracias por estar, sin estridencias, pero con una intensidad que todo lo transforma.
Y a vos, lector o lectora, que decidiste abrir esta caja del tiempo y sumarte a este viaje entre palabras y emociones: gracias. Leer es un acto de entrega, y que lo hagas con mis historias es un regalo que valoro profundamente. Ojalá encuentres entre estas páginas un reflejo, una chispa, una pregunta o una caricia. Porque si algo de lo que aquí está escrito logra tocar tu alma, entonces este libro ya habrá cumplido su verdadero propósito.
Prólogo
No todo lo que guardamos en una caja es visible. A veces, lo que permanece oculto no son objetos, sino escenas, voces, preguntas que siguen resonando mucho después de haber sido formuladas. En este segundo libro, como quien vuelve a abrir un baúl que creía cerrado, encontré nuevas historias que me habitan desde hace años. Algunas estaban esperando ser contadas. Otras se revelaron sin aviso, como si el tiempo las hubiese dejado listas para salir.
La caja del tiempo no es una continuación directa de Nostalgia, pero sí le habla. Es como una conversación entre lo vivido y lo imaginado, entre lo que fui, lo que soy, y quizás, lo que aún no me animo a ser. Cada cuento nace de un cruce: entre la memoria y el deseo, entre una calle del pueblo y un pensamiento que me desvela, entre una pérdida y una esperanza.
No busqué la perfección. No hay moralejas ni fórmulas. Solo historias tejidas con palabras que intentan capturar momentos fugaces, como quien intenta atrapar el olor del pan en la cocina de la infancia o la luz exacta de un atardecer que ya no vuelve.
Si abriste este libro, ojalá encuentres algo que te roce, que te despierte. Que te haga detenerte un instante. Porque al final, escribir es eso: lanzar una piedra al agua y esperar que alguien, en alguna orilla, escuche el eco.
Gracias por volver a abrir conmigo esta nueva caja.
Gustavo Villa
Tanti: memoria y camino
Tanti no es solo un punto en el mapa, sino un suspiro detenido entre las sierras, un rincón donde el viento parece contar historias en cada recodo y el arroyo murmura secretos que llevan siglos. Vivir acá es sentir la tierra bajo los pies y escuchar la memoria latiendo en el rumor del agua y en el canto de los pájaros. Pero, por encima de todo, Tanti es un lugar del encuentro: de gente, de historias, de memorias que se abrazan y se entrelazan para construir identidad.
El nombre “Tanti” tiene raíces en las lenguas indígenas comechingona y quechua, y significa algo así como “solar de piedra” o “lugar del encuentro”. Un nombre que habla de la tierra misma, de un lugar donde las piedras son testigos silenciosos de tantas historias, pero también un espacio donde la gente se reúne, se encuentra y construye comunidad.
Antes que llegáramos nosotros, mucho antes de que alguien pusiera nombre a estas tierras, aquí vivían los Comechingones y Sanavirones. Esos pueblos originarios dejaron su huella en cada piedra, en cada fragmento de cerámica que a veces aparece en los campos. Ellos conocían el lenguaje del monte y del agua, sabían que la tierra era madre y maestra. El arroyo Tanti era su vida, el alma que les daba sentido.
Cuando llegaron los españoles, en el siglo XVI, todo cambió. Las tierras, las costumbres, las vidas se vieron atravesadas por otro ritmo, otro poder. Pero esas raíces profundas no se rompieron. Se mezclaron, se escondieron, se transformaron, y aún hoy están presentes en las palabras que usamos, en las técnicas que quedaron, en el respeto por el entorno. No fueron solo los primeros habitantes: fueron los primeros en construir una relación verdadera y profunda con estas sierras.
A comienzos del siglo XIX, la fundación estuvo ligada de cerca a la parroquia, el verdadero corazón del pueblo. No era solo un templo donde se rezaba, sino el centro que unía a todos, el espacio donde se escribía la historia cotidiana. En el acta de fundación, que conserva ese fuego y pasión de la época, se lee con fuerza y sin medias tintas: “¡Viva la Confederación Argentina, mueran los malditos unitarios!”.
Esa frase no es solo política: es un grito de identidad, de pertenencia, que refleja las convicciones de quienes fundaron Tanti en tiempos turbulentos. No fue solo un pueblo que nació, fue una comunidad que se paró firme y con un proyecto claro, en medio de las sierras, decidida a construir su destino.
Durante el siglo XIX, Tanti era un refugio sencillo, hecho de adobe y techos de paja, donde la vida giraba alrededor de la tierra y el trabajo. Criar cabras, hacer quesos, juntar leña, eran tareas diarias que daban sentido y sustento. Las fiestas patronales, con luces y canciones, reunían a todos y fortalecían ese sentido de comunidad.
Aunque pequeño, Tanti nunca estuvo al margen de la historia grande. Sus vecinos participaron en guerras civiles y en las luchas que forjaron el país, dejando su aporte y, muchas veces, su sacrificio.
Con el siglo XX llegaron los cambios. Se abrieron caminos, llegaron visitantes, se construyeron hospedajes, y el pueblo empezó a crecer y a cambiar sus colores. Las escuelas nacieron para abrir ventanas al mundo, y aunque la salud tardó en asentarse, la vida siguió su rumbo. Pero no todo fue fácil: muchas tradiciones quedaron atrás, como hojas secas que el viento se lleva.
Lo más valioso de Tanti no está en los libros ni en los documentos, sino en la memoria viva de su gente. En las historias que los abuelos cuentan sobre los caminos antiguos y la posta del arriero, en las leyendas que cruzan generaciones, en las manos que aún saben construir con adobe y piedra. Proteger ese patrimonio es cuidar el alma del pueblo.
Hoy, Tanti enfrenta desafíos nuevos: crecer sin perder su esencia, cuidar su monte y sus ríos, vivir con respeto hacia la tierra y hacia nosotros mismos. Cada vecino sabe que esta lucha es de todos, que el futuro se escribe en comunidad, y que solo así ese diálogo silencioso entre pasado y presente seguirá vivo.
Porque Tanti es eso: un camino tejido con memorias, sueños y raíces profundas. Pero sobre todo, Tanti es un lugar del encuentro. Del encuentro entre pasado y presente, entre naturaleza y hombre, entre historias que se abrazan para seguir latiendo.
Y mientras siga corriendo el arroyo, mientras el viento siga susurrando, este pueblo seguirá vivo, fuerte y verdadero.
El banquete de los vencedores
Corría el año 1884 y Buenos Aires se vestía de gala para sí misma. El empedrado brillaba después de la lluvia, las farolas de gas iluminaban las avenidas recién abiertas, y los tranvías eléctricos avanzaban como un presagio de modernidad. Los bulevares imitaban a París, pero olían a puerto, a cuero, a café recién molido y a polvo de obra.
En la esquina de Perú y Victoria, la confitería del señor Francini lucía sus vitrales encendidos como joyas. Adentro, las mesas cubiertas con manteles blancos esperaban el banquete de la noche: un selecto grupo de políticos, intelectuales y militares de la llamada Generación del 80 celebraría la flamante sanción de la Ley 1420, que establecía la educación común, gratuita y obligatoria.
Desde la vereda húmeda, Tomás —un muchacho de quince años, flaco como los inviernos— se quedó mirando. Su camisa estaba gastada y sus pantalones le quedaban cortos, pero en los bolsillos no solo llevaba las monedas de las ventas del día: guardaba recortes de periódico con discursos de Sarmiento, Avellaneda y Roca. Los leía cada noche, bajo la luz trémula de una vela que luchaba contra el viento que se colaba por las hendijas.
Los mozos entraban y salían con bandejas de plata, cargadas de copas y fuentes que despedían aromas de carnes asadas, panes tibios y vinos añejos. Desde la calle, Tomás podía escuchar retazos de conversación que escapaban por la puerta entreabierta:
—La patria avanza, señores...
—Cientos de inmigrantes cada semana, listos para trabajar...
—La civilización se impone...
Los brindis se repetían, y entre risas se evocaban las recientes campañas al sur, la llamada Conquista del Desierto. “Orden y paz”, decían, como si fueran las llaves mágicas de un futuro brillante.
Pero entonces, un silencio breve se abrió paso entre el ruido de las copas. Un hombre mayor, con bigote fino y una mirada donde el cansancio parecía tener más años que él, habló en voz baja. Tomás apenas alcanzó a oírlo:
—El progreso no se sirve en bandeja, señores... a veces se construye sobre huesos que nadie quiere recordar.
Aquella frase se le clavó en el pecho como una astilla.
Esa noche, de regreso a su conventillo en San Telmo, entre paredes húmedas y olor a sopa rala, Tomás encendió su vela y escribió en un cuaderno:
“El país que crece también debe aprender a mirar a quienes deja atrás”.
No podía saberlo entonces, pero esa misma frase, con los años, sería el corazón de sus clases. Porque Tomás no solo enseñaría las glorias de la Generación del 80, sino también las voces que el banquete dejó en la calle, con la nariz pegada al vidrio y las manos vacías.
Dos noches en Recoleta
Buenos Aires nos recibió como un animal inmenso, palpitante, gris.
El aire denso mezclaba el aroma dulce del café recién molido con el aliento áspero del cemento caliente y el gasoil. La ciudad vibraba bajo nuestros pies con su pulso propio, sordo como un tambor lejano que no cesa ni de día ni de noche.
Era mediodía cuando llegamos al edificio en Recoleta. Moderno por fuera, silencioso por dentro. La recepción estaba vacía, y el portero apenas nos dedicó una mirada. Nos asignaron el piso 2, departamento C. Apenas abrimos la puerta, sentimos un cambio en el aire. Un vacío. Algo que no se puede nombrar, pero que pesa.
El departamento era cómodo. Dos dormitorios, cocina angosta, un living con ventanal que daba al contrafrente, donde asomaban las copas oscuras de los árboles del cementerio. No se veían tumbas, pero las ramas torcidas y el muro gris alcanzaban para inquietar.
María se encargó de acomodar la cena. Mis hijas recorrían el lugar. La mayor tomaba fotos del balcón, mientras Valentina, de 14 años, se detuvo frente a un espejorectangular, alto, colgado en el pasillo. El marco era oscuro, de madera vieja, con tallas apenas visibles.
—No me gusta cómo se ve —dijo ella—. Es como si no reflejara todo... como si dejara cosas afuera a propósito.
Me reí por compromiso.
Esa noche, salimos a caminar. La ciudad era un caos hermoso. Carteles de neón, veredas mojadas, turistas arrastrando valijas. Y en una esquina de la calle Riobamba, encontramos un bodegón sencillo, con olor a vino tinto y pan caliente.
Cenamos milanesa a la napolitana con papas al horno. El mozo nos contó que el local estaba desde hacía más de setenta años. Fue una cena cálida, como las de antes. Y, sin embargo, yo sentía que algo invisible se movía detrás de cada reflejo de vaso o ventana.
Al volver, el ascensor tardó más de lo normal. El botón del segundo piso estaba gastado, hundido. El pasillo, oscuro. Una mancha irregular frente al 2C parecía reciente.
Adentro, el aire estaba más frío que antes.
El espejo rectangular del pasillo —el que Valentina había mirado— ahora tenía una grieta delgada en el centro, como una línea de presión que bajaba en diagonal desde la parte superior derecha.
Nadie dijo nada.
Esa noche me desperté a las 3:07. No por un ruido, sino por un silencio demasiado perfecto.
Desde la cama, escuché pasos. Lentos. Inseguros. Como si alguien caminara descalzo por el parquet.
Me levanté. Crucé el pasillo. Y lo vi. Un hombre. De espaldas. Parado frente al espejo.
Llevaba ropa oscura, antigua. Su reflejo parecía un poco más alto de lo normal, más alargado, como estirado por el vidrio. No respiraba. No se movía. Solo estaba ahí, detenido frente a su reflejo... o al mío.
Volví a la habitación. Cerré la puerta. Dormí poco. O nada.
A la mañana siguiente, el espejo ya no tenía grieta. Estaba intacto. Y más limpio que antes, como si alguien lo hubiera pulido durante la noche.
Ese día salimos a recorrer. Primero fuimos a la zona de Avellaneda, a buscar ropa para las chicas. Locales con pilas de jeans, precios en carteles fluorescentes, bocinas, gente apurada. Todo el color de la ciudad brillando al mediodía. Después, caminamos por la calle Corrientes, donde se mezcla el teatro, los libreros de viejo, los cafés llenos de humo de charla.
Intentábamos disfrutar. Yo sonreía para no preocuparlas. Pero cada vez que pasaba frente a una vidriera, un vidrio de colectivo o la pantalla negra de un celular... yo miraba. Siempre esperando ver algo que no debería estar ahí.
La segunda noche fue peor. A las 2:44, un sonido seco. El espejo del pasillo se había caído. Pero no se rompió.
Simplemente apareció recostado contra la pared. Y en él... no había reflejo alguno. Solo oscuridad.
María y yo nos miramos. Ella temblaba. Valentina salió de su cuarto y dijo:
—El hombre está ahí de nuevo. Me habló. No entendí qué decía... pero cuando abría la boca, salía tierra. Tierra negra. Y el espejo... lo tragaba.
Esa madrugada, preparamos todo y bajamos. No dejamos nota. No dijimos nada.
Solo queríamos irnos.
Al llegar a planta baja, el conserje —otro hombre, no el mismo de antes— nos miró de reojo y preguntó:
—¿Ustedes venían del 2C?
Asentí.
—Eso está clausurado. Desde el 2011. Un incendio. Murieron la madre y dos hijas. El padre... desapareció.
Solo quedó un espejo. Entero. No respondimos.
Subimos al auto. Y cuando doblábamos por Azcuénaga, Valentina, desde el asiento trasero, lo dijo sin mirarnos:
—Papá... ya no está en el espejo.
Creo que se vino con nosotros.
Desde entonces no volví a Recoleta.
Pero en casa, en hoteles, en baños públicos... cada vez que paso frente a un espejo rectangular, me detengo. Porque a veces, hay algo más. Algo que no refleja.
Algo que me está mirando desde adentro.
Y María también lo siente.
El Café de la Humedad
En Carlos Calvo, casi llegando a Boedo, hay un rincón que parece detenido en el tiempo: el Café de la Humedad. No hace falta buscarlo en los mapas; basta dejarse llevar por la nostalgia para encontrarlo.
El cartel —sencillo, de letras gastadas— dice simplemente “Café La Humedad”. Sobre él, una hilera de lamparitas amarillas, dispuestas con simetría casi perfecta, derrama su luz tibia sobre la vereda. La madera de la puerta, hinchada por los años y las lluvias, guarda el silencio de cientos de charlas apagadas.
Esa noche, la última antes de irme de Buenos Aires, caminé sin rumbo. La ciudad, húmeda y melancólica, parecía querer retenerme. Y sin buscarlo, lo encontré. Ahí estaba.
El café del que tanto había escuchado. Ese que alguna vez vimos juntos, desde la vereda, sin animarnos a entrar. Ese donde —me dijiste— uno podía sentarse a charlar con Cacho Castaña, mientras un tango va... y otro vuelve.
Me quedé ahí, quieto, bajo la marquesina.
La ventana estaba empañada, pero se adivinaban siluetas: una mujer leyendo sola, un mozo encorvado limpiando con parsimonia, un hombre mayor escribiendo algo en un papel. Sonaba bajito un bandoneón, como si el tiempo mismo se hubiera puesto a tocar.
El aroma a café recién hecho y a madera húmeda me envolvió como un abrazo de la ciudad. Sentí que podía quedarme horas ahí, respirando esa escena desde afuera. Porque no siempre se trata de entrar. A veces, lo más profundo se vive al margen, al borde, desde la espera.
No crucé la puerta. No lo hice entonces. Ni lo hice ahora.
Pero me quedé largo rato, como si esperara que algo —o alguien— saliera.
Y en ese silencio cómplice con la noche, supe que había algo de mí que iba a quedarse para siempre en ese umbral.
El Café de la Humedad sigue ahí, en Carlos Calvo. Con sus lamparitas encendidas. Con sus historias tibias. Con vos y conmigo, del lado de afuera.
Despertar en 3025
Martes 3 de junio. Aquel día, Gustavo se había acostado temprano. Como cada noche, recorrió el pasillo silencioso de su casa para ver a sus hijas. Tiara lo abrazó con fuerza, como una joven de 16 años que, aunque crece rápido, aún necesita el refugio del padre. Valentina, la menor, ya dormía envuelta en sus sábanas con unicornios. Tiziana, la mayor, estaba en la casa de su madre. Cerró los ojos con una paz rara en él. Aquel día no pensó en planillas, ni en horarios, ni en clases pendientes. Solo en ellas.
Pero al abrir los ojos, ya no estaba en su cama.
El aire era distinto. Más denso. Más... artificial. Una luz azulada y temblorosa bañaba el paisaje. Estaba de pie, solo, en medio de un suelo negro como carbón molido. A su alrededor, siluetas extrañas lo observaban. Altas. Calvas. De ojos sin párpados. Vestían trajes plateados que brillaban sin emitir calor. Autos flotaban sobre la superficie, deslizándose sin ruido, como si la gravedad hubiera aprendido a obedecer otras reglas.
—¡Hola! —gritó Gustavo, en piyama, temblando de pies a cabeza—. ¡¿Qué es este lugar?!