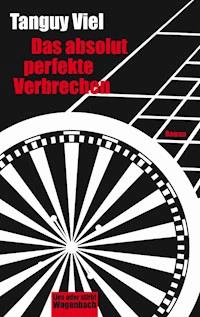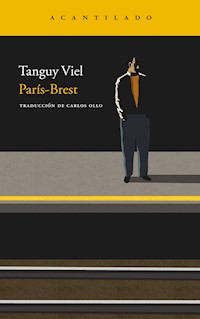Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
Una novela que destapa los mecanismos de dominación y las relaciones de poder Cuando no está en el ring boxeando, Max Le Corre trabaja como chófer para el alcalde de la ciudad. Pero, por encima de todo, es el padre de Laura, que, con su suficiencia de veinteañera, ha decidido volver a vivir con él. Es entonces cuando a Max se le ocurre que sería buena idea que el alcalde la ayude a buscar alojamiento. Ninguno de los dos, padre e hija, se imagina que esa petición inocente acabará despertando los bajos instintos del alcalde y poniendo en marcha el engranaje de las relaciones de poder, desde las cloacas provincianas hasta las altas esferas nacionales, para remover el pasado del que ambos huyen y marcar el futuro de todos los implicados.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera parte
1
Nadie le preguntó cómo iba vestida esa mañana, pero ella tenía empeño en indicarlo, que no tenía nada que ponerse más que unas botas de baloncesto blancas, pero qué vestido o qué vaqueros pegaban para la ocasión, y lo mismo para el rojo brillante con el que se pintaría los labios, lo llevaba pensando desde el alba. Ella, sentada en la terraza del Universo, en la amplia plaza peatonal del casco viejo; a su espalda se leía, en letras grandísimas arriba del todo de la pared de piedra, las palabras «CASA CONSISTORIAL», y más arriba aún, la bandera tricolor como un guardián dormido descansaba en el aire tibio. No iba a tardar en cruzar la portalada y atravesar el patio adoquinado que lleva hasta el castillo, el antiguo castillo, más bien, porque hace tiempo que se convirtió en ayuntamiento, aunque para ella, según diría, venía a ser lo mismo: tener cita con el alcalde de la ciudad o el señor de la aldea; en su cabeza no había ninguna diferencia, eran los mismos nervios, el mismo corazón algo tenso por entrar ahí, en el amplio vestíbulo en el que penetraba por primera vez, casi sorprendida de ver que las puertas eléctricas se abrían al acercarse, como si lo que se esperase fuera ver un puente levadizo bajando por encima del foso y, en lugar de con un vigilante vestido de negro, toparse con un soldado en cota de malla. Es lo que tiene esta ciudad, que parece que los siglos de historia se han deslizado por encima de las piedras sin cambiarlas nunca, ni siquiera el mar que las ataca dos veces al día y que dos veces al día también se rinde y se retira, derrotado, como un perro con el rabo entre las patas.
Ella, aún sentada en la terraza del Universo, había llegado con antelación, claro, con tiempo para tomarse un café y leer el periódico, el Ouest-France, o, más que leerlo, mirar por encima los titulares y las fotos en color, aunque, eso sí, demorándose en las páginas de deportes por si veía algún artículo sobre su padre, el boxeador —que, cuarentón y todo, acababa de ganar su trigésimo quinto combate y al que la prensa local no dejaba de elogiar por su longevidad, por no decir su renacimiento, sí, renacimiento; esa era la palabra a la que le habían cogido gusto desde que Max Le Corre volvía a encabezar los carteles de los que había desaparecido una temporada—, y entonces había sonreído seguramente al mirar la enésima foto de él alzando los brazos en un ring, debajo de un titular grande que se proyectaba hacia el futuro diciendo: «¿Volverá a caminar sobre las aguas?». Luego, tras mirar la hora en el móvil, cerró el periódico, dejó dos euros en el platillo y se levantó. En la amplia luna del café comprobó por última vez qué tal iba, convencida, según dijo más tarde, de que había dado en el clavo con esa cazadora de cuero negro que dejaba ver las caderas por debajo del vestido de punto un poco ajustado con el que, al tensarse, apenas le rozaba el aire a través de la lana.
Sí, les dijo a los policías, puede que les sorprenda, pero me dije a mí misma que había dado en el clavo, por eso y por las botas de baloncesto blancas que tenemos todas a los veinte años, de forma que nadie podría haber adivinado si era estudiante o enfermera, o, qué se yo, la chica que acompaña.
¿La chica que acompaña?, preguntó uno de ellos.
Sí, ¿no se dice así? ¿La chica de compañía? Y se rio, nerviosa, por haber dicho eso, chica de compañía, sin sacarles una sonrisa a ninguno de los dos policías, uno con los brazos cruzados y el otro más inclinado hacia ella, pero ambos acechando cada una de las palabras que utilizaba, que parecían sopesar como frutas exóticas en una balanza de alimentos.
Total, que, volviendo al relato, ella le preguntó al vigilante de la entrada del ayuntamiento dónde estaba el despacho del alcalde sin saber que él, el vigilante, se quedaría como una estatua, señalando con un simple ademán de la cabeza el mostrador largo al fondo de vestíbulo, dejando que sus ojos recorriesen casi mecánicamente la silueta de ella. A eso sí que estaba acostumbrada: a que la mirada de los hombres se le deshilachara encima; hacía tiempo que ya ni se fijaba, por la sencilla razón de que ya había comprobado cientos de veces lo atractiva que resultaba, puede que por lo alta o bien por la piel mestiza, el caso es que hacía tiempo que lo sabía; pasaba de la fascinación que ejercía, ese día ni más ni menos que cualquier otro, con el vestido aquel ajustado que no le tapaba las rodillas, y calzada con las playeras blancas, que ya no lo eran tanto, por el cuero desgastado que las cubría.
En la recepción volvió a decir que tenía cita con el alcalde, y echó de menos que nadie le preguntase el motivo de su visita, a lo cual habría contestado que era un asunto personal; es cierto, dijo, me habría gustado que me lo preguntasen, solo para contestar: Es un asunto personal. Pero ni siquiera en lo alto de la escalinata de piedra que le indicaron, ni siquiera la secretaria enclenque apostada a la puerta del despacho como un guardabarrera viejo, nadie llegó a preguntarle el motivo de su visita, sin por ello dejar de mostrar, la secretaria, su dosis de desaprobación o de envidia mirándola fijamente, si es que se puede usar esa palabra, fijamente, cuando en este caso la mirada cayó como una guillotina de la cabeza a los pies.
Suspiró un poco, la susodicha secretaria, como el ama de llaves de un caserón que se reservara el derecho a juzgar a quienes recibían sus señores, y luego tuvo a bien ponerse de pie, entornó la pesada puerta de madera cuyo acceso parecía proteger y, asomando la cabeza por la abertura, dijo: Ha llegado su cita. Laura también la oyó, la voz masculina que contestaba: Ah, sí, gracias, al mismo tiempo que la secretaria vieja invitaba a la joven a colarse a su vez por la abertura, es decir, por el pasaje deliberadamente estrecho que había dejado entre la puerta y la pared, como si ella, la más joven de las dos, tuviera que forzar el pasaje para entrar; en todo caso esa fue la impresión que se le quedó grabada a ella mucho tiempo, sí, algo así, dijo, que era yo la que había entrado y no ella la que me había abierto. Pero les juro que, si hubiera tenido que empujarla, añadió, lo habría hecho.
Y puede que por culpa de la mirada repentinamente cejijunta de los policías que tenía enfrente, le pareció que venía al caso añadir: Les recuerdo que yo me crie entre rings.
Y seguramente ellos tuvieron la sensación de que esa frase albergaba parte de su historia, y con ella toda la aspereza de la infancia, al tiempo que ya daba a entender el abismo que la separaba del otro, el tío del despacho inmenso, a quien nada, ni el frío recibimiento de la secretaria ni el tamaño desmesurado de la estancia, contribuía a acercarlo al mundo de ella.
No, qué va, les dijo de nuevo a los policías, en un mundo normal nunca deberíamos habernos conocido.
Un mundo normal… Pero ¿a qué llama usted un mundo normal?, preguntaron.
No lo sé… Un mundo donde cada uno se queda en su sitio.
Y mientras ella trataba de representarse el mundo aquel, normal y fijo, donde cada uno, como un muñeco mecánico, habría tenido un área máxima para moverse, la mirada se le fue a perder en la tela azul de la chaqueta de enfrente, y, dejando escapar de su fuero interno este pensamiento surgido de lo más hondo, dijo:
A mi padre parecía que le importaba mucho.
2
Quizá tendría que haber empezado por él, el boxeador, aunque yo no sabría decir cuál de los dos, Max o Laura, justifica más que el otro este relato, pero sé que sin él, eso seguro, ella nunca habría cruzado el umbral de la casa consistorial, y mucho menos habría entrado como una flor apenas abierta en el despacho del alcalde, por la sencilla razón de que él era quien había solicitado esa cita, insistiéndole primero a ella e insistiéndole luego al alcalde, puesto que él era su chófer. Hacía ahora tres años que lo trasladaba por la ciudad y habían empezado a conocerse; él, el alcalde, puede que diez años mayor que su chófer, ese cuya sonrisa cotidiana le llegaba a través del retrovisor, en realidad no la sonrisa, sino el fruncimiento de los ojos que buscaban su atención, la del hombre que siempre iba en el asiento de atrás, que tan a menudo no le prestaba atención y solo miraba fuera el lento desfilar de las fachadas o bien de los escaparates luminosos, como si por el hecho de ser el alcalde de la ciudad tuviera que rozar con la mirada todos los edificios, todas las siluetas de las aceras, como si le perteneciesen. Y que le hubieran reelegido unos meses antes, que hubiera aplastado, como quien dice, a sus adversarios en el primer tramo de su segundo mandato, seguramente no había contribuido a desarrollar una humildad de la que nunca anduvo sobrado; o al menos nunca la había convertido en un valor cardinal, al ser más dado a ver en su éxito la propia encarnación de su tenacidad, esa de la que manaban palabras como coraje o mérito o trabajo que colaba a porfía en mil discursos que había pronunciado por doquier en los últimos seis años, ya fueran obras de construcción o platós televisivos, sin que resultara posible calibrar qué parte contenían de fe militante o bien de autorretrato, pero a través de los cuales se notaba cómo desde hacía mucho tiempo apuntaba más allá de los meros asistentes, con la esperanza de que su eco llegase hasta París, donde ya corrían rumores de que podría ser ministro. Y para quien tenía su cara todos los días en el retrovisor, no hacía falta un tratado de fisiognomía para que esa ansia o determinación apareciese allí, debajo de las cejas negras, pobladas y, sin embargo, casi suaves, por lo que contrastaban aún más con esa mirada fría y firme de todas las personas con poder. En tres años, Max había aprendido a pillar los matices y los fallos, o más bien no, no tanto los fallos como los resquicios dejados a sabiendas, si es que de verdad el poder no se funda en la rigidez, sino en el lugar calculado de sus inflexiones, como un síndrome de Estocolmo aplicado de hora en hora, donde cada trampa que se le tiende a la austeridad genera en los ojos sumisos del interlocutor la brecha de falsa ternura en la que meterse de lleno.
Y por lo que creo saber, Maxime Le Corre en ese aspecto era un buen cliente, la clase de caballo agradecido en cuanto se le afloja el bocado, a lo que se sumaba la deuda que creía tener, dado que había sido él, el propio alcalde, quien lo había contratado, en esa época en que Max había tocado fondo, como suele decirse. Dado, pues, que en la vida de Max había sucedido esto: primero, una ola lo había subido a su cresta cual grácil surfista antes de bajarlo de allí hacia la sombra cilíndrica y cada vez más negra, de forma que años más tarde aún salían a flote en su memoria, como sombras chinescas en un parabrisas salpicado por el oleaje, tanto los años luminosos en los que había vivido de su talento como boxeador como los más oscuros, que habían aparecido para taparlos como un cielo tormentoso. Y encima de estos, de los años oscuros, tenía la esperanza de haber extendido para mucho tiempo un paño de lana gruesa que procuraría no levantar, por culpa de toda esa noche sin boxeo que había atravesado, de cuando la luz de los rings se apagó, intermitente como sabe ser, peor que un faro costero. Eso lo saben todos los boxeadores, que el ring hace como un faro cuyos destellos se cuentan, desde el puente del barco, para estimar el peligro, pero resulta que él no lo vio, el peligro, y se dejó arrastrar a las rocas, tal y como sucede en boxeo más que en ningún otro deporte: que los claroscuros de una carrera son más impactantes que los de un cuadro de Caravaggio.
Así que ya el hecho de haber vuelto a subir a un ring y de boxear de nuevo como en sus mejores días era algo que no acababa de creerse cuando se cruzaba con su propia silueta en las vallas de la ciudad, carteles grandes, que crecían como árboles a lo largo de las autopistas y anunciaban la gala del próximo 5 de abril, en los que sobre un fondo de luces como estrellas se recortaban los cuerpos fotografiados de dos boxeadores, con los puños alzados a la altura del rostro y todos los músculos tirantes —él, con la cabeza afeitada y las cejas tendidas ya hacia la victoria, como desafiando a la ciudad entera con su ira o con su fuerza contenida—, y debajo, escrito con letras de fuego, «LE CORRE CONTRA COSTA: EL GRAN DESAFÍO». Y quien hubiese mirado alternativamente el cartel y luego a ese hombre sentado al volante del sedán municipal habría pensado que sí, que en efecto era él, Max Le Corre, la misma nariz torcida, los mismos párpados aplastados a golpes, la misma calva reluciente, el mismo que de aquí a unas semanas iba a desafiar a la otra figura local que le había robado hacía tiempo el protagonismo.
Ya falta menos, dijo el alcalde.
Dentro de dos meses, a esta hora, dijo Max, estaré en la báscula.
No es el momento de ganar peso, comentó el alcalde.
Ni de perderlo, contestó Max.
Conversaron sobre sus últimas victorias, el inmenso placer que le produjo, al alcalde, entregarle varias veces a Max el cinturón del vencedor, el inmenso placer, dijo, de hacer, en cada ocasión, el elogio de un auténtico nativo que se había formado aquí mismo, delante de la sala totalmente entregada; tan orgullosos, todos ellos, de ese vínculo que los unía al que siempre había vivido allí, en un, a pesar de todo, discreto barrio de la periferia, pero un poco de cuya gloria parecía rebrotar en cada una de las ventanas de cada una de las torres donde vivían todos aquellos con los que se había cruzado durante su infancia, en los bancos de los parques, por las escaleras y luego en la sala de boxeo, claro está, cuya pesada puerta metálica todos habían empujado al menos una vez, todos se habían incluso calzado unos guantes en el ring para dárselas de Mike Tyson por un ratito. Pero allí donde cientos de ellos habían esperado en vano a que un tío a la sombra de un pilar los observase y los designara como un dios invisible parece elegir a sus profetas, solo a uno lo elevaron, como con una grúa, fuera de la senda ordinaria, y ese fue Max Le Corre.
Porque no hacía falta ser un experto para ver que ahí había, en el cuerpo recio y tenso de Max, una potencia fuera de lo común, de forma que no fue ni mucho menos una casualidad, como tampoco lo fue que un día un hombre con traje blanco, improvisando ser representante, entrase allí, en la sala de entrenamiento pequeñita donde Max derribaba con tanta presteza a cada uno de sus adversarios, y decidiera hacerse cargo de su carrera, impulsándolo muy rápido al nivel nacional, con cuyo título arrasó; la copa grabada que seguía presidiendo su chimenea, la de Max, y en la que ponía «CAMPEONATO DE FRANCIA DE 2002, CATEGORÍA SEMIPESADOS». Quince años después, muy viejo ya, lógicamente se sorprendía al leer aún en la prensa palabras como renacimiento o incluso resurrección; sí, esta es la otra palabra que se leía a veces en los periódicos y que le gustaba tan poco como renacimiento, porque ambas palabras utilizadas deliberadamente tiraban de él por igual hacia el abismo que las había precedido.
Quién me iba a decir que seguiría boxeando a los cuarenta, le dijo al alcalde.
El boxeo, repuso el hombre del asiento de atrás sin dejar de mirar fuera, es más cerebral que otra cosa, según se dice.
Y Max, con los ojos clavados en la carretera que tenía delante, hizo una mueca invisible que quizá significase «Como te meta una vas a ver cómo se te queda el cerebro»; pero asaz invisible, esa mueca casi interior, para que al mismo tiempo el silencio se interpretara como el de quien calla y otorga, porque está claro que el alcalde tenía razón, el boxeo es más cerebral que otra cosa, el boxeo es un deporte de nervios y de fuerza mental, sí; con eso Max no iba a discrepar.
En cualquier caso, hay que tener valor para desafiar a Costa, prosiguió el alcalde.
Es ahora o nunca, contestó Max, el tiempo juega en mi contra. Y aunque tenía razón en que el boxeo a su edad, o al menos esa era la sensación que tenía, era como patinar por un lago helado cuando está a punto de acabar el invierno, y a pesar de las victorias, no se engañaba sobre lo fina que era la capa de hielo por la que seguía avanzando, sin miedo a ejecutar aún las figuras más delicadas, pero esperando, resignado, a que un día el hielo se resquebrajara de golpe y él se ahogara en el agua demasiado fría.
Va a ganar, Max, estoy seguro.
Y entonces, aprovechando que en ese momento el alcalde parecía estar con él, Max acabó sacando el tema al que llevaba días dándole vueltas, el que esa misma mañana, al levantarse, se había propuesto tratar y que no tenía nada que ver con el boxeo, no; era sobre su hija, quería hablarle de su hija: Quería pedirle un favorcito, señor alcalde, es sobre mi hija, ha vuelto para vivir aquí y…
Sí, claro, dijo el alcalde, dígame.
El caso es que ha solicitado una vivienda a los servicios municipales, pero ya sabe lo que es eso, lleva su tiempo, entonces se me ocurrió que a lo mejor, pasando por usted…
Y el alcalde no dejó que se empantanara, abrevió la petición rápidamente diciendo:
Claro que sí, Max, dígale que se pase a verme al ayuntamiento y veré lo que puedo hacer.
Y mientras el coche iba bordeando los aparejos navales antiguos como en un museo al aire libre, Max respiró por dentro, igual que al salir de un examen con la sensación de haberlo bordado, al mismo tiempo que le decía una y otra vez al hombre del asiento de atrás lo amable que era por dedicar un rato a recibirla, que no tenía obligación alguna de hacer eso por él, mientras el hombre del asiento de atrás se dedicaba a arreglarse la corbata y a sacudirse el polvo de las mangas del traje, contestándole que no faltaba más, que en cierto modo formaba parte de sus atribuciones, que para eso lo habían votado, para estar a su servicio. Y Max esperaba que la cosa fuera bien. Que ella estuviera a la altura. Eso dijo más tarde, que había pensado en esa frase; sí, es cierto, esperaba que estuviera a la altura.
3
A la altura habrá que creer que sí que estuvo; en todo caso, cuando la puerta del despacho se cerró tras ella y se encontró delante del alcalde, tampoco él pudo evitar mirarle de arriba abajo la silueta. Pero ella en eso ni se fijó, impresionada por el volumen inmenso del lujoso despacho en el que acababa de entrar. Por un momento creyó que estaba en el Palacio del Elíseo o un sitio por el estilo, por todos los sillones antiguos y los tapices medievales que representaban tal escena de caza, el grueso artesonado en cuyos casetones estaban engarzadas las pinturas del techo, puesto que en Francia es así, en los gabinetes de los alcaldes aún persiste el Antiguo Régimen. Él, que aún estaba sentado en la silla de cuero, se puso de pie de inmediato y se abrió paso entre los muebles antiguos para recibirla y estrecharle la mano, aprovechando ese impulso para decirle: ¡Buenos días, Laura! ¿Qué tal está?
Sí, como si nos conociéramos de toda la vida, dijo ella, me llamó por mi nombre. Ella apenas se había cruzado con él anteriormente, puede que alguna vez con su padre, pero por entonces él ni siquiera era alcalde y ella no se acordaba. Pero puede que hiciera eso con todo el mundo, puede que a todo el mundo le concediera una sonrisa y su nombre, como si fuera una benevolencia inherente al cargo, para que entre él y ellos, los vecinos, los ciudadanos, los administrados, no hubiese nunca más abismo que el de las responsabilidades del todo provisionales que se le habían encomendado. En cualquier caso, eran cosas que el alcalde podría haberle dicho, palabra por palabra, y también quizá porque nada lo llenaba tanto como esa sensación de condescender con la vida normal, si para él la vida normal era la masa indiferente de la gente, es decir, de aquellos a quien él mismo llamaba «la gente», porque desde su elección su papel consistía en conocer a «la gente», en quererla, en hacerle creer que la quería, a menos que —sí, también podía ser— lo único que le gustara fuera él mismo queriéndolos.
Laura debió de sentir algo así, sin que nunca le llegara a quitar del todo la lucidez, y aunque llevaba preocupándose desde la víspera por lo que iba a decir o cómo se iba a vestir, aunque una parte de ella temblaba como una niña que tiene que ir a ver al director del colegio, también sabía de sobra que él, al levantarse esa mañana, ni siquiera sabía lo que tenía en la agenda para esa jornada. Y por eso no partían en pie de igualdad, ella, Laura Le Corre, de veinte años, estudiante, y él, Quentin Le Bars, de cuarenta y ocho, alcalde de la ciudad.
¿Estudiante?, preguntó el policía.
Sí. Bueno, no; pues es lo que pensaba decirle, estudiante de Psicología, que estaba haciendo la carrera, me pareció que quedaba bien y, sobre todo, que era creíble, porque siempre me ha gustado eso de ser psicóloga. Y se echó hacia atrás en la silla: Tampoco significa que explique algo, ¿no?
Él, el mismo policía que intentaba más que el otro entender las cosas, tratando de transformar en frases escritas lo que ella contaba, mirándola con un ojo y el teclado del ordenador con el otro, de nuevo él, en vez de meditar, como podría haber hecho, lo que ella acababa de decir, solo la cortó:
O sea que ¿mintió?
¿Qué?, dijo ella, ¿le parecería normal haberle dicho que…?
Y no esperó a que él la interrumpiera para hacerlo por propia iniciativa, dejando que al salir de sus labios se depositaran tres prolongados puntos suspensivos, como si se hubiera apartado levemente de su propia palabra para dejarlo entrar en su frase, y él, acto seguido, metiéndose de lleno, retomó:
¿Haberle dicho qué?