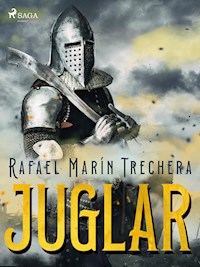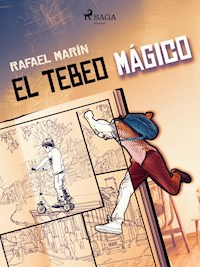Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Demoledora historia de terror sobrenatural de uno de los maestros del género fantástico en español. Con el trasfondo de la ciudad de Cádiz, revolucionada en pleno carnaval, Rafael Marín nos arrastra junto con su protagonista en un torbellino de secretos, misterios, asesinatos, sectas y monstruos que surgen del mar que abraza la ciudad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rafael Marín
La ciudad enmascarada
Saga
La ciudad enmascarada
Copyright © 2011, 2021 Rafael Marín Trechera and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726782974
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont a part of Egmont, www.egmont.com
Oigo un clamor antiguo que hoy me llega
batido por el sol de tus dos mares.
Rafael Alberti, Oda Marítima
Todos llevamos máscaras, y llega un momento
en que no podemos quitárnosla sin
quitarnos nuestra propia piel.
André Berthiaume
A veces daba un rodeo para no pasar por delante del colegio. Un blanco barco de piedra de espaldas al mar, así lo había definido yo hacía mucho tiempo, en uno de aquellos discursos de bienvenida o despedida a los alumnos de una promoción que ya no era capaz de identificar, confundida con otras tantas promociones anteriores y posteriores en el batiburrillo de los apellidos comunes y los recuerdos entremezclados. Ahora, ese barco varado era un imán que tenía que evitar con toda la fuerza de mi voluntad, cada mañana o cada tarde, cuando paseaba por la larga avenida siguiendo las indicaciones de los médicos.
Había comprobado lo que siempre había intuido: que la vida está hecha de ironías, que no sólo los personajes de Shakespeare son juguetes de la fortuna. Aquí estaba: media vida despotricando, deseando encontrar la salida de otro trabajo, poder decirle adiós a una profesión ingrata y agobiante que se había cobrado ya mi garganta, y hasta mis nervios y, ahora que me había librado por fin de parcelar la existencia en horas y de descifrar exámenes y de soportar reuniones, cuando pasaba por delante del colegio tenía que hacer el mayor esfuerzo de voluntad que nunca habría podido imaginar los años que estuve allí para no entrar y robar unos minutos de charla con compañeros apurados que corrían de una clase a otra y, en el fondo, tampoco sabían ya muy bien cómo tratarme.
La otra gran ironía era que la liberación no me había llegado por la pérdida de la voz, como había temido siempre, cuando veía cómo otros compañeros (y sobre todo compañeras; tres al menos) la rompían contra el muro infranqueable de la falta de interés atroz de los alumnos, del frío de los pasillos y el tabaco robado entre timbres. A pesar de que no había fumado nunca en la vida, ya había tenido un par de encontronazos con nódulos en las cuerdas vocales, y aunque el temor de que eso fuera a la postre lo que terminara por apartarme de una profesión que amaba y odiaba a partes iguales nunca llegó a abandonarme del todo, fue al final un error médico lo que ahora me tenía convertido en un paseante de la ciudad a cualquier hora de sol o de levante, una especie de Travis Bickle pacífico que contemplaba la vida de los otros como si en el fondo ya no perteneciera del todo a aquella vida. La depresión me había golpeado como golpea siempre: a traición, sin avisar, asomándose al espejo desde unos ojos que ya no eran mis ojos, nublando la razón y el sentido del humor que siempre me había sido característico. Así, tres meses en un mismo curso. Así, siete meses en el curso siguiente. Así, un año entero más de medicamentos y tratamientos psicológicos que nunca consiguieron borrarme el peso del pecho y aquella mirada ida que seguía compadeciéndose de mí en los espejos. Y luego, un día, la sorpresa: un encuentro casual, en una calle cualquiera, con un antiguo alumno que iba de camino al gimnasio para jugar al pádel o a cualquiera de esos deportes modernos que pronto asume la gente que empieza a ganar dinero. Un muchacho perspicaz; no logré recordar si en sus tiempos de estudiante ya demostró la intuición de aquella tarde, cuando me preguntó por mi estado de salud al verlo y yo, mirando al suelo, con vergüenza, le confesé que sufría una pequeña depresión. Aquel muchacho perspicaz que ahora era médico y que guardaba quizá un buen recuerdo de las clases de literatura medieval cuando era apenas un crío, negó muy grave con la cabeza y a pesar del chándal y la camiseta amarilla y la bolsa de deportes de pronto puso cara de doctor experto, y me dijo que no lo parecía, que por la forma en que me veía respirar, por cómo sonaba, aquello parecía una lesión cardiaca, que por favor me pasara a verlo cuando pudiera por su consulta.
Aquel interés me pareció superfluo. Dos años y pico de médicos y tratamientos me habían enseñado a recelar de seguridades sociales y consultas privadas por igual: ni unos ni otros habían conseguido quitarme de encima esa opresión del pecho, esa sensación de ahogo y tristeza que me dejaba sin fuerzas y me tenía condenado, desde hacía tres años, a dormir sentado. Pero acudí a la consulta, por no ofender la amabilidad de aquel muchacho cuya capacidad de atención en clase no recordaba, y fue verlo allí, con la bata y los bolígrafos en el bolsillo y el estetoscopio, y supe que una parte del profesional que ahora era se debía a mí, a aquellas tutorías los miércoles a horas incómodas, a las charlas de pasillos, a los comentarios sobre libros y cine, a los viajes estudiantiles con los que poco a poco y casi sin querer, por pura osmosis, lo había ido formando. El muchacho (Carlos Montaner, ahora ya nunca iba a olvidar su nombre), me pidió que me abriera la camisa, y me auscultó helándome con un disco de plata el pecho.
—Esto tiene todo el aspecto de ser una válvula obstruida —me dijo, y aunque le sonreí, el doctor Montaner ya no sonreía en absoluto—. Tendremos que hacer una placa para asegurarnos.
Llamó a la enfermera, inmediatamente me pasaron a la sala de rayos, donde tuve que esperar a un adolescente que se había caído de la moto y a una muchachita que al final se echó para atrás, porque no sabía si estaba embarazada o no. Esperé luego fuera a que me dieran la radiografía, y a los cinco o seis minutos la enfermera volvió a llamarme.
—Va a haber que repetirla —dijo—. Sale una mancha y es posible que no sea nada, pero hay que asegurarse.
De nuevo me sometí al ritual de abrirme la camisa y dejar el reloj en la mesita, noté el frío de la mesa contra la espalda, el zumbido repetido de la máquina que podía matarme y que en cambio iba a darme vida. Recogí después la radiografía y subí a la consulta. El doctor Montaner estaba hablando por el móvil, y no dejó de hacerlo mientras colocaba la placa a la luz.
—Ahora te llamo, Alfonso —dijo, y cortó la comunicación. Se volvió hacia mí y me indicó que me sentara. Durante un segundo, médico y paciente invertimos los roles de profesor y alumno—. Tienes una válvula que funciona mal —reveló el doctor Montaner, sin sonreír, pero tampoco dramatizando—. Tu corazón no drena bien y te está llenando de sangre los pulmones: por eso no puedes respirar, por eso te cansas y te fatigas tanto, por eso te agobias.
Asentí, confuso. A velocidad de vértigo, mi mente barajó todo tipo de hipótesis, desde el error en este nuevo diagnóstico casi improvisado al absurdo de que nadie antes, en dos años y pico de revisiones y tratamientos, hubiera llegado a esa misma conclusión.
—Lo que tú tienes, Gabo —continuó el doctor Montaner, usando el apodo prestado con el que me llamaban los chavales, todavía, en el colegio; Gabriel Amador Galván es mi nombre verdadero—, sólo puede curarse operando.
Asentí de nuevo, cada vez más confuso, sin saber muy bien cómo tenía que responder a aquella revelación terrible, si había que pedir número a otro especialista, ponerme en lista de espera, solicitar una segunda opinión. Iba a abrir la boca para contestar con una evasiva cuando el doctor Montaner soltó una frase lapidaria que me pesó de pronto más que toda aquella sangre que me encharcaba los pulmones y me robaba la vida poco a poco.
—Hay que operarte, Gabo. Ahora mismo voy a efectuar tu ingreso. Tú no te marchas de aquí.
Y no me marché. Más tarde, el doctor Montaner y los otros médicos que me operaron me explicaron que en cualquier momento aquella válvula podía haberse roto, encharcando del todo los pulmones, dejándome pajarito en el acto. Me explicaron algunos detalles de la intervención, a toro pasado: cómo después de drenar la sangre de los pulmones durante una semana me extrajeron el corazón, lo colocaron aparte, lo repararon (no había sido necesario sustituir la válvula) y ahora sólo quedaba esperar que las aguas volvieran a su cauce. Poco a poco, volvieron: desapareció aquella pesadez en las piernas y en el pecho, regresó la fuerza que me había abandonado de un día para otro, pude por fin dormir en una cama fría que Beatriz había abandonado hacía ya cinco años, y cuando pensaba que iba a poder regresar al trabajo, a iniciar una nueva vida, recibí una carta del SAS donde se me comunicaba que podía iniciar los papeles para conseguir una baja laboral permanente. En el colegio, tal vez, se hicieron los tontos: era lo mejor para mí, para todos. Con un corazón lastimado, la enseñanza es tan peligrosa como dedicarte a la fórmula uno. Disfruta de la nueva oportunidad que te ha dado la vida.
Y en eso estaba ahora, con cuarenta y ocho años, libre de la depresión que no existió nunca más que en un error de diagnóstico médico, o en muchos errores seguidos, diminutos todos. Condenado a vivir los lunes, los martes, los miércoles al sol, la semana entera recorriendo la ciudad de una punta a otra, por prescripción médica, sin prisa, lentamente, para tonificar el cuerpo y relajar la mente, para regodearme con el habla de los taxistas y los apuros de los comerciantes, con la claridad que ilumina siempre Cádiz a todas horas, reflexivo en todo instante, paciente por decreto, aunque tuviera que hacer siempre el esfuerzo doloroso para seguir de largo cada vez que pasara por delante del colegio.
La ciudad se me antojaba un ente vivo, capaz de transformarse del día a la noche, de la primavera al verano y del otoño al invierno. Lo notaba en el sonido de los coches y el silencio de las calles, en la prisa de los transeúntes y la cachaza de los turistas, en el vuelo de los pájaros y el crujido de las ramas de los árboles. Cádiz es dos ciudades y no es ninguna ciudad al mismo tiempo: un pueblo grande para algunos, espectro de glorias pasadas que ya no existen ni en el recuerdo. Hay luz y soledades en la zona de extramuros, hay manchas de humedad y algarabía en el casco antiguo. Nada es más distinto de Cádiz que Cádiz mismo, cuando sopla el poniente o cuando salta el levante, cuando se cubre el empedrado de cera o cuando te salpican a los ojos los papelillos (eso que en todas partes, menos aquí, pese a la herencia genovesa, llaman confetti). Puede asaltarte cualquier día de invierno el compás de un pasodoble, y es posible que en algún momento del pasado, en aquellos barrios que se caían de puro viejo y no se atrevía a levantar ningún dinero nuevo, se hubiese escuchado el repicar de una alegría, una soleá o un fandango, pero ahora la ciudad sólo tenía una música fantasma que resucitaba cada enero y extendía sus tentáculos de pentagramas inexistentes hasta, en ocasiones, los primeros días de marzo. Todavía me sorprendía escuchar a primeros de octubre el rasgueo de una guitarra o el martilleo de un bombo y una caja, y me parecía que el tiempo, por un instante, había ido hacia atrás, cuando lo que había hecho era dar un brinco hacia adelante. Lo mismo que en pleno verano, cuando paseaba por el parque de Genovés y me asomaba a la bahía en el paseo de Santa Bárbara y me atacaba de pronto un toque de corneta que indicaba que en algún lugar, tras el aparcamiento de coches, ensayaba un puñado de muchachos de esos que luego desfilan con poco garbo y peinados extraños en las procesiones de Semana Santa, cuesta acostumbrarse a la idea de que la explosión de júbilo controlado que es el carnaval no florece de una noche para otra, sino que obliga a meses previos de composición y ensayo. Ese maullido extraño, el quejido que lo mismo expresa alegría por la vida que desconcierto ante la desgracia, llega siempre sin avisar, cualquier tarde de septiembre o incluso antes, y yo sabía entonces que el año no iba a empezar hasta que volviera a asomar su careta desvergonzada el carnaval que era ya la única prenda que quedaba a una ciudad que llevaba muchos siglos muriéndose, enmascarada en la mentira de sus propios desengaños.
Hay señales que indican que la ciudad se engalana, como una mujer que tiene la seguridad de que puede triunfar cada noche a poco que se arregle y predisponga: un par de jóvenes que caminan presurosos una medianoche de invierno, y uno de ellos lleva a la espalda una guitarra; la iluminación de Navidad que se bambolea con el viento durante semanas y que, a poco que uno mire, advierte que está ahí para reciclar luego las estrellas y papanoeles en caretos sonrientes y plumeros y serpentinas; los comentarios en cualquier cafetería o cualquier bache («Este año Antoñito Martín tiene un repertorio de categoría») donde ya se intuyen las agrupaciones favoritas y los cajonazos y los premios incluso antes de que nadie haya escuchado un solo acorde; el ir y venir constante de las peñas y sus juntas directivas para cobrar de cajas de ahorros y ayuntamientos las subvenciones atrasadas del carnaval anterior, que será lo que a la postre les permitirá apuntalar el carnaval próximo; cierto sofoco entre las muchachas en edad de merecer por presentarse al concurso de ninfas y, conforme avanzan las semanas y se acorta el tiempo, cómo los vendedores ambulantes de El Piojito, dondequiera que decidan colocarlo de una semana a otra, llenan sus tenderetes de telas de colores de doble ancho imposibles de colocar y vestir en otra época del año.
Por encima de todo, con el frío de principios de febrero y la falta de lluvia que sólo descargará precisamente el día mismo y a la hora misma de la cabalgata, Cádiz empieza a respirar carnaval cuando la ciudad se llena de indigentes, jóvenes desarrapados, hippies pasados de década y de rosca, feriantes de nada y todo que acuden a la llamada de la fiesta aunque la fiesta ni siquiera se haga pensando en ellos. Se les identifica fácil, y normalmente se les esquiva también del mismo modo: gente inofensiva (lacia, que decimos por aquí abajo) que parece vivir del aire y lo que fuma y que pide limosna con amabilidad exquisita e incluso te da las gracias cuando no les entregas ni un céntimo. Para ellos, el carnaval es una excusa para conocer mundo, igual que puedan serlo los Sanfermines o las Fallas o las ferias, una oportunidad para ir de un lado a otro y revalidar su vida bohemia. Tal como aparecen un día desaparecen al día siguiente, a veces cuando la semana de carnaval no ha terminado todavía, para perderse en algún tren donde se han colado o en el autobús que pueden permitirse con las miserias que han ido consiguiendo de limosnas o de hurtos de poca monta. No son deseados, pero tampoco molestan demasiado; o, al menos, no molestan mucho más que las hordas de visitantes que asaltan la ciudad los días clave y convierten las calles del casco antiguo en un urinario gigantesco donde el propósito burlesco de la fiesta se confunde con un botellón magnificado al que nadie pone freno porque ni sabe ni puede ponerlo.
En mis paseos por toda la ciudad, desde el renacimiento obligado de mi baja permanente, yo los había ido viendo llegar, en grupos o en solitario: greñas, ropas negras, flautas, ponchos, rastas y sandalias, olor a pachulí y a marihuana, jerseys de lana y mugre en el rostro. Daba lo mismo que fuesen niños de papá corriéndose la juerga de sus vidas que inmigrantes en busca de un sitio donde poder caerse muertos, anarquistas o guiris venidos de más allá del mar del Norte o magrebíes de dientes muy blancos y tez de turrón. Eran zombis con vida, pero la vida se les notaba poco. Se hacinaban en cualquier plaza y en cualquier esquina, tomándola como si estuvieran ocupando un edificio al aire libre. Su habla era una babel de acentos: argentinos, peruanos, alemanes o suecos, nasales catalanas y cantares gallegos, eses arrastradas que sólo podían pertenecer a madrileños, ches valencianos, paisas marroquíes, refugiados de más allá de Sudán, de detrás de las tierras del desierto.
Normalmente, me dejaban en paz. Quizá porque veían mi paso quedo, quizá porque todavía en el rostro me quedaban las secuelas de aquel cansancio que había estado a punto de llevarme al otro barrio, quizás porque ni siquiera se daban cuenta, muertos como algunos estaban, de que también yo, a mi modo, estaba muerto. Era posible que mi tipo y mi estampa, como había leído hacía muchos años en El tesoro de Sierra Madre, no coincidieran nunca con los de aquella otra gente que sí daba propinas y Fred C. Dobbs (o sea, en el cine, Humphrey Bogart) se empeñaba en confundir una y otra vez, porque traían suerte de la mano de un par de monedas de veinte céntimos.
Cuando lo vi echar a andar, no supuse que iba a darme el encuentro. Bajo la sombra de los árboles, la Alameda Apodaca parecía un remanso de paz, una postal colonial extraída de alguna guía antigua: la iglesia del Carmen, con aquel aspecto de haberse quedado en tierra antes de ser embarcada para América, como dejó alguien escrito, era buena prueba de ello. Yo caminaba despacio, escuchando música en un MP3, aunque en realidad estaba absorto en ese tipo de pensamientos que uno parece que no piensa, pues no dejan después ninguna huella. De manera subliminal, vi que el hombre avanzaba un paso y no advertí que iba abordarme, por eso me sobresaltó cuando me puso una mano en el hombro, de sopetón, como se saluda a un viejo amigo, y me hizo volverme hacia él, sin forzar la presión, como si fuera el gesto más natural del mundo.
Noté una punzada de miedo en el corazón ya suturado. Me llevé una mano al auricular y me lo arranqué de la oreja mientras con la otra mano, inconscientemente, trataba de palparme un bolsillo donde sabía que de todas formas no llevaba ninguna moneda. El olor de aquel hombre se me coló por la nariz y la garganta, se buscó hueco en el esófago y a punto estuvo de clavárseme en la boca del estómago. Un olor a orines y humo de kifi, a suciedad y sudor, a sándalo y humedad, aunque ninguno podía aislarse del conjunto. Parpadeé, intenté explicar con un movimiento de cabeza que no tenía ningún dinero encima, pese a que no era cierto, y por el rabillo del ojo vi una vez más que el hombre (pequeño, moreno, posiblemente magrebí) se echaba la mano a la cintura, por dentro de la chaqueta raída de cuadros que quizá alguna vez tuvo un color medianamente atractivo. En una fracción de segundo vi con los ojos de la mente el cuchillo curvo que se me clavaba en el costado o la garganta, la lenta caída al suelo mientras me vaciaba de sangre y me llenaba de estupor, los dedos largos del magrebí que rebuscaban entre mis ropas y se hacían con la cartera dejadamente oculta en el bolsillo trasero de los pantalones y me robaban además un calcetín y los zapatos.
Pero el hombre sacó el puño cerrado, sin ninguno de aquellas dagas que yo había aprendido a asimilarle a su raza en su infancia de impenitente lector de tebeos, y en vez de pedirme dinero, me cogió las dos manos, con fuerza, y me obligó a abrir la palma.
Dijo algo en su idioma, una retahíla que no pude entender: una conseja, una oración, un conjuro. Y entonces aquellas palmas duras y calientes, marcadas por callos y herradas por saltos a verjas de alambre de espino, se cerraron sobre mis dedos y depositaron en mi propia palma algo pequeño y redondo, algo redondo y helado, algo helado y caliente, algo caliente y desconocido que me quemó la mano y me congeló de sorpresa una vez más el corazón. Y entonces el hombre se dio media vuelta, todavía murmurando aquel puñado de palabras incomprensibles que lo mismo podían ser la canción de un loco que el poema de un sabio, y se perdió bamboleándose entre los parterres de la alameda, hasta que la sombra de las hojas de los árboles se fundió con los cuadros raídos de su chaqueta, camuflándolo como si nunca hubiese estado allí, y yo no podría haber jurado que lo hubiese estado en ningún momento.
El silencio se rompió cuando las olas llamaron a la muralla y un coche tuneado pasó veloz, rompiendo la quietud de la tarde con el último éxito de algún rapero desubicado de país y hasta de tiempo. Abrí y cerré los ojos, confundido todavía, como si un hipnotizador televisivo acabara de sacarme de un trance hipnótico. Miré en la dirección por donde se había perdido el hombrecito, pero no pude verlo ya. Noté entonces la mano entumecida, apagada por aquella extraña sensación de frío y calor entremezclados que se habían apoderado de mi palma.
Lentamente, abrí la mano. No sabía qué iba a encontrar allí, si una moneda o un huevo, un reloj o una piedra. Pero abrí la mano de todas formas, y en ella vi un ojo de nácar, el ojo cerrado de una muñeca que quizá hubiera sido de porcelana, un ojo esférico y redondo que se abrió lentamente y me miró con todo el misterio de su pupila negra y dilatada, sobre un iris tan verde como el mar que, desde más allá de la balaustrada, seguía llamando a las puertas de la ciudad que tantas veces había abrazado con amor equívoco.
Nunca iba a convencerlo aquella verborrea liberal de que en el sistema tan prisioneros eran los reclusos como sus vigilantes: Jake Halloran sabía a la perfección de lado de quién quedaban realmente los barrotes y ya se había acostumbrado a las manifestaciones, las canciones y las velas, las pancartas y los mítines cada vez que la caja verde hacía un hueco más en la lista de espera de los asesinos condenados a muerte. No hay trabajo honrado que te manche las manos y menos que ninguno el trabajo al que él se dedicaba desde hacía tantos años. En esta vida se puede ser pastor de cabras o cuidador de cerdos, y en el fondo consideraba que al menos lo último sí que era: tenía a su cargo piaras de cerdos peligrosos que serían capaces de convertirse, si bajaba la guardia, en lobos humanos dispuestos a volver a las andadas y devorar a todo el que se le pusiera en su camino, y entonces no valdrían ni rejas electrificadas, ni chips rastreadores, ni fosos ni torres de vigilancia ni helicópteros de la Guardia Nacional con tiradores de elite montados a horcajadas sobre sus patines. En ocasiones, Jake Halloran echaba de menos los tiempos en que aquella escoria tenía que moverse cargada de grilletes y bolas de hierro.
El tiempo pasa lento y repetido en cualquier cárcel, pero Halloran sabía que aquella rutina podía saltar hecha pedazos en un instante, en cuanto un desaire insignificante se convirtiera en cruzada que vengar con sangre. Hay corrientes subterráneas que no son apreciables al ojo, ni siquiera al ojo experimentado, tensiones subrepticias que acaban por reventar en una explosión de violencia que a veces hay que contrarrestar cuando ya es demasiado tarde. Por eso Halloran y los demás guardianes sabían que en todo momento aquella paz ilusoria podía tornarse en una nueva guerra entre bandas o un estallido racial que duplicaba dentro desigualdades corregidas de fuera. Por mucho que se pretendiera apartar a estos hombres de las calles, traían a estos barrotes y estos muros mucho de lo que los había convertido en lo que eran ahora.
No había inocentes en esta prisión. Los reclusos, aquí, ni siquiera se molestaban en proclamarlo con una sonrisa torcida o en achacar su situación a la ineptitud o la corrupción de sus abogados. Cualquier pececito que ingresara en estos muros era ya un tiburón antes de entrar, y sabía moverse entre los demás escualos con la mirada turbia y los gestos contenidos de quien avisa problemas si osas pisar su sombra o discutirle su sitio al sol del patio. Daba lo mismo que fueran basura blanca, chicanos o negros, seguidores de la nación islámica ahora doblemente sospechosos o presbiterianos con vocación de gurús o ateos confesos: todos tenían a sus espaldas acciones horribles, pasados de ignominia y vergüenza, futuros contenidos a la espera de una revisión de sus condenas, la petición de una libertad vigilada o, en algunos casos, el cumplimiento de su ejecución con una inyección letal que provocaría de nuevo el escándalo en la sociedad confiada. Halloran no comprendía a los liberales simplistas, dispuestos a la menor ocasión para manifestarse con velas y pancartas, gente necia siempre negándose a aceptar que, precisamente por eliminar el riesgo que entrañaban aquellos asesinos, tenían la posibilidad de seguir manifestando su desacuerdo con las leyes que, quisieran verlo o no, los protegían de aquella caterva de asesinos. El más timorato y encantador de los que tenía Halloran a su cargo era capaz de cortarles el cuello mientras silbaba igual que ellos cualquier cancioncilla insoportable de Joan Baez.
Halloran hacía tiempo que había dejado de juzgar a nadie. Aceptaba que era el guardián de un estercolero y sabía que aquellos tres mil y pico hombres que vivían hacinados en la prisión, duplicando el número para el que la cárcel había sido construida originalmente, ya habían sido reos de sí mismos antes de ser reos del estado. Cada uno de ellos tenía una historia original enormemente parecida a la de cualquiera de sus colegas y hasta de sus enemigos, pero no estaba en su mano ofrecer comprensión, aunque comprendiera: eso era cosa de los sacerdotes que de vez en cuando venían a escuchar entre susurros sus lamentos. Halloran hacía un trabajo, y ese trabajo era controlar que la manada no se desmandase, que la paz, por falsa que fuera, siguiera manteniéndose hasta el turno siguiente. No era fácil. No lo había sido nunca y no iba a serlo jamás. Cualquiera de los reclusos, enganchados a las drogas o los esteroides, a la lectura o los trabajos manuales, era capaz de convertir un tubo de plástico o un cepillo de dientes en un arma ideal para saltarte un ojo o atravesarte el corazón. Por muchos registros que hicieran por sorpresa, por muchas armas improvisadas que requisaran asombrándose a veces de la capacidad de inventiva de los reclusos, la noria volvía a girar y en seguida se producía un nuevo rearme.
No podías fiarte de ninguno. El muchachito de acento del sur que llegaba contoneándose y aparentando ser una maricona frágil incapaz de matar a una mosca, el mexicano de las serpientes en los brazos y el bigote que ocultaba un labio roto y cantaba en voz baja cuando los demás se reunían a su alrededor en el patio, el grupo de negros que se pasaba la vida levantando pesas e inventando rimas para sus canciones rap, los musulmanes que se aislaban de todo y leían sus libros sagrados arrodillados hacia un lugar que no verían nunca, hubiese o no hubiese una sucesión de muros por delante: cualquiera de ellos llevaba en su interior un reverso tenebroso que esperaba el momento más adecuado para salir a flote. No había inocentes en esta prisión. No había convictos tranquilos que esperaran con paciencia cumplir sus penas y reintegrarse a una sociedad que siempre iba a rechazarlos. Oculto, pero latente, acechaba siempre el monstruo.
El peor de todos era Furiase. Miguel Furiase, que ahora se hacía llamar Michael Furia.
Hay otra muralla que el tiempo ha alzado para aislar a la ciudad del mar al que perteneció en otras épocas, una muralla de hormigón y cristal que se extiende en paralelo a la playa, como moais gigantescos que robaron año tras año a las arenas de sus vientos y sirvieron para llenar los bolsillos de especuladores que luego se reconvirtieron al negocio democrático. Demasiado tarde para dar un paso atrás, cualquier intento de evitar que nuevas torres salpicaran el suelo escaso de la ciudad sólo pudo traducirse en irla vaciando de habitantes poco a poco, pues cuando el vaso está lleno el líquido tiene que rebosar por fuerza. Así, una nueva paradoja es que el casco antiguo se muere de viejo y la zona de extramuros necesita ensancharse y no tiene espacio. Condenada a la muerte lenta desde los siglos lejanos en que fue portal de América y centro del comercio entre dos continentes, Cádiz se ha ido despiojando de industrias y después de habitantes: sólo a unos pocos parece importarle, y acaso de febrero en febrero.
Yo vivía en una torre de torres, en el edificio más alto de la zona llana, allí mismo en la avenida, junto al hospital que iban a volver a derribar dentro de poco, sin duda para levantar otro monstruo de piedra en forma de hotel que robara el oxígeno al mar u otra plazoleta que los viejos vallarían por miedo a los jóvenes y el vacío de su ocio. El edificio antes era marrón rojizo y ahora, tras una remodelación que nos había costado un pico a los vecinos, era celeste feo; si antes tenía cierta prestancia orgullosa de ser el más elevado de la ciudad y hasta lo anunciaba orgulloso en su nombre, Vista Hermosa, ahora parecía esa pared que asoma un color desleído cuando arrancas el papel pintado y te llevas pegadas en las uñas las capas de pinturas sucesivas que otros antes que tú fueron aplicando a un hogar que tan sólo compartió dirección con el tuyo.
Desde las ventanas (porque no había terrazas), tenía la suerte de ver el mar rodeando las casas, acechando benévolo y engañoso, y la línea recta de una avenida que se curvaba al fondo, a la derecha, para estrellarse contra unas Puertas de Tierra que, reparadas también, parecían ahora edificadas con materiales baratos que contradecían su historia. A la izquierda, la avenida (una sola, pese a sus múltiples nombres) se escapaba hacia otras poblaciones más allá del feo scalextric que nunca ayudaba a solucionar los atascos de tráfico para entrar y salir de la ciudad. Con sorna, éramos muchos los que considerábamos que más allá de la Cortadura, en aquel hilo de asfalto flanqueado dos veces por el azul del mar, estaba el extranjero.
Abrí la puerta y antes de entrar tanteé hasta encontrar el interruptor y encendí la luz del recibidor, porque de algún modo la luz del descansillo se apagaba siempre en cuanto terminaba de girar la llave, como si el desconocido presidente actual de la comunidad de vecinos hubiera decidido ahorrar unos céntimos de euro a mi costa.
Un efecto especial de la vida diaria: mi sombra se borró de delante y apareció detrás al instante, cuando una luz se encendió casi al mismo tiempo en que se apagaba la otra. Pero no hubo ninguna música, porque la vida no lleva banda sonora incorporada, ningún solo de saxofón que recalcara como una bofetada agridulce la soledad de este momento, repetido de tantos otros momentos repetidos, el reencuentro con las cenizas frías de una casa que ya no era mi hogar, aunque aquí siguiera viviendo.
Cerré la puerta, me detuve todavía un instante, cabizbajo, en la entrada, y sin quererlo miré hacia izquierda y derecha, en tonta búsqueda del sonido de un televisor o la luz de un ordenador, o el chisporroteo de una comida al fuego. No había voces, ni había luces, ni había olores que prometiesen sabores conocidos, ni tampoco una caricia rutinaria, un roce en la mejilla, un saludo. Vivía solo, como solo sé que voy a morir, y desde la marcha de Beatriz, hacía ya tantos años que su recuerdo omnipresente parecía pertenecer a otra vida, a un hombre distinto al que envidiaba, la casa que antes había sido amparo de risas antes de convertirse en fragua de desaires parecía haberse vuelto una especie de tanque de privación sensorial que me arrancaba de cuajo de cuanto me rodeaba, de afectos y vecinos: más que santuario bienvenido, celda de condenado al aislamiento por algún mal que no recordaba haber cometido.
Encendí todas las luces, abrí todas las ventanas, conecté el televisor antes incluso de colgar el abrigo y la bufanda. Me serví un vaso de agua y deposité sobre la encimera, una por una, todas las pastillas nuevas que habían sustituido a las pastillas de antaño, y las bebí sorbo a sorbo, como quien brinda a su propia suerte o decide suicidarse muy despacio con una sobredosis de medicamentos. Demasiado tarde recordé que no había comprobado el buzón en todo el día, pero las alturas del mes ya me advertían que ni siquiera era la época de recibir facturas: el correo electrónico había hecho desaparecer la correspondencia tradicional de algún amigo casual, y ahora sólo me quedaba esperar, tal vez, la llegada de alguna felicitación navideña despistada en el fondo de una saca desde el año pasado.
No oí los pasos, ni en realidad esperaba su presencia. Al contrario que los perros, que tienden a saludar la llegada de su amo con inexplicable alborozo, los gatos no suelen dignarse a dar la bienvenida a nadie, ocupados en reflexionar sobre su silencioso dominio del mundo. Como además El Garufa hacía honor a su nombre, era imposible saber cuándo entraba y salía de casa. Los hijos de algunos amigos, cuando eran más pequeños, equivocaban el nombre del gato y lo llamaban Califa, y al principio tanto Beatriz como yo tratamos de explicar que no, que su nombre era distinto, como el del tango, pero siendo Beatriz nieta de argentinos y como fue ella quien había elegido finalmente llamar así al animal (mi opción era haberle puesto Micifuz, otro nombre de tango que además tenía otras connotaciones literarias más cercanas a mi entorno), a mí me divertía dejar que ella intentara deshacer el enredo, sabiendo que los niños iban a seguir llamándolo Califa cuando quisieran y que el gato, de todas maneras, no iba a responder a ningún nombre.
A pesar del cariño que Beatriz le profesaba al animal lo había dejado aquí al marcharse. Quizá pensaba quitarse un muerto más de encima, quizás el gato se le escabulló y regresó al lugar donde era emperador de todas las cosas, o tal vez cualquiera de los dos tuvo el detalle de comprender que yo iba a necesitar compañía a partir de ese momento. Hay gente que no tiene hijos y vuelca en sus mascotas el cariño que les rebosa, aunque para mí la convivencia con El Garufa se limitaba a saber que rondaba por allí cerca, que entraba y salía de la casa a su antojo, colándose por ventanas y haciendo equilibrismos por tuberías, tendederos y tejados, y cuidarle algún corte o magulladura y darle de comer cuando el maullido insistente lo exigía. En otra ciudad, o en otra época, El Garufa habría sido sin duda líder de una banda de gatos desalmados y padre de una prole inconfundible (la mancha blanca sobre la nariz destacaba como un agujero sobre su pelaje negro), pero ahora tenía suerte de no partirse el espinazo en sus continuas rondas en busca de compañeras cada vez más lejanas, de no ser atropellado por cualquier coche cuando cruzaba la avenida en busca del recreo de las tapias del cementerio, ni morir aplastado por las fauces de los camiones de la basura que exoneraban a los restaurantes chinos de la leyenda urbana de ser la causa de la desaparición de tanto felino callejero como yo recordaba de la infancia.
El maullido de costumbre, aquel saludo exigente que hacía que me pusiera en pie como un resorte y caminara hacia la cocina convertido en un esclavo sin voluntad de los caprichos del gato. Lo saludé como quien recibe a un hijo pródigo, y mientras abría una lata de Whiskas y le servía dos lonchas de jamón cocido (El Garufa era un tirano sibarita, eso por descontado), comprobé que no estaba más sucio que de costumbre ni traía una pata herida ni había arañazos ni sangre coagulada en su pelaje: o se había comportado como un caballero o no había tenido éxito en sus últimas conquistas. Fuera como fuese, El Garufa nunca a iba decírmelo, y yo tuve el tacto suficiente de no preguntarlo.
Pese a todo, aunque cada uno de los dos hacía vida por su lado y parecía que ignoraba la presencia del otro, El Garufa no comía en la cocina ni a mí me gustaba dejarlo allí solo. Serví el cuenco de leche en el suelo, junto al sofá, y el platillo con la carne y el jamón cocido sobre la mesita pequeña, ante el televisor, para lo que tuve que apartar la acumulación de periódicos y revistas atrasadas que nunca acababa de bajar a la papelera de reciclaje que habían plantado delante del edificio. El Garufa lamió veloz la leche, como si tuviera el pálpito de que ésa podía ser la última vez que fuera a hacerlo, ese instinto animal que hace que cada comida y cada gesto sean un carpe díem irreflexivo pero veraz. Las gotas blancas de leche quedaron prendidas en sus bigotes y luego se desperdigaron por el aire cuando el gato, sin esfuerzo ninguno, pegó un brinco y aterrizó en lo alto de la mesa, junto al segundo plato de su cena.
En otros tiempos tal vez hubiera escrito un poema a aquel gato, a cualquier gato, al gato como individuo universal de su especie, porque sabía que nunca el gato es más gato que cuando actúa para sí mismo. Pero los tiempos de las palabras en papel habían pasado de largo, como pasó la juventud para convertirse en recuerdos, y de mis viejas aspiraciones literarias quedaba ya poco, por no decir nada. De cualquier manera, creo que no había perdido la capacidad de observar y de tratar de explicarme lo observado con alguna línea de prosa mental que quizás, en otra vida, hubiera sido capaz de traducir a un verso. Y por eso me gustaba mirar al Garufa, ver el reflejo de la luz del televisor bailar sobre su piel negra, el contraste con aquella gota de leche que se le había quedado prendida como una perla en una pata, el silencio de sus lametones y el continuo menguar y dilatarse de sus pupilas hendidas según agachaba la cabeza hacia el plato o la volvía al televisor, como si le interesara de verdad el parpadeo de imágenes en la pantalla.
El Garufa terminó su festín y maulló sin emitir sonido ninguno, exigiendo una nueva porción que no le era servida nunca (yo había leído en alguna guía olvidada que existe el peligro que, con la edad, los gatos engorden demasiado), pero que jamás se privaba de pedir, por si acaso. Nos miramos un momento, como midiéndonos, preguntándonos quizá uno y otro quién dominaba a quién, de parte de cuál de los dos era más acusada la dependencia mutua. Y entonces recordé algo.
—Tengo un juguete para ti, Garufa. Ya que no apareciste el día de Reyes...
Me levanté del sofá, me acerqué al perchero, rebusqué en el bolsillo del abrigo y un tintineo me advirtió que no había dejado, como era mi costumbre, las llaves colgadas de su cajoncito junto a la puerta. Lo hice ahora. Palpé en el bolsillo, temiendo que los bordes afilados de las llaves, como solía pasarme, lo hubieran roto, pero no: estaba allí, el ojo de porcelana (o lo que fuera) que aquel hombrecito me había dado en la Alameda y que, quizás por timidez, o por no encontrar una papelera a mano, había guardado en el bolsillo antes de continuar mi camino, como hay quien se guarda el envoltorio del chicle que se ha llevado a la boca o el paquete de cigarrillos vacío a la espera de una ocasión más adecuada donde tirarlos.
El ojo de la muñeca (no, no era porcelana, debía ser algún tipo de nácar) se balanceó en mi palma y se abrió y se cerró dos veces, como guiñando. Me encogí de hombros, pensando que en otros tiempos las gitanas pedigüeñas al menos te obligaban a quedarte con un manojillo de romero y no con un pedazo de chatarra inservible como era esto, superviviente de alguna muñeca que había caído en manos de un niño vándalo que quizá con el tiempo llegaría a ser un famoso oftalmólogo, si las ironías de la vida se cumplían como está prescrito. Me volví hacia el gato, que esperaba en lo alto de la mesa, las orejitas tiesas y la cabeza ladeada, sorprendido quizá porque por fin, después de tanto tiempo, iba a poder disfrutar de un postre extra.
—Toma, Garufa —le dije—. No es un ratón ni una pelota, pero imagino que te hará el avío.
Deposité en la mesa, ante el gato negro, el ojo de la muñeca. Todavía el juguete roto no había girado su centro de gravedad, abriendo el párpado falso y revelando el iris multicolor, cuando El Garufa bufó, erizó todos los pelos de su cuerpo y se convirtió en una letra ene gigantesca sobre la superficie de la mesa, duplicando su tamaño, convirtiendo en ofensa lo que no fui capaz de explicar como otra cosa que no fuera puro miedo.
Fue visto y no visto. El ojo de la muñeca no había detenido aún su movimiento pendular y El Garufa cruzó de un brinco el salón entero, hasta desaparecer más allá de la puerta. En vano traté de comprender lo que había sucedido, qué extraña asociación de impresiones había vuelto loco al gato. No sabía que aquella había sido la última vez que iba a ver al Garufa, ni que el único vestigio de su paso por la casa era aquel rastro de sus uñas sobre la formica de la mesa.
Daba un paso y se detenía, tambaleándose. Se clavaba al suelo y volvía la vista atrás. Un viento de hielo sacudía las copas peladas de los árboles, convirtiéndolas en dedos de bruja, y ese mismo escalofrío se le colaba por la espalda y lo empujaba a dar un pasito más, de nuevo, al frente.
A pesar del frío de la noche de febrero, estaba sudando. Volvió la vista a las estrellas, pero una capa de nubes las sofocaba, arrojando bajo ellas una manta que lo aislaba también de entonar en el último minuto una plegaria de socorro. Más allá de la oscuridad de los jardines, tras la balaustrada, ronroneaba el mar. Su quejido, mezclado con el crujir de las ramas y el roce de sus pies sobre las losas irregulares del parque se le antojaba el canturreo de un chotacabras, una carcajada lejana que le susurraba oraciones que había murmurado de niño, cuando el miedo acechaba a la vuelta de la esquina cada noche y se traducía en una correa de cuero en la espalda o la violación de una hermana o la madre contra aquellos camastros llenos de pulgas donde malvivía con su familia en los barrios bombardeados de Beirut.
No quería dar un paso más, y se veía obligado a darlo. Cerraba los ojos ante la mancha negra que lo aguardaba allí delante y la misma fuerza lo obligaba a abrirlos. Contoneaba el cuerpo y parecía, más que nunca, la marioneta que era: su mente trataba a ratos de tirar en la dirección contraria de su cuerpo; en ocasiones, era su cuerpo el que debatía cuando ya se había entregado a lo imposible su cabeza.
Se metió la mano derecha en el bolsillo, buscando dátiles azules o un contrapeso que pudiera impedir que la balaustrada se le acercara paso a paso, metro a metro, pero no encontró nada en ellos, más que soledad, desesperación y hambre. Estaba solo en la oscuridad, envuelto en un círculo de luz que lo apartaba de la vista de los coches solitarios que, a esta hora, todavía circulaban por la calle. Al frente, más allá de la masa negra y ronroneante que era el mar, una luz escarlata avisaba de la presencia de un faro sobre las aguas y, aún más lejos, una hilera de otras luces marcaba las vidas de los puertos del otro lado de la bahía.
Siempre había temido al mar. Lo había cruzado tres veces, hasta que pudo por fin dejarlo atrás, olvidarlo de su vida como ahora iba a ser olvidado él de la vida de aquellos que vivían al amparo de aquellas luces, ignorado porque la luz ignora siempre a las sombras que espanta, sin saber que volverán en cualquier momento a reclamar lo que ya era suyo, pues las sombras existieron antes y también existirán cuando la luz vuelva a la nada. Había temido al mar y sin embargo al mar encaminaba sus pasos, tembloroso, como si fuera la última hoja que caía de aquellos árboles que esperaban renacer en una primavera que él ya no vería. Notó que un líquido caliente le chorreaba por el pantalón y casi dio un traspié cuando resbaló hasta sus zapatos y se le coló entre los dedos de los pies. Siguió avanzando. Si la campana de la iglesia cercana marcó la hora, no pudo oírlo porque, en su garganta y sus oídos, su corazón sonaba con más fuerza.
Había cumplido su misión. Y ahora no podía esperar otra recompensa. Lo había sabido siempre. Había encaminado su vida entera hasta este momento: no entra al espectáculo quien abre la puerta. Y sin embargo tenía miedo. La carcajada del chotacabras se convirtió en un estruendo marino y vio, cuando sus manos tocaron la balaustrada fría, cómo la oscuridad del agua reventaba en una ola blanca que trataba de escalar por el muro hacia donde él estaba y resbalaba de nuevo hacia abajo, incapaz de escapar de su elemento, ansioso por desbordar los límites que lo separaban de la tierra.
Un segundo de reflexión, mientras se agarraba a la barandilla y pugnaba por impulsarse hacia atrás, por conseguir la fuerza necesaria para darse media vuelta y correr lejos de aquí, lejos del mar, sordo a la llamada que reverberaba en su sangre. No podía confiar en atraer la atención de ningún transeúnte, de ninguna pareja que susurrase palabras de futuro al socaire de los bancos y los grandes árboles de hoja perenne que habían sido testigos de tantos susurros ya gastados que ni siquiera hacían ya caso a lo que escuchaban: la noche era demasiado fría, la ciudad estaba demasiado atenta a las radios y los televisores, agotada por la jornada y volcada en sobrevivir a la nueva jornada que vendría y el carnaval que asomaba. Nadie iba a venir en su ayuda, en el hipotético caso de que encontrara la voz en la garganta e intentara pedirla.
Era como un envoltorio sin contenido, un pañuelo sucio, una cáscara de naranja: eso que se arroja y se olvida cuando ha cumplido su uso. Lo había aceptado desde siempre, cuando por escapar al viento del desierto había abierto su fe a creencias nuevas que eran más antiguas que las dunas y las palmeras, que las estatuas y las pirámides y el miedo al universo pintado en el cielo con luciérnagas de fuego. La gacela vive para ser devorada por el tigre; imposible saber cuántas larvas no completan el camino de convertirse en mariposa. Así sea, había dicho. Obedezco y cumplo lo que fue doblemente prometido. Y ahora obedecía y no quería que así fuera.
El mar se agitaba como un ser vivo, un animal acuoso que se relame antes de consumir su presa. La carcajada del chotacabras ya no se contrarrestaba con plegarias en su antiguo idioma, como si volver de pronto arrepentido a la fe de sus antepasados fuera una hazaña imposible que le quedaba vetada. Cuando comprendió que se había quedado sin palabras, demasiado tarde, fue para advertir que entre un rezo y el silencio se había encaramado como un equilibrista a lo alto de la balaustrada.
No sabía que, en este mismo lugar, había muerto un muchacho extranjero un año antes. Ni que, tres décadas atrás, un pintor maldito y rebelde había resuelto las contradicciones de su vida con una sobredosis de barbitúricos y un último baño a medianoche. Daba lo mismo. Gotas minúsculas le picotearon la cara y los ojos, como cantos de sirena o dedos minúsculos que el agua lanzara en su llamada. Un paso adelante, o dos, y se estrellaría en el saliente de piedra, a quince metros más abajo, y todo sería el final para que el final de todo comenzara.
No quería hacerlo y sin embargo se sintió volar. Había tomado impulso, sin darse cuenta, y supo que iba a caer más allá de la piedra, en el corazón del agua oscura, donde le esperaban. Así tenía que ser, y así iba a ser. Misión cumplida.
Cayó como un monigote, sin agitarse, como si ya estuviera muerto y fuera un peso que se desplomaba incapaz de controlar sus acciones. Apenas tuvo tiempo de acercarse a la boca la mano izquierda, apretar el cañón de la pistola contra los labios cerrados y notar la quemazón y el sabor salado de la pólvora antes de que el fogonazo fuera la última luz que captaron sus ojos.
La mancha del agua se retiró, arrastrándolo consigo, como el croupier que recoge las apuestas porque la banca gana. Sólo el mudo silencio de los chotacabras traducía que no siempre la muerte es una liberación, ni el suicidio una condena eterna.
Hey, Mannie, ¿cómo anda la panda? ¿Qué se cuenta de su amigo Mark, el asesino de rubias?
Te preguntarás cómo tengo ganas de bromear, con la que me ha caído encima. Es esto o partirme la cabeza contra las paredes de la celda, tío. Y, créeme, están duras como la piedra que son. Pero me lo tomo con filosofía o me puedo morir de asco como se están muriendo todos estos pringados que me acompañan en el patio.
Mannie, la cárcel no es como en las películas. Es peor, tío. Da puta pena. La panda se cagaría por las patas abajo si se encontrara en un callejón con cualquiera de los tipejos que hay por aquí. ¿Qué digo en un callejón? Se jodería viva si estuviera a quince kilómetros de cualquiera de ellos.
Esto es un aburrimiento cuando estás solo. Y un acojone cuando sales al patio o te toca el turno de lavandería. Sí, ya sé lo que estarás pensando, cabronazo. Yo también he leído a Stephen King. Y he visto la peli. Dos veces. Una de ellas mientras le metía mano a la novia que tuvimos entre los dos en el instituto (¿Cecily, se llamaba? Recuerdo sus tetas pero no su cara). Pero puedes estar tranquilo. Y más tranquilo que tú, yo. Todavía conservo el cerete intacto. O eso de que estar entre rejas es ponerte mirando a la Meca y dejar que te encule todo Dios es mentira, o aquí me ven rubito y fortachón y se echan para atrás. Joder, tío, no sabes cómo me alegro de haber hecho todas esas series en el gimnasio.
Me jode que vaya a acabar por perder el bronceado, no sabes cuánto. Y echo de menos las olas. Joder, por lo menos me han dejado colgar en la pared una foto de una ola tubo y me paso las horas mirándola y deseando llamarme Norrin Radd para salir de aquí pitando en cuanto pueda.
Estoy trabajando en la biblioteca. Se ve que aquí llegan pocos universitarios. A nadie le importa un carajo si eres culpable o inocente de lo que te acusan: se da por hecho que vas a mentir de todas formas. Supongo que no saben quién soy (o sea, que no me identifican con papá), aunque me da en la nariz que están enterados de lo de la muerte de esas dos golfas de bote. Joder, tío, no tengo ganas de ponerme a moquear aquí, pero si tuviera delante a Charlie Carranza le patearía la crisma con mucho gusto. A ver si aprende a no trapichear con mierda adulterada. De vez en cuando me acuerdo de aquel tipo que nos daba los sermones las primeras veces que fuimos a la rehabilitación, el de la nariz roja y las gafas de pasta. Qué cabrón. Qué mal lo hizo. En vez de meternos el miedo en el cuerpo, sólo fue capaz el cretino de picarnos la curiosidad por probar el polvo de ángel. Ahora es demasiado tarde.
Dicen mis abogados (o sea, los abogados de mi padre) que la sentencia ya es firme y no es conveniente recurrirla una vez más. Que no va a llegar a las altas instancias y que tengo que joderme y que bastante bien librado he salido, porque una de las rubias era menor de edad. Dos años hasta que puedan solicitar la libertad condicional. A tragarme barrotes hasta entonces. Y que podría ser peor, ¿te lo imaginas? Los hijos de puta seguían confiados en que iba a caerme encima la perpetua y hasta la pena de muerte. No sé si la nueva mujer de mi padre se la estaba chupando a esos tres cerdos. La muy zorra andaba loca por quitarme de en medio, y ahora que lo ha conseguido me pregunto qué quedará de la fortuna del viejo cuando yo salga de aquí. Claro que siempre podré vender mi historia para hacer una peli. Tendría gracia, ¿no? Mi padre rompió taquillas fugándose de una prisión en el cine y si a mí me salen bien las cosas hasta podré interpretarme a mí mismo en las pantallas. Lo primero que se aprende aquí, Mannie, es a tener paciencia y a soñar con algo que te haga más fácil el paso de las horas.
Escribirte esta carta me sirve de terapia. Y de apuntes. O sea, no vayas a hacer el capullo y tires toda esta correspondencia, y luego tal vez te de un porcentaje de los beneficios. Co-productor ejecutivo, o como se llame. Ten cuidado de no meterte en líos, no vaya a ser que tú entres de aquí cuando yo salga.
Esto no es Beverly Hills, como imaginas, aunque mi compañero de celda esté allí. No, no me he fumado nada. Todavía no he averiguado con qué negro tengo que contactar para conseguir maría aquí dentro. Las zonas de la prisión tienen su mote: Pequeña Bagdad, donde están los más peligrosos, los condenados a muerte; Rancho Carne, las duchas donde hay que tener cuidado junto a quién te enjabonas; Maxim's, los comedores donde, como puedes imaginar, sólo te dan bazofia. Beverly Hills es como llaman por aquí al confinamiento solitario. Porque detrás de ese muro no te ve nadie. La mar de gracioso. Me morí de la risa cuando me lo contaron en el patio.
Allí está mi compañero, al que no he visto todavía. Encerrado desde hace más de un mes. Le quedan aún un par de semanas. Todos me miran de una manera extraña. Ahora mismo, debo ser el único pringado que está disfrutando (es un decir) de una celda con dos camas para él solito. Pero el guardián (un tipo llamado Halloran, bastante buena gente para lo que se estila por aquí; por comparación, hace que Daniel Craig parezca Pierce Brosnan), me advirtió que pillara la cama de arriba y dejara la de abajo, porque contra todo pronóstico es la que usa mi compañero. Como me da lo mismo una que otra, estoy durmiendo arriba, con la nariz a medio metro del techo. Joder, supongo que será mejor que estar abajo, soportando los pedos del que duerme encima.
La celda es como todas las celdas que hemos visto en el cine. O sea, una puta mierda. Un cagadero, un lavabo. Todo sin tornillos, no te hagas ilusiones. Una repisa donde poder guardar unos pocos libros. Le he echado un vistazo a los libros de mi compañero, pero deben estar escritos en ruso o algo por el estilo, porque no he entendido una puta palabra.
La gente me respeta, creo. Joder, hasta con el uniforme naranja me veo resultón. Me han dejado el mejor lugar en el comedor. No me molestan en el patio. Alguno de los negros me ofrece tabaco y uno de los chicanos me dejó tocar una canción de los Beach Boys con su guitarra. Y ninguno, (ninguno, joder, créeme), ha intentado encularme. Y llevo aquí dos semanas.
Escuchan lo que digo y todo. Les hace gracia tener como colega a un universitario con educación. Si saben que mi padre es actor y está forrado, se lo callan como putas.
Van a apagar las luces dentro de cinco minutos. Los guardianes hacen la última ronda de comprobación. Te escribo otro día, Mannie.
Joder, qué aburrido es todo esto. Tengo ganas de que mi compañero salga de Beverly Hills para charlar con él. Debe de ser un tipo duro, para haberse ganado el tener que pasar tanto tiempo allí dentro.
La vida está hecha de pequeños ritos cotidianos. Nunca me miro al espejo hasta que, salido de la ducha y seco lo justo, ya me he puesto la camisa. No es por la cicatriz que me divide el pecho y causa en quienes la ven un escalofrío de aprensión, sino por miedo a encontrarme allí dentro reflejado a aquel doble que me dividía. Retraso ese momento, hasta que no tengo más remedio que limpiar el vaho y ver que asoma, entre la niebla solidificada, mi mirada. Todavía no he sido capaz de dejar de temer que aparezcan aquellos otros ojos, más oscuros que mis ojos, que me medían de arriba a abajo y me tenían lástima.
Nacer de nuevo, o revivir, significa cambiar muchos de esos ritos que antes han servido de puntal a cuanto hacías. Pronto buscas una nueva rutina, aunque sigas añorando la antigua y aún sobrevivan algunos detalles insignificantes que no vienen al caso de quien fuiste entonces ni quien eres ahora: el orden de ponerte los calcetines o calzarte los zapatos, por ejemplo, la manera de combinar los colores de la ropa o la corbata, decidir entre el after-shave o la colonia.