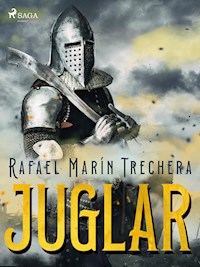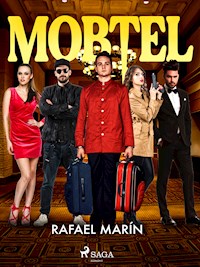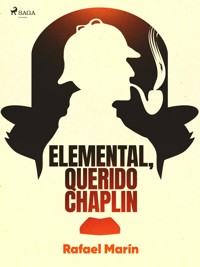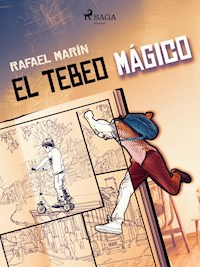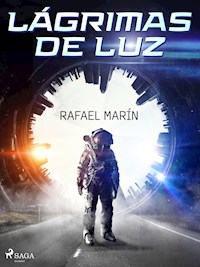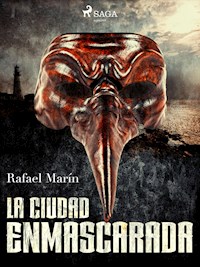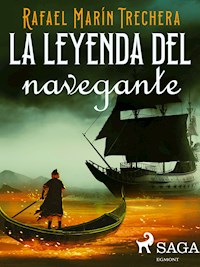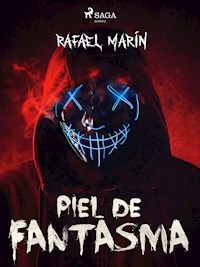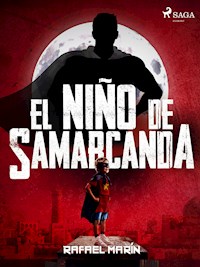
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Novela impregnada de una honda nostalgia por el pasado que nunca fue, El niño de Samarcanda recoge los recuerdos de la infancia de un joven Rafael Marín, convertido en su propio personaje bajo un fino disfraz de ficción. La pasión por el cómic, el amor por la literatura y la imaginación sin límites se dan cita con la Transición como fondo en esta novela llamada a conmover a todos los lectores que se adentran en ella.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rafael Marín
El niño de Samarcanda
(UNA AUTOBIOGRAFÍA AJENA)
Saga
El niño de Samarcanda
Copyright © 2011, 2021 Rafael Marín Trechera and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726783018
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
… entre una España que muere
y otra España que bosteza.
-Antonio Machado
Have you seen my childhood?
I'm searching for the world that I come from
-Michael Jackson
Yo desconocía que vivía entre paréntesis
y lo bueno y lo malo estaba por venir
-Juan José Téllez
La abuela y la madre no escuchan la radio porque están de luto. Siempre hay luto en la familia: un primo desconocido, una tata olvidada, un abuelo que para el niño de Samarcanda sólo es un retrato ceñudo en una foto en blanco y negro. Ahora están de luto por la muerte de un tío. Joven, simpático, algo tarambana como son los tíos jóvenes y simpáticos que existen en el mundo. Un accidente de moto se lo llevó por delante, tres semanas antes de marcharse a Alemania. Ha dejado una novia descompuesta, una familia aturdida y una radio apagada. Y un canario que no trina porque han cubierto la jaula con un paño negro cuando llega la mañana; condenado a vivir en una noche eterna, el canario tiene también contadas las horas de su tiempo.
El niño de Samarcanda no es todavía el niño de Samarcanda, pero tiene sueños. Y aunque no oye la radio porque la radio está amordazada no se le ha ocurrido a nadie en la familia quitarle los libros ni los tebeos. Tiene sólo nueve años, es gordito y, aunque se resiste a confesarlo, sabe que no ve demasiado bien y que pronto tendrán que ponerle gafas. Como la economía familiar no es nada del otro jueves y él lo sabe, al niño de Samarcanda le da cierto reparo decir en casa que no ve tres en un burro. No podrá ocultar demasiado tiempo que necesita gafas, no si no vuelven a encender la radio y quiere seguir leyendo las aventuras de Víctor, Héroe del Espacio, en los tebeos extra del Capitán Trueno.
El niño de Samarcanda imagina aventuras exóticas al rescate de mujeres de ensueño, batallas en palacios de oro y plata acompañado de comparsas alegres con los que nunca compartir el luto ni el tedio. En la casa, grande y sola, encalada de blanco y vacío, la madre y la abuela hacen punto, calladas, y sólo de vez en cuando se oye un suspiro contenido, de esos que escapan de lo más hondo del pecho. El niño pasa despacio las páginas del tebeo, quizá porque teme hacer ruido, o porque se relame en cada viñeta como si pudiera escudriñar su contenido y pasearse por cada una de ellas, viajando hacia el infinito.
––Juan José ––llama la madre, que sí tiene gafas, para leer y coser, y habla con ese tono cantarín que el niño de Samarcanda no detecta, porque lo tiene también, y que muchos años después tanto nos llamará la atención a sus amigos––. Me he quedado sin hilo. Sube al cuarto y tráemelo, anda.
El niño de Samarcanda es, ante todo, un niño bueno que estudia en los Salesianos cercanos, aunque no sabe que de los Salesianos cercanos acabarán echándolo dentro de un año. Obedece y deja el tebeo, justo cuando la nave de Víctor va a estrellarse con un asteroide.
––En el armario. A la derecha –instruye la madre.
El niño de Samarcanda, Juan José, sube las escaleras apoyándose en la pared de cal. Empuja la puerta de madera marrón oscura y contempla aquel cuarto donde pocas veces entra por deseo propio, el cuarto que habría sido de una hermana que jamás llegó a tener y que ahora sirve como habitación de invitados que no vendrán nunca. Es quizás la misma habitación donde yo habría de alojarme una noche de poesía y encuentro con Philip Marlowe.
La habitación está vacía, pero la paradoja es que está llena de recuerdos. Una máquina de coser que nadie usa, una Singer oxidada, vestigio de un tiempo en que la madre ayudaba a la economía familiar cosiendo vestidos para un barrio que ya no vive aquí, sino en Francia, Holanda y Alemania. Una cama donde jamás ha dormido nadie, aunque el niño de Samarcanda sabe que la madre y la abuela cambian las sábanas y las colchas todas las semanas. Una lámpara enorme que cuelga del techo, un crucifijo que tiene color de sacristía, una ventana que da al patio.
Hay una foto del abuelo allí, pero no del abuelo como apenas lo recuerda el niño, sino de como era el abuelo cuando era joven. Quizás porque el abuelo está muerto, el niño lo ve muerto en la foto: tiene ojos de muerto, sonrisa de muerto, miedo a la vida como sólo pueden tener miedo los muertos. Delgado, demacrado, flequilludo, una camisa muy blanca y muy ancha, unos pantalones que parecen sostenidos con una correa demasiado tensa. Tiene una escopeta de caza y a sus pies hay un bicho abatido. Si es un jabalí, no se parece a los jabalíes que el niño de Samarcanda ha visto en los tebeos. Pero no tiene cuernos, así que no sabe si es o no un ciervo.
Siempre que entra en este cuarto, y entra poco, el niño de Samarcanda siente miedo. No es que crea en fantasmas, aunque no está muy seguro: es que lo atosiga la sensación de tiempo que flota en la habitación, y más que la sensación de tiempo, la sensación de antes. El niño sabe que el mundo existía antes de que él viniera al mundo, que hubo alegrías cortadas de cuajo, y hubo muertes, y violencias. Y hubo hambres de las que él, que está gordito y necesita gafas, ha escapado por los pelos. El niño de Samarcanda vive en un mundo de miradas y de silencios donde no se dice nada porque está todo dicho, donde no se habla porque no se puede. El pasado es un misterio, el presente una imposición, el futuro algo que posiblemente no se parecerá en nada a los tebeos de Víctor, Héroe del Espacio.
El niño de Samarcanda sabe que muchos de los silencios, muchos de los lutos, muchos de los misterios de la familia y la ciudad están dentro de este cuarto, como están dentro de los cuartos de sus amigos del colegio, de las casas de los primos, de las habitaciones ya vacías de la gente del barrio que ahora vive en Montmartre o en Hamburgo.
El niño de Samarcanda cruza la habitación intentando no mirar la foto, no cruzarse con los ojos muertos del abuelo muerto de la foto. Abre el armario y allí, en un cajoncito, dentro de una lata amarilla de metal que fue alguna vez una caja de galletas, están los hilos y las lanas, las agujas y dedales. Saca la caja, coge la lana negra que la madre le ha pedido, y cuando vuelve a colocar la caja en su sitio y cierra el cajoncito, algo se atora.
El niño de Samarcanda insiste, pero el cajón no se deja. Algo ha metido mal dentro de la caja de galletas de metal amarillo. La saca, la abre, la vuelve a cerrar. Y palpa por si hay algo que haya caído, un ovillo, una tijera. Lo que encuentra es un cajón mal cerrado detrás del cajón que ha abierto.
La curiosidad del niño es proverbial: por eso es un niño listo. Palpa detrás del cajón y logra sacar una caja de cartón que hay detrás, grande como si fuera la caja de un abrigo. La abre porque para eso se esconden las cosas, los regalos de Reyes y los de cumpleaños y los tebeos y, pronto, las revistas prohibidas y los libros malditos. Hay una tela amarilla y roja, y encima unas fotos, y un gorrito.
La tela no es solo amarilla y roja: también es añil. Una bandera como la de España, pero con un color distinto. El gorrito es como de vendedor de helados, con un borlón. Huele raro, a sudor antiguo, a cuero viejo. Las fotos son del mismo hombre que ahora lo mira desde el cuadro de atrás. El abuelo, no tan joven como en esa foto donde caza. También armado, pero con una escopeta que no es la misma. Ya no viste una camisa blanca, sino un uniforme que se ve sucio. Tiene puesta una gorra que es la misma gorra que el niño se pone en este momento. Y está posando delante de una bandera que debe ser, aunque no se distinguen los tres colores porque la foto es en blanco y negro, la misma bandera que el niño ha desplegado.
Una oleada de tiempo envuelve al niño. El olor del cuero y la humedad, el roce de la tela y el papel le llevan sin que el niño quiera a un mundo de órdenes y gritos y disparos. Una ensoñación donde se ve a sí mismo tomando una colina como el Sargento Gorila o el Capitán España, acudiendo presto a un combate donde no importa que sea gordito y necesite gafas. De pronto, la ficción de los tebeos y las novelitas baratas se complementa con estos residuos de un pasado sepultado tras la lata de metal amarillo donde un día en vez de hilos de colores hubo una selección de chocolates y galletas.
––¡Juan José! ––la voz de la madre llega desde abajo, envuelta en el olor sofocante del café con leche condensada traída de Gibraltar de las seis de la tarde––. ¿Encuentras ese ovillo o no lo encuentras?
El niño de Samarcanda guarda a toda prisa la bandera y las fotos, coloca la caja de cartón en su sitio, baja corriendo las escaleras y sólo un segundo antes de entrar en el cuarto donde la madre cose y la abuela murmura, se da cuenta de que aún tiene puesto el gorrito donde baila un borlón.
Se lo quita a toda prisa y lo esconde dentro de la camisa. Huele a café caliente, y a chocolate derretido. En la calle silenciosa, una moto tartamudea cuesta arriba, y el niño, la madre y la abuela recuerdan sin querer al tío muerto.
Mientras come unas galletas que ya no vienen en cajas amarillas de metal, el niño de Samarcanda agradece que, puesto que hay luto, a esta hora no tenga que escuchar el rosario.
El reverso luminoso de ese remanso de paz forzosa que para el niño es la casa lo encuentra en la calle. En la calle, el niño de Samarcanda puede ser Míster Hyde de sí mismo. En la calle, el niño puede ser niño de verdad, no de madera ni cartón, un niño vivo que piensa y habla y salta y corre y juega como un niño.
El contrapunto entre la casa y la calle lo vive el niño en propia piel, como si se hubiera escindido a su placer: modoso, silencioso, obediente de la puerta para adentro; arrojado, charlatán, con un punto de rebeldía de la puerta para afuera. Ha aprendido a ser un niño más entre otros niños iguales, en una calle donde no hay clases porque todos son de la misma clase, aunque no todos tienen ni tendrán nunca la sensibilidad que tarde o temprano él acabará desarrollando.
La calle no es una sola calle: son muchas calles, son muchos patios, muchos barrios y azoteas, muchos niños. Es el contraste, las luces, el ruido. Es perros y gatos y bicis y patinetes y jardines y plazas y vistas al mar y detrás la sombra de la montaña que a ratos es verde, y a ratos gris, y que cuando se nubla cruza veloz el cielo, manchando con su presencia ese cruce inquieto que es la línea que divide el mar del océano. La calle es vida y color, y olores y sabores, y gente que pasa y se saluda y charla y disfruta al sol, o se guarece de la lluvia que tanto gusta al niño porque es un niño, aunque en casa, cuando vuelve empapado hasta las trancas con el pelo más ensortijado que de ordinario y el resfriado asomando en los bronquios acaben siempre por castigarlo, como si hubiera hecho alguna travesura indigna. La calle es vidas ajenas que Juan José ve como extensión de su vida propia: matrimonios cogidos del brazo, niñas de paseo, balones de fútbol que nunca es capaz de chutar como Dios manda, tebeos y cromos, golosinas y helados de hielo en cubitos pinchados con un palillo de dientes que el niño ha intentado, sin éxito, reproducir en la nevera de la casa.
En la calle el niño es, a veces, capitán de sus amigos, organizador de juegos y de historias, estructurador de ocios. En ocasiones es, o ha sido, blanco de burlas, porque no sabe jugar al fútbol, porque habla con un vocabulario excesivamente pulcro, porque no es capaz de ganar al esconder o no alcanza a nadie corriendo cuando el coger se convierte en una guerra sin cuartel entre los otros niños. Ha aprendido con los años y los puños a ser un niño igual que los otros niños aunque hay otros niños que lo ven distinto, porque sabe de tebeos y cuenta historias, porque tiene sueños secretos que no siempre confiesa, porque no quiere que su destino sea igual que el destino que ve en todos los demás, aunque tampoco sabe cómo escapar, ni lo imagina, a esa maldición que hace que hijos y padres compartan los mismos trabajos, las mismas miserias, los mismos alcoholes y los mismos desalientos.
El niño vive la aventura en la calle como vive las aventuras postizas en la casa: con pasión, absorbiendo todo lo que ve, archivando gestos, coloridos. Si supiera dibujar, pero no sabe, haría retratos de esa gente oscura que cruza de vez en cuando desde Ceuta: las chilabas de colores, los ojos brillantes, los abalorios y el olor a cuero. Los escucha hablar y no los entiende, y quisiera entenderlos, y aunque ve su miseria los imagina disfrazados, como si fueran personajes de esa historia que ha leído por entregas en un Din Dan, “Príncipe y mendigo”: gente del sur, y en donde el niño vive el sur ya se llama África. Gente que cruza de un lado a otro, en caravanas que no tienen camellos, pero sí vehículos renqueantes que a veces vienen desde Francia y no vuelven jamás, con jorobas de plásticos negros; gente que se hace entender en francés y, ante el mar, reza de rodillas mirando el sol naciente.
Es observando a esa gente cuando el niño de Samarcanda, sin saberlo, empieza a convertirse en el niño de Samarcanda, y a inventarles historias donde se inventa, sin imaginarlo, su futuro y su principio. En un atlas sin pastas del año de Maricastaña, Juan José ha encontrado nombres de sitios lejanos y a esos sitios, en su imaginación, pertenecen esas gentes que vienen a perderse en el norte y a veces regresan en verano como gaviotas sin sitio donde posarse: Tombuctú, El Cairo, Jartún, Nairobi, Casablanca. Y también Alepo, Bagdad, Dubái, Ispahán, Beirut, Damasco. El nombre que más le gusta es Samarcanda.
Hay otra gente que también llama la atención del niño, de todos los niños. Hablan también distinto, pero saben cambiar de idioma o no importa que no lo hagan porque pagan con billetes que tienen colores raros y otra gente impresa bajo los números, que son iguales aunque se cuentan diferente. Son altos y rubios, y visten de flores y tienen el pelo largo, como todavía no lo llevan ni el niño ni sus amigos, aunque poco falta. Conducen coches de colores bonitos y radios incorporadas, y fuman un tabaco raro que no es el mismo tabaco (él lo probó pero no le gustó entonces) que otros niños compran o cambian por dos cromos a hermanos mayores que se dedican a un oficio que ya era viejo cuando ellos aún no habían nacido. Vienen de la cercana Gibraltar, a la que pronto van a cerrar la verja, o de más lejos, y traen consigo músicas y ritmos y unos modales que huelen a libertad, a otros mundos de soles tibios y aromas de niebla de cuento de miedo.
Esa es otra dualidad que va a marcar ya para siempre lo que será la vida del niño de Samarcanda, el deseo de ser viajero y turista al mismo tiempo, el equilibrio entre sur y norte, la curiosidad hacia lo desconocido, da lo mismo que esté al otro lado del mar, en la línea de montañas que asoman a la costa los días claros, o en las cuadrículas de los mapas donde se da entender que norte significa arriba.
Nada de esto sabe el niño. Vive su vida entre juegos y broncas, estudiando lo justo y aprendiendo todo lo que se cruza en su paso: las conversaciones a medias, las charlas de borrachos en el bar de la esquina al que llaman el Vietnam, por el humo, el ruido y la catadura de quienes lo frecuentan jugando a las cartas hasta las tantas, los comentarios que oye en el taller del zapatero remendón donde cambia tebeos y novelas del oeste y ve que, de vez en cuando, pasan de mano en mano, por dentro del Marca, revistas que nunca ha visto colgadas de los alfileres ni en los kioscos de la plaza alta. Príncipe en la casa, rey en la calle, lo único que preocupa a Juan José, el niño de Samarcanda, es cómo poco a poco el barrio se va vaciando de otros niños con los que ha compartido bocadillos de pan con manteca, carne con bif, chicle que los yanitos llaman chigua, regaliz al que dicen liquirbar, almanaques de muchachas en bikini y camisetas del Madrid o el Atlético de Bilbao o el Barça, canicas, trompos, algún tebeo en inglés que no entiende ni su padre, y revistas de papel de colores donde ya no hace falta que las modelos lleven puestas camisetas de ningún equipo de fútbol.
Los amigos de la calle del niño de Samarcanda, todavía más cuando cierren la verja, tendrán que seguir a sus padres a otros nortes lejanos que quizá les borren el acento y les hagan olvidar, quién sabe, la alegre monotonía de estos años. Incesantemente solo, poco a poco, el niño de Samarcanda no tardará en comprender que ese viaje sin retorno de sus amigos puede algún día alcanzarle a él. Ese será uno de sus miedos. No será él entonces, como no lo son sus amigos, muy distinto de esos hombres y mujeres de piel oscura y olor a cuero que cruzan la mar en coches viejos con joroba de plástico negro, los que tienen miradas de pedernal y sonrisas de nieve pura y rezan muchas veces mirando al sol, arrodillados en el puerto, mientras esperan los barcos que los lleven a unos hogares que ya habrán dejado de ser suyos la mayor parte del tiempo.
Entonces, se consuela el niño de Samarcanda mientras imagina un futuro donde solamente quedará él en el barrio, podrá marcar todos los goles que quiera, aunque la portería improvisada esté desierta y no haya nadie que sea testigo de su hazaña.
El colegio es un combinado de aburrimiento y miedo con unas gotas de aprendizaje y una rodajita de diversión. Batido y servido cinco y a veces seis días a la semana, con sus tardes, haga calor o haga frío, bancas incómodas, pizarras negras como el alquitrán que de vez en cuando ensucia las playas donde en verano el niño tiene que hacer esfuerzos para bañarse. El colegio fue babis a rayas y ahora es uniforme: pantalones grises, zapatos gorila, un jersey oscuro y una corbata de lazo que lo convierten en un viejo de un metro de altura y que quien sabe si acabarán marcándole tanto para que, cuando lo conozcamos ocho o nueve años más tarde, Juan José nos parezca ya mayor que nosotros, más un señor maduro que un muchacho o que un hombre.
En el colegio el niño aprende y se mortifica, es a la vez víctima y verdugo de los que lo hacen víctima, porque los ridiculiza sin que se den cuenta, porque aunque pierda las peleas (y no las pierde todas por la cuenta que le trae: ha aprendido rápido a defenderse) luego es capaz de soltarles una filípica como ve en los tebeos y en las series de abogados de la tele de bar de la esquina, poniéndolos de vuelta y media sin que se ellos lo entiendan, lo que le da mucha más gracia, un tono secreto de conspiración y venganza. El cura que enseña literatura, calvo y amanerado, don José María, buena gente comparado con los otros curas que todavía viven en tiempos más antiguos, dice que en los exámenes Juan José no sólo tiene una vena lírica, sino también sarcástica. A Juan José no le hace mucha gracia la comparación, y se queda cortado, porque la única vena que hay en clase que se note es la del cura, pero se muerde la lengua y pasa mucho tiempo hasta que entienda lo que el profesor le ha dicho. Quién le iba a decir que en su imaginación el cura de literatura lo equipara no con Tirso de Molina, con el que a fin de cuentas comparte su apellido, sino con Quevedo.
En las paredes está Don Bosco, que tiene cara de Spencer Tracy aunque Spencer Tracy no lo interpretaba en Forja de hombres, un cura campesino de rostro curtido por el sol como el niño ve continuamente tantos rostros. También está, repeinado y guapo, pero con carita de enfermo, el retrato de José Antonio, aunque el niño no captará hasta muchos años más tarde la referencia subliminal que a él hace Roberto Alcázar en los tebeos apaisados de empieza y acaba. Y está, omnipresente, el Caudillo, con el bigote que tanta gente usa, y los ojos entornados como un halcón, y los labios muy finos: quizá por eso Franco tiene tan de pito la voz. Una vez, cuando lo vio en el No-Do, al niño le decepcionó un tanto que el Caudillo fuera panzudo y bamboleante: la visión que de los héroes tiene gracias a películas y tebeos le había sugerido siempre otra cosa. Un extraño instinto de supervivencia, calcado de otros instintos que capta pero no comprende, le llevó a no hacer ningún comentario con nadie.
En el colegio hay horas que se hacen eternas como las tardes sin radio, horas de estudio ante libros aburridos y mapas en sepia y rojo que hablan de mundos a los que el niño no tiene acceso. Hay también horas que se pasan volando, a veces por la tensión nerviosa de no querer salir a la pizarra, a veces porque las historias que los maestros cuentan llenan al niño de sueños. De vez en cuando, sabe cosas porque las ha leído en los tebeos. De vez en cuando, ve en los tebeos cosas que le han contado en las clases. Ya empiezan a no gustarle las matemáticas, y su mundo se divide entre la geografía y la historia. En las fiestas escolares, un poco por casualidad, se ha convertido en el recitador oficial de ripios a Domingo Savio y Mamá Margarita. No lo hace mal, pero todavía no se le ha pasado por la cabeza que algún día el niño de Samarcanda pueda convertirse en el niño que quiso ser poeta.
Aborrece ya las clases de gimnasia: el potro, el plinto, tener que dar la voltereta. Corre mucho en la calle, pero de algún modo esas carreras no parecen servirle de nada cuando tiene que enfrentarse a un cronómetro y a un señor con bigote y silbato al cuello. Es el mismo señor, con el mismo bigote, pero sin el silbato, el que les arenga en las clases de FEN, desgranando sin saber tampoco él muy bien lo que significa, toda la parafernalia de planes de desarrollo y leyes fundamentales del reino. Una vez, para pasmo de todos, el maestro del bigote se abrió la chaqueta y permitió que la clase viera la pistola que llevaba al cinto.
Hay un algo de inmoral en esa exhibición de palabras y de fuerza, pero el niño no sabe ponerle nombre todavía. Le asusta, le repele, sabe que en alguna parte hay una barrera invisible a la que no tiene acceso. Se siente vencido ya, sin saber que hubo una guerra.
Algunas tardes, cuando vuelve a casa con los deberes y la mochila al hombro, el niño de Samarcanda piensa que vive en una jaula, como el canario de la casa. Una jaula que también tiene echado un hule negro para que no entre el sol, para que el canario no cante.
El silencio de la casa se ilumina cuando por la noche vuelve el padre. Es un hombre pequeño y moreno, con el mismo bigote fino que lleva el Caudillo, aunque a él le sienta mejor, porque remeda a los galanes del cine a los que un día quiso imitar, siquiera en el porte: Mario Cabré, Alfredo Mayo, Jorge Negrete. Es también un hombre serio, o al menos al niño de Samarcanda se lo parece cada vez más. Lo quiere, lo teme, no comprende sus horas de silencio, sus momentos con la vista perdida, ese embobamiento del que se sacude a la fuerza antes de levantarse del sillón, echarse la chaqueta al codo e irse al bar de la esquina para volver todavía mucho más tarde, cuando Juan José ya está dormido, o en la cama, con una lucecita encendida porque tiene miedo no de la oscuridad, sino de quedarse ciego y no darse cuenta.
Es en su padre donde el niño de Samarcanda, más que en sí mismo, comprende que el tiempo existe. Sabe que está creciendo, que algún día será un muchachito, y después un hombre, pero todavía se resiste a creer que llegará un momento en que tenga otras aficiones, otras tendencias, otras necesidades más allá de lo que ahora mismo tiene cubierto: el sitio donde volver cada tarde, el desayuno caliente y la ropa planchada y limpia, el café con migotes de la merienda, el tebeo apaisado de la semana, los consejos cantarines de la madre y el silencio como de india apache de la abuela. En la cabeza de su padre, a su pesar, Juan José ha empezado a advertir vetas blancas en un pelo que antes fue brillante y negro, como de anuncio, y en las arrugas que se marcan cada vez más en su piel tostada por el sol y el andamio ha empezado a notar no el reguero de las sonrisas que antes le eran tan características, sino el surco inmisericorde de las horas que ya no vuelven.
Juan José no quiere que su padre se haga viejo. No quiere que su madre se haga vieja. No quiere que la abuela sea más vieja de lo que ya es, porque sabe qué viene después de la vejez, aunque a veces no haga falta la vejez para que venga. En la cochera de la esquina, venciendo el gusanillo y la trepidación, creyéndose Tom Sawyer, el niño de Samarcanda juega de vez en cuando a sentirse cochero de diligencias, enviado del Zar de todas las Rusias, conductor de caravanas. Y siempre mirando de reojo a la puerta que ha aprendido a sortear deslizando una tabla mal colocada o reventada por otros y, por supuesto, al brillo metálico del interior de los carruajes. Saber que a su espalda, justo detrás de donde él se sienta y juega y pillea y sueña se transportan ataúdes con su correspondiente cadáver dentro no hace sino llenar de emoción algo malsana (eso desde luego lo reconoce) las tardes de verano que se estiran como chicles bajo el sol del Estrecho, mientras espera que los otros miembros de la pandilla a la que no pertenece del todo regresen de la playa y tomen al asalto las plazas. A su padre no le hizo gracia descubrir que jugaba allí dentro y de la única bofetada que le pegó en la vida se encargó de que se le quitaran las ganas de seguir queriendo ser Tom Sawyer.
El padre es albañil. O no. Es más: es capataz de obra. Es el capitán de su cuadrilla, el que dice dónde va el ladrillo y dónde la argamasa, el que da la cara por los demás y el que, eso el niño no lo sabe, tiene que agachar la cabeza cuando vienen broncas. Es un hombre sensato, preocupado, que disfruta de un partido de fútbol o una corrida de toros, como disfrutan los mismos miembros de su cuadrilla que, de vez en cuando, alternan el palustre y el volquete con los trajes de luces y las monteras y los capotes. Todavía existe la afición al toro, y el niño de Samarcanda, entre sus muchos oficios previstos para el futuro, no descarta algún día dedicarse a ello, como tampoco descarta ser cirujano, futbolista, astronauta, espía doble o cantante yeyé. Con una sonrisa triste (porque de un tiempo a esta parte todas las sonrisas del padre parecen sonrisas tristes) Juan, el padre de Juan José, le dice que primero estudie y que se deje de tonterías, que ya no es un niño. El niño de Samarcanda, que se sabe niño todavía, se pregunta a veces qué quiso ser de niño su padre.
Lo ha visto en fotos, como también ha visto en fotos a su madre. Despistado, zampabollos, con las rodillas gruesas y los pantaloncitos muy largos, al contrario de sus propias fotos de pequeño, donde los pantalones le quedan siempre a la altura de la ingle, abultando el muslo. Él se ve simpático y calavera, con un cigarrillo en los labios ya desde muy jovencito. Ella, por contra, sale en las fotos con un algo de mártir, como una futura matrona romana que sabía que algún día dejaría de ser niña. En la foto de bodas que cuelga en el salón, junto a la Santa Cena de alpaca, se les ve a los dos más asustados que felices. Es posible que el padre quisiera ser futbolista, porque hay varias fotos donde posa con un puñado de amigos a la sombra del Peñón, todos sonrientes, agachados, alrededor de un balón de cuero que alguien sujeta con dos dedos. No tienen pinta de futbolistas, la verdad, sino de campesinos, de albañiles, y en las tres o cuatro fotos siempre hay alguno que tiene vendada la cabeza con un pañuelo blanco, una herida tan aparatosa que el niño de Samarcanda duda que sea auténtica.
El padre, de cualquier forma, machaca de continuo que no pudo estudiar como él puede estudiar ahora, y que era muy listo cuando tenía la misma edad que Juan José, y que tuvo que ponerse a trabajar muy pronto. Es un destino que espanta al niño de Samarcanda, que no sabe que en el fondo va a encontrar un destino similar dentro de diez años, pero la insistencia en que no malgaste la oportunidad que tiene lo único que consigue es que Juan José se evada en el mundo de los tebeos y las películas y la música esa tan rara que escucha de tapadillo cuando sintoniza la BBC, aunque no entienda ni papa de lo que dicen los locutores del otro lado de la frontera.
Por las conversaciones del padre, por los encuentros los domingos con otros vecinos en las mañanas de paseo, el niño de Samarcanda sabe que el de albañil no ha sido el único oficio de su padre, aunque es el oficio que él conoce desde que tiene memoria, y tiene memoria desde siempre. Por lo que ha podido ir uniendo de un comentario y de otro, de una exhibición de orgullo a otra, Juan, el padre de Juan José, ha sido vendedor de fruta, pescador, ha recogido fresas en Huelva y uvas en Jerez y Chiclana, ha ayudado a un matarife al que metieron en la cárcel porque mató al querido de su mujer, intentó ser mecánico pero nunca encontró tiempo para estudiar todo aquel lío de motores y palancas, hizo sus pinitos en un bar, trabajó en un almacén, y durante algún tiempo cruzó a Gibraltar en bicicleta para trabajar a sueldo de los ingleses. La bicicleta está todavía en la casa, en el patio, arrumbada y sin cadena, con la ruedas sin aire. Luego, poco antes de casarse, llegó lo del andamio. Y desde entonces no se ha atrevido a cambiar de oficio, porque ahora tiene a su cargo cuatro bocas.
El niño de Samarcanda, que se sabe pobre, no puede imaginar en el fondo qué es la verdadera pobreza. Vive en un mundo donde no le falta leche, ni galletas, ni helados en verano ni pan con chocolate (es un niño goloso y eso le va a pasar factura pronto en los dientes), va a clases y aprende, sabe que en el horizonte de deseos de su madre está, cuando termine el luto, poder comprar a plazos una tele. Pero el padre, muchas veces, no viene de humor de la obra. Es la obra, siempre, en singular, aunque Juan José sabe que la obra no es la misma, o que la obra cambia cada tres o cuatro meses. La cuadrilla, de vez en cuando, se desmiembra: uno de los obreros más jóvenes, todavía con los sueños sin domesticar, decide echarse al monte, y el monte se llama Francia o Alemania. De vez en cuando, por suerte muy de vez en cuando, el padre del niño de Samarcanda vuelve a casa con los ojos enrojecidos por el llanto, y entonces no hay quien le hable ni quien se le acerque, y murmura y maldice y se caga en la puta madre del demonio y dice que tendría que buscar otro oficio donde no se jugara el cuello ninguno ni se llevara por delante a nadie la maldita obra. Es entonces cuando el niño de Samarcanda comprende que ha habido un accidente y algún miembro de la cuadrilla se ha caído de un andamio y que ha muerto o está grave. Es entonces cuando un nuevo miedo asola las noches de Juan José, porque ahora ya tiene edad de preocuparle que algún día pueda pasarle algo así a su padre.