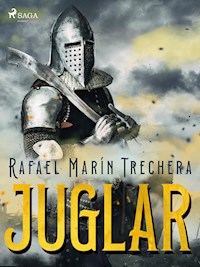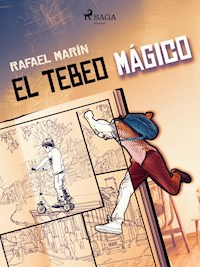Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Única colección de relatos que recoge algunas de las piezas breves más icónicas de Rafael Marín, autor señero en la literatura de género en España. En esta antología se incluyen historias de misterio, fantasía, terror, ciencia ficción y, sobre todo, de una imaginación desbordante que abarca más de treinta años de carrera.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rafael Marín Trechera
Piel de Fantasma
Saga
Piel de Fantasma
Copyright © 2010, 2021 Rafael Marín Trechera and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726782998
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Rafael Marín es uno de esos individuos más grandes que la vida. Cuando le conoces, quedas impresionado por lo que tiene de fuerza de la naturaleza: esa capacidad de opinar y argumentar sus opiniones que le hubiera convertido, si su vida hubiera seguido otros derroteros, en un contertulio ideal de cualquier mesa de análisis (y que ahora está desplegando en sus colaboraciones en prensa). Con el detalle añadido de que es uno de los nuestros: su friquismo es enciclopédico, y las más peregrinas de sus observaciones resultan estar inquietantemente bien fundadas. Con el trato, emerge otro rasgo que resulta menos evidente pero que le acaba definiendo creo que con mayor precisión: su carácter bonancible, liberalmente tolerante. Podrá decepcionar a los que esperen de él adhesiones férreas y ultramontanas, pero lo cierto es que ha conseguido una alquimia muy específica y extraordinariamente rara: ser firme en sus convicciones sin caer en lo atrabiliario. Será por eso que es muy difícil enfadarse con él. Será porque es profesor, y será porque es de Cádiz.
A Rafael Marín tuve el placer de publicarle muy tempranamente en mi carrera; no en la suya, que ya supera el cuarto de siglo. Con varios de los relatos aquí incluidos fue uno de los pilares del esfuerzo más sostenido de publicación de narrativa fantástica en castellano que ha habido en los últimos años, las antologías Artifex, que coedité con Julián Díez. Todavía recuerdo la emoción de presenciar cómo un escritor que ya llevaba mucha guerra encima y que había tocado palos muy diferentes (sus novelas Lágrimas de luz o La leyenda del Navegante son hitos en la historia trágico-épica del fantástico español; su Iberia Inc., otro tanto en la del tebeo de superhéroes autóctono) encontraba una voz nueva y al mismo tiempo perfectamente reconocible, más suya que nunca, para narrar una fantasía más nuestra que nunca. Tras haber arrastrado una cierta esquizofrenia durante años, con extremos tan dispares como la autobiografía intelecto-sentimental El anillo en el agua, por un lado, y los relatos de superhéroes como “Ragnarok en las playas de Ítaca”, por otro, alcanzó una síntesis espléndida en cuentos como “La canica en la palmera” y, sobre todo, “La piel que te hice en el aire”.
El detonante de este hallazgo fue, sin duda, la escritura febril e ilusionada de la novela actualmente titulada Detective sin licencia, cuyo título de trabajo, quizá más descriptivo, era Con la memoria partida: las andanzas de Torre, un ex boxeador amnésico por el Cádiz de hoy mismo, al hilo de la investigación de un caso criminal y, esto es lo importante, narradas a través de un flujo de conciencia donde se vertía toda la personalidad, el folklore, la miseria y la grandeza de una cultura. Rafael Marín era el médium, no el autor, de esa voz torrencial, y desde que la encontró ha visto que la puede apagar y encender a voluntad. Fruto de esta liberación son casi todos los cuentos aquí recogidos: aunque en su mayoría no comparten el registro exacto de aquella novela (la excepción es “El último suspiro”), no me cabe duda de que la explosión que ésta supuso cambió para siempre la relación entre el escritor y su texto, inaugurando la madurez del estilo de Rafael Marín.
Desde entonces, puede decirse francamente que ha hecho lo que le ha dado la gana, porque podía permitírselo. Escribió una segunda novela de Torre, Los espejos turbios, y una novela holmesiana, Elemental, querido Chaplin, y una novela histórico-fantástica, Juglar. Tiene varias novelas iniciadas, alguna muy encaminada ya, y un blog, y una columna en La Voz de Cádiz, y hasta un best seller en germen (cuando le apetezca ponerse a ello) en el relato “Son de piedra”. Dondequiera que se dirija en el futuro el torrente llamado Rafael Marín, estoy seguro de que merecerá la pena seguirlo.
Luis G. Prado
BIBLIÓPOLIS
-a Carlos Aranda
La ciudad se alzaba contra el cielo, abarcando la línea entera del horizonte. Aunque no había ningún sol a la vista, el aire estaba iluminado de un curioso tono cárdeno, y las torres, almenas, catedrales y minaretes resplandecían como las uñas de una mano de mil dedos que se extendiera sin un asomo de súplica contra las alturas. De vez en cuando, una ráfaga de viento arrastraba por las esquinas un olor dulzón que Alexander Wilberforce había acabado por identificar con el de la tinta.
El silencio era asombroso. Ni siquiera sus pisadas sobre el suelo de mármol arrancaban un eco que indicara a alguien de su presencia. Toda la ciudad, en efecto, parecía esculpida en mármol. Toda ella tenía la misma iridiscencia blanquecina, aquí espolvoreada de índigo, allá de oro.
Era la segunda vez que tenía el mismo sueño.
Reconocía la ciudad de la visita anterior. La impresión de sorpresa y misterio vivida entonces había sido, pese a las penosas circunstancias en las que despertó, demasiado fuerte para que pudiera olvidar el impacto de aquella arquitectura desconocida, de aquel ambiente mágico y melancólico, casi etéreo.
Había vuelto al mismo lugar que había soñado hacía ya casi seis meses. La ciudad parecía desierta, abandonada entre un rezo y el siguiente, o quizá preparada para ser habitada de un momento a otro, como una mesa que se adorna a la espera de que lleguen los invitados y se queda mientras sola y completa hasta que el timbre suene, suspendida en el tiempo.
Cansado de vagar por entre las calles vacías, subió una escalinata. La puerta de la mansión no estaba cerrada. Bastó empujarla un poco para que se abriera sin chirriar siquiera. Alexander dio dos pasos, siguiendo la bravura de su sombra. Alzó la cabeza y contempló el interior del edificio.
Libros. No había más que estanterías, de abajo a arriba, repletas de volúmenes encuadernados. Pasó una mano por los más cercanos, pero en sus dedos no se marcó la esperada línea de polvo.
¿Una biblioteca? El olor a tinta y papel era absorbente, pero no bastaba para explicar el aroma que inundaba la ciudad entera. Siguiendo una corazonada, Alexander Wilberforce dio media vuelta, bajó las escalinatas, continuó dos edificios calle abajo, y entró en otra casa.
Libros también. Estanterías llenas de ellos, del suelo al techo, pulcramente ordenados, montando guardia como los soldados de un turno eterno. Parecía que ni siquiera en sueños podía librarse de su mala conciencia. Libros. Lo que más amaba en el mundo, quizá. Lo que en estos momentos más aborrecía.
Escogió uno al azar. Lancelot y Guinevere, de William Shakespeare. Parpadeó. Ese libro no existía, que él supiera. Miró el título de al lado. El retorno de Falstaff. El bardo de Avon no había escrito esas obras. Dios santo, los delirios del alcohol también eran patentes dentro del sueño.
Fue repasando otros libros, otros edificios. La ciudad con la que soñaba, era consciente de ello, parecía ser una suerte de gigantesca biblioteca. Y los libros que había almacenados en ella... El hombre que fue miércoles, Muerte en el Támesis, Los primeros hombres en Marte, La llama de Orfeo...
Algunos autores eran familiares. Incluso conocía personalmente a varios de ellos. Otros siempre serían para él unos auténticos desconocidos. Pero una cosa era segura: ninguno de los libros contenidos en esta ciudad había existido, o existiría nunca.
Otro loco impulso, e impelido por la lógica de la irrealidad entró sin seguir pauta ninguna en una nueva edificación. Buscó su nombre entre los estantes, con el corazón latiéndole desbocado, el pulso en las sienes nublándole la visión.
Y allí estaban, como sabía que debían estar. Tan ordenados y silenciosos como los libros de cualquier otro escritor. Burlándose de él, retándolo. Cerrados, clasificados, un misterio inalcanzable.
Sus propios libros.
No, nada de eso. Los libros que había perdido en su mente confusa. Las obras que no cobrarían vida jamás.
El sollozo fue tan grande que despertó, escapando contra su voluntad de la trampa del sueño.
* * *
Hacía al menos cinco años que Alexander Wilberforce no acudía a la casa de Grove End Road. Hundido en la ciénaga de su propia vida, resultaba difícil darse cuenta de que, más allá de las cuatro paredes de su cuarto, fuera de los oscuros sótanos en los que habitaba el opio o las cantinas de mala nota donde ahora le conocían por su nombre, el mundo victoriano empezaba a asomarse tímidamente a un nuevo siglo.
Sir Lawrence Alma-Tadema (porque, hacía apenas un año, el genio holandés había sido nombrado caballero) se codeaba con su habitual desparpajo entre las máscaras y togas, vestido de emperador romano, como era su gusto. Allí estaban Enrico Caruso, discutiendo de música con el maestro Tchaikovski, y Angela Thirkell, la novelista nieta de Burne-Jones, y el joven Winston Churchill, el héroe del momento tras su servicio como corresponsal de guerra en Sudáfrica, recién elegido miembro del Parlamento. Y hasta el pirata español a quien Churchill había conocido en Cuba, el oficial que había desertado para unirse a los rebeldes de Martí.
Vestido con una levita oscura, ojeroso, con las manos temblorosas y una pincelada de espanto en la mirada, Alexander Wilberforce se sabía absolutamente fuera de lugar en este palacio construido a capricho del exquisito gusto del pintor. Notaba en su espalda las miradas de sorpresa, de burla y hasta desprecio de los otros asistentes a la fiesta. Sí, era él. Qué descaro aparecer ahora después de haber sido abandonado por su esposa y sus hijos. ¿Has visto sus ojos? ¿Está borracho? ¿Está loco?
Lady Laura, la esposa del anfitrión, lo recibió amablemente, con compasión, pues era una de las pocas personas que conocía la verdad de su situación y no se entretenía en echarle en cara sus desgracias. Poco después, el mismo Alma-Tadema se acercó a saludarlo. El aspecto de Alexander era tan desesperado que Sir Lawrence no tuvo que hacerse rogar dos veces antes de pasar con él a su estudio privado, bajo la cúpula de aluminio que tanta luz podía prestar a los cuadros del artista.
—El mármol... —empezó a decir Alexander, turbado, como un niño que quiere explicar a su progenitor el secreto del pájaro ensangrentado que lleva en la mano—. Sir Lawrence, el mármol... ¿De dónde saca la inspiración para pintar con esa luminosidad el mármol?
Alma-Tadema frunció el ceño, sin comprender. ¿Le había suplicado un segundo antes poder conversar a solas para preguntarle eso?
—De un club de Ghent —replicó sin pestañear—. Lo sabe todo el mundo. Me gustó su sala de fumadores.
Alexander no reaccionó inmediatamente. Tan sólo se pasó una mano por el rostro.
—Esa es una versión —añadió el pintor—. Hay quien afirma que mi maestro, Leys, dijo que el mármol de mis primeros cuadros parecía queso, y que dediqué mi vida a partir de entonces a dominar la técnica de reproducirlo en lienzo.
Alexander asintió. Entonces escupió la pregunta, a bocajarro.
—¿Ha visto alguna vez la ciudad?
Alma-Tadema parpadeó, nuevamente sorprendido.
—¿La ciudad? —preguntó con su cargado acento holandés; no lo había perdido todavía, ni lo haría jamás, a pesar de los muchos años que llevaba viviendo en Inglaterra—. ¿Te refieres a Londres?
Alexander negó con la cabeza.
—Es una tontería, Sir Lawrence. Yo... He soñado dos veces con una ciudad de mármol. Un mármol único, luminoso, como el que sólo usted sabe retratar. La llamo Bibliópolis.
Alma-Tadema guardó silencio, entornando los ojos.
—Está llena de libros —continuó el escritor—. Pero tiene una luz, un tono especial... Como sus cuadros. He soñado con esa ciudad y pienso que usted ha estado allí. Se parece tanto al escenario donde pintó a Rowena...
Alma-Tadema se sirvió una copa de whisky escocés. Se le veía extrañamente incongruente, disfrazado de emperador y con una bebida de aquellas características en la mano. En el salón, alguien había empezado a tocar el piano, y la voz imposible de Enrico Caruso se alzó como un pájaro que saborea la pasión de no estar enjaulado.
—¿Bibliópolis? —murmuró—. Yo nunca la habría llamado así. No vi ningún libro, por lo menos.
Alexander se puso en pie de un salto.
—¿Entonces es verdad? —jadeó—. ¿Existe? ¿Ha estado usted allí?
—Sólo una vez —reconoció el anciano pintor—. Poco después de instalarme en Antwerp con Louis de Taye, mi amigo arqueólogo. Lo achaqué al ambiente que me rodeaba, a la fascinación contagiosa de Louis por las cosas antiguas. Pero todavía recuerdo ese sueño, cada día, frente al lienzo. En cierto sentido, podríamos afirmar que mi primera inspiración vino de ese sitio.
—Pero no ha necesitado volver allí.
—No —contestó Alma-Tadema, sincero—. ¿Se puede volver conscientemente al mismo sueño?
—Es preciso que así sea, Sir Lawrence. Tengo que regresar a Bibliópolis. Tengo que leer esos libros que nunca he escrito. Tengo que saber de qué otra forma podría haber sido mi vida o me volveré loco.
* * *
El naufragio de su presente lo había secado de inspiración. O viceversa. Resultaba imposible marcar dónde su mala cabeza como esposo y padre se diferenciaba de su nula capacidad para escribir ya historias decentes, para emborronar páginas en blanco con algo que no fueran tartamudeos propios de un borracho.
Muchas veces pensaba que había nacido demasiado tarde. Quizás los libros que todavía soñaba con poder escribir se habrían encuadrado mejor dentro de la corriente que habían liderado Dante Gabriel Rosetti y sus medievalistas compañeros varias décadas atrás. Era posible. La fascinación por la oscuridad, por la belleza sensual de un mundo no controlado por el academicismo, la libertad de reinventarlo todo y destrozarlo todo si tal cosa apetecía. Vivía en una sociedad inmovilista que se escandalizaba de cualquier intento por provocarla y abrazaba con igual entusiasmo esos intentos pueriles de socavar sus cimientos... Para Alexander Wilberforce la vida y la literatura, durante muchos años, habían sido una suerte de juego donde su cabeza y su ingenio se enfrentaban a lo establecido y no importaba nada que un resbalón o un golpe contra los muros de contención de la moral victoriana pudieran acabar por costarle el cuello.
Vivir a la sombra de Oscar Wilde tenía su ración de peligro, de excitante búsqueda de lo perverso. Ya en sus correrías con el irlandés, Alexander era consciente de que jamás estaría a la altura de su amigo. Wilde transgredía mucho más lejos, con mucha más soltura e ironía de lo que él podría soñar (soñar, nada menos). Al lado del genio, Alexander se contentaba con ser un mero lazarillo, un alumno aventajado del gran maestro. Ahora, en el albor del nuevo siglo, la flexibilidad de la sociedad victoriana había contraatacado y Oscar consumía sus tristes días en París, después de haberse agotado como escritor y como hombre en los trabajos forzados de Reading Gaol.
La pendiente por la que Alexander Wilberforce había caído no había sido tan espectacular, pero no por ello resultaba menos dolorosa. Horas de insomnio y alcohol, perdido entre las líneas esbozadas de una infinita página en blanco. Callejas de olor a carbón y personajes siniestros que, en su inconsciencia, soñaba con retratar con el espejo deforme de un Dickens. Rowena gimiendo su soledad, su abandono. Los niños llorando sin comprender las ausencias del padre, sus arrebatos de mal humor, el lento hundimiento en la desesperación y el desengaño.
Alexander Wilberforce había perdido la inspiración. Se había quedado sin palabras, sin historias que contar, sin vivencias que embellecer o emborronar. Llevaba cinco años al pairo, encallado contra la pluma seca y el libro abandonado, incapaz de coordinar dos frases que tuvieran sentido.
Alexander Wilberforce, hundido en su misma desesperación, había perdido la capacidad de escribir, de mentir con arte y sin sonrojo. Había olvidado la simple habilidad de transponer sobre un papel la química indescriptible de los sueños.
* * *
Al principio quiso volver a Bibliópolis sólo por extasiarse con lo que pudo ser y no había sido. Anhelaba tocar aquellos libros que no escribiría, oler sus páginas jamás abiertas, palpar una realidad inexistente a la que nunca iba a tener acceso.
Probó con drogas, probó con alcohol, probó con auto-sugestión y mesmerismo. Nada parecía servirle. El láudano quemaba. La absenta lo hería. El whisky barato le encharcaba la mente. El opio le entumecía los párpados.
Pero tenía que haber un camino de regreso. Si Alma-Tadema había entrevisto la ciudad, aunque sólo hubiera sido en una ocasión, si él mismo la había visitado ya dos veces, eso significaba que la ciudad existía, estaba a su alcance. Sin duda otros escritores, otros poetas o artistas también habían soñado con sus torres de mármol. Había un camino de llegada, y sólo tenía que descubrirlo.
Tenía que encontrar la puerta de los sueños para acceder a aquella ensoñación. Era un laberinto sin Ariadna, vuelta tras vuelta, su inconsciente luchando contra la débil fortaleza de su cuerpo.
Invirtió días. Consumió semanas. Desgranó meses enteros. En el fondo, sabía que no podría sobrevivir si aquella búsqueda abarcaba años.
Cuando abrió los ojos lo primero que advirtió fue el olor de la tinta fresca, el cálido viento de la inspiración entre los capiteles de mármol.
Bibliópolis. Su ciudad. Otra vez había llegado.
* * *
Ahora que por fin estaba aquí, quemados corazón y nervios en el empeño, pudo maravillarse a sus anchas del espectáculo de los libros propios que esperaban ser abiertos para indicarle cómo podría haber sido otro presente ajeno. Contó apresuradamente los lomos de cuero. Quince, veinte, treinta libros tal vez. Todos cerrados a cal y canto, inalcanzables en el mundo real.
Pero perfectamente asequibles en el delirio de su sueño. Estiró la mano hacia uno de ellos. La desvió en el último segundo y sacó del estante el que, según parecía, era el primero de todos. Lo abrió, pasando páginas como quien cuenta latidos. Empezó a leer, alborozado, ensimismado. No había duda, era su voz escrita en el papel, era su propio cántico extraviado.
Si tan sólo pudiera llevarse el libro al mundo consciente, si pudiera robarlo de este lugar y encontrarlo de pronto sobre su mesa, bajo su pluma...
Leyó frenético, tratando de memorizar cada palabra, cada personaje, cada metáfora y cada tropo.
Despertó y no hizo caso a la quemazón de sus entrañas, ni a la sequedad de su boca, ni a la resaca. A tientas en la habitación a oscuras buscó un quinqué, abrió el cuaderno en blanco, humedeció la pluma y empezó a escribir. Palabra por palabra. Lo que acababa de leer al otro lado del tapiz del sueño, la misma historia que en Bibliópolis vivía muerta por no haber nacido en esta otra ciudad de madera y humo. Consumió la memoria de lo experimentado, rasgó el panel de lo imposible. Había convertido la ciudad de los sueños no en una biblioteca abierta a los mil vericuetos de la imaginación, sino en una librería de la que podía servirse, cliente y a la vez creador, consumidor y fabricante.
Agotado, enfebrecido, con los ojos empañados de lágrimas, se tumbó de nuevo en la cama horas después. Fijó como antes la mente en una nube imaginaria, y contó desde mil hacia abajo, despacio. Ahora supo que, al dormirse, encontraría el camino perdido, la carretera hacia la inspiración, la senda hacia Bibliópolis.
* * *
Esa fue la rutina de su existencia a partir de ese momento. Alexander Wilberforce se había convertido en un ladrón de sí mismo. Dormía, soñaba con el mármol bendito de la ciudad de los libros, leía voraz lo que podría haber escrito en otra realidad menos maldita, y después despertaba a esa realidad evitada con las palabras frescas en la memoria, y las anotaba sobre el cuaderno amarillo antes de que se perdieran de nuevo en los laberintos inexplorados del misterio.
Descubrió que las páginas leídas en un sueño, una vez escritas en el plano real, se borraban como por juego de magia del libro que estaba saqueando. Y el libro también, una vez terminado, una vez copiado entero, desaparecía de su hueco en los anaqueles, como si nunca hubiera existido, porque ahora ya existía. La transición estaba hecha. Si en Bibliópolis sólo se alojaban los libros que jamás habrían de existir, era lógico que se borraran de la no-existencia cuando el baile de la pluma contra el papel apuntalaba su esencia por escrito.
Alexander Wilberforce consiguió publicar algunos de esos libros que robaba cada noche al mundo de los sueños. Otros varios, copiados ya, no lograron encontrar editor, ni ser representados en un escenario. Daba lo mismo. La edición no era importante. Fijarlos por escrito era cuanto le apetecía ya. Su vida se había reducido a dormir y despertar, escribir y volver a soñar, explorar las historias y saborear las palabras que, sí, en efecto, tenían un regusto propio, como el aroma de un perfume familiar que se cruza en la calle a tu paso, como el color que tiene la infancia en los recuerdos. En aquellas historias, en aquellas composiciones, Alexander a veces reconocía la inspiración, por no llamarla de otra forma, la chispa que no prendió ningún incendio creativo en su cerebro consciente. Como los niños que jamás nacerían, aquellas ideas se habían ido desarrollando por sí mismas, hasta aparecer en el limbo que era Bibliópolis.
Y ahora él había tenido la suerte de encontrar el acceso a aquel tropel de vida propia que saboreaba con afán de lector desconocido. Londres se iba haciendo más irreal, más pesadillesco cada día. En una ocasión, cuando regresaba tambaleándose de entregar un nuevo manuscrito robado a su editor, se enteró de que la reina había muerto y una época entera desaparecía con ella, pero no le dio al suceso ninguna importancia.
* * *
En algún momento de alucinada malicia, por experimentar, trató de saquear un libro ajeno. Shakespeare, Byron, incluso su amigo Oscar Wilde tenían en Bibliópolis su buena porción de obras no escritas. La tentación fue demasiado fuerte. ¿Quién no habría hecho lo mismo?
Abrió un libro que no le era propio, lo leyó, memorizó como hacía siempre sus palabras...
Y fue incapaz de reproducir una sola línea cuando despertó. No recordaba nada. Las obras nunca escritas de los otros escritores estaban a su alcance solamente dentro del sueño. Él no tenía derecho a rescatarlas a la vida, le estaba prohibido.
Para Alexander Wilberforce, consumido ya en el robo de su propia obra, enflaquecido como un cuchillo, incluso fue un alivio.
* * *
Si Bibliópolis era en efecto una biblioteca, nunca vio Alexander bibliotecario alguno, ni encorvado librero que sacudiera el polvo de los estantes infinitos, ni señor de los sueños que vigilara sus puertas, ni pálido dios o demiurgo que contemplara desde una nube la colección de volúmenes de la que pudiera ser hipotético guardián.
Tampoco encontró, durante mucho tiempo, a nadie más en el mundo del sueño. En una ocasión, un sonido extraño lo hizo acercarse a una ventana, interrumpiendo la memorización y la lectura, y apenas atinó a contemplar, durante una leve milésima de minuto, a una extraña cama de patas larguísimas que parecía cabalgar sobre la ciudad, desbocada, con un niño de pelo muy negro aturdido en lo alto. Fue una visión fugaz, un parpadeo, casi el revoloteo de la página de un diario. Y nada más.
A veces atisbaba sombras, roces en los pasillos, pasos silenciosos en otras dependencias y otros cuartos. Escritores como él, sin duda. Gente que entraba casualmente en Bibliópolis, perdidos en la madeja confusa de los sueños sin guía. Pero jamás llegaba a ver claramente ni a hablar con ninguno de ellos. Eran como fantasmas que estuvieran condenados a vagar eternamente por una mansión oscura, sin encontrar un semejante que compartiera su destino.
Por eso se sorprendió tanto cuando, de improviso, al aparecer en uno de sus viajes, halló a un hombre copiando uno de sus libros.
* * *
Saltó sobre él, un acto de violencia y fuerza que no podría haberse repetido en el mundo real, donde apenas tenía ya vigor para levantarse vacilante de la cama y marcar con dedos temblorosos las palabras sobre el papel. El desconocido y él rodaron por el suelo de mármol, y el libro quedó suspendido en el aire, flotando, con las páginas abiertas.
—¡Ladrón! —gritó Alexander, tan fuera de sí mismo que por un instante no se reconoció en los gestos, anulada toda lógica por la posibilidad ahora presente de perder una posesión que se le volvía etérea ante la sólida presencia de este intruso—. ¡Maldito ladrón! ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué intenta robar? ¡Ese libro es mío!
Su contrincante era un hombre joven, moreno, vestido de forma extraña, con colores que el propio Oscar habría encontrado estrafalarios. Se quitó como pudo los dedos de Alexander de la garganta mientras negaba con la cabeza.
—No —jadeó—. Se confunde usted. Ese libro lo voy a escribir yo.
Alexander se incorporó, regresó junto al libro, lo cazó al vuelo en el aire y lo cerró, mostrando la portada al joven de pelo oscuro. Temblaba de una forma como nunca había temblado a este lado de la consciencia, como sólo temblaba ya, lo intuía, mientras se esforzaba por marcar con la pluma la huella de su paso por este sitio.
—Este soy yo —aclaró—. ¿No lo ve? Alexander Wilberforce. Yo soy el autor de este libro. El no-autor, en realidad, hasta que consiga llevármelo de este mundo de sueños. Ya he intentado eso que usted mismo intenta ahora... Pero créame, no funcionará. No recordará una sola palabra de lo que hay aquí escrito cuando.... cuando despierte.
El joven le quitó el libro de las manos, con un gesto no carente de amabilidad, sin brusquedad ninguna. No había sensación de contraste que tuviera peso alguno en el mundo de los sueños.
—Ya he copiado los tres primeros capítulos de esta historia —explicó—. Compruébelo. ¿Ve? Las primeras páginas están ya en blanco.
—No puede ser —negó Alexander—. Es imposible. Alexander Wilberforce...
El joven de pelo oscuro sonrió.
—Soy yo —dijo, señalándose—. Al menos, soy yo también. Ese es mi nombre. Alexander Wilberforce... segundo.
El escalofrío que recorrió a Alexander fue tan grande que despertó contra su voluntad, empapado de lágrimas, anudado de nervios.
* * *
Por mucho que lo intentó, jamás consiguió volver a cruzarse con su homónimo. La conjunción de casualidades que los habían puesto en el camino mutuo no volvió a repetirse. Pero Alexander tuvo tiempo de sobra para meditar sobre lo que había sucedido. Y para comprender sus temibles consecuencias.
Recordaba como si acabara de verlo el rostro del muchacho, sus extrañas ropas, su curioso acento. Sí, hasta se le antojó reconocer en el azul grisáceo de sus ojos un recuerdo de Rowena, su ex-esposa. Era muy posible que aquel muchacho fuera, no su hijo, pues sólo tenía a Harold y Elizabeth y sin duda jamás sería padre de nuevo, sino su nieto. O su bisnieto.
Se sintió lleno de tonto orgullo. Dentro de varias generaciones, alguien de la familia rota seguiría sus pasos. Echó un vistazo a los libros marcados con su nombre y entonces comprendó la dura realidad que, paradójicamente, le anunciaba el mundo del sueño.
De todos aquellos libros escritos por Alexander Wilberforce, algunos, varios, quizá muchos, no serían escritos por él, sino por el joven del pelo oscuro. Pese a su aparente infinitud, la biblioteca de la ciudad de mármol también tenía sus límites. Los frutos de la inspiración que aquí robaba algún día, para él, quedarían secos.
* * *
Tras el encuentro con el otro Alexander Wilberforce su vida se volvió más frenética, más febril, si en efecto hubiera habido un pequeño remanso de tranquilidad tras el conocimiento forzado con las ideas y estilos que hallaba en los libros robados. No se volvió un autor de éxito, ni le interesaba. Era más importante justificar su existencia dando salida a todo aquel material maravilloso, fuera malo o fuera bueno.
Su salud continuó resintiéndose y quizá por ello, en ocasiones, cuando abría los ojos al sueño no aparecía siempre en la sala donde se hallaban sus libros (o los libros escritos por todos los Alexander Wilberforce que pudiera haber extendidos hacia el futuro), sino en otros rincones de Bibliópolis, otras cámaras de tesoros igualmente ocultos.
Una de aquellas veces encontró a una figura contemplando un libro. Podría haber sido su joven heredero, pero a primera vista advirtió que se trataba de un hombre diferente. Se acercó a él. El desconocido se volvió y le saludó con un gesto, como si no encontrara extraño que dos mentes separadas quizá por el tiempo y el espacio se toparan de repente en los pasillos del sueño.
—¿Un libro suyo? —preguntó Alexander.
El desconocido asintió.Tenía las cejas muy pobladas, en arco, y arrugas en la cara, y un brillo extraño en la mirada, entre el cinismo, la desesperación y el hartazgo.
Alexander se acercó y miró por encima del hombro del desconocido. El libro era grande, como un atlas, impreso en brillantes tonos grises y negros.
—Oh, no es usted escritor —comentó Alexander.
—No —repuso el desconocido—. Soy fotógrafo. Me llamo Capa, Robert Capa.
—¿Todos estos libros son suyos? —Alexander indicó con la mano la estantería ocupada por ese apellido. El fotógrafo negó con la cabeza.
—Espero que no.
—No le entiendo. ¿No viene usted aquí en busca de inspiración, como yo, como todos?
—Soy corresponsal de guerra —explicó el fotógrafo; por su acento, Wilberforce creyó atisbar un origen balcánico—. Estos libros recopilan las fotografías que podría tomar un día.
Alexander contempló el libro. Las imágenes mostraban carros de hierro avanzando sobre prados de tulipanes, niñas asiáticas destrozadas en campos de arroz, milicianos derrumbándose bajo el impacto de balas veloces que la cámara había vuelto eternamente invisibles.
—Usted lo tiene más fácil —dijo Capa, mientras encendía un cigarrillo—. Bucea en lo que podría existir, y lo crea, alterando causa y efecto, origen y destino. Pero yo... Si quiero tomar esa foto, he de salir a la realidad a buscarla. No puedo llevarme el recuerdo de aquí. Y buscar esa realidad será provocarla. ¿Merece la pena cazar esa foto, sabiendo que la pequeña asiática morirá para que este libro exista? Ya he visto bastantes guerras sin salir a forzar su creación. No, estos libros nunca serán míos. No quiero impresionar mis negativos con todos estos horrores. Me bastan ya los que he fotografiado en la realidad, al otro lado.
Se borró ante los ojos sorprendidos del escritor, despertando de este encuentro imposible. Fue así como Alexander Wilberforce comprendió que Bibliópolis podía tener muchas caras, tantas facetas como colores el mármol. Lo que para unos hombres era una ciudad de sueños, para otros, como Capa, podía convertirse en un mundo de pesadillas.
* * *
Ni siquiera los libros no escritos eran infinitos. Lo había sabido después del encuentro con su descendiente, lo notaba en los volúmenes que, con su nombre, se extendían en su porción de biblioteca. Había abierto alguno de ellos y no se reconoció el estilo. Ni siquiera entendía la mitad de las palabras, ni la organización de los personajes, ni la estructura de la trama. Supo que, en algún momento determinado, la inspiración que hallaba en Bibliópolis se le agotaría, reservándose para otro escritor. Lo certificó el día que, al coger un nuevo ejemplar para iniciar la lectura memorizada, descubrió que ya no se trataba de una obra de teatro, ni una novela, ni siquiera un ensayo. Era una autobiografía.
Empezó a leer. Despertaba tosiendo y empezaba a copiar. Y volvió a vivir brevemente, desde el papel, su propia vida de fracasos, y comprendió que tal vez no habría necesitado visitar Bibliópolis si en vez de encerrarse en sí mismo y su miseria hubiera salido allá afuera, al Londres ya edwardiano que ofrecía los frutos de la vida como un jugo de manzana fresca.
Supo que aquel sería el último libro que escribiría cuando, en Bibliópolis, el olor del mar se superpuso al rastro de la tinta.
* * *
Alexander Wilberforce apagó el ordenador y se frotó los ojos, cansado. Costaba tanto trabajo concentrarse últimamente que casi deseó no tener un plazo de entrega tan ajustado para terminar su última novela, un presunto best-seller de segunda que posiblemente acabaría siendo lectura del metro entre Camden Town y Victoria.
Se ganaba moderadamente bien la vida escribiendo basura, jamás había sentido remordimientos por desperdiciar su talento en libritos de poca monta, por mucho que ahora sus profesores de Cambridge le escribieran de tarde en tarde recordándole la tradición literaria a la que pertenecía y las promesas que su precocidad como escritor había creado en ellos.
Pero de un tiempo a esta parte no era feliz. Se sentía incompleto. Asegurado su sustento, empezaba a acariciar la idea de escribir obras más ambiciosas, menos dedicadas a ser comida rápida de un público que a lo mejor estaba compuesto por amas de casa aburridas o adolescentes de pelo grasiento.
La culpa la tenía la autobiografía del viejo. La había reencontrado hacía poco, al rebuscar en los archivos de la biblioteca familiar. Tuvo que haber sido todo un elemento. Borracho, drogadicto y escritor. Tres cualidades capaces de desanimar a cualquiera.Para que luego dijeran que la decadencia del Imperio empezó con Syd Vicious. Nunca había sido un grande entre los grandes, como tampoco lo sería él, pero había consumido sus últimos años escribiendo sin parar, rendido como un poseso a la maldición insobornable de la literatura.
La autobiografía, escrita con letra cada vez más temblorosa sobre un ajado cuaderno de tapas amarillas, ni siquiera terminaba. Su homónimo antepasado sin duda se había vuelto loco y terminó reventado contra el papel, con la pluma en la mano y la botella a la vera. Pero fue feliz escribiendo, acariciando la idea de negarse a la vida y entregarse a los libros como una especie de sueño febril que al final acabó por llevárselo a la tumba. En los garabatos de su letra se repetía un extraño nombre. Bibliópolis.
Pobre diablo. En el fondo, qué hermoso era haber muerto de esa forma, con la vida destrozada pero volcado a un ideal, aunque fuera falso. Habría sido divertido conocerlo.
Y aquí estaba él ahora, repitiendo sin aureola romántica el oficio del abuelo victoriano, aunque sin su interesante círculo de amigos, sin su doctrina. Había conocido a Alma-Tadema, Churchill, Bernard Shaw, Lilly Langtry y Oscar Wilde. Él no pasaba de cruzarse alguna vez por Charing Cross Road con Jack Womack o Neil Gaiman.
Acababa de empezar un nuevo siglo. Un nuevo milenio, en realidad. Alexander Wilberforce recogió los papeles que le escupía la impresora láser. Los revisó en busca de alguna errata que el corrector ortográfico hubiera pasado por alto. Como siempre, un plural mal colocado. Trazó una rápida "s" a bolígrafo. Apagó la luz y se retiró a su cuarto. Quizá mañana terminaría la nueva novela. Si no, pasado sería otro día.
Le dolía la cabeza. Buscó una aspirina. No encontró ninguna. Pensó darse una ducha fría pero el hielo de enero lo desaconsejó. Se metió en la cama, y fumó un cigarrillo a oscuras.
Entrecerró los ojos y antes de quedarse dormido recordó de nuevo al viejo. Sin darse cuenta, se fue fundiendo en el sueño, agotado, con los párpados lastimados por los píxeles del ordenador.
Primero fue el olor a tinta. Luego, las columnas de mármol se fueron alzando ante sus ojos cerrados, una a una, como cerrojos descorriéndose, como faros iluminando la noche hacia puertos de ensueño, a ciudades de magia, misterio y maravilla.
RAGNAROK EN LAS PLAYAS DE ITACA
Fueron subiendo la colina y cuando comprobaron que no había peligro se despojaron de rostros y disfraces y asumieron sus verdaderas identidades sabiendo que sería la última vez, que las palabras nunca más venían aliadas con las no menos terribles para siempre.
Eran apenas tres docenas. Ellos, que habían sido centenares, que habían poseído tierra y cielos, que habían creado mundos y destruido generales y resuelto batallas a su antojo. Ellos, que habían asumido formas y luces, que habían dado imagen y esencia, que lo habían significado todo y ahora comprendían que no les iba a quedar nada, ni siquiera el consuelo del recuerdo.
––¿Ninguno más? ¿Acaso Hermes no ha llevado el mensaje?
––Hermes ha caído. Como Heracles. Como Zeus ––informó Apolo––. El hecho de que podamos reunirnos aquí y ahora nos indica que, aun en manos del enemigo, no nos ha delatado.
Palas posó sus dulce mirada de lechuza sobre el mar que los rodeaba, sobre las islas que sobresalían como tesoros dentados en la boca de un anciano. Solamente treinta y seis supervivientes. Solamente treinta y seis miembros de un panteón que había oscurecido el sol al volar en bandada contra el resplandor del cielo.
Era el fin de su mundo, pero no del mundo. Un hombre solo se había enfrentado a ellos y los iba eliminando con la precisión de un carpintero que hunde sus clavos en la madera y va dando forma a su trabajo sin violencia ni premura. Un hombre solo a quien la propia Palas virgen había protegido y ahora se había vuelto contra todos ellos. Tras la línea del horizonte se dibujó el resplandor de una tormenta.
––Hemos de cumplir entonces la voluntad de Zeus. Por nuestra supervivencia. Por nuestro futuro.
Dioniso escanció los odres y brindó al mar que los llevaría a los cuatro puntos cardinales, alejados del cazador, ocultos de su propia vida.
Los dioses bebieron el nepente y cuando su agridulce rastro halló fondo en sus estómagos, contemplaron las aguas como si fuera la primera vez que las hubieran visto, y se miraron unos a otros sin reconocerse, sin saber quiénes o qué eran.
Fueron bajando la colina, amnésicos de su historia y de su memoria, y el recuerdo de sí mismos se perdió entre las olas del Mediterráneo.
* * *
Nunca he encontrado evidencia médica de que la locura sea contagiosa. Hay casos de histeria colectiva, de desequilibios psíquicos que puedan ser debidos a la influencia de factores comunes y externos, pero nada parecido a un virus que provoque alucinaciones o sorba los sesos de nadie. Sólo Don Quijote se volvió loco leyendo libros de caballería.
He conocido enfermos pintorescos. Charlie Neuenmeier estaba convencido de que Hitler vivía en el entresuelo de su edificio de apartamentos. En qué estado, no podía precisarlo, a pesar de que han pasado más de noventa años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y el incendio del búnker. El pequeño Ernesto Troy, uno de esos mendigos que no sueles ver a tu alrededor y sólo reparas en él cuando ya lo has olido y es demasiado tarde, se pasó cuarenta años de su vida, desde que se volvió tarumba, moviéndose en el radio de dos semáforos y tres bloques de pisos. Cuando suministré a mi ordenador los datos sobre esa manía obsesivo-compulsiva de mi cliente a la fuerza, resultó que había estado trazando una y otra vez el rumbo de las estrellas del Carro. O Anita Donnesbury, que acumuló en su piso tonelada y media de basura. No sé qué es más extraño, que nadie denunciara el hedor a los servicios de salud o que el techo del vecino de abajo no se desplomara con el peso.
He conocido enfermos pintorescos. El último, por el momento, es Dennis Bach. Un hombrecito inofensivo que en su vida debe de haber matado a una mosca, el único que me ha hecho sospechar que todos nosotros pudiéramos estar volviéndonos locos.
Si no fuera por el rostro colorado y la nariz redonda, y las ropas arrugadas y los cabellos enloquecidos, Dennis Bach podría haber sido cualquier cosa. Vendedor de enciclopedias, zapatero, catedrático o payaso. Ahora, no era más que un borracho con un síndrome autodestructivo que le llevaba a unir depresiones ciclotímicas con delirios de grandeza.
Pero tenía una forma interesante de concebir el mundo.
Una forma interesante. Y contagiosa.
Soy psiquiatra, pero eso no me asegura que pueda estar a salvo de la locura. No sería el primer caso.
Cierro los ojos y escucho la voz de Dennis Bach, veo el mundo tan distinto que describe, los delirios que inventa con una precisión tan absoluta que parece que lo hubiera vivido todo.
Su curación estaba fuera de mis posibilidades. Pero su caso era interesante. No tenía medios de ir más allá, de avanzar en su dolencia. Por eso decidí acudir a mis superiores. Quizás ellos podrían ayudarme a tratar a aquel pintoresco hombrecito.
Yo trabajaba para una fundación altruista, investigación y curación al cincuenta por ciento. Después de escuchar a Dennis Bach durante casi un año, acudí a ver al mecenas y presidente, el doctor Odo Noman, quien me recibió en el jardín de su edificio hueco, a pesar de que yo estaba muy por debajo en el escalafón de todos aquellos otros psiquiatras que tenían acceso al gran hombre.
Era atractivo. El traje de Isaki Otonami que vestía bien podía equivaler al producto interior bruto de la mitad de los países de la extinta Unión Europea, y las gafas de sol graduadas que le cubrían los ojos eran de una aleación de platino, las mismas que usan en las sondas espaciales que envían a Marte y Júpiter. Ancho de hombros, con barba bien cuidada, cojeaba de forma tan leve que el balanceo de su cuerpo para contrarrestarla incluso le daba más encanto.
Me presenté en dos palabras, nerviosa por su magnetismo, atropellada por mis dudas. Él dijo que se acordaba de mí.
––¿Cómo no olvidar unos ojos como los suyos, doctora Autillo? ¿A qué debo el placer de su visita?
––Uno de nuestros internos ––expliqué––. Dennis Bach. Un esquizofrénico con delirios compulsivos.
Él asintió.
––Me pareció que tal vez usted consideraría que es un caso interesante.
* * *
Su despacho era tan grande como la mitad del pabellón oeste donde yo hacía las guardias. Había una mesa de metacrilato donde se me antojó que sería capaz de aterrizar un helicóptero de tamaño medio, y detrás una escultura de un hombre desnudo que intentaba correr a pesar de las cadenas que retenían sus piernas y sus brazos. Era mercurio, o un material que se le parecía mucho, y el efecto del sol que atravesaba las paredes transparentes hacía que la escultura pareciera un ser vivo suspendido, un corredor en el esfuerzo inútil de una carrera que no lo llevaría a ninguna parte.
Odo Noman me indicó que me sentara y pidió por el intercomunicador una botella de chianti y dos vasos. A un gesto de su cabeza, coloqué sobre la mesa mi reproductor de imágenes.
Desplegándose como una pajarita de papel, cara sobre cara, el holograma dibujó entre nosotros el rostro enrojecido de Dennis Bach. Todavía no había sonido.
––Ese es el hombre, señor Noman. Escuche.
Pulsé el botón en el mando a distancia, y las palabras del viejo decrépito inundaron la habitación, arrasando mi alma.
* * *
––El titán fenicio escogió la sabiduría ––decía Dennis Bach, la mirada perdida en la invención de sus recuerdos––. Le pareció un buen premio. Pero él... él prefirió la inmortalidad. Bebió la pócima ardiente que le entregó Hefesto, sabiendo como no sabía su compañero de aventuras que el tiempo podría ayudarle a comprarlo todo, sabiduría y venganza.
"Porque venganza quiso. Venganza, tras veinte o más años de navegar a capricho de los vientos. Venganza contra una mujer infiel, a la que llenó de flechas en el mismo salón donde acabó con las ínfulas de sus pretendientes. Venganza contra el mar que lo había tenido prisionero, contra la propia vida que se le había ido gastando año tras año.
"Se había hecho inmortal, ¿comprende? Se sabía eterno. Y nada lo ataba al pasado, sólo él podría configurar el futuro. Eliminó primero al fenicio noble, el de la frente de piedra, y lo enterró allá donde el mar se multiplica y se asoma a un gigante contra el que no puede compararse. Luego, acompañado por la pequeña ninfa que no era más que una bruja, se rebeló contra aquellos que se habían asomado a contemplar cómo vivía.
"Y harto de haber sido una marioneta en el juego de los dioses, se convirtió en cazador de cazadores, doctora Neus. Uno por uno les fue dando muerte. Tan grande era su odio. Tan fuerte era su ansia.
* * *
No sé si Odo Noman veía como yo veía la descripción que hacía el viejo loco. No sé si Odo Noman entendía como yo entendía lo que estaba haciéndole ver el borracho en su delirio. Sin parpadear, sin apartar la mirada del holograma, el magnate continuó escuchando el relato, la suma y montaje de tantas sesiones de terapia en que Dennis Bach me había manchado de su sueño y su locura.
* * *
––Había sido un hombre astuto y ahora su astucia se había visto centuplicada por la rabia. Ya no volvería a ser peón de luchas y caprichos. Ahora estaba a nuestra altura, nos podía tratar como a iguales, era capaz de darnos muerte. Y muerte nos dio. Con su espada, con su arco, con sus manos.
"Nos fue localizando por las tierras de la Hélade. Escaló al Olimpo y desafió al mismo padre de los cielos. ¿Qué era sino una insignificante mota de polvo, un campesino convertido en rey, un rey disfrazado de marinero? Pero se enfrentó al Gran Padre como antes, bajo disfraces, se había enfrentado a sus hijos.
"Y ese día la leyenda se apagó. Ese día se cerró el cielo. Ya no era un campesino. Ya no era un estratega capaz de inventar caballos huecos y desafiar luego al mar que no había podido descubrir su juego. Ya no era un rey de islas, dueño de cerdos y adorado por viejos poetas ciegos. Ya no era un marinero orgulloso, capaz de dar mil vueltas a un mar que cambiaba de forma con cada ola, diestro en mutilar cíclopes y seducir doncellas. Ya no era un náufrago cansado, un buscador de tesoros, el héroe o el villano que necesita una recompensa al final de su viaje.
"Porque ya había conseguido esa recompensa, Neus. Ya tenía lo que los hombres han querido siempre. Ya era igual a los dioses. Ya se había trascendido. Ya era más que humano. Más que ángel. Más que demonio y más que avatar. Ahora era un vengador, un ser único, y sólo podía seguir siéndolo si eliminaba a los que se parecían en algo a él.
"Nunca fue humilde. Siempre creyó que podría superarlo todo. El mar, los troyanos, los pretendientes borrachos, su infiel esposa. Adelantó su esencia una casilla, se puso al ras con quienes eran los dioses y los eliminó uno tras otro. Y se cansó pronto del juego.
"¿Cuántos eran? ¿Cuántos quedaban? ¿Qué le decía que no estaba siguiendo otra vez el capricho de dos, de tres, de cien de ellos? ¿Qué le aseguraba que no era Zeus Magnífico quien estaba detrás de su ordalía, utilizándolo para barrer sin sus rayos a todos aquellos hijos y parientes molestos que soñaban en secreto con arrebatarle un día el trono de mármol y oro?
"Contra Zeus fue. Ante ese mismo trono de mármol y oro se plantó con su lanza. Ni siquiera el padre de todos dejó de tomarlo en serio. Era un titán engalanado, un hombre transformado, un dios de otro signo incomprensible.
"Le decía que las leyendas murieron ese día, doctora. O tal vez lo hicieron antes, cuando él regresó a su casa y eliminó todo aquello que le podía recordar lo poco que había sido, la insignificancia de su cuna y de sus sueños. Murieron las leyendas cuando murió Zeus, cuando el Gran Padre cayó por su mano, en un charco de sangre en el que luego se ahogó Hera, en la catarata roja que sepultó el Monte Olimpo bajo un vino granate que ni siquiera yo mismo sería capaz de catar.
"Ese día transformó la historia, cegó leyendas y mitos, dio comienzo a un mundo diferente, un mundo sucio, un mundo nuevo.
* * *
Noman me miró a través del rostro congelado del enloquecido borracho. Arqueó una ceja.
––Todavía hay más ––dije.
Pulsé un nuevo botón y otra imagen de Dennis Bach sustituyó a las anteriores. Recordé esa sesión. El pasado mes de mayo.
* * *
––Sin la guía del padre, ¿qué podía ser de nosotros? Fue como si el planeta empezara a girar a toda velocidad, vuelta tras vuelta tras vuelta, y pudiera deshacerse de nuestra existencia como un perro se libra de las pulgas que lo molestan.
"Fuimos como niños en una habitación oscura, como pupilos que tienen para ellos solos las aulas vacías del colegio. No supimos qué hacer. No supimos a quién volvernos. Porque en la habitación oscura había un hombre que respiraba y afilaba sus flechas. Porque en el colegio deshabitado una sombra vengadora cerraba puertas y corría candados.
"Cuando eliminó a Zeus, nos quedamos sin cabeza. Fuimos un ejército sin general, una iglesia sin sumo sacerdote. Nos reunimos, lloramos, hicimos preguntas, imploramos. No se podía negociar con él. Era un virus irracional, un terrorista que no atiende razones y se niega a admitir ninguna de las reglas de juego del estado. No lo podíamos seducir. No lo podíamos eliminar. Se escondía entre los hombres. Hoy aquí, mañana allí. Las leyendas que él mismo había encargado lo suponían feliz de regreso a su isla, con su esposa fiel y amada, justo final completo a una vida de vagabundeo y sufrimientos. En ninguna parte se decía que ahora era un cazador cruel que eliminaba a sus creadores, un hijo enloquecido que mataba a sus padres.
"Él se ocultaba de nosotros, doctora Autillo. Podía ser alto. Podía ser bajo. Podía ser viejo o podía ser joven. Era maestro en argucias, capataz de inventivas, domador de palabras.
"Y entonces quisimos devolverle la misma moneda. No matarlo, pues si el propio Zeus no había podido con la fuerza de su lanza, ¿qué podríamos hacer los demás, acostumbrados a miles de años de vagancia y ocio? No matarlo, pero sí eludirlo. Escondernos de él para siempre. Escondernos de nosotros mismos.
"Bebimos nepente, el néctar que proporciona el olvido. Si nosotros no sabíamos quiénes éramos, tampoco podría localizarnos él. Si nosotros olvidábamos lo que fuimos, él buscaría en vano nuestros cuerpos para saciar su venganza.
"Bebimos nepente y ya no fuimos dioses. O si lo seguimos siendo, como ya no teníamos memoria, nos dio lo mismo.
* * *
––Fue más listo que nosotros ––continuó Dennis Bach––. Como antes. Como siempre. Fue más listo que todos. A fin de cuentas, había tenido la sabiduría de Palas Atenea por protectora durante años.
"Fue más listo. Cuando no nos pudo localizar, cuando supo que nos habíamos convertido en puro mito, en recuerdo y superstición en la mente de los hombres, dio la vuelta a la situación y se aseguró de que eso fueramos: un chiste, una imaginación, un cuento.
"Aunque era como un dios, no quiso ser dios. No quiso para sí una religión. Pero creó una. Tras sus correrías con el fenicio, supo que en Galilea adoraban a un solo dios. Forzó un poco las profecías y le dio un hijo. Contrató a un actor. Rodeó su estrategia de detalles capaces de alumbrar un nuevo mito. Un mesías. Y después lo crucificó. Hizo creer que había vuelto a la vida tres días más tarde.
"Y mandó a sus seguidores a Roma, donde nuestro culto sobrevivía confundido con el de otros dioses falsos de Mesopotamia o de Egipto. Los envió a Roma, donde sus palabras y su visión del mundo crearon una nueva filosofía, una nueva forma de pensar, un nuevo orden.
"Nosotros nos habíamos ocultado de él. Pero él nos había ocultado de nuestros seguidores.
"Nos cerró las puertas del regreso. Acabó con nuestra religión. Un dios sin creyentes no es nada, menos que nada. Un dios sin creyentes ni siquiera es un hombre. Y por eso hemos vagado por la historia, sonámbulos de nosotros mismos, ajenos a lo que somos y lo que fuimos, dormidos al despertar de lo que podríamos ser.
"Ganó la partida. Nos anuló del todo.
"Y todavía, de vez en cuando, si descubre a alguno de nosotros, se entretiene en darnos caza. Es inmortal, ¿recuerda, doctora Autillo? Tiene todo el tiempo del mundo. Tiene poder. Tiene sabiduría. Tiene paciencia. Y todavía le queda odio.
"Estamos acorralados. He pasado por la historia sin saber quién soy. Sin reconocerme como dios hijo de dioses, como creador y destructor de cielos y limbos, sin reconocer a mis iguales hasta que he despertado. Han pasado miles de años. Hay dioses desperdigados que ni siquiera saben ya que son dioses. Pero cada día somos menos. Y él sigue por ahí suelto, esperando como una zorra ante la madriguera del topo.
* * *
Apagué la reproducción con un dedo firme.
––El resto no es más que el mismo galimatías de quejas y exigencias, súplicas por un vaso de bourbon, amenazas a los enfermeros, y una curiosa mezcla de su historia con la Revolución Francesa.
––¿Qué tiene que ver eso con el resto del delirio?
––Según el señor Bach, ese misterioso cazador de dioses ha ido además configurando los acontecimientos de la historia.
––¿No se detuvo en la creación de Cristo? ––sonrió Odo Noman.
––Parece que no. Es más, dice que lo reconoció en 1789, en plena Revolución Francesa. Al parecer, lo vio conspirando con Dantón, o quizás fuera Robespierre, para convencerlos de que había que decapitar al rey Luis.
––¿Tiene sentido eso?
––No más que todo lo demás. Supongo que, desde su punto de vista, la Revolución marcó el inicio del mundo contemporáneo, igual que el "asesinato" de Zeus y la desaparición de los dioses griegos fue el final del mundo clásico.
––Entonces, ese cazador...
––Creo que podemos llamarlo por su nombre. Sabe usted quién es, naturalmente.
Odo Noman asintió. En sus labios brillaba una gota de chianti.
––Ulises ––hizo una pausa––. Un Ulises algo diferente al que nos ha legado Homero, por cierto.
––Un Ulises que ha manipulado la historia, a los dioses y a los hombres, falseando su propia leyenda para ocultarse, como se ocultan los dioses.
––¿El señor Bach sigue pensando que Ulises lo persigue? ¿Tiene fobia a todos los pelirrojos que se parecen a Kirk Douglas?
––El señor Bach... ––tomé aliento––. No se llama así.
Odo Noman inclinó la cabeza. El sol arrancó un destello hiriente en el armazón de sus gafas.
––No comprendo.
––Verá, señor Noman. Dennis Bach no es más que un sobrenombre. Mi paciente dice ser... Dioniso.
––¿El dios del vino? Muy apropiado para un borracho.
––Dennis, Dioniso. Bach, Baco.
––No lo había pensado. Pero tiene lógica. La lógica del delirio, por supuesto. Ya he advertido en la grabación que él mismo se consideraba un dios. Dioniso nada menos, qué apropiado.
––No creo que sea un delirio, señor Noman ––musité, mirando al suelo––. La mitad de las sesiones que ha visto se realizaron bajo terapia de hipnosis.
Odo Noman frunció el ceño. Se inclinó hacia adelante y apoyó la barbilla sobre sus manos cruzadas. La preocupación de su mirada me obligó otra vez a bajar la vista al suelo.
––Sé que no tiene sentido ––murmuré––. Sé que a veces la psyche es tan revuelta que el delirio puede afectar al inconsciente y forjar pasados falsos que el paciente considera verdaderos.
––¿Entonces?
––Llevo un año tratando a ese hombre. Tres sesiones por semana. Casi cuarenta horas al mes. Conozco su patología. Conozco todos sus síndromes. Y he llegado a considerar que no está enfermo. O mejor dicho, he llegado a pensar que no me miente.
Odo Noman me contempló en silencio. Como buen psiquiatra, sabía que hay momentos en que es mejor que el terapeuta calle para que así hable la enfermedad por boca del enfermo.
––He tenido sueños, señor Noman ––confesé––. He visto pájaros dorados, barcos de vela roja y ojos pintados en la proa, remos batiendo las aguas, ejércitos batallando a las puertas de ciudades amuralladas, prados de maravilla, lluvias de magia. Y hombres y mujeres tan hermosos que no podían serlo. Hombres y mujeres tan perfectos que sólo podían ser dioses.
Odo Noman asintió.
––No tengo constancia médica de que esa patología sea contagiosa ––dije, mirándome las rodillas, cualquier cosa por no enfrentarme a su mirada––. Y hasta he llegado a pensar si la hipnosis sobre Dioniso, sobre Dennis Bach, no habrá tenido un efecto de rebote que habrá acabado por hipnotizarme. Los sueños se repiten cada noche, doctor Noman. A veces me quedo ensimismada durante el día, y veo caballos y guerreros de casco de bronce, y cisnes que aman a mujeres dispuestas, y águilas que picotean el vientre de hombres desnudos, encadenados a la cima de una montaña.
En silencio, Odo Noman conectó el ordenador que se desplegó transparente sobre su mesa.
––¿Algún delirio paranoide?
Tragué saliva.
––Sí. Las palabras de Dennis Bach... Está aterrado. Ha recordado quién es, quién cree ser, disculpe, y sólo vive pendiente de que la puerta de su pabellón se abra y entre ese hombre para matarlo.
––Ulises.
––Ulises, sí, señor Noman. El hombre inmortal. El rey de Itaca. El poseedor de la historia.
Noman guardó silencio. Sabía que yo no había terminado. Cerré los ojos, viendo bailar hoplitas tras mis párpados, templos de mármol y oro, pebeteros de incienso. Escupí la palabra.
––Usted.
Noman no se inmutó. El ordenador sin duda nos estaba grabando, pero pensé que ya no me importaba.
––He creado un delirio, señor Noman ––dije, humedeciéndome los labios con la lengua, notando el agrio sabor del chianti en mis papilas––. He forjado un mundo aparte, como Dennis Bach.
––¿Y en ese mundo yo soy... Ulises?
––En ese mundo usted es Ulises, señor Noman. Ulises, también llamado Odiseo. Odo. Ulises, que engañó a Polifemo diciendo ser Nadie. Noman. No Man. Nemo. Nadie. Odo Noman. Ulises Nadie.
––Y el problema, claro, es que ese mundo es éste.
––Ese es el problema. Dennis Bach me ha contagiado de su miedo. Si hay un hombre inmortal agazapado por la historia, ¿qué sería hoy sino un magnate como lo es usted? Lo tendría todo, como usted lo tiene. Contactos, dinero, poder, presencia. Cojea usted de una pierna, doctor Noman, como Ulises cojeaba. Dicen que eso significa Odiseo: Cicatriz en la rodilla. Habla usted griego, entre otros muchos idiomas.
––Pero no me parezco a Kirk Douglas.
––No, ni tampoco a Armand Assante ––sonreí, forzada––. Sé que fue usted varias veces campeón olímpico en tiro con arco.
––Y tengo media docena de yates.
––Sé lo que puede significar todo esto. O lo que cuenta Dennis Bach es la pura verdad ––sonreí como una tonta––. O he desplazado hacia usted una psicopatía de temor. Si fuera secretaria, lo entendería. Pero mis contactos con usted no son directos. Es la segunda vez que nos vemos en persona...
––La tercera.
––La tercera, cierto. En otras circunstancias podría estar canalizando un miedo o una relación de atracción-repulsión de índole sexual, pero...
Los dos guardamos silencio. La estatua de mercurio brilló desconsolada, como si el esfuerzo atrapado en su interior tratara todavía de continuar la carrera.
––Mi delirio no termina en todo esto, señor Noman. Si Dennis Bach se cree Dioniso, si usted es Ulises redivivo... ¿por qué esos recuerdos que me asaltan? ¿Por qué esas imágenes que son más reales que cualquier película, más emotivas que cualquier libro? Soy una mujer racional e inteligente. Demasiado inteligente, tal vez. Por eso sufro. He forjado la ilusión de que soy una de ellos, señor Noman.
––¿Una diosa, quiere decir?
Asentí, mordiéndome los labios de vergüenza.
––Creo que soy Palas ––hice una pausa para tomar aire––. Atenea. Debe ser porque los hombres siempre dicen que tengo unos ojos muy bonitos.
––Yo mismo se lo he recordado al entrar.
––Y mi nombre... Neus Autillo. Ate-Neus. Y el apellido de una especie de lechuza. Como se representa a Atenea con una encaramada al hombro, o en la mano. Y mi profesión, especialista en la mente, el motor de la sabiduría, aunque no me sirva para nada.
Él se quitó las gafas y me miró por primera vez sin la protección del cristal ante sus ojos. No le había dicho, pero quedaba implícito en mis palabras, que yo jamás me había acostado con ningún hombre.
––Ayúdeme, doctor Noman ––sollocé––. No quiero seguir volviéndome loca.
* * *