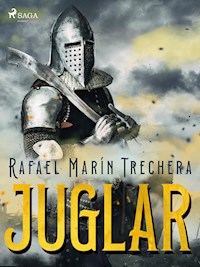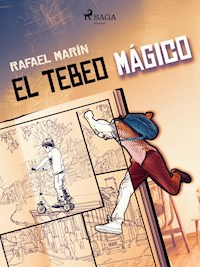Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una deliciosa comedia criminal del maestro del género Rafael Marín. En ella conocemos a un joven español que trabaja en un hotel en la costa británica. Cuando descubre que unos mafiosos han escondido un botín valiosísimo dentro del hotel, nuestro protagonista tendrá que enfrentarse a una caterva de personajes a cual más estrambótico para hacerse con él... sin perder la vida en el intento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 271
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rafael Marín
Mobtel
Saga
Mobtel
Copyright © 2015, 2021 Rafael Marín Trechera and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726783032
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
que vivió en la vida real
casi todas las aventuras de esta novela
a T.C.
Estoy con el agua al cuello.
Literalmente: me llega hasta justo por debajo de la barbilla. Está muy fría.
Me escondo y procuro no hacer ruido, para que no me encuentren. Poco a poco, a mi alrededor, se va formando un hilillo sonrosado. Es mi sangre.
No es agradable estar metido dentro de una olla de metal que quizá sea incapaz de sostener tu peso, pero mucho peor es que te peguen un tiro por no saber lo que no sabes.
Fuera, escucho pasos. Alguien me dice que salga. La voz llega distorsionada por el miedo y por el agua.
Tarde o temprano, si son pacientes, descubrirán que estoy escondido aquí. No hay más salida. Estoy atrapado y ellos están fuera.
Pero espero un milagro. La policía que llegue. Los inquilinos que despierten. Algo que les haga dar la vuelta y a mí salir de aquí dentro.
El depósito cruje. Trato de controlar la respiración. Un minuto, tan sólo pido un minuto, el tiempo justo para que decidan buscarme en otro lugar.
Entonces me suena el móvil y el pitido resuena como el badajo de una campana, descubriéndome.
Ahora sí que estoy con el agua al cuello.
Literalmente.
1
THOMAS
Ellos siempre me llaman por mi nombre poniendo acento en la o. No pronuncian la “th”, pero os juro que puedo oírla, allí al principio. Un poste telefónico y detrás, pegadita, una especie de silla puesta de lado. Y la o con el acento. A mi antigua profesora de lengua, la Pato, le habría dado un soponcio. Todo aquello de las palabras agudas terminadas en ene o en ese. O como fuera, que ya no me acuerdo.
Porque el caso es que el inglés no tiene acentos. Bueno, acentos sí que tiene. Lo que no tiene son tildes. Ni la letra eñe, con lo cual han tenido que inventarse un montón de tacos pintorescos. Resulta que pronunciar mi nombre, y mira que es sencillo, parece que les cuesta la misma vida. Tomás. Tomás Rivera. No hay ningún misterio, ¿no?
Pues ni por esas. Para todos ellos soy Tómas. Así, con el acento en la o, como decía. Thomas, como si no les entrara en el coco que uno se llama como se llama hasta que decide cambiarse el nombre porque va a dedicarse al cine, o al teatro, o tiene que buscarse una nueva identidad porque la policía le pisa los talones.
O la mafia, claro.
Pero no adelantemos acontecimientos.
Me llamo Tomás, y ellos me han rebautizado a su idioma. Cosa que no me molesta, en realidad, porque allá en España todos los compañeros de la primaria, y hasta alguno del instituto, me llamaban Tommy. Aquí, por lo visto, Tommy es nombre de metralleta o de soldado antiguo, así que me dicen Thomas. O sea, Tómas con acento en la o, le guste o no le guste a la Pato, si alguna vez se entera y se recupera del soponcio. Mi apellido lo pronuncian más o menos bien, aquellos que caen en la cuenta de que tengo apellido. Con las dos erres muy suavitas, eso sí. De vez en cuando, alguno se equivoca y me llama Rivers, pero bueno, tampoco va a enfadarse uno por eso.
“Ellos” son los británicos, y “aquí” es Inglaterra. Un sitio muy bonito en las postales y en las películas de Hugh Grant, pero algo frío e inhóspito si tienes que sufrir sus lluvias en directo. Habréis oído decir que la comida es mala, pero es mentira. La comida es peor. Dicen que los ingleses construyeron su imperio huyendo de sus cocineros, y cuando uno va por la calle y huele lo que se cocina en las casas, dan ganas de irse por ahí a conquistar países y hacerse un monopolio a costa del té y otras infusiones.
Son encantadoramente raros, también es cierto. Puedes creer que eres amigo del alma de alguno de ellos y no saber en el fondo nada de su vida.
Y son muy educados, educadísimos. Hasta que les sale el Mister Hyde en forma de hincha de fútbol.
O de mafioso.
Pero no adelantemos una vez más los acontecimientos.
Llevo año y medio viviendo aquí, en el sur, cerca del mar. Un pueblecito turístico (un holidayresort, que dicen ellos), al lado de Brighton, llamado Seaford. Muy blanco, muy limpio, algo impersonal también, qué queréis que os diga. No muy distinto de cualquier otro pueblecito inglés cercano al mar.
Porque está cerca del mar, y desde casi cualquier parte se puede oler el salitre y se pueden ver los acantilados blancos y la playa. O lo que aquí hace las veces de playa: una extensión amarilla que no es de arena, sino de piedras redonditas y achatadas que parecen panes tal como los dibujan en los libros de religión, dentro de la cesta que está junto a la cesta de los peces, no sé si me explico. Cuando no llueve y sale el sol, en verano, hay gente que se baña y todo. En general, todo el mundo prefiere las piscinas de los leisure centers: son climatizadas y no se ahoga nadie que yo sepa. Cuando el mar se pone bravo por aquí abajo, ríete de la película aquella de la tormenta perfecta.
No me gusta mucho el mar, y eso que en España siempre (o casi siempre, ya os hablaré de mi abuela) he vivido en la costa. No me gusta el mar porque, por su culpa, mi familia siempre ha estado separada. Nunca tan separada como ahora, desde luego. Pero uno siempre piensa que las cosas no pueden ir a peor, hasta que empeoran.
Mi padre es marino mercante. Quiero decir que no es pescador, ni marino de guerra. Marino mercante, un oficio que yo no comprendía de más pequeño y que, con eso de que no tiene uniforme vistoso ni galones ni sables, tampoco me hacía mucha chispa. La pega que tiene estar embarcado es, precisamente, que tu padre es ese señor que asoma a la puerta cada equis meses, y te mira como si fueras un extraño cuando el extraño es él, que ni sabe en qué curso estás, ni se acuerda que el libro que te trae de su último viaje es exactamente el mismo que te trajo el antepenúltimo. Y quien dice el libro dice el llavero, o la camiseta de la selección argentina de fútbol, o el muñequito articulado de Spider-Man que es igualito al que venden en la tienda de los veinte duros que está cerca de casa.
Como mi padre siempre estaba en la mar (mi madre siempre llama al mar en femenino, como si fuera una rival; mi padre también lo llama en femenino, como si fuera una amante), y al parecer la profesión es dura y no da para muchos lujos, siempre hemos vivido a la cuarta pregunta. O sea, sin un céntimo. Comprando fiado y pagando luego facturas enormes. Y comprando en supermercados de esos de productos marca ACME. Creo que sólo pisamos El Corte Inglés cuando fuimos al cine a ver El señor de los anillos.
Mi madre tuvo que buscarse un empleo. Unos cuantos, más bien. Haga lo que haga, quizá porque es muy nerviosa, cada cinco o seis meses tenía que buscar la tarjeta verde del paro y hacer la romería al INEM. Al final, por aquello de lo tomas o lo dejas, y como ya había un Thomas en casa (lo siento, lo mío no son los juegos de palabras, pero sí los chistes malos), tenía que pasarse medio día yendo y viniendo de su puesto de trabajo a casa. Y como encontró una cosa medio fija en una cadena hotelera, le pasó como a mi padre: hoy aquí, mañana allí. Y mañana podía durar tres o cuatro meses.
Aquí es donde entra mi abuela en la historia. Pero prefiero saltármelo ahora y dedicarle luego un par de capítulos enteros. No quiero que esto parezca ya de entrada un libro de terror, aunque lo cierto es que hubo momentos en que pasé mucho miedo.
La compañía naviera de papá se hundió (otro chiste, pero menos malo, ¿no?), y mi padre tuvo que volver a casa con lo puesto y con un montón de meses de trabajo sin cobrar. Mi madre, por su parte, estaba ya más que harta de hacer camas que no eran suyas y de rellenar todos los días los útiles de aseo de un montón de habitaciones que olían a tabaco y calcetines ajenos.
Hubo cónclave familiar, al que yo no asistí, porque ni pinchaba ni cortaba, ni tenía voz ni voto y además estaba viviendo con mi abuela (más detalles en el próximo capítulo, palabra), y como resulta que los marinos tienen un amor en cada puerto y mi padre también tenía (lo del amor no es algo seguro: mi padre desde luego no es nada guapo) un montón de contactos, encontró una nueva compañía mercante. Aleluya, ya podríamos comprar huevos para acompañar a las patatas cuando tuviéramos patatas.
La pega fue que la compañía era inglesa. Y él, que creía que iba a estar destinado en Gibraltar, acabó aquí. Y aquí, os recuerdo, es Inglaterra. El Reino Unido. La gloriosa Gran Bretaña. UK. La pérfida Albión. Sinónimos todos de el quinto pino.
Para seguir comiendo, un defectillo que en la familia tenemos todos, mis padres decidieron aquello tan andaluz y tan senequista: de perdidos al río. Mi padre aceptó el trabajo (ahora sí que tenía que llevar un uniforme la mar de mono, naturalmente azul marino, y una gorra de plato blanca), y mi madre dijo que se iba con él. No al barco, claro, sino a Inglaterra. Que puestos a cambiar sábanas de turistas extranjeros, mejor cambiarlas en extranjerilandia misma.
Yo llegué justo a tiempo, superviviente de mi abuela (más detalles, ya lo saben, en el próximo capítulo), para decir que me iba con ellos. Ni un minuto más en casa de la vieja, digo, de la buena mujer.
Mis padres hicieron cuentas. Vieron que yo tenía mala cara, y como les convencí diciendo que era una oportunidad de oro para perfeccionar mi inglés, pillamos un vuelo barato, luego dos autobuses que salieron bastante caros, y nos establecimos en Seaford. Mi padre se incorporó pronto a su puesto de trabajo, a su nueva empresa consignataria, en Brighton. Mi madre encontró trabajo en un hotel, como había dicho. Y yo me incorporé a un colegio inglés donde me tuve que calzar un uniforme y ponerme calcetines hasta las rodillas. No, no tiene ninguna gracia que te compares a ti mismo con Harry Potter cada vez que te miras al espejo. Menos mal que no llevo gafas: estoy seguro de que habría decidido ir por la vida de cegato antes que convertirme en blanco de las bromas del resto de los alumnos del colegio.
Para variar, mi padre salió a la mar y no volvimos a verle ni el pelo, ni tampoco el uniforme ni la gorra de plato. Y no en otros cinco o seis meses, como antes. Fue decirnos adiós, salir por la puerta, subir a bordo de su nueva casa flotante, y tararí que te vi. Lo que pasa es que no lo vimos. Año y medio ya sin tener noticias de él. Jo, con mi padre. Y eso, ya digo, que es feo.
Mi madre puso a mal tiempo buena cara. Y lo de mal tiempo, en Inglaterra, es literal, y descargó sus iras en las mantas y los colchones ajenos.
Yo puse cara de chico nuevo, interesante, latino y extranjero. Aprendí a soportar que me llamaran Thomas y no Tomás, mejoré mucho mi inglés, me enamoré de todas las chicas rubias que había en mi clase (o sea, de una sola; las sociedades multiculturales es lo que tienen, y Stacy se parecía a Elsa Pataky y no, como todas, a Lady Di, o eso creía yo).
Poco a poco, me acostumbré a la tristeza y el aburrimiento de un pueblo turístico donde no había turistas más que durante ese parpadeo en julio que aquí dicen que es verano. Cualquier cosa era mejor que vivir con mi abuela. Lo juro. De eso daré cuenta en los próximos capítulos.
Es decir, hasta que sin yo quererlo me metí en un lío bien gordo.
Con la mafia, nada menos, no sé si ya lo he dicho.
2
LA GRAN BERTA
Para poneros en situación de las cosas que sucederán luego, tengo que pasar por el trance de revivir mis desventuras en casa de mi abuela. Sé que volveré a tener pesadillas, pero si no lo cuento, luego no se entenderá mi situación en esta extraña historia, ni por qué tomé la decisión más tonta y más arriesgada que he tomado en mi vida.
Cuando mi madre tuvo que irse a trabajar a un hotel en Sevilla no pudo llevarme con ella. Demasiada carga familiar, y no era plan dejarme todo el día solo en una ciudad enorme y desconocida. La solución era meterme en un internado o enviarme a vivir con mi abuela.
Creedme, hubiera preferido el internado.
Hay quien tiene dinero y viaja en tren. Hay quien no tiene demasiado dinero y viaja en autobús. Luego estamos los pobres, con una autonomía de desplazamiento limitada. El trayecto entre mi ciudad y Granada, que es donde vive mi abuela, lo hice en un camión de la Puleva.
Una de las compañeras de mi madre tenía un marido que trabajaba conduciendo un camión de esa empresa, y como hacía el viaje dos o tres veces por semana, se ofreció a llevarme. A caballo regalado, no le mires el diente, ¿no? Allí me planté yo, en el semáforo convenido, a la hora fijada, esperando a que apareciera el camión. Hecho un pincel, para que la abuela se sintiera orgullosa de lo alto y lo guapo y lo limpio y estudioso que se estaba volviendo su nieto. O sea, yo, no hace falta que busquéis más lejos.
El camionero llegó con veinte minutos de retraso, me hizo sitio a su lado, y me dio conversación durante un buen rato. Yo no es que sea tímido, pero tampoco tenía mucho que hablar con un señor que tenía toda la cabina del camión lleno de fotos de toreros y cantantes de rumba flamenca, un San Pancracio y un San Cristóbal y la foto de dos niños mellados recortadas dentro de un cuadradito de metal que decía “Papá, no corras”.
Correr, desde luego, le habría gustado a papá. Pero el camión no estaba para muchos trotes.
El camionero se llamaba Ramón, fumaba a destajo y me confesó que era alérgico a la leche. Cosas que pasan.
—¿Y para qué vas tú a Granada si puede saberse, Tomás? –me preguntó, todo amabilidad.
—A estudiar –contesté yo, saltándome la parte referida a mi exilio, pero en el fondo con la misma ilusión que si le hubiera dicho que me habían condenado a galeras… y eso que todavía no sabía la que me esperaba.
—¿Y ya tienes pensado qué vas a ser de mayor? –insistió él—. ¿Le has puesto el ojo a alguna carrera?
Me daba lo mismo contarle la verdad que mentirle. Soy un chico sensato, de modo que le dije la verdad.
—Quisiera hacer biología.
Ramón asintió. Yo no tenía muy claro que hubiera entendido qué demonios estudia la biología, así que murmuré, como si aclarara el término mejor que en la wikipedia:
—La ciencia que estudia la vida.
—¿La vida? –Ramón soltó una risotada y luego me sonrió mostrándome unas mellas clavaditas a las de los niños de la foto del “Papá no corras”—. ¡Si tú quieres saber lo que es la vida, ponte al volante de un camión de estos! ¡Entonces si que sabrás lo que es la vida!
No me hizo falta coger un camión por banda para enterarme. De enseñarme lo que era la vida ya se encargó, a partir de aquel mismo día, mi abuela.
Es la madre de mi padre, creo que no lo he dicho antes. Los padres de mi madre se murieron con una diferencia de tres meses el uno de la otra: todo el mundo dice que de pena el abuelo, de “una larga enfermedad” la abuela. Si no, anda que iba a haberme ido yo a Granada en un camión de la Puleva para vivir la que, a día de hoy, es la segunda aventura terrorífica de mi vida.
La abuela se llama Berta. Como el obús, decía mi abuelo, un hombre pequeñito y simpático que, la verdad, no sé cómo la toreaba. Lo mismo es que las personas nos volvemos maniáticas con la edad, o a la abuela le entró eso que dicen que le entra a las personas mayores. No, espera, eso se llama síndrome de Diógenes. Mi abuela, simplemente, era una institutriz británica frustrada.
Es una mujer alta, grande, seca, con arrugas en la frente de tanto mirar al mundo con mala cara. Vestida de negro casi siempre. Cierro los ojos intentando recordarla, y ya son ganas, y la veo hasta con bata de guatiné de ese color.
Me había aceptado a regañadientes, y parece que estaba dispuesta a dejármelo muy claro.
—Hola, Tomásss –me saludó, ni besos pegajosos típicos de abuela ni nada de eso. Si los ingleses me llaman con acento en la o, ella siempre se dirige a mí estirando mucho la ese final, como si fuera un político en un mítin—. Imagino que tendrás hambre, ¿verdad?
Eran algo así como las cuatro de la tarde y yo llevaba en el cuerpo un vaso de colacao y una tostada, y medio bocata de tortilla serrana que había compartido conmigo Ramón, el conductor mellado de la Puleva. O sea, más que hambriento, estaba que me subía por las paredes.
La abuela me llevó a la cocina, me señaló el que iba a ser mi sitio durante casi dos años, me puso media barra de pan sobre la mesa, un vaso de agua del grifo, y me entregó, como si fuera un relicario, una cuchara.
—Ésta es tu cuchara, Tomásss.
Lo dijo como si fuera la primera vez que yo veía el utensilio, como si me hubiera escapado de una civilización perdida donde la gente come y bebe con las manos. Una cuchara para mí solo, pensé. Esto es jauja.
Me senté, pellizqué el pan mientras esperaba la comida.
Y entonces la abuela me colocó delante un plato de garbanzos que devoré con toda el hambre del mundo.
Un plato de garbanzos no es algo a tomarse a broma. Creedme, no es que yo tenga nada contra los garbanzos. Suelen estar bien en un plato de puchero, o en medio de su menudo y con su choricito y sus patatas. O con acelgas, como los prepara mi madre, aunque yo no me comiera entonces las acelgas.
Aquel plato era, única y exclusivamente, de garbanzos. Una bolita algo dura entre otro montón de bolitas algo duras. Ni soso ni salado, ni sabroso ni reseco. Un plato de garbanzos al que parecían haberle robado la cartera.
Me lo comí sin rechistar. Me quedé esperando un segundo plato, pero no hubo suerte. Ni postre, ni nada. Calmé la sed con un segundo vaso de agua y esperé a la hora de la cena. Jamón de york que sabía a plástico.
Al día siguiente, en el almuerzo, la abuela volvió a plantarme delante otro plato de garbanzos.
Y al otro.
Y al otro.
Y así todos los días. TODOS los días. ¿Podéis imaginarlo? No, seguro que nadie puede. Garbanzos. Pelados y mondados. Sin compañía. Sin tocino. Sin pringá. Sin chícharos ni habas ni carne ni patatas. Garbanzos huérfanos.
O la abuela no tenía imaginación culinaria o me odiaba. Las dos cosas, a lo mejor. Garbanzos todos los días, y todas las cenas a base de embutidos baratos que sabían a plástico. Los desayunos, nada de café, ni de colacao, ni leche sola, ni té. Una cosa espantosa hecha con un cereal soluble y que creo que nadie más en todo el mundo bebe.
No me extraña que, cuando llegué a Inglaterra, durante al menos un par de semanas la comida me pareciera maravillosa.
Sobra decir que no he vuelto a probar garbanzos desde entonces. Ni creo que los vuelva a comer en la vida.
3
VENENO
Mi abuelo Darío se quedó pajarito en el banco, cuando iba a cobrar una miseria que le había tocado en la bonoloto. Para mí que murió de una sobredosis de garbanzos, o de la ilusión que le hacía, con aquellos trescientos y pico euros, darse un homenaje a base de patatas fritas y huevos con bacon. El caso es que se quedó allí, preso de la emoción, transpuesto de un síncope, pobrecillo, y dejó viuda a mi abuela Berta, la del obús, con el gesto contrariado y odiando al mundo más que de costumbre. Eso fue un par de años antes de que yo llegara a la casa.
Puede parecer que estoy exagerando, pero de verdad que no, que no miento ni exagero ni un pelo. Menuda era mi abuela. Tenía un loro en una jaula y el loro no sólo no decía ni pío, sino que se tapaba la cabeza con el ala cuando la sentía cerca. No se hablaba con las vecinas, y cuando se le caía al patio del piso de abajo alguna prenda del tendedero, o la daba por perdida o se pasaba horas y horas tratando de pescarla con un garfio. No llamaba a nadie por teléfono. Tampoco la vi nunca responder a ninguna llamada.
Vivía enganchada a la tele, por las mañanas, cuando yo estaba en clase. Y por la tarde, cuando yo volvía y trataba de ver los documentales de bichos de la segunda cadena. Digo trataba porque casi nunca lo conseguía: mi abuela tenía abono de primera fila para los culebrones y le interesaban más que ver cómo una lagartija se zampaba a una cucaracha muerta justo después de la hora del festín de garbanzos.
Lo mío con la biología debe ser cosa de pura resistencia y cabezonería, porque si por ella hubiera sido, no habría visto un ser vivo de cerca ni en pintura. Una noche estuvimos viendo en la tele una película antigua, en blanco y negro, los dos solos. Una peli de miedo. La abuela, para variar, se quedó pronto dormida, con el mando a distancia en la mano, imposible de arrancárselo. Yo miraba la película, deseando cambiar para ver cualquier otra cosa, porque como era una peli antigua era un rollo de campeonato, y nada. Allí me tuve que tragar todos los asesinatos en el hotel, uno tras otro. Para mí que no era una película, sino un video, puesto a posta para impresionarme. Porque, de verdad, que el asesino que se disfrazaba de su madre, cuando se vestía de mujer, era clavadito a mi abuela.
No me hice muy popular en aquel colegio, la temporada que estuve viviendo en Granada. Ni me apunté en el equipo de fútbol (más de eso, luego), ni me escogía nadie como compañero para hacer los trabajos de ciencias o de sociales. Nunca me llamó nadie a casa para invitarme a un cumple en el McDonald’s, ni para disfrazarme de vampiro en Halloween, ni para salir de acampada ni echar una mano con la ayuda a los necesitados por Navidad.
Tardé un montón de tiempo en darme cuenta de que mi aislamiento se debía, cómo no, a mi abuela.
Una tarde me asustó de veras un ruido raro. Tardé un momentito en darme cuenta de que era el teléfono: llamaban tan de vez en cuando, y además era de esos antiguos, negros, que suenan como una matraca, que ni siquiera lo identifiqué. Salí de mi cuarto, donde estaba liado tratando de hacer un esquema del aparato digestivo humano, pero ya la abuela lo había atendido.
—No, no puede ponerse –la oí decir—. No, no quiere hablar contigo.
Y colgó y se quedó tan pancha, la tía, mi abuela.
Al día siguiente, en el cole, Javi Crespo Sebastián, que estaba sentado junto a mí, me dio la espalda. Y entonces comprendí por qué nadie me elegía como compañero para hacer los trabajos de sociales o de ciencias, ni me invitaban al McDonald’s ni a los bailes de disfraces de vampiros, ni contaban conmigo para salir de acampada ni para comprarle calcetines y colonia a los pobres más pobres que yo por Navidad.
Cada vez que alguno de mis compañeros de clase me llamaba para preguntarme qué deberes había que hacer de mates para el día siguiente, o para invitarme al cine, o a merendar a su casa (¡leche con colacao, qué maravilla, nada de aquel mejunje de cereales solubles!), la abuela respondía lo mismo:
—No, no puede ponerse. No, no quiere hablar contigo.
La madre que parió a mi abuela. O sea, mi bisabuela.
Yo no la culpo, ojo. Los prisioneros y los rehenes, lo leí en una novela, desarrollan una relación de dependencia con sus secuestradores. Pues más o menos lo mismo me pasa a mí con mi abuela. A pesar de los garbanzos cada día, a pesar de los cereales solubles, a pesar de que no me dejaba ver los documentales de bichos y me cerraba el butano cuando me duchaba en más de dos minutos quince segundos, y a pesar de que estuve medio año hablando con deje sudamericano de tanto ver culebrones en casa, y aunque me había aislado de mis amigos y compañeros, era mi abuela. La única abuela que me quedaba, la que me cuidaba y me lavaba la ropa y me atendía y me alimentaba (con garbanzos, eso sí). La que a lo mejor algún día me dejaba en herencia todas aquellas hectáreas sembraditas de legumbres herbáceas de la familia de las Papilionáceas.
Pero se me estaba convirtiendo el paladar en aserrín. Una vez que me tomé una cocacola me puse nerviosísimo, porque en casa sólo se bebía agua y más agua, y me dio un ataque de hiperactividad. ¿Habéis visto esa película que tiene un nombre traducido que nadie recuerda, pero que todo el mundo conoce por su nombre original? El día de la marmota. La historia de un señor con cara de tonto que vive cada día el mismo día, atrapado y sin salida. Pues así estuve yo dos años, atrapado en el mismo día repetido una y otra vez, con los culebrones, la ducha fría, los cereales solubles para desayunar, los garbanzos con garbanzos para el almuerzo, la media barra de pan, los embutidos por la noche, y los vasos de agua.
Me lo decía siempre mi abuela, en la comida:
—Tú bebe agua, hijo, que es muy sano.
La cuenca hidrográfica del Guadalquivir me bebí yo entera, día tras día durante los dos años que duró mi día de la marmota. El loro cobarde era más libre que yo.
A la abuela, aparte de los culebrones, por la noche, le dio por aficionarse a los programas de telebasura. Y nada de cotilleos de gente famosa, políticos, futbolistas y actrices de poca ropa, qué va. A la abuela lo que le gustaban eran los programas truculentos: La huella del crimen, Investigación Criminal, Desaparecidos, ¿Sabe usted dónde está?, y esas cosas.
Yo creo que es porque no vivió la guerra, como su madre antes que ella. Si no, seguro que ni hay guerra ni nada: dos días habrían durado los tiros. Menuda era mi abuela. Me la imagino yo en el frente, como el cuadro ese de la República Francesa (pero mi abuela, eso sí, de negro y bien tapada), arengando a las tropas y bombardeando al enemigo a base de garbanzazos en el ojo. Ni dos días, ya digo. Menuda era mi abuela.
El caso es que le encantaban las historias truculentas de maridos que mataban a sus esposas, de chicas que aparecían cortadas a trocitos junto a la vía del tren, de señores rusos que se habían devorado medio barrio aprovechando que estaban aislados en Siberia y el frío le evitaba gastarse un dineral en frigoríficos.
Lo que más miedo le daba eran los envenenamientos. Un morbo inexplicable, una fascinación que lo mismo se debía a que, si la vida fuera un cuento de Walt Disney, ella se habría ganado un sobresueldo envenenando manzanas rojas.
Le daba pánico, eso de que un señor contara por la tele, en diferido, que la policía había encontrado a tal otro señor envenenado por accidente o por venganza.
—Es increíble que pueda haber gente así en el mundo –decía mi abuela, meneando mucho la cabeza y con la barbilla temblorosa, incapaz de ponerse en situación de alguien como yo, que no veía mucha diferencia entre un plato de garbanzos repetidos y una manzana roja rebozada en matarratas—. ¿Es que no se dan cuenta de que tiene que saber diferente?
Me extrañó el comentario por parte de una persona que, quizá por tener atrofiado el paladar, estaba dispuesta a contagiármelo. ¿Qué podía saber mi abuela de venenos, si no tenía ni idea de lo que era cocinar con especias?
Entonces tuve la idea que me condenará al infierno de cabeza.
—¡Qué va, abuela! –Contesté, intentando que no se diera cuenta de la bombillita que se me había encendido en lo alto de la cabeza—. Precisamente lo estamos estudiando en clase de ciencias. Hay muchísimos venenos, y la mayoría de ellos no saben a nada. ¿Y a que no sabes lo que es peor?
—No, ¿qué?
—Que cualquiera puede prepararlos. Yo mismo podría hacerlo, si quisiera.
La abuela me miró con cara rara, incapaz de identificar mi sonrisita de sabelotodo.
Al día siguiente preparé mi venganza.
Llegué a casa de clase, acalorado, porque decidí echarme una carrera los últimos doscientos metros. En la mesa, como siempre, el plato de garbanzos elevados a infinito, la media barra de pan, y la jarrita con el agua fresca del frigorífico.
—Vienes muy acalorado, Tomásss –dijo mi abuela, mientras se sentaba frente a mí—. Bebe un poco de agua, hijo, que es muy sano.
—No, gracias, abuela, no tengo sed. ¿Quieres beber tú?
Y sin darle tiempo a contestar, le llené hasta arriba su propio vaso de agua y se lo tendí.
La abuela me miró, quizá sorprendida por mi amabilidad, cogió el vaso y bebió un sorbo. Me miró. Yo sonreí e oreja a oreja, con la cuchara en la mano y la boca llena de garbanzos.
—¿No sabe un poco rara este agua? –dijo mi abuela.
—¿Cómo dices? –pregunté, y olfateé el agua, pero no la probé—. No, no huele a nada raro. El agua no tiene olor, color, ni sabor, abuela.
—Pues a mí me sabe algo rara. Como a dulce, o algo así. Bebe tú, hijo, que es muy sano.
—Luego, abuela. No tengo sed ahora.
Y seguí comiendo garbanzos. Ella hizo de tripas corazón y se bebió el vaso de agua.
Cuando casi me había terminado el plato, me levanté.
—Voy al cuarto de baño un momentito, abuela.
Ella se me quedó mirando, a mí y al vaso de agua que todavía no había probado, pero no dijo nada.
—¿Un poquito más de agua, abuela? –le pregunté, y volví a llenarle su propio vaso—. Bebe, mujer, que es muy sano.
Entré en el cuarto de baño, dejé la puerta entreabierta. Me moría de sed. Abrí el grifo y metí debajo la boca. Los glups-glups-glups de mis tragos se oían por toda la casa.
Volví a la cocina, me senté frente a mi abuela, con toda la barbilla llena de agua y la barriga hinchada. Seguí comiendo sin decir palabra.
La abuela se quedó mirando el segundo vaso de agua que había bebido ya, y el vaso que yo no había tocado todavía.
Una expresión de pánico pasó por su rostro arrugado. Y entonces se hizo la luz y comprendió con horror que yo la estaba envenenando.
Con un poco de azúcar en el agua que guardábamos en la jarra de la nevera, eso sí. Lo suficiente para que no supiera a agua normal y le quedara un regustillo raro.
Ella me atacaba con garbanzos y yo, durante un montón de semanas, la ataqué haciéndole creer que la estaba envenenando. Poquito a poco, como le habían explicado los de la tele: de manera que el cuerpo se fuera acostumbrando día a día y nadie luego notara nada.
Fue entonces cuando aprendí una gran verdad: el sabor de la venganza es más dulce que el de los garbanzos… o que el agua envenenada con media cucharadita de azúcar.