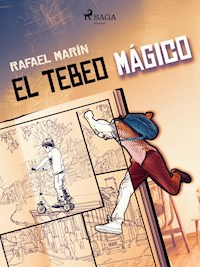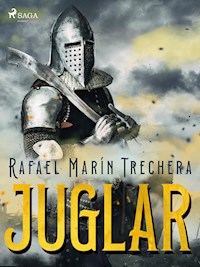
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Imprescindible novela de fantasía histórica del aclamado autor Rafael Marín. De factura tan cuidada y tan alta calidad que le valió una nominación al prestigioso Premio Minotauro, la novela cuenta en clave de ficción la última batalla de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, desde los ojos de un pícaro en la mejor tradición del Siglo de Oro Español, aunque pasado por el filtro de una apabullante fantasía de su autor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rafael Marín
Juglar
Saga
Juglar
Copyright © 2006, 2021 Rafael Marín Trechera and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726783025
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
JUGLAR: El chocarrero que trata y habla siempre de burlas. Traer la vida jugada, andar a mucho peligro.
Sebastián de Covaburrias.
Tesoro de la Lengua Castellana o Española
Entré en la ciudad de madrugada. Nadie reparó en mí desde el ejército almorávide. Nadie me vio escabullirme como una sombra por entre los huecos ocultos de la muralla. Mi miedo sin duda se fundió con el miedo de los ciento veinte mil hombres que esperaban el ataque, hasta hacerme indistinguible de sus ansias. Soplaba un viento frío de levante que agitaba las hogueras que iluminaban las quince mil tiendas del campamento, a pesar de que era julio y en mi camino ya me había cruzado con el verano un par de veces este mismo año.
Me encontraron al alba, sentado en las almenas del Alcázar, intentando en vano arreglar las cuerdas de mi viejo laúd y sabiendo que no era momento de recordarme que tenía hambre. Apenas mediaron palabra. Me condujeron al caserío, y de ahí a los aposentos privados de quien los almorgávares conocían por al-Kanbayatur y yo había tenido por señor y amigo, en otra época. Ya sabía que llegaba tarde: es difícil no leer malos augurios en el vuelo de la corneja.
Ximena aún no vestía de negro: quizá no había tenido tiempo de asimilar la muerte como, lo vi en sus ojos, no era capaz de asimilar las juventudes de mi vida. A pesar de los años, seguía siendo esa mujer hermosa y fuerte que yo había conocido en Burgos, los ojos fieros, la boca un punto demasiado grande, el pecho altivo. La rodeaban los capitanes de su marido, los mismos hombres que nos habían acompañado al destierro, marcados ahora también por las heridas de tanto tiempo y de tanta guerra: Álvar Fáñez, su sobrino; Pedro Vermúdez, el alférez; Muño Guztioz, su cuñado; Martín Antolínez, el burgalés a quien yo tantas veces había desplumado jugando a los dados. Noté que faltaban otros camaradas: Martín Muñoz de Montemayor, el portugués; Galind García, el bueno de Aragón. Quién sabía si estaban ahora encargados de la defensa de la ciudad, o si habían caído en su conquista, o en cualquiera de las muchas hazañas que sin duda habían realizado desde que sus destinos se separaron del mío. Estaba también un hombre a quien no conocía y que vestía la mitra obispal, y que nada más verme entrar en la recámara torció el gesto y habría lanzado un anatema contra mi persona si la propia Ximena no hubiera detenido su conato de hechizo.
—Estebanillo —me recibió la dueña–. Llegas tarde, mi buen amigo.
—Tarde recibí tu aviso, mi señora —respondí. En deferencia al obispo no especifiqué qué tipo de mensaje era—. ¿Cuándo...?
—El domingo. La herida del cuello que recibió en Albarracín nunca curó del todo. Y ahora los ejércitos de Abu Bekr vuelven a amenazar Valencia. Nos superan en número, y ya no tienen miedo.
Se apartó, y con ella dejáronme paso los capitanes y el religioso. Avancé al encuentro del cadáver. Suele decirse que un hombre parece que duerme cuando está muerto, pero no era éste el caso, ni creo que lo haya sido jamás. Un hombre parece otra cosa cuando está muerto, un reflejo que ni siquiera recuerda a la cara que tenía cuando estaba vivo, porque los músculos se aflojan y ya no brilla en él esa luz que los seguidores de Cristo llaman alma. Lo mismo pasaba aquí. A pesar de las calzas de buen paño, a pesar de la camisa de finísimo ranzal, bordada en oro y plata, a pesar de las babuchas y el brimal labrado con oro, y la pelliza bermeja con bandas doradas tan característica, a pesar del manto de valor incomparable, Rodrigo Díaz estaba muerto.
—Los almogávares entrarán en Valencia a sangre y fuego, Truhan —dijo la voz de doña Ximena, pero sólo para mí, sólo para dentro de mi cabeza—. Nos pasarán a todos a cuchillo. Sabe Dios que no temo la muerte, pero es posible que el emperador Alfonso venga en nuestra ayuda.
Sacudí la cabeza con tristeza, tanto por expresar mi desconsuelo ante la muerte de mi señor y amigo como para desaconsejar las palabras que Ximena machacaba en mi cerebro.
—No durará, mi señora Ximena. Sin Mío Cid, Valencia caerá tarde o temprano.
—Que tarde o temprano caiga. Pero no mañana.
Me volví. Como si todos los capitanes hubieran oído también nuestro intercambio, asintieron al unísono, con un crujido de metal y cuero. A ninguno le importaba la muerte, ahora que la muerte estaba aquí sentada. Miré fijamente a los ojos al obispo, y éste me devolvió un momento la mirada, se fijó en el guante negro de mi zurda, acabó por asentir también, dando un paso atrás, como si ese mínimo movimiento pudiera salvar de juicios divinos la decisión que tomaba.
La larga barba del Cid, ahora entrecana, había sido peinada y arreglada. Por la propia Ximena, sin duda: ningún hombre se había atrevido nunca a mesarla. Me quité el guante y extendí la mano. Podría haberlo hecho con la mano derecha, pero usar la mano que no es, la mano que existe sin existir, me pareció más aconsejable. Con ternura, acaricié aquella barba, fijándome de paso en el contorno de cicatrices de aquel rostro, la cruel herida del cuello, las arrugas en torno a los ojos. Mío Cid debía tener cincuenta y seis o cincuenta y siete años; cinco o seis más que yo. Y aquí estaba, sin embargo, muerto y antes que muerto avejentado, y yo seguía pareciendo un muchacho recién destetado, un pilluelo saltabancos, el Truhan redomado que hay quien usa como nombre cuando me llama.
Elegí una larga tira de pelo, lo trencé con cuidado, como si fuera la tripa de cerdo con la que antes había intentado reparar mi laúd. La piel de Mío Cid estaba fría, del color de ceniza bajo mi mano invisible. Con un puñal, corté la trenza y la pasé por la boca y los ojos cerrados del cadáver. Luego, la anudé despacio, con tres vueltas, una vuelta por cada religión, en torno al pomo de la espada que esperaba junto a nosotros, reluciente y afilada, como dispuesta ella sola para volver a la guerra. La reconocí: era Tizona, la espada que el rey Fernando encomendara a Rodrigo, la espada que yo quise robarle en Zaragoza.
Pasé la yema de los dedos que no existen por su filo, y de la nada brotó una grieta de sangre que la hoja absorbió como si fuera papel secante. Sin darle tiempo a que la herida cerrara, como sabía que cerraría porque mi cuerpo cura de manera prodigiosa, teñí de rojo la trenza de cabello. Esperé unos segundos mientras murmuraba para mí una letanía. Entonces, cogí la espada y la coloqué en las manos de Mío Cid.
Todos contuvieron la respiración, y don Jerónimo, el obispo, se habría persignado si Muño Guztioz no le hubiera sujetado el brazo: no era momento para poner en marcha fuerzas contrarias.
El pecho del caballero muerto se hinchó, como un odre, con un suspiro ronco que traía consigo el eco de un país desconocido. Los dedos se cerraron con fuerza en torno al pomo de la Tizona, y por fin los dos ojos se abrieron, al unísono.
—Mío Cid de Vivar, mi señor Campeador —susurré—. Valencia te llama. Levántate y anda.
Con torpeza, con movimientos que no tenían del todo la agilidad de la vida, el caballero se puso en pie. No había brillo en sus ojos, sino dos botones negros, dos agujeros oscuros en los que no me atreví a asomarme mucho rato.
—Esteban... —susurró una voz que era remedo de la voz que un día tuvo.
—Mío Cid, mi señor, tarde he llegado. Sólo puedo rescatarte brevemente del sueño de la muerte. El peligro sigue acechando más allá de las murallas. Es hora de que hagas lo que en vida quisiste hacer.
Álvar Fáñez acercó el casco diademado. Pedro Vermúdez alzó el escudo con el dragón furente. Mío Cid, o lo que había sido Mío Cid hasta el domingo, se puso en cruz y permitió que lo armaran. En un rincón, junto a la ventana, don Jerónimo procuraba contener sus deseos de rezar y no golpearse el pecho en un acto de contrición que ahora llegaba, como yo había llegado, demasiado tarde. Detrás del muro de cotas de malla y camisones de estopa, doña Ximena lloraba.
—No tienes mucho tiempo, mi señor Rodrigo —le dije cuando montaba en el patio, un alazán sin duda descendiente de Babieca—. El hechizo no aguantará más de un día, si acaso. Es lo malo de andar con la vida jugada.
No sé si aquello que ahora habitaba el cuerpo de Rodrigo me entendió. En cualquier caso, no hacía falta. El rastrillo se alzó, el caballero resucitado picó espuelas, y todo el ejército sitiado cabalgó persiguiendo a un espejismo, un fuego de artificio iluminado por un humilde aprendiz que quizá habría preferido no entender nunca de magias.
I
En el monasterio todos pensaban que mi madre era una mora. Se basaban para ello en el negro color de mis cabellos, que a pesar de la tonsura ya de niño eran rebeldes y ensortijados, aunque mi tez fuera pálida y mis ojos verdes, según me dirían luego, como la lima que cultivan en las riberas de los ríos de Sevilla. Nunca he sido ni alto ni bajo, fornido lo necesario y justo para hacerme desistir pronto en la vida de cualquier veleidad de convertirme en guerrero, y mi nariz es recta y ancha, no aguileña, las veces que no anda sangrando o rota. Mucho me extrañaba a mí, ya entonces, que una mora hubiese sido capaz no de abandonar a su hijo a la puerta de un cenobio cristiano, sino de recorrer recién parida los barrancos y las trochas para dejarme a la puerta en plena noche de diciembre. Cuando los monjes me encontraron al amanecer mi piel empezaba a amoratarse de frío, y como al parecer sobreviví en cuanto entré en calor dijeron que había sido un milagro. Me pusieron el nombre del santo del día, Esteban, y me acogieron bajo su tutela, quizá porque el pueblo estaba lejos y las nieves pronto aislaron toda ruta posible para buscar a un ama de cría y, cuando llegó el deshielo, todos se habían acostumbrado a tenerme a su cuidado y ya no fueron capaces de soltarme.
No sé si mi infancia fue una infancia feliz, porque no sería capaz de definir lo que es la felicidad ni tengo ganas de imaginar cómo habría podido ser otra infancia fuera de los muros del monasterio de Sopetrán. Ciertamente, eso lo sé, si hubiera vivido en cualquier aldea habría gozado de otro tipo de libertad, me habría despertado al mundo de otra manera, más pronto habría saboreado el dulce cuerpo de una mujer en el estío y a lo mejor ahora sería un destripaterrones o un mercader con la faltriquera llena. Pero también es posible que me hubieran dado muerte en cualquier incursión de moros o de bandidos leoneses, o que me hubiera llevado el hambre por delante, o los fríos, o cualquier plaga, o me habría partido la cabeza uno de esos escuderos podridos de inquina por el simple placer de darle rienda suelta al instinto, o yo mismo me habría ensartado en las ramas de un árbol con tal de robar la fruta allí adornada. En el monasterio, al menos, se comía a diario, aunque mucho se rezaba, sus muros impedían la salida pero también evitaban entradas no necesarias, y pese a las faenas del huerto, y las miserias, y los piojos y los grandes pecados ridículos que sólo pueden producirse entre dos docenas de hombres solos (y que sólo pueden empeorar entre dos docenas de mujeres solas, y no me refiero únicamente a los serrallos que conocí en Córdoba), pude aprender las letras y los latines y algo de griego también, y con ocho o nueve añillos ya era capaz de copiar en tres meses un buen códice, sin equivocarme demasiado o sin que me pillaran las faltas que a buen seguro cometía.
Sin embargo, la vida religiosa nunca llegó a calar en mí, o si lo hizo cuando era muy pequeño llegó un momento en que quedé saturado de misas y de rezos. Creo que mi imaginación de niño ya ansiaba volar por encima de los muros de Sopetrán, en pos de las hazañas que los monjes me contaban, historias de mártires a quienes los moros torturaban y se negaban a abjurar de su fe, de batallas donde aparecía de pronto un caballo encendido y un apóstol blandiendo una espada de fuego, o de los horrores que a su paso aquel azote de Dios, al-Mansur Billah, había dejado desde al-Andalus hasta Santiago. Todavía inconsciente de que un guerrero es algo más que un ganapán forrado de hierro, el niño expósito que un día fui soñaba entre maitines y laudes con empuñar un acero, montar un caballo, salir a los caminos y librar del yugo del moro los pueblos de Toledo, para arrodillarme ante el rey Fernando y recibir de sus manos una encomienda y un título, y la mano de la hija rubia de un noble a quien antes habría rescatado de la morisma. Un buen pescozón por parte de alguno de los frailes me hacía volver a la realidad, colorado de la cabeza a los pies, porque había estado hablando en sueños o hacía aspavientos con la pluma o la cuchara de palo.
Los monjes pronto dejaron de tratarme como a un muñeco y, en cuanto mostré mi disposición, es decir, en cuanto aprendí a hablar y caminar solo y ya no necesité sus cuidados (ni sus capones) y tuvieron claro que era un niño inteligente a quien podía adoctrinarse para convertirlo pronto en uno más de ellos, todo en el monasterio pareció confabularse para hacer de mí el más santificado de los frailes. Como aprendía rápido, y juntaba letras mejor que el más veterano de ellos, y hasta farfullaba el latín imitando a la perfección las eses que arrastraba don Pero el abad, pronto pareció que todos creían en efecto que yo iba a convertirme en santo allí mismo, sin necesidad de martirios ni de una vida de milagros y suplicios, solamente con mi obediencia y mi buena voluntad y mi capacidad para hacer el bien y compartir con mis semejantes. O sea, me convertí a mi pesar en aquello que ellos habrían querido ser, de vivir en el mundo exterior, pero pretendían conseguir viviendo aislados allí dentro.
Y yo tenía nueve, diez, doce años, y soñaba con aventuras, y me aburría entre tanta misa y tanta oración, y me parecía injusto pasarme todas aquellas horas en el huerto, con la espalda rota, a cambio de dos míseras cucharadas de guiso y un pedazo de pan duro. No sabía, claro, que más allá del cenobio la vida podía ser mucho peor, ni que algún día, en momentos de desesperación y melancolía, echaría de menos aquel pan duro y aquel guiso tibio y el camastro y las pulgas y los muros infranqueables, pero tanto más seguros, del monasterio.
Había monjes ignorantes, campesinos de corazón que habían dejado de serlo para dedicarse a la contemplación, las penitencias, los rezos y también, imposible evitarlo, las horas sembrando y recolectando en el huerto, o abriendo tumbas previsoras cada vez que se acercaban los fríos invernales. Otros se encerraban durante semanas en sí mismos, expiando con votos de silencio cualquier pensamiento o acto impuro que hubieran podido cometer (una tentación a la que yo nunca sucumbí; a la de guardar silencio, me refiero). Había quien salía de vez en cuando al exterior y regresaba colorado y con las manos encallecidas y las espaldas cuarteadas, pero jubiloso, tras haber rescatado un saco de semillas, una pintura de Nuestra Señora o un libro de Catón o de Virgilio. Había quien se empeñaba en aprender a tallar, aquellas imágenes de Jesucristo y de Su Madre que iban naciendo toscamente a golpe de escoplo, el rostro aristado, la expresión dolorida, como acusante. Otros cantaban con voz fuerte que resonaba en toda la iglesia, llevando a los demás de la magia de su capacidad cantora, ese don que Dios les había puesto en la garganta. A veces, entre un cántico y otro, el abad tenía que hacer callar al hermano Jacobo, porque le podía la pasión de su pasado.
Eso era lo que más me sorprendía de la congregación de monjes. Yo prácticamente había nacido en Sopetrán, y no imaginaba la vida fuera de sus muros, pero quien más quien menos entre los religiosos tenía detrás una historia de lances y pecados. Algunos habían sido guerreros, hasta que hastiados de dar muerte, o lisiados, habían ingresado en la Orden. Otros, ya lo he dicho, eran campesinos o pastores. Alguno, como el abad, hijo segundón o bastardo de algún noble. Me intrigaba en especial el hermano Emmanuel, que decían que había sido musulmán, y en efecto su tez era oscura y su nariz de pico y sus ojos tan negros que parecían dos pozos febriles si te miraba a la cara, cosa que no solía hacer muy a menudo. El hermano Emmanuel había sido un capitán sarraceno, me contaron, un príncipe hijo de Almamún, original de nombre Haly Maimón, a cuya fortuna debíamos la reciente refundación del convento y que había visto la verdadera fe cuando en el valle de Solanillos se le apareció la Santa Virgen en una higuera, con una cohorte de ángeles y vírgenes gloriosas y cercada de una gran luz y un resplandor, después de que liberara de sus cadenas al grupo de cristianos que conducía como esclavos a la corte de su padre en Toledo. Yo nunca había visto a la Virgen más que en tallas de madera o de piedra, y no acababa de creerme del todo que existieran ese tipo de milagros, pero era asomarte brevemente a los ojos del hermano Emmanuel y todo alrededor parecía convertirse en un pozo caliente, como si de pronto faltara el aire o te llegara el soplo de un viento de agosto.
Cada uno de los hermanos tenía una historia a las espaldas, y eso es bueno, porque el maestro debe siempre de cultivar el misterio en todo lo referido a su persona. Así, de niño (y todavía de adulto), yo me hacía todo cábalas intentando comprender cómo el hermano cillerero estaba gordo como un tonel mientras la comida que nos servía apenas sería capaz de alimentar a un alfeñique, y después de alguna advertencia entre rezos, algo más mayorcito ya, esquivé en cuanto tuve ocasión al hermano Gundemaro, que mortificaba sus carnes con cilicios puntiagudos aunque no puedo asegurar que yo fuese la causa de sus tentaciones, si era verlo aparecer en el retablo y correr para quitarme de en medio. Tardé tiempo en comprender que, en primavera, las visitas de alguna viuda o alguna jovencita de las aldeas cercanas servían a algunos frailes para ventilar algo más que ritos de confesión, y a veces he llegado a pensar si no fui fruto de una de aquellas penitencias en la oscuridad de un claustro o la tranquilidad de una celda. De todos ellos, con quien más relación tuve siempre fue con el hermano Jacobo, que había llegado al monasterio un par de años después que yo, aunque para mi memoria estuvo allí desde siempre. Jacobo había venido pidiendo asilo, en mitad de una noche de febrero, ensangrentado y con una mano lacia y más de una puñalada en el cuerpo. Dijo que lo habían asaltado unos bandidos, y es posible que su estancia entre nosotros se debiera al temor a que lo estuvieran esperando aún al otro lado del río Badiel.
Fuera como fuese, Jacobo se quedó en el convento, quizá porque vio que allí dentro comía caliente y no tenía la cabeza puesta a precio. Cantaba bien, y entendía de rimas, y hacía juegos de manos y de naipes (aunque sólo para mí: don Pero habría montado en cólera de verlo). Jacobo había sido un Truhan de los caminos, un vendedor de historias y de pócimas y ungüentos, un cantor de peripecias ajenas y anunciador de hazañas de héroes muertos. Un juglar que ahora decía estar arrepentido, aunque para mí que no era del todo cierto, porque en sus ojos se notaba cierta nostalgia del polvo del viaje y la aventura.
Solía decirme que yo le recordaba a su hijo, que había muerto o había abandonado en una de sus correrías, y por eso me tomó bajo su tutela y se dedicó, y no es que a mí me hiciera mucha falta, a instruirme por su cuenta en el arte de recitar cantares y componerlos. Una moneda, una castaña, un haba, un huevo se convertían entre sus dedos en juguetes saltarines que aparecían de pronto detrás de mis orejas, entre los pliegues de su saya o de mis hábitos, bajo la papada roncante del hermano Eulogio o entre los frascos más recónditos de la herboristería que entre él y yo llevábamos. Sabía de guerras y de hombres de armas, y de damas silenciosas y de enemigos moros, y encandilaba con su mirada y su sonrisa desdentada los sueños del niño imaginativo que yo era. Entre los milagros de Nuestra Señora y las horas de silencio y contrición que marcaban todos los momentos de mi vida, las hazañas de reyes godos y emperadores romanos, de semidioses celtas y duendes mozárabes eran un contrapunto deseado, la única vía de escape posible, pues nunca se me pasó por la mente, barriga obliga, la idea de escaparme de allí: no me veía capaz (fui un niño listo) de sobrevivir a la vida que me podría estar esperando fuera.
Decía Jacobo que echaba dos cosas de menos dentro del convento: las mujeres y el vino. Pronto (o sea, para mi experiencia, desde siempre) suplió con creces ambas carencias. En la primavera y el verano, ya se ha dicho, llegaban de las aldeas los pastores y queseros y las mozas dispuestas a vendernos su lana o comprar nuestra miel, y entre avemarías y credos Jacobo regresaba luego a su celda canturreando canciones que poco tenían de sacras. El vino lo suplió más pronto aún, y llegó a encargarse de las viñas y de la bodega y, con su saber del mundo, pronto estuvo en disposición de producir buenas añadas que le ganaron el favor del abad y del resto de los hermanos.
En su formación, Jacobo no se atrevió, pues yo era muy joven, a lanzarme de cabeza a las aventuras soñadas con aquellas muchachas de las aldeas, pero no tuvo ningún reparo en enseñarme a consolar las noches de frío con unos tragos de buen vino. Me contaba historias y al final acabábamos los dos brindando a la salud del rey Rodrigo, o burlándonos de la falda de Viriato, y era una experiencia nueva sentir ese calorcillo bajar por el estómago y hacerse un nudo más abajo, y embotarte los sentidos y hacer que toda la tristeza se volviera alegría, aunque fuese tan sólo por unos minutos. Creo que antes de cumplir los once años me había emborrachado ya más veces que luego en toda mi vida de adulto. Es posible que no tantas, de acuerdo. Pero sí más de las que pueden parecer aconsejables en un niño.
Así pues, fui despertando a los placeres de la vida quizá de manera inversa. Todavía no había sentido la llamada de la carne, pero sí la del alcohol, quizá porque lo tenía más a mano y no era capaz aún de imaginar cómo podía ser el tacto de una muchacha bajo mi mano ni los dulces secretos que algunos frailes recordaban entre suspiros y ajustes de silicio. No había día en que no probara una o dos copas de vino, y había dado en comprobar que lo mismo me soltaba la lengua y me volvía achispado y gracioso que me relajaba y hacía que durmiera tranquilo, saltándome a veces los rezos de primas. Gracias al vino fui consciente de que no tenía yo alma de novicio. Cuando Jacobo no lo compartía, se lo robaba. Cuando no podía colarme en la bodega o la botica para echar unos sorbos, me desvivía. Puedo dar fe de que hubo épocas en que los días para mí se dividían solamente en dos momentos: antes y después de catar el vino.
Me levantaba de noche, cuando todos dormían o rezaban en sus celdas, y de puntillas, como un ladrón, buscaba a tientas algún pellejo o algún vaso que pudiese apurar, antes de regresar dando tumbos. Me conocía el monasterio como la palma de mi mano, y no necesitaba lámparas de aceite para guiarme, aunque sin duda tampoco habrían sido aconsejables. Me contentaba con poco: uno o dos tragos, un vaso entero, media botella que alguien había olvidado detrás de algún libro o los cacharros de cocina. Puede que fuese mi primer pecado de juventud, lo reconozco, pero encontraba vino en cualquier parte del cenobio, indicativo claro de la venialidad de mis acciones, pues la mayor parte de los monjes compartían mi embeleso.
Una noche de marzo, en la madrugada, por más vueltas que di por el monasterio no encontré ni una gota que llevarme a los labios. Es posible que, como se acercaba la Pascua y estábamos en plena Cuaresma, mis hermanos frailes se estuvieran conteniendo más que de costumbre, pero el caso es que no encontré odre alguno en ninguno de los escondites de rigor. Desesperado, como febril, chasqueado y un punto irritado (porque para andar allí dando vueltas descalzo siempre era mejor estar en mi celda, acostado y jugando a descubrir nuevos misterios en mi cuerpo), de pronto tuve una idea. Había un lugar donde nunca había necesitado buscar vino, aunque posiblemente allí lo hubiera: el sagrario.
No me lo pensé dos veces. Puede que me impulsara el espíritu de Noé o el mismo diablo. Entré en la capilla, hice mi debida genuflexión, aunque no me postré de bruces en el suelo (ya sabía que estaría helado), y después de buscar sin éxito en la sacristía descolgué de detrás de la puerta la llave del sagrario. A hurtadillas, como un gato, abrí el hogar de Dios dentro de la casa de Dios y allí estaban, en efecto, los cálices de la misa y el vino consagrado. Se me hizo la boca agua. Me lo eché al coleto con las manos temblando, de frío y nervios y también, por qué no confesarlo, de temor supersticioso.
Lo escupí de inmediato, en cuanto me supo salado y denso en la garganta. En el cáliz, entre mis manos, era vino todavía, y a vino olía, y como vino se movía. En mi boca era otra cosa: sangre sagrada. Fue así como supe que a una clase de hechizos los llaman milagros.
II
Yo sabía bien lo que me esperaba si cualquiera de los monjes me sorprendía en una de mis correrías nocturnas en busca de vino. A fin de cuentas, no pasaba semana sin que tuvieran que cuartearme las espaldas por algo que había hecho o había dejado de hacer, trastadas de niño que ya ni siquiera recuerdo pero que, en aquel lugar, parecían magnificarse y ofender a Dios en los cielos y todas Sus cohortes celestiales. Eso no impedía, claro, que yo hiciera otra trastada diferente, o aún más grande, la semana siguiente, y que ellos contraatacaran dándome una nueva ración de jarabe de palo, imagino que con justicia, aunque a pesar de todo creo que fui un niño bueno y no recuerdo aquellos castigos como episodios de inusitada crueldad, sino parte de una educación necesaria para que no me desmandase: más exigentes eran consigo mismos los hermanos frailes cuando se trataba de aplicarse el flagelo o de imponerse penitencias por sus propios pecados. Yo sabía a qué riesgos me enfrentaba si me pillaban sisando vino de madrugada, o mareado y trastabilleando a cualquier hora de la tarde o la mañana, pero si alguien descubría mi incursión en el sagrario y mi encuentro literal con la sangre de Cristo, lo menos que iban a hacerme era excomulgarme, exorcisarme, expulsarme del monasterio o aplicarme un hierro al rojo en la lengua, así que me estuve calladito, como si no hubiera pasado nada.
Pero había pasado. Yo acababa de descubrir que el milagro de la transustanciación era verdad, si bien tan sólo en el vino, porque el pan de la comunión no sabía a carne, ni divina, ni humana, ni animal. Tampoco a pescado. Era el vino bendito lo que, en efecto, se convertía en sangre, y a partir de aquel momento me cuidé muy mucho de beber a deshora (tardé algunas semanas en volver a las andadas y dedicarme de nuevo al vino corriente) y, sobre todo, tuve en cuenta siempre que el vino con el que me topaba no estuviera consagrado. Observé desde entonces la misa diaria que celebraba el abad, y en efecto a veces me parecía notar un reguerillo de líquido más oscuro en sus labios, rojo cárdeno desde mi lugar en el coro. Como el vino del cáliz sólo lo bebía el oficiante, me corroía la duda de si ese milagro lo realizaba solamente, y para sí, el abad don Pero o si cualquier otro sacerdote era capaz de conseguir, por intervención de Dios, ese mismo truco mágico. Me sabía los latines de la invocación, y reconozco que alguna vez lo intenté en la soledad de mi celda, pero no dio resultado: o bien solamente don Pero era capaz de transustanciar el agua en vino o era necesario tener órdenes mayores para lograrlo. Yo era apenas un novicio que no quería serlo, así que para mí los trucos de magia tendrían que reducirse a pases de birlibirloque con monedas, castañas, huevos o naipes, pero a partir de ese momento empecé a considerar seriamente la posibilidad de que existieran las apariciones de la Santa Virgen María en las inmediaciones del lugar, como atestiguaba el hermano Emmanuel, y más allá de eso, que fueran ciertas las grandes hazañas que realizaban ángeles y santos.
En esas cavilaciones andaba, dudando de mis previas dudas de lo sobrenatural, más que de la fe, y preguntándome si, puesto que parecía que en efecto Dios existía y estaba allí cerca, no andaría el diablo muy lejos, afilando los cuernos y sacudiendo el rabo, cuando ingresó en el monasterio Fernán Ramírez.
Su llegada nos pilló de sorpresa a la mayoría de los monjes, pero no naturalmente al abad. Gran observador como era, en seguida el hermano Jacobo se dio cuenta de que iba a suceder algo ese día, pues desde los primeros rezos de la mañana advirtió un nerviosismo en don Pero que se le contagió en un santiamén; para mí que creía que, quienquiera que pudiese estar esperándolo al otro lado del monasterio, había decidido entrar a saco y venir a por él de una vez por todas. No se trataba de eso. Con retraso puntualmente previsto, a eso de mediodía, un gran contingente de caballos y hombres de armas arribó a las puertas del cenobio, y tras muchas reverencias y genuflexiones y bendiciones apostólicas y cuchicheos y sonrisas, la escolta se marchó al cabo de un rato dejando allí solo a un muchachito de poco más de mi edad que miraba los claustros como si se enfrentara por primera vez a lo que en realidad, para él, eran: una prisión.
Antes de que nos llamaran para vísperas ya estaba yo al corriente, como todos los demás monjes, de quién era el muchachito recién llegado, y qué circunstancias lo habían traído entre nosotros. Resulta que se llamaba Fernán Ramírez, el tercero de los hijos de don Ramiro García, conde de Huete, venido a abrazar (lo de abrazar es un decir) las órdenes sacerdotales según demandaba la tradición entre la nobleza; poner una vela a Dios y otra a las armas, como si dijéramos, entregar el feudo y las tierras y la responsabilidad del título a uno de los hijos, normalmente el mayor, y dedicar el otro a los asuntos de la fe. A menudo quien se enclaustraba era el más débil, o el más inteligente, mientras que el más testarudo y fuerte se encargaba del gobierno del condado o el ducado o el marquesado y se las prometía felices porque no había tenido que repartirse con nadie las posesiones ni las deudas. No era mala carrera la de las misas y los rezos, por otra parte, si la cubrías con oro y te asegurabas con ella una mitra y un cargo: abades, obispos, arzobispos y hasta Papas podían salir de las filas de todos aquellos nobles desahuciados por sus parientes más belicosos, y estar a salvo de un cuchillo en la noche o un veneno en la copa siempre compensaba las horas de sahumerios y la consagración a Cristo, habida cuenta de que muchos de ellos no parecían aplicarse los votos de pobreza y castidad, que suele ser al fin y al cabo los que más escuecen, provengas de donde provengas.
Fernán tendría que haber ingresado en las filas de los siervos de Dios mucho antes, pero al amor desmesurado de su madre lo había mantenido en las tierras de su padre, rodeado de dos hermanos guerreros que rivalizaban entre sí y protegido por una castellana que no veía la hora de desprenderse de su retoño. La castellana, una tal doña Aurovita, había muerto hacía menos de dos meses, aunque sin duda no por recibir noticias desfavorables de ningún Roldán, y el conde don Ramiro y sus hijos no habían visto pronta la hora de desembarazarse del más joven de la familia, enclaustrándolo en el convento para siempre jamás, mientras se dedicaban a sus cacerías, sus juegos de guerra, sus saqueos a la morisma y sus raptos de bellas odaliscas.
Visto desde lejos, parece que lo natural habría sido, puesto que ambos éramos de la misma edad, que Fernán Ramírez y yo intimáramos pronto, pero pasaron dos y hasta tres semanas hasta que ese hecho se produjo. A mí me daba cierto reparo pues, aun siendo novicio como yo, se notaba en su porte y en la calidad del paño de sus hábitos que era un noble, mientras que con mis harapos yo ni siquiera sabía si era un recogido, el fruto de amores licenciosos o un pobre diablo aparecido a la puerta del convento hacía trece años. Había algo en Fernán que me detenía, una postura que no era la típica de los demás hermanos, encogidos siempre dentro de sus túnicas como si tuvieran frío (cosa bien experimentada en los inviernos, pero que no justificaba el mismo encogimiento los meses de verano), y una forma de mirar sesgado que me inquietaba desde el otro lado de la mesa donde, para su desgracia y mi alborozo, compartíamos las mismas gachas e idéntico pan duro. La simpatía que sentí por aquel muchacho la primera noche, cuando lo oí llorar después de que le practicaran la tonsura y le cambiaran las ropas cortesanas por los hábitos, prácticamente desapareció a partir del segundo día, cuando decidió colocarse una máscara de fría indiferencia que traicionaba el cálculo de sus ojos. No hacía falta ser experto en hombres para comprender que Fernán Ramírez no tenía espíritu ni madera de santo.
—No voy a quedarme aquí mucho tiempo —me dijo de pronto un día, cuando los dos acarreábamos agua desde el pozo—. Esperaré a la primavera, cuando el tiempo mejore. Si para entonces mi padre no ha decidido sacarme de aquí, me escaparé.
Me quedé mirándolo, una cara parecida a mi propia cara en el fondo del pozo, los dos iguales con la tonsura y el pelo sucio, caras gemelas que hacían de nosotros cuatro personas, arriba y abajo del agua.
—¿Cómo soportas todo esto? —preguntó, desdeñoso, sin preocuparse del agua que derramaba de un cubo que no cargaba con traza, pues nunca antes había tenido que hacerlo—. ¿Acaso eres tonto o algo así?
Yo me encogí de hombros. La verdad es que nunca me había planteado a mí mismo aquella pregunta.
—Quizás es que no pueda comparar, hermano Fernán. Llegué aquí el día después de nacer. No sé cómo es el mundo de fuera.
—Entiéndeme bien, no es que yo desprecie todo esto —mintió, pero estaba claro que no le preocupaba que se notase—. Tiene que haber siervos de Dios, lo mismo que son necesarios los campesinos, las muchachas hermosas y las huestes del rey. Pero no es mi destino. Mi madre me educó para ser conde, no monaguillo.
—Pero no eres el primero en línea de sucesión. Ni siquiera el segundo, según dicen.
Fernán asintió. Se secó el sudor de la frente y dejó que yo siguiera acarreando agua.
—Esperaré a la primavera —murmuró, como si esa decisión fuera la solución a su problema, y dio por terminada la conversación, ese día.
Saber que Fernán Ramírez no quería vivir en el monasterio me llenó de una extraña inquietud. Todos los demás monjes, o eso pensaba yo, estaban allí por propia voluntad o por decisión de Dios; tan sólo el hermano Jacobo parecía haberse refugiado allí por razones de causa mayor, pero se había acostumbrado a vivir en Sopetrán y no parecía necesitar ese correr trashumante por las tierras de fuera. Cada uno a su oficio y a sus rezos, con sus pecados ridículos y sus tontas alegrías, como flores deseosas de abrir sus pétalos a la caricia del sol, vivían esperando el paso de las estaciones, añorando la luz de la primavera, las frutas del verano, los cánticos por Navidad, el recogimiento por Cuaresma. Y yo con ellos. Vivíamos un día para vivir al día siguiente, que sería un calco exacto del anterior, y del que vendría más adelante. El mundo ajeno había quedado en otra parte, suspendido en el pasado y los recuerdos. Pero había uno que no quería endulzar esa memoria, sino saborearla, pues de allí venía, de un mundo grande cuyas ventajas había gozado y al que quería reintegrarse en cuanto pudiera. Por primavera, decía. Y yo, que nunca antes (lo juro) había tenido añoranzas de salir del convento, más que alguna leve curiosidad por correr aventuras de espadas y, lo empezaba a notar ya, por probar los besos de alguna muchacha campesina, me contagié de su impaciencia del tiempo bueno, y reconozco que no ha habido un invierno que se me haya hecho más largo, más frío, más aburrido y solitario que aquél.
—¿Y el mundo de fuera, Fernán? —le pregunté una mañana, mientras los dos cavábamos una fosa porque las noches helaban y esperábamos que el hermano Demetrio no sobreviviera muchos días—. ¿Cómo es el mundo de fuera?
Él soltó el azadón con el que rompía una tierra negra y dura y aún más fría que las losas del reflectorio donde orábamos por nuestros pecados, tumbados boca abajo en el suelo. Es ese espanto al frío del suelo lo que fomentó, sin duda, mi deseo de no morirme nunca.
—Como tú quieras que sea, Estebanillo —me contestó, y se sopló en las manos—. Como tú quieras que sea.
Contra todo pronóstico, el hermano Demetrio no murió de frío y pobreza. Entre todos nosotros se corrió el susurro de que el hermano Emmanuel, el que había visto a la Virgen, había obrado un nuevo milagro en su persona, como los realizaba entre la población de la cercana Hita. Es posible que así fuera, pues cada noche acudía presto a consolar al viejo Demetrio, y al salir de su celda (lo espiábamos juntos, Fernán y yo) me parecía que el aire a su alrededor se calentaba.
Una de aquellas noches, porque esperábamos la muerte de Demetrio y Fernán y yo éramos los encargados de amortajarlo, el hermano Emmanuel se quedó mirando al hijo del conde. Fue una mirada breve, como la de dos toros bravíos que se miden un momento. No le di más importancia, alborozado porque el hermano Demetrio, de pie en la puerta de su celda, pedía agua.
La recuperación de Demetrio causó gran algarabía en el resto del monasterio, pero me dio la impresión de que a Fernán Ramírez, por cualquiera que fuera la causa, no le había hecho demasiado gracia. Lo escuché rezar un par de noches, o al menos me pareció que rezaba: en el silencio de la madrugada, entre gemidos de flagelos, susurros de lechuzas y oraciones recitadas, era difícil entender las palabras. No parecía latín, eso lo sé seguro, aunque no fui capaz de distinguir en qué lengua se expresaba.
Lo más extraño de todo fue que, si bien Demetrio sanó, fue el hermano Emmanuel quien cayó fulminado, como si hubiera agotado de pronto toda la gracia de Dios que había en sus ojos o en sus manos. Lo encontraron una mañana, en su celda, con la boca desencajada y la mirada en blanco. Hubo gran consternación en el claustro, y en los pueblos cercanos, y las campanas repicaron a muerto en su honor durante tres días.
—La tumba que abrimos no fue un trabajo en balde —murmuró Fernán Ramírez, mientras se unía a los rezos. Y me pareció por un instante que sonreía.
III
Y en éstas que llegó por fin la primavera, pero el conde de Huete no mandó llamar a su hijo, ni éste tuvo valor para escapar del monasterio como había advertido que iba a hacer. Bien es cierto que lo vi contrariado, porque tenía la extraña convicción de que sus palabras de aquel día de noviembre, junto al pozo, eran verdad absoluta, pero fuese porque se acobardó de lo que podría encontrarse ahí fuera, él solo y sin nadie que lo protegiese en un entorno hostil, o porque las horas muertas en la paz del convento le enseñaron paciencia, lo cierto es que no cumplió su tentativa y, al menos que yo sepa, no franqueó jamás los muros de Sopetrán. Por mi parte, tuve el detalle de hacer como que no recordaba lo que había jurado llevar a cabo.
Así, durante el ciclo de todo un año no tuvimos más remedio que hacernos amigos. A fin de cuentas, éramos ambos de la misma edad, nuestros sentidos despertaban parejos, y a causa de nuestra juventud y nuestra fortaleza los monjes ancianos delegaban en nosotros la mayor parte de los trabajos más duros, esos que a ellos ya les habían roto en el pasado las espaldas. No hacía falta ser muy listo ni muy observador para darse cuenta de que Fernán no tenía madera ni interés ninguno en la vida religiosa, por mucho que su destino hubiera sido sellado, y a menudo bostezaba durante los rezos, o se quedaba dormido en las penitencias, o dejaba bien claro que era consciente de que allí estaba de paso. Añoraba la vida fuera del monasterio, y en cuanto supo que el hermano Jacobo había corrido experiencias azarosas por esos caminos de Dios le pidió con insistencia que, en las horas de la tarde, en los huertos, le cantara alguna canción o le recitara algún viejo poema. Como la vocación del hermano Jacobo no era tampoco de las que hacen mártires y provocan llagas en la palma de las manos, acababa siempre por interpretar alguna cancioncilla. Eso sí, siempre en voz baja.
No mostraba Fernán Ramírez tampoco demasiado interés en la copia de libros, pues no tenía la paciencia necesaria para dibujar las letras y a menudo estropeaba los pergaminos. Sin embargo, sí le atraía el latín y buscaba en los legajos palabras y ritos de la iglesia, y hasta un par de libros que había olvidados en alguno de los estantes, libros en la lengua de los moros, sirvieron para enseñarle alguna frase suelta. Imagino que los libros habían pertenecido al hermano Emmanuel, es decir, a Haly Maimón, que en paz descansara junto a Dios en los cielos, después de haber sido testigo de aquella aparición celestial que lo había apartado del camino de Mahoma para volverlo santo en nuestra fe verdadera.
Una mañana, cuando los dos habíamos salido a la orilla del río para recoger las primeras florecillas de la primavera, pues se nos habían agotado en el herbolario, le hice la pregunta que me angustiaba desde hacía todo un año.
—Don Fernán... hermano. Tú no tienes fe en Nuestro Señor Dios, ¿no es cierto?
Él dejó de arrancar amapolas y se volvió hacia mí. Era un muchacho alto que había perdido peso en su año de estancia en el monasterio, y ahora sus rasgos eran algo afilados, casi de halcón.
—¿Por qué dices eso, Estebanillo? Claro que tengo fe en Dios.
Vacilé. En nuestro tiempo en común habíamos compartido muchas confidencias, pero ninguna de este calado. Los dos sabíamos que una palabra fuera de sitio, en un tema tan comprometido, podría hacer que ambos acabáramos en la hoguera.
—Me ha parecido oírte rezar durante las madrugadas.
—En efecto, eso hago. Rezar, como casi todos.
—Pero no entiendo tus rezos, hermano Fernán. No entiendo la lengua que empleas. No es el franco, ni el latín, ni nuestra lengua de Castilla. Ni la lengua de los moros. Parece una mezcla de todo. No le encuentro coherencia.
Fernán se agachó en la orilla del río. Con la pequeña pala que llevaba, trazó un surco en la arena. Inmediatamente, un diminuto rastro de agua marcó un riachuelo insignificante que se congregó en un charco cuyo nivel empezó a subir y estuvo a punto de desbordarse.
—Sin duda que Dios Nuestro Señor es verdadero, Estebanillo —murmuró Fernán, sin apartar la mirada del agua que se embalsaba—. Pero no es el único dios verdadero. Antes hubo otros dioses. Algo o alguien los eliminó, y Dios Nuestro Señor ocupó su lugar, y sin duda es bueno que así fuera. Es como este charco, ¿lo ves? Esto es el poder de la divinidad —dijo, señalando el nivel del agua—. Si lo cierro aquí —clavó la pala en el canalillo, deteniendo el agua que llegaba del río—. ¿Ves? Esa divinidad, ese poder del agua, se agota. El charco acabará por secarse. Es lo que sucedió con el poder de los dioses antiguos. Los dioses de Egipto y Mesopotamia, los dioses de Grecia y Roma, los dioses de los godos y los celtas. Nuestra fe es este canalillo que alimenta el poder de Dios —levantó la pala, y de nuevo el caudal de agua se apoderó del charco—. En esa situación estamos ahora. La gracia divina existe porque existe nuestra creencia. Sin embargo, si retiramos esa creencia, o si la contenemos demasiado, se agotará, como este charco se agota si la tierra que nosotros somos tiene sed y necesita de su agua. Claro que creo en Dios, Estebanillo. Otra cosa muy distinta es que quiera o me convenga ser monje, o abad, o Papa.
Se volvió hacia mí, sus ojos brillaban.
—Si la corriente de nuestro Dios acabó con la corriente de los dioses antiguos, Estebanillo, lo mismo podría suceder de nuevo en cualquier momento. ¿No es mejor acaso estar preparado para impedirlo? Nuestro señor el rey Fernando se alía con los moros de Zaragoza o de Córdoba o de Valencia, y comercia con los judíos de Sevilla y de Toledo, aunque sabe que tarde o temprano él mismo o sus descendientes tendrán que luchar contra ellos, hasta que sólo prevalezca uno de todos. Igualmente, amigo mío, este caudal que alimenta el charco puede crecer, como ahora hace, si se le alimenta con otros cauces.
Trazó dos nuevos surcos con la pala, y al instante los tres dedos de agua confluyeron en el charco, hasta hacerlo mayor.
—Claro que tengo fe en Dios Nuestro Señor, Estebanillo. Como el hermano Emmanuel, que Él tenga en Su gloria, también he visto algún que otro milagro cercano. Pero también los judíos tienen sus propias creencias, y los moros adoran a otro dios distinto e igualmente cruel —fue indicando con la pala los otros surcos—. Quien controle los tres caudales, quien abra las puertas de su fe, será quien consiga convertir este charco en un estanque.
No entendí muy bien sus palabras, pero sí que a eso se debían sus rezos nocturnos, las palabras que mezclaba de latín y lenguaje judío, y hasta árabe.
Cuando regresamos al monasterio, cargados de flores y con los pies mojados, nos esperaban unos hombres a caballo. El conde de Huete había mandado llamar a su hijo menor, por fin, justo un año más tarde de lo que Fernán esperaba: sus dos hijos mayores gozaban ahora de la paz de Dios y ahora mi amigo era quien tenía que cambiar su servicio al Altísimo para convertirse en heredero de su título y sus tierras.
IV
Aquella tarde descubrí que no hay mayor magia que la que consiguen el poder y el dinero. Fernán había sido siempre tratado con mimo en el monasterio, porque lo noble de su cuna lo diferenciaba de partida, por mucho que los hábitos pretendieran lo contrario, del puñado de santones que vivían allí dentro. Pero en cuanto le cayeron encima los honores del título y las tierras y quedó claro que ya no iba a hacer una carrera en la iglesia, pues la espada es siempre más importante que el misal, fue como si se hubiera convertido de la noche a la mañana en otra persona. Por lo pronto, el abad don Pero dejó de tratarlo como al simple novicio que había sido hasta esa misma tarde y pasó a mostrarle la debida deferencia servil que resulta tan acomodaticia tanto para quien la da como para quien la recibe. Al ver aquel cambio de talante me di cuenta de que, durante las pocas horas que Fernán fuera a permanecer ya en el cenobio, no podría yo tampoco dirigirme a él con la franqueza que había empleado cuando lo consideraba mi igual y mi amigo.
Los hábitos de Fernán, aunque de similar hechura y color a los demás, eran de mejor paño que los de cualquier otro monje de Sopetrán, el abad incluído. Sin embargo, de inmediato procedió a quitárselos y cambiarlos por un calzas de seda y un jubón de cuero como si en vez de ser de buena lana fueran de esparto y le hicieran roces en todo el cuerpo. Al instante se hizo retocar el peinado para no parecer un fraile y disimular una tonsura que, de todas formas, jamás había afeitado mucho.
Nuestras historias se habrían separado en ese justo momento, él a su vida y yo a la mía de costumbre, si don Fernán no hubiera hecho entonces algo que nos sorprendió a todos: exigió que lo acompañara como sirviente y acaso, en el futuro, como escudero. Si yo hubiera profesado ya los hábitos, imagino que su orden habría sido imposible, pero a fin de cuentas seguía siendo un recogido en el monasterio, un aprendiz de todo y maestro de nada que todavía esperaba el momento de decidir mi entrega a Dios, así que el abad acató los deseos del futuro conde: quizá comprendía que en mí nunca había habido madera de santo, o se plegó por conveniencia a los caprichos del poderoso.
Nuestra partida causó un silencioso revuelo en los claustros del monasterio. A fin de cuentas, para muchos de aquellos hombres yo había sido lo más parecido a un hijo que habrían podido tener. Un hijo reconocido, quiero decir; quién sabía cuántas campesinas habían quedado preñadas en las confesiones de primavera, o en medio de los rezos y los calores del verano. Con lágrimas en los ojos se despidió de mí el hermano Jacobo, que tanto me había enseñado y a cuyos trucos tanto tendría que agradecer en el futuro, y todavía más compungido quedó el hermano Gundemaro, que sin duda perdía de golpe los dos ángeles que torturaban sus sueños como si fueran demonios y convertían el placer de su deleite en gemidos de gozo sangriento cada vez que, en la tranquilidad de la noche, se aplicaba el flagelo.
Dicen que, en la memoria, uno llena de luz los buenos momentos de su vida y asocia a las tinieblas y el frío, o los olvida directamente, los ratos malos. No es mi caso, o al menos esa conseja no se aplica a mi salida de Sopetrán y mi primer encuentro con el mundo verdadero, eso que entonces don Fernán y yo, alborozados cada uno a nuestra manera, considerábamos la libertad: cuando a la mañana siguiente dejamos para siempre el monasterio, llovía a cántaros. Después he llegado a considerar que aquello fue un signo ineludible que me avisaba de lo inhóspito de la vida de fuera.
Nos pusimos en camino, don Fernán y su hueste de guerreros, todos ellos en buenos alazanes de guerra, de largas patas y lustrosas crines, y yo intentando como podía no caerme de la jaca vieja que me habían prestado, pues mi habilidad como jinete no pasaba de alguna cabalgada con la vieja mula tuerta que teníamos en el molino, a la que tampoco montaba en demasía porque estaba roñosa y cubierta de pulgas. Pronto la excitación por la partida se tradujo a la incomodidad del viaje, y por si no tuviera suficiente con el agua fría que se me colaba en los hábitos, empezó a dolerme el cuerpo entero, desde los hombros hasta las sandalias. Creo que ni siquiera cuando, más tarde y más de una vez, algún hijo de puta enfurecido ha tenido a bien cuartearme las espaldas me he sentido más inquieto y achacoso que en aquella mi primera cabalgada.
En cualquier caso, he de reconocer que acepté gustoso aquel precio que tenía que pagar por abrir mis pasos a una nueva vida. A pesar del color gris del cielo y la tromba de agua que nos acompañó implacable durante dos días con sus noches, mi mente juvenil no paraba de intentar abarcar cuanto nuevo estímulo se le ponía por delante: la forma de los árboles y las rocas, el olor de las flores y del aire, las chozas de los campesinos que dejábamos atrás, la luz que de tarde en tarde asomaba entre dos ejércitos de nubes que libraban una guerra inalcanzable en las alturas. Todo a mi alrededor se llenaba de sabores, texturas, olores desconocidos o no plenamente apreciados hasta ese momento. Mas, por encima de todo, aquel sonido que tanto se repetía y que era nuevo para mí: el golpeteo continuo de las gotas de lluvia sobre el metal y el cuero de las armaduras de los soldados del conde.
A la tercera o cuarta jornada de nuestro viaje acampamos en las ruinas de un antiguo monasterio que el paso del tiempo o alguna guerra desconocida habían convertido en sombra de su antiguo esplendor. No pude evitar rezar una plegaria por las almas de todos aquellos que antaño habían vivido aquí y ahora no eran más que un recuerdo. Mientras los soldados preparaban el campamento y don Fernán se desaguaba detrás de unos muros derruidos, yo apenas tuve fuerzas para esperar el condumio y quedarme dormido en cuanto retiré, medio saciado, la cuchara de mi boca.
De madrugada, don Fernán me despertó sacudiéndome sin recato. Abrí los ojos, asustado, pensando que iba a llegar tarde a los rezos de primas.
—Estebanillo, Estebanillo, despierta, lirón —me dijo mi amigo y señor, a quien no reconocí en la oscuridad, pues ya no vestía los hábitos y con el nuevo corte de pelo parecía otra persona que ya no se me asemejaba tanto—. Estebanillo, mira.