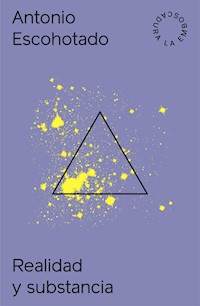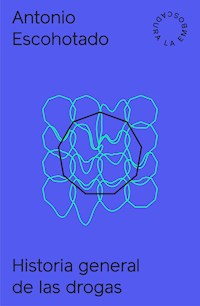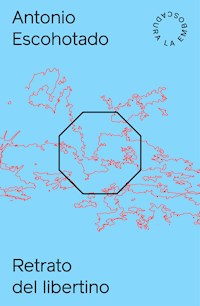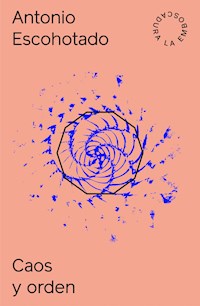Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Emboscadura
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
La filosofía de la religión de Hegel aborda el fenómeno de la religiosidad desde una perspectiva que se aleja tanto de la edificación y la mera fe como de una interpretación puramente humanista, escéptica o atea. La tesis fundamental reside en la identidad entre filosofía y religión, identidad que deviene contradicción en la medida en que la filosofía se desarrolla en torno a la idea de concepto y la religión en torno a la idea de representación. Como resultado de tal divergencia, la filosofía desemboca en la libertad del saber absoluto mientras que la religión pervive dentro del marco histórico de la «conciencia infeliz». La diferencia entre concepto y representación es la piedra angular en el pensamiento de Hegel, quien, en vez de adoptar una actitud de incredulidad frente a la religión, exige de ella rigor en su propio contenido, mostrando así la impotencia de la teología dogmática para expresar la Revelación. En este sentido, al no haberse encarnado ni revelado la divinidad a los hombres, la filosofía es la única vía que permite liberar el concepto oculto bajo la forma de categorías abstractas e inadecuadas. El presente trabajo ofrece una concepción total del fenómeno judeocristiano sintetizado en el devenir histórico de la religiosidad y el despliegue especulativo de sus fundamentos dentro de la odisea general del espíritu. El movimiento del alma religiosa, desde el Pentateuco hasta la Reforma, se desarrolla a lo largo del texto a través de la idea fundamental de la Trinidad, analizada esta en tres apartados genéricos relativos al Padre, al Hijo y al Espíritu.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 718
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANTONIO ESCOHOTADO
La Conciencia Infeliz
Ensayo sobre la filosofía de la religión de Hegel
A Santiago González Noriega, con gratitud.
ADVERTENCIA
Esta investigación se hallaba redactada ya en 1966. Dificultades habidas en la esfera académica para someterla a la prueba del grado doctoral, y algunas de otra índole, demoraron su aparición hasta el presente. Releyéndolo ahora he podido constatar cierta ingenuidad, así como un ritmo alterno entre partes conceptualmente densas y partes más analíticas o descriptivas. Sin embargo, la responsabilidad –por otra parte, total- de quien medita para con su meditación comienza exigiéndole decir lo que puede y sabe en una coyuntura precisa, no en abstracto, y corregir los aspectos antes mencionados desde una etapa posterior me parece una exigencia capaz de enturbiar su alcance original en vez de aclarar el contenido expuesto.
Con independencia de ello, el tratamiento de la noción concepto, núcleo del pensamiento hegeliano y razón primordial de su potencia, destaca el aspecto subjetivo del mismo y no se concentra tanto en el lado objetivo, como el lector avisado percibirá. Esta parcial unilateralidad, nacida de la propia filosofía hegeliana –donde la justa exigencia de concebir la sustancia también como sujeto conduce a concebirla casi exclusivamente de este modo (en dicho sentido, basta comprobar el breve espacio reservado a la «objetividad»en la Wissenschaft der Logik dentro de la doctrina del concepto)- es aquello que espero superar con una exposición sistemática de lógica especulativa o concreta, cuya elaboración se encuentra ya en fase avanzada.
Madrid, agosto de 1971.
La vulgaridad del templo antiguo, antes de su renacimiento, había llegado al extremo de pensar y asegurar que había descubierto y demostrado que no podía haber conocimiento de la verdad; que Dios, la esencia del mundo y del espíritu, era algo inconcebible, incomprensible; que el espíritu debía atenerse a la religión y ésta a creer, sentir y presentir, ajena a todo saber racional.
De este modo, lo que en todo tiempo pasó por aquello que hay de más ignominioso e indigno, la renuncia a conocer la verdad, llegó a ser en nuestros días el más sublime triunfo del espíritu. Este supuesto conocimiento ha usurpado incluso el nombre de filosofía; y nada ha ayudado más a la vulgaridad del saber, al igual que a la del carácter; nada ha sido acogido por tal conocimiento con más placer que esta doctrina, donde se proclamaba que esa ignorancia, esa torpeza insípida, era precisamente la filosofía por excelencia, el fin y el resultado de todo esfuerzo intelectual.
Por ahora solo os pido que tengáis confianza en la ciencia, fe en la razón, confianza y fe en vosotros mismos. El valor para buscar la verdad, la fe en la potencia del espíritu, he ahí la primera condición de los estudios filosóficos; el hombre debe honrarse a sí mismo y estimarse digno de lo más sublime. Jamás sobreestimará la grandeza y la potencia del espíritu. La esencia tan cerrada del universo no conserva fuerza capaz de resistir al valor de conocer; este la obliga a develarse, a revelarle sus riquezas y sus profundidades y a hacérselas gozar.
G. W. F. Hegel: Alocución a los alumnos con ocasión de la apertura de sus Cursos en Berlín, el 22 de octubre de 1818.
PRÓLOGO
La situación de Hegel en el pensamiento contemporáneo es tan peculiar que merece siquiera una breve noticia. Considerado «el Aristóteles de la filosofía moderna» y, ya en su tiempo, como «el más grande de cuantos filósofos haya producido Alemania, superior en mucho a Kant, Fichte y Schelling»1, su concreto pensamiento es casi desconocido, tanto para la mayoría de los centros docentes, como para el público lector en general. De hecho, los discípulos y sucesores de Hegel no han insistido tanto en aquello que aprendieron de su filosofía como en los puntos que rechazaron por una u otra razón, y resulta así frecuente conocer numerosas críticas, globales unas y de matiz o detalle las más, desconociendo, no obstante, el elemento del cual tales críticas parten, es decir, los textos mismos que inspiran las diferencias. De no ser por el resurgimiento de los estudios hegelianos en Francia, iniciado por J. Wahl y vigorosamente proseguido por J. Hyppolite, A. Kojève y otros2, el filósofo permanecería solo como blanco de ataques para el positivismo dominante o como remoto origen del humanismo ateo, y en el campo de la teoría política, a manera de fundamento de las concepciones más dispares, desde el anarquismo de Stirner y Bakunin, hasta el comunismo de Marx y Proudhon, cuando no del fascismo de Panuncio o al nacionalsocialismo de Rosenberg. En una de sus conferencias, Merleau-Ponty afirmaba que «dar una interpretación de Hegel es tomar postura acerca de todos los problemas filosóficos, políticos y religiosos de nuestro siglo»3. Cien años antes y poco después de morir Hegel, Schopenhauer opinaba de él que era «un charlatán de estrechas miras, insípido, nauseabundo e ignorante»4. Cuando Schopenhauer sustituía así el pensamiento por la injuria, apenas había en Alemania sector científico que no se ocupara de comentar y difundir la filosofía hegeliana, y su opinión –el mero insulto es solo opinión- era minoritaria y poco menos que excepcional. En nuestro siglo sucede justamente lo contrario, pues la corriente positivista, que domina indiscutida en el mundo anglosajón y se extiende de modo creciente por Europa continental, ha hecho suya la postura de Schopenhauer, colocando sobre el filósofo y el investigador de la filosofía, en abstracto, la etiqueta de charlatán inútil, de diletante desconocedor de la sana gramática, de ser incomprensible y arbitrario que suscita cuestiones impertinentes sin acatar el lado «positivo» de las cosas ni conformarse con la educación distribuida por la propaganda comercial y política. En el libro más ambicioso de la crítica filosófica positivista1, recibido con admirada emoción por Bertrand Russel y sus discípulos como siendo la obra donde se desmantela «la conspiración contra la claridad de pensamiento», la sociedad abierta, libre y progresiva es enfrentada con cuatro grandes enemigos de la democracia y la razón: Platón, Aristóteles, Hegel y Marx, y de estos cuatro conspiradores es sin duda Hegel el más peligroso por cuanto representa la culminación del saber antiguo y el eje sobre el que se articulan las ramificaciones contemporáneas de la filosofía. En realidad, esta corriente de la reacción antihegeliana desprecia todo aquello que exceda el cotidiano sentido común y se expresa en forma harto simple; Hegel es un «payaso» formulador de «un platonismo altisonante e histérico» en el cual «no hay nada que no se haya dicho antes y mejor», puesto que «ni siquiera tenía talento»; Hegel es, además, por si faltara poco, el último gran representante del idealismo alemán, definido como «ópera cómica que condujo a horrendos crímenes»2. Esta «crítica» es, sin embargo, solo el juicio torpe e inmediato, y la profunda influencia de Hegel sobre el pensamiento parte de aquellos que han tenido al menos alguna experiencia de su obra.
Ciertos historiadores de la filosofía consideran que la escisión dentro del hegelianismo parte de una disparidad o contradicción entre el sistema y el método de Hegel, siguiendo así un criterio expuesto originalmente por Engels3, pero esta disparidad fue advertida ya por el propio Hegel en 1807, cuando publicaba la Fenomenología del Espíritu4. Por otra parte, difícilmente se entiende que sean los seguidores del «método» revolucionario de Hegel los que separen el modo de investigar de los resultados de la investigación misma, pues la contradicción entre el supuesto método y el supuesto sistema es, concebida en forma de dilema insalvable, el más claro desconocimiento de la dialéctica hegeliana, una separación elemental de forma y contenido en vez de un concepto donde ambos se reúnen en la diferencia. Además, el malentendido que ha dado lugar a la idea de un método dialéctico, inspirado sobre todo en las llamadas «leyes del movimiento» de Engels5, ha contribuido a esta escisión de los hegelianos en una izquierda y una derecha, aferrada la primera a un lineal y abstracto esquema de investigación –utilizado demasiadas veces para denunciar las «contradicciones» del pensamiento ajeno, manteniendo en una tranquila utopía la irresistible evolución del propio pensar- y ligada la segunda a lo que ha venido en llamarse filosofía conservadora de Hegel. De hecho, lo que Marx y Engels hicieron fue sobre todo profundizar en la confusión doctrinal que siguió en Alemania a la muerte de Hegel, pues queriendo consumar su filosofía Feuerbach, Strauss, Bauer y Hess manejaron algunas nociones de Hegel dentro de una estructura de pensamiento más propia de la Ilustración francesa que del idealismo alemán6. Lo cierto es que, sin embargo, el pensamiento de Hegel se ha perpetuado en buena medida a través de la reflexión sociológica y económica de Marx, que aun cuando rechazase o ignorase prácticamente toda su obra, salvo la célebre dialéctica del amo y el siervo de la Fenomenología, ha obligado a los teóricos socialistas a dirigir una y otra vez su atención sobre ella. Pero lo que de Hegel es posible aprender leyendo a Marx y Engels resulta tan insuficiente que apenas puede suscitar sino una curiosidad difusa mezclada con la sensación de encontrarse el lector ante ciertos errores, ya debidamente corregidos por la concepción materialista que «supera las semiverdades y las inconsecuencias» del hegelianismo5.
Rechazada primero la filosofía de Hegel por la corriente socialista que arranca de Marx y Engels, como pensamiento que se encuentra «cabeza abajo» y debe ponerse firmemente «sobre los pies», considerada por el comunismo oficial un ejemplo de la «reacción feudal contra la Revolución francesa»6, excluida del conjunto de cuestiones merecedoras de estudio por el positivismo, se ha visto recluida en muchos casos a las estanterías de bibliotecas y a los manuales de historia de la filosofía. Y, sin embargo, Hegel es el maestro de Feuerbach, de Marx y de Kierkegaard, el precursor del existencialismo moderno y de la filosofía fenomenológica, del historicismo y de la filosofía voluntarista de Nietzsche, de la sociología de Stein y de Max Weber, aquel de quien Heidegger ha llegado a decir que es «el único pensador occidental que ha tratado con el pensamiento la historia del pensamiento»7. Hegel se encuentra incluso en el origen del psicoanálisis a través de la influencia, a todas luces decisiva, que sobre él ejercieron Herbart y, sobre todo, E. Hartmann7, y es expresamente considerado inspirador y maestro hoy por corrientes tan dispares como la escuela de sociología y filosofía de Frankfurt (Horkheimer, Adorno, Marcuse) o el grupo psicoanalítico de J. Lacan, aunque en este último caso la asimilación se limite casi siempre al empleo de su nombre como autoridad confirmatoria de tesis no especulativas en origen.
La doble contradicción a que se viene haciendo referencia, es decir, el hecho de que la influencia de Hegel parece ser directamente proporcional al desconocimiento de su filosofía, y la no menos curiosa tendencia de sus discípulos a destacar todo aquello que de él rechazan, manteniendo en un prudente silencio aquello que de su pensamiento es inmediatamente resultado de la lectura de la Fenomenología o de la Ciencia de la Lógica, se manifiesta también en lo que respecta a la filosofía hegeliana de la religión. Feuerbach, Strauss, Bauer, Renan, considerando inconclusa la reflexión que Hegel hizo del cristianismo, emprendieron una minuciosa crítica de los Evangelios, cuya finalidad común era revelar el origen de toda fe en la conciencia humana, crítica que solo participaba en un punto de la dialéctica hegeliana, a saber: en la convicción de que dicha tarea consumaba o cumplía la religiosidad misma. Marx consideraba por aquel entonces que la crítica de la religión era «el fundamento de toda crítica»8, Hess sostenía que «la esencia realizada en el cristianismo» era «el valor universal del dinero»9 y Schlegel acusaba de ateísmo a Hegel, que había formulado el pensamiento «Dios mismo ha muerto»10con ochenta años de antelación respecto de Nietzsche8, pero la filosofía hegeliana gozaba a la vez de gran prestigio entre algunos de los mejores teólogos alemanes, en especial Göschel –citado expresamente en el parágrafo 564 de la última edición de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas-, Daub, Gabler y Marheineke, quien, en el discurso fúnebre pronunciado sobre la tumba de Hegel, dijo de él que era «el Cristo de la filosofía»11. Por otro lado, Haym –coincidiendo con Schelling- acusaba al filósofo de ser el más notable de los neoescolásticos12, y P. Janet lo vinculaba con desprecio a Duns Scoto y Guillermo de Ockam13. En tiempos más remotos, la filosofía de la religión de Hegel ha llegado incluso a convertirse en un problema político, debido sobre todo a la intervención de G. Lukács y R. Garaudy. Para el primero, la idea de un joven Hegel preocupado por la teología es un «mito de la burguesía reaccionaria»14, opinión poco menos que asombrosa en su simplicidad, mientras que para el segundo, portavoz oficial del comunismo ortodoxo francés, existe una «transposición teológica» del problema económico-social9. La crítica marxista independiente apenas toma en consideración la filosofía de la religión de Hegel15 o se deja llevar por la idea de que constituye una especie de obsesión personal del filósofo que «le oculta la complejidad de la historia»16. Frente a estas posiciones, buena parte de la dogmática ha visto en Hegel a un alma en busca de Dios que jamás cayó conscientemente en heterodoxia17, o un panteísmo místico opuesto a la concepción de la naturaleza y la historia de la Ilustración18 o una visión goethiana de la existencia19. La interpretación de A. Kojève, con ser la más profunda y original de las modernas, es a veces flagrantemente contradictoria o poco matizada20, y la de A. Chapelle, autor del estudio más exhaustivo sobre el tema21, ignora los escritos de juventud de Hegel. El teólogo K. Barth, cuya actitud es en cierto modo próxima a la de Chapelle, resumía su punto de vista en una frase por demás ambigua: «debemos considerar a Hegel como en realidad era; una gran cuestión, una gran desilusión y quizá, a pesar de todo, una gran promesa»22. Tal ambigüedad responde al asombro mezclado de escándalo que suele provocar en el alma religiosa la filosofía de Hegel10, aun en los casos en que expresa el dogma del modo más irreprochable, viendo en ella un «delirio racionalista» que pretende «ser idéntico al conocimiento perfecto que Dios tiene de sí mismo»23.
Es imposible suministrar al lector una idea, siquiera sea provisional, acerca de la complejidad y la originalidad de la filosofía religiosa de Hegel antes de exponerla. La vida misma que Hegel, que con frecuencia se considera agotada en la tarea de leer y escribir, es sumamente compleja. Hegel es el hombre que conmemoró todos los años de su vida la toma de la Bastilla11 y también el que afirmó: «la última esfera del espíritu puede designarse en su totalidad como religión»24. Al menos dos terceras partes de su obra, en el elemental sentido de páginas dedicadas a ello, son filosofía de la religión y filosofía de la moral, y, sin embargo, la influencia de Hegel se ha hecho notar sobre todo en el campo de la teoría política. El más antiguo de los escritos de Hegel que se conserva, fechado el 30 de mayo de 1785, cuando el filósofo acababa de alcanzar los quince años, dice: «no tengo la nuca de un esclavo, habituado a inclinarse ante la mirada altiva de un dominador»25. El último de los que publicó antes de morir, cuarenta y seis años después, formulaba esta misma idea en términos universales: «el concepto de la libertad es la determinación más alta del espíritu»26. Pero ninguna afirmación aislada, ninguna cita, ningún resumen, pueden pretender captar en su riqueza el pensamiento hegeliano, y si algo se persigue en este libro no es proporcionar una visión de conjunto acerca de la filosofía de Hegel, ni tampoco acerca de su filosofía específicamente religiosa, sino desarrollar o exponer, a la manera del propio Hegel y siguiendo su peculiar forma de reflexionar, ciertos aspectos del judaísmo y el cristianismo, tarea que, salvo error, no ha sido realizada hasta el presente. O bien se utilizan algunas nociones hegelianas para llevar a cabo una crítica histórica de la religión, colocándose el investigador a priori en un ateísmo que trata de demostrarse a sí propio en la exposición, cuando es en realidad el móvil de la exposición misma, o bien las nociones hegelianas se aíslan unas de otras por medio de una labor erudita, donde al final solo existe un comentario del comentario que se hizo al comentario. En realidad, lo que menos ha ocupado a Hegel ha sido el escueto problema de la existencia o inexistencia de Dios, y dicha cuestión no recibe en la presente obra tratamiento alguno, porque deteniéndose en ella el pensamiento quizá alcanza una seguridad edificante, pero no piensa propiamente. Si decimos que hay Dios o si decimos que no lo hay, abordamos el concepto como si fuese un mero hecho; resulta fácil contestar a la pregunta por el color o el peso de un objeto, por la hora que marcan los relojes o por la distancia que media entre nuestra casa y la de un amigo, ya que tales respuestas pertenecen a un tipo de verdades inmediatas que admiten un sí y un no, y el sentido común se basta a sí mismo. Pero la cuestión de la existencia de Dios supera las abstractas categorías de lo verdadero y lo falso, pues representa una verdad o una falsedad histórica y, por consiguiente, un concepto que solo puede aprehenderse en su automovimiento, donde «no hay lo falso como no hay lo malo»27, porque lo falso en cuanto tal es solo un momento de lo verdadero. Cuando el pensamiento dice de algo que es erróneo y se aparta de ello no es fiel a su propia naturaleza, pues le corresponde permanecer en la cosa, que se le opone a manera de objetividad impenetrable o de ilusión puramente subjetiva, hasta que su sentido aparezca. Es frecuente considerar que la crítica consiste en demostrar lo equivocado de una actitud o de una idea, pero la única crítica radical es la que procede a mostrar no su error, sino su insuficiencia o unilateralidad; la crítica consiste propiamente en el desarrollo de lo criticado, donde el sí y el no abstractos, la verdad y la falsedad, se reúnen en el concepto de su movimiento:
Un llamado fundamento o principio de la filosofía, aun siendo verdadero, es ya falso en cuanto es solamente fundamento o principio. Por eso resulta fácil refutarlo. La refutación consiste en poner de relieve su deficiencia, la cual reside en que es solamente lo universal o el principio, el comienzo. Cuando la refutación es a fondo se deriva del mismo principio, se desarrolla a base de él, y no se monta desde fuera, mediante aseveraciones y ocurrencias contrapuestas. La refutación deberá ser, pues, en rigor, el desarrollo del mismo principio refutado, complementando sus deficiencias, pues de otro modo la refutación se equivocará acerca de sí misma y tendrá en cuenta solamente su acción negativa, sin cobrar conciencia del progreso que ella representa y de su resultado, atendiendo también al aspecto positivo. Y, a la inversa, el desarrollo propiamente positivo del comienzo es, al mismo tiempo, una actitud igualmente negativa con respecto a él, es decir, con respecto a su forma unilateral, que consiste en ser solo de un modo inmediato o en ser solamente fin28.
La investigación del fenómeno religioso debe comenzar superando la separación tajante que se establece entre un universo de dogmas y un universo entregado a su propio entendimiento, atreviéndose a afirmar que toda razón es una forma de fe y que toda fe es una forma de razón; aquí surge la primera paradoja y, con ella, la primera posible confusión, porque al hablar de una fe en la razón y de una razón en la fe se hace de la religión un momento de la historia y se teologiza el intelecto, pero esta confusión es no solo inevitable, sino profundamente histórica ella misma. Cuando se afirma la posibilidad de una fe apoyada no sobre la razón, sino sobre el deseo –el deseo de creer, sobre cuya base se establecería lo religioso, consuelo de la conciencia desamparada-, y se designa esta voluntad como ilusión o autoengaño, clandestinamente está sucumbiendo el supuesto racionalismo frente a su contrario, porque el deseo de creer es en sí mismo razón, y en este sentido merece ser tratado; solo un intelecto pobre y desconfiado acerca de sí propio necesita montar desde fuera del objeto su explicación y refutación. En los Theologische Jugendshriften Hegel aludía ya a este problema preguntando:
¿En qué medida puede una cosa ser, en la cual sea, sin embargo, posible no creer? […] Aquello que es no es necesariamente creído, pero lo creído es necesariamente29.
Si durante milenios el hombre ha entendido el mundo todo y su propia vida a manera de designio de una voluntad infinitamente superior a todo lo pensado, si ha demostrado ser capaz de permanecer fiel a esta representación hasta el extremo de morir por ella, si ha depurado sus mitos hasta hacer de la religión una obra bella donde la verdad es el amor y lo divino aparece en la forma del espíritu, solo los extremos más débiles de la reflexión se apartarán con temor del hecho religioso, pretextando que es solo una ilusión o, por el contrario, que está más allá de la conciencia para la cual es, porque «la filosofía no se opone a la religión, la filosofía la comprende»30. Este comprender es un suprimir que conserva, una superación (Aufhebung), pero no procede por el fácil camino de considerar la fe en el modo de la alucinación, como una percepción carente de objeto, sino precisamente por el camino de descubrir para el pensamiento este objeto que en la creencia solo se manifiesta difuso y hostil. Considerando que la filosofía puede y debe comprender todas las representaciones religiosas, considerando que dichas representaciones han sido formuladas precisamente para ser comprendidas y elevadas más allá de su forma inicial y rudimentaria, la reflexión hegeliana se opone tanto a la simplificación atea como al eclesiástico respeto por la letra de lo revelado. Lo primero que surge ante este pensamiento es una confianza en el movimiento mismo de la verdad religiosa, la tranquila certeza de que jamás arruinará el progresivo despliegue de la libertad humana por mucho que aparente amenazarlo. Aquello que en términos muy generales contiene la religión de positivo-negativo, de absoluta inquietud, es la insolidaridad del hombre para consigo mismo, el inextinguible «debes» que es tanto un optimismo (debes porque puedes, decía Kant) como un pesimismo (porque no puedes, debes, contestaba Hegel). A través de esta insolidaridad, el sujeto salta de la vida biológica a la idea de sí mismo y del acatamiento de lo natural a la transformación de lo dado. La religión instaura el desacuerdo y, con él, la inquietud por lograr suprimirlo, establece la norma del incumplimiento y la insatisfacción en la vida humana –la normalidad del dolor y el valor moral de la angustia- y, con todo ello, la voluntad de cumplir y satisfacerse en este alto grado. Cualquier fe, por bárbara y primitiva que sea, es un humanismo asustado ante su propio concepto, pero el humanismo solo consigue ocultarse su fundamento, su verdad, esquivando la rigurosa compasión del fenómeno religioso. La doctrina que habla del «opio del pueblo»31 o la más antigua que se apoyaba sobre el axioma de «la mentira sacerdotal» es tan insuficiente como los anatemas de la Inquisición, que querían combatir al espíritu nuevo con la tortura y el terror. Hegel decía a sus alumnos en las Lecciones sobre Filosofía de la Historia:
Hagan ustedes, desde el punto de vista de la exégesis, de la crítica y de la historia, lo que quieran de Cristo; demuestren incluso, si así lo desean, que las doctrinas de la Iglesia en los Concilios están establecidas como consecuencia de tal o cual interés, de tal o cual pasión de los obispos, o bien que venían de aquí o de allá. La única cuestión estriba en saber aquello que es en sí y para sí la Idea o la Verdad29.
El racionalismo que pretende simplemente «desmitificar» suele atenerse a la fe como a algo falso en el tosco sentido de charlatanería, oscurantismo o hipocresía, pero conduciéndose así hace de su propia crítica un mero pasatiempo, porque si la religión es solo una superstición más, semejante al ocultismo, por ejemplo, de poco sirve decir su dimensión negativa, y el desprecio de la astronomía por la astrología jamás logrará suprimir la necesidad en que muchos hombres se encuentran de recurrir al horóscopo de cada mañana; solo cuando la verdad de la superstición es puesta de manifiesto puede esta superar su miserable estado de conciencia inmediatamente opuesta a la razón, y es en este sentido como debe entenderse la afirmación hegeliana de que «cuando la refutación es a fondo se deriva del mismo principio [discutido] y se desarrolla a base de él». Porque lo divino es algo que la conciencia ha encontrado en su despliegue, porque lo propio de esta divinidad es exigir que el hombre quiera algo y rechace algo, la religión se constituye como experiencia de un deseo cuyo objeto es otro deseo, de un deseo de obedecer o de una obediencia al deseo. Desde la perspectiva de Dios, este deseo se presenta en la pretensión de que el hombre cumpla sus dictados. Desde la perspectiva del hombre, el deseo se presenta como volición de tal deseo. El equilibrio se establece así entre un deseo que quiere el deseo de Dios (el hombre), y un deseo que quiere el deseo del hombre (Dios). Pero si el hombre quiere de sí y para sí aquello que el ente supremo igualmente quiere es porque dicho ente, siendo o no una alteridad con respecto de él, custodia a la vez su propio proyecto. Y en tanto que deseo mediado o deseo del deseo, el impulso a servir a Dios es a la vez lo opuesto a impulso alguno, pura disciplina. A través de la negación total del deseo inmediato, el hombre se plantea como voluntad de otra voluntad, pero al ser una esta voluntad con la del hombre mismo, la negación de este deseo significa desear infinitamente más y a la vez normativizar el deseo. Ser voluntad de otra voluntad es establecer la volición como absoluto, porque al amar el hombre el proyecto de sí que Dios ha hecho convierte tal proyecto en ley del hombre que este se da a sí mismo. Los filósofos, que desde Feuerbach a Nietzsche se han servido de los conceptos hegelianos de enajenación o alienación (Entäusserung) y extrañamiento (Entfremdung), suelen olvidar la auténtica profundidad de los mismos, limitándose a mostrar en forma de denuncia el momento de la proyección, como si bastara para comprender un fenómeno saber que resulta de una atribución a otro del propio valor. Pero el extrañamiento es la base del saber en general, de toda ciencia, y Hegel así lo dijo en un lenguaje conciso y claro:
El puro conocerse a sí mismo en el absoluto ser otro, este éter en en cuanto tal, es el fundamento y la base de la ciencia o el saber en general. El comienzo de la filosofía sienta como supuesto o exigencia el que la conciencia se halle en este elemento. Pero este elemento solo obtiene su perfección y transparencia a través del movimiento de su devenir33.
Frente a la representación piadosa de la religión, la filosofía hegeliana reclama para lo absoluto la naturaleza de resultado, concibiendo el término como el cumplimiento, pues la tentación más marcada del alma que busca a su Dios es fijar en el comienzo la verdad del movimiento todo, rechazando lo demás por inesencial; en esa medida, para Hegel es la última imagen de Dios la única posible, sin que por última se aluda a aquella que advendrá en un remoto fin de los tiempos, sino a la de cada momento de la historia como expresión progresivamente enriquecida. Pero frente a la crítica del ateísmo Hegel afirma igualmente que el resultado no es nada sin su devenir, que el resultado es su devenir contradictorio, y que, por tanto, ninguna consideración del fenómeno religioso expresa su sentido si no aprehende la dinámica inmanente que lo mantiene en el elemento de la realidad efectiva. Por decirlo en sus propios términos:
La cosa no se reduce a su fin, sino que se halla en su desarrollo, ni el resultado es el todo real, sino que lo es en unión con su devenir; el fin para sí es lo universal carente de vida, del mismo modo que la tendencia es el simple impulso privado todavía de su realidad, y el resultado escueto simplemente el cadáver que la tendencia deja tras de sí. Asimismo, la diversidad es más bien el límite de la cosa; aparece allí donde la cosa termina o es lo que esta no es. Esos esfuerzos en torno al fin o a los resultados o acerca de la diversidad y los modos de enjuiciar lo uno y lo otro representan, por tanto, una tarea más fácil de lo que podría tal vez parecer. En vez de ocuparse de la cosa misma, estas operaciones van siempre más allá; en vez de permanecer en ella y de olvidarse en ella, este tipo de saber pasa siempre a otra cosa y permanece en sí mismo34.
De la presente investigación acerca de la filosofía religiosa de Hegel se dijo antes que, salvo error, estaba aún por realizar, y el fundamento de dicha afirmación reside en la voluntad firme de permanecer en el fenómeno religioso y «olvidarse» en él, prescindiendo de todo criterio preformado para entregarse al movimiento de su objeto. Hegel no es ni un teólogo ni un antropólogo ateo. Hegel es un filósofo, aunque esta palabra tenga hoy casi el matiz de un insulto, y pensar a un filósofo no significa atenerse solo a lo dicho expresamente por él, ni tampoco rebuscar entre las páginas por él escritas frases o palabras que corroboren la convicción propia. Si esta exposición quiere ser llevada a término, es decir, si no se ocupa en declarar solemnemente sus ventajas antes de empezar, y afirma verificarse solo a través de su resultado, prefiriendo atenerse a la cosa más que a definir las ventajas de abordarla de tal o cual manera, si concibe lo que es la forma de un hacerse en vez de proceder, como el dogmatismo, a la inversa, si, por último, prescinde de toda representación previa e inmediata acerca de la verdad o falsedad de su objeto, centrándose en aquello que la conciencia ha sentido o pensado, la tradicional escisión de un método y un sistema contradictorios en la filosofía hegeliana desaparece del mismo modo que la creencia en una forma capaz de existir aislada de su contenido, pues en su propio despliegue la verdadera forma es siempre la forma del contenido, y urge devolver al pensamiento moderno la capacidad para asumir la filosofía de Hegel en toda su plenitud.
Con excepción de la nota introductoria, donde son aludidos ciertos aspectos muy generales de la filosofía hegeliana de la religión, la totalidad de este libro está dedicada a un comentario del dogma de la Trinidad, símbolo central del fervor de nuestro mundo, pues a manera de misterio insondable contiene el desarrollo de la conciencia que arranca del Pentateuco hebreo y culmina en la Reforma. Concebir este puro movimiento, cuyas etapas fundamentales son el monoteísmo judío, la encarnación y la posición de lo divino como espíritu, es describir a la vez el despliegue temporal del absoluto religioso. Dicha exposición es una fenomenología (en el sentido propiamente hegeliano), porque los momentos de la conciencia religiosa solo son puestos en su movimiento interior, en su inmediato sobrepasarse a sí mismos que hace de toda verdad una simple mediación, pero no elevados a nivel conceptual riguroso; sin embargo, el despliegue del dogma, la idea de lo divino como totalidad que deviene su propio resultado a través de una negación determinada o histórica de su mismo ser imperfectamente revelado, es ya por sí sola la experiencia del pensar; no hay, como decía un comentarista de Hegel, una filosofía religiosa, sino solo una filosofía de la religión, y en esta filosofía de la religión los momentos de la fe son arrancados del universo de la representación y el sentimiento y convertidos en conceptos de sí mismos. Que el Diablo exista o no en el modo en que existen ciertas clases de árboles o que, efectivamente, curase Jesús la mano reseca de un desgraciado viene a ser indiferente, pero no lo es saber hasta qué punto una religión del amor como la cristiana requeriría un demiurgo maléfico para eximir al Padre de toda responsabilidad respecto al mal, y tampoco lo es comprender cómo del mandamiento donde se decía «no juzguéis» llegó a nacer la ortodoxia y la intolerancia que culminó en la Inquisición. Una «lógica» debía seguir a esta «fenomenología», exponiendo el qué y el por qué una vez que el cómo ha sido develado y se ha superado así la imagen puramente mitológica, pero si tal investigación no ha sido aún realizada –lo que sería un extremo discutible a la vista de la Ciencia de la Lógica, que Hegel consideraba «una representación de Dios tal cual es en su esencia eterna, antes de la creación de la naturaleza y de un espíritu finito»35-, lo cierto es que exigiría un trabajo mucho más extenso y minucioso que el presente.
Dado que Hegel meditó algunos aspectos de la religión con mayor detalle y claridad que otros, el comentario se ha limitado unas veces a transcribir, mientras que en otros se ha visto obligado prácticamente a deducir los desarrollos de su filosofía. Lo que en todo momento ha querido conservarse es el peculiar modo que Hegel tenía de reflexionar sobre la religión, hoy perdido, a mi entender; la filosofía de la religión no puede seguir siendo una recopilación más o menos ordenada de mitos, ni tampoco la crítica fácil que duda de los milagros o dice no estar probada la existencia de Jesús, ni, menos aún, la exposición sumisa del dogma con terminología filosófica. La filosofía de la religión despliega la historia concreta del espíritu, pero en ella el universo de la alegoría y la memoria verbal, el reino de lo que solo aparece intuido y se impone a manera de misterio, ha de transmutarse en pensamiento, aunque solo la exposición de este proyecto puede justificar su validez y su sentido mismo. Uno de los más conocidos psicólogos de nuestro tiempo, particularmente interesado por los problemas religiosos, C. G. Jung, expresaba al comienzo de un trabajo, cuyo objeto era idéntico al de este libro, una actitud hasta cierto punto frecuente: «las personas que son capaces de creer deberían ser más tolerantes con aquellos otros que solo pueden pensar; la fe ha alcanzado de antemano la cima que el pensamiento trata de escalar con esfuerzos»12. De este modo quería Jung hacerse perdonar la osadía de poner al lector ante una interpretación psicológica del dogma de la Trinidad. Pero no hay osadía alguna en tal propósito que no sea el atrevimiento de poner por escrito la propia reflexión, y dicho atrevimiento es inherente al pensador, porque solo lo absurdo y lo provisional se niegan a ser pensados, solo lo imperfecto se conforma con una naturaleza incomprensible. Se dice de Hegel que su filosofía de la religión es «una leyenda reaccionaria» o bien un «delirio racionalista», que era ateo o bien que era el heredero de la escolástica y su más digno continuador, pero ambas posturas ignoran de un modo u otro lo fundamental de su aportación al saber. Sin perjuicio de volver sobre el problema en las páginas que siguen, esta somera aclaración puede terminar con una sentencia del propio Hegel:
Quien busque solamente edificación, quien quiera ver envuelto en lo nebuloso la terrenal diversidad de su existencia y del pensamiento y anhele el indeterminado goce de esta indeterminada divinidad, que vea dónde encuentra eso; no le será difícil descubrir los medios para exaltarse y gloriarse de ello. Pero la filosofía debe guardarse de la pretensión de ser edificante36.
HEGEL Y LA FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN
La religión es el modo de la conciencia de acuerdo con el cual la verdad existe para todos los hombres, para los hombres con cualquier grado de educación; pero el conocimiento científico de la verdad es un modo específico de su conciencia, que exige un trabajo al cual no se someten todos los hombres, sino solo un pequeño número de entre ellos. El contenido es el mismo siempre, pero como dice Homero, algunas estrellas tienen dos nombres, uno en la lengua de los dioses y otro en la de los hombres efímeros. Del mismo modo, hay para la verdad dos lenguajes, el del sentimiento, la representación y el intelecto que tiene su sede en categorías y en abstracciones inadecuadas, y el del concepto concreto.
G. W. F. Hegel: Hegel, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Prefacio a la 2ª edición.
La persistente inquietud de la reflexión protestante y católica ante la filosofía de Hegel no obedece a lo que otros pensadores han interpretado como su ateísmo. La cuestión suscitada por la filosofía de la religión de Hegel es mucho más compleja. La historia del pensamiento posterior a ella ha puesto de relieve la posibilidad de interpretar dicha filosofía en términos de un humanismo radicalmente ateo, y desde Feuerbach a Nietzsche la crítica de la religión ha girado sobre el concepto rigurosamente hegeliano de alienación o extrañamiento, que cada filósofo ha enriquecido y desarrollado en forma hasta cierto punto original. Pero la historia ha puesto también de relieve la posibilidad contraria, la de un Hegel restaurador de la teología y entregado a la defensa de los ideales cristianos. Ambas perspectivas son tan justas como insuficientes tomadas en su aislamiento. En realidad, lo que Hegel afirma de lo divino y de su religión es algo a primera vista insólito. En palabras de un pensador católico, su filosofía de la religión viene a señalar que:
La teología cristiana ha demostrado ser incapaz de expresar la revelación. Los propios teólogos ya no creen sinceramente que Dios se haya manifestado en realidad, que podamos formular un lenguaje verdadero acerca de su naturaleza, acerca de su ser. La encarnación es tratada como un acontecimiento arbitrario y contingente, no como el decreto eterno de Dios1.
En efecto, la reflexión hegeliana acusa de incredulidad a la fe y no se limita a pronunciar sobre ello una o varias sentencias, sino que eleva esta certeza a fundamento de su propio sistema. Hegel no cree que la filosofía se oponga a la religión –aun cuando describa en los Cursos de Berlín una y otra vez la lucha de la verdad filosófica contra la imaginación religiosa, viva ya desde Jenófanes- ni tampoco que tenga un diferente campo de pensamiento. Por el contrario, Hegel considera que la filosofía posee el mismo fin e incluso el mismo contenido que la religión, hasta el punto de afirmar que su objeto es idéntico. De esta actitud arranca la originalidad de la aportación de Hegel a la filosofía de la religión, porque hasta entonces la fe solo había encontrado en el pensar la oposición enconada o el incondicional respeto, mientras que a partir de Hegel las representaciones religiosas no aparecen ya a manera de algo simplemente cierto o simplemente erróneo, sino vinculadas al movimiento que constituye la historia del pensar. En un texto que volverá a comentarse2, Hegel señalaba:
La filosofía tiene el mismo objetivo (Zweck) y el mismo contenido que la religión; pero no en la forma de la representación, sino en la del pensamiento. La forma religiosa no apacigua, por tanto, a una conciencia formada en lo superior; hace falta un querer conocer (erkennen) la superación de las formas religiosas, pero únicamente para justificar el contenido3.
Esta superación (Aufhebung) es la tarea primordial de la filosofía, aquella en la cual demuestra su sentido y su autonomía, pero no consiste en «refutar» simplemente a la religión en cuanto tal –pues dicha refutación sería una negación de la filosofía misma-, sino en comprenderla. Lo que la filosofía ha de realizar es a la vez un suprimir y un conservar13, donde lo suprimido se lleva de este modo a la madurez de su ser. Hegel habla de suprimir, pero solamente para «justificar» lo suprimido. ¿Qué se entiende, entonces, por «justificar la religión»? La respuesta es todo menos sencilla.
En primer lugar, dicha justificación reenvía a un conocimiento de lo custodiado en la religión3, es decir, a un conocimiento de las representaciones acerca de la naturaleza y el destino del hombre, acerca de su libertad y su servidumbre, el sentido del universo o el por qué de la muerte. Estas cuestiones y muchas otras constituyen el mundo de una religión, y la religión lo es porque responde a todas ellas de una peculiar manera. Esta peculiar manera la llamamos ser de Dios, pues todo cuanto conoce una religión lo conoce a través de él y como siendo su revelación. La fe no dispone de otro camino para saber de sí que no sea la representación de su Dios, y por medio de ella, de sus dictados, se intuye y se siente. Pero el ser de Dios y el ser el hombre se encuentran en una peculiarísima relación que puede ya exponerse de manera esquemática.
1. Los fieles se conocen por medio del conocimiento que de su Dios poseen, y es este absoluto quien pronuncia su naturaleza y su fin. El conocimiento del fiel es, pues, un conocimiento del conocimiento. Cuando Yahvéh dice al primer hombre que es «polvo» o cuando el Mesías afirma que es inmortal, no habla Dios de sí mismo, sino de un otro, de lo humano en general, pero lo que dice de este otro es precisamente el sí mismo de este. No obstante, el sí mismo, lo idéntico del hombre, es algo oculto o misterioso para él mismo, y necesitando, por tanto, de una revelación; biomórficamente considerado, el organismo humano parece no saber de su fundamento y requiere de otra conciencia, de la conciencia divina, que le diga acerca de él. Esta revelación puede consistir en el saber que dice «eres polvo» o en el que afirma su espíritu inmortal, pero hay algo constante en ella y puede formularse provisionalmente señalando que se refiere en todo caso al hombre y a su mundo. Porque Yahvéh promete no repetir el diluvio y favorecer a la estirpe de Noé, alcanza esta la conciencia de su fuerza, pero dicha conciencia es tan poderosa como inerme; una vez que se cumplieron los tiempos y adivino la redención, tal conciencia necesita de nuevo la palabra de Dios que así lo confirma, y solo mediante la promesa de inmortalidad conoce de su ser que es inmortal. En cualquier caso, lo que el hombre sabe se lo ha dicho su Dios y sabe, pues, solo aquello que su Dios sabe, sabe su saber. Y, sin embargo, porque este saber de Dios no se refiere sino al hombre mismo, porque el contenido de la conciencia de Dios es el ser del hombre, cuando este se atiene a su palabra no hace sino atenerse a sí mismo. Partiendo de la pura fe en Dios, la conciencia se ve así llevada a una constatación que invierte extrañamente los términos. Este primer movimiento se puede formular del siguiente modo: oyendo a Dios el hombre no oye a Dios, únicamente se oye a sí mismo, pues la conciencia de Dios es la pura y simple autoconciencia del hombre. Si el hombre solo sabe el saber de otro, si la ciencia pertenece o corresponde solo a Dios, el despliegue de esta certeza conduce al convencimiento de la verdad opuesta, ya que en este saber absoluto el hombre descubre solo un conjunto de precisiones, armoniosas o contradictorias, acerca de sí mismo, y en la búsqueda de su Dios solo alcanza la noción del hombre. Este es en realidad el término y el comienzo de la obra de Feuerbach y del humanismo ateo, materialista o empirista, pero la reflexión de Hegel va mucho más allá, como pretende demostrar esta exposición; no basta comprender que la conciencia de Dios es solo la autoconciencia progresivamente conquistada por el hombre, y el pensamiento debe atreverse a desarrollar este aserto hasta allí donde es negado y se recupera a través de dicha negación.
2. La conciencia descubre pronto o tarde que la revelación de Dios consiste en una evolución del saber que el hombre alcanza acerca de sí mismo. Sin embargo, la divinidad no se relaciona con el hombre en esta simple forma de voz de su ser, sino que ella misma se revela a sí misma revelando la verdad del hombre. Todo decir del hombre es para Dios un decir de sí mismo. El Dios que revela a Adán su miserable condición es un Dios «celoso», y Yahvéh así lo afirma a lo largo de todo el Antiguo Testamento. El Dios que descubre en el hombre su inmortalidad y su filiación divina es, en cambio, un principio que tiene su fundamento en el amor. Todo conocimiento de sí, toda autoconciencia, que el hombre adquiera a través de su Dios es simultáneamente una conciencia de lo divino, porque Dios nada puede decir del otro que custodia su conciencia sin decir de sí mismo. La revelación es, así, un revelarse de Dios, la manifestación directa y pura de su ser. El entendimiento descubre entonces que la norma divina –sea esta la ley de Yahvéh o la doctrina evangélica del amor- no es tanto un decreto que Dios dirige al hombre como una aparición o fenómeno de Dios mismo. Dicha norma es Dios, y si en el primer momento todo revelarse de Dios surge a manera de un aclarar al hombre quien es, en el segundo esta revelación o saber del hombre acerca de sí es un conocer el quién del propio Dios. La conciencia religiosa no es, por tanto, un humanismo, una ciencia del hombre, sino un culto y una teología, una ciencia de la naturaleza de Dios y de su servicio. Tal constatación es propia de la conciencia piadosa, que desprecia el universo sensible y solo ve en él una señal o indicio del más allá inaccesible. La verdad de esta conciencia es precisamente la antítesis de aquella antes expuesta, y puede formularse en los mismos términos, aunque procediendo a su inversión: la autoconciencia del hombre es pura y simplemente conciencia de su Dios. Siempre que el hombre piense lo verdadero, siempre que se piense, piensa a Dios, pues lo que de esencial e inmortal hay en él es solo el saber que su Dios le confirió.
3. Pero el doble movimiento de la conciencia no ha hecho de este modo sino plantearse y, además, se ha descubierto en forma de un conflicto insalvable. O bien lo que Dios sabe es solo el ser del hombre, o bien lo que el hombre sabe es solo el ser de Dios. Y, sin embargo, tanto el ateísmo como la religiosidad esquivan el despliegue de su propia verdad. Si decimos que la conciencia de Dios es la autoconciencia del hombre y que la autoconciencia del hombre es la conciencia de Dios, y nos obligamos a considerar ambas perspectivas en cuanto tales, es decir, como siendo una sola e idéntica verdad, el problema ha sido, al menos, planteado a nivel superior, porque no se piensa el abstracto discurrir de los extremos, sino el movimiento donde estos extremos mismos llegan a aparecer como extremos. Humanismo y religiosidad se ofrecen entonces en una perspectiva nueva, pues unidos como si fueran uno el corolario del otro, es la tesis teológica la que acaba revistiendo la forma de una rotunda afirmación humana y la humanista aquella que se aproxima al teísmo. En efecto, al formular el pensamiento anterior –la conciencia de Dios es la autoconciencia del hombre y la autoconciencia del hombre es la conciencia de Dios- lo que se indica es una tautología, un A=B luego B=A, pero de la posición de los términos, de la posibilidad de que su relación sea alterna y no dotada de una sola dirección, depende la posibilidad de un concepto de lo humano y lo divino que no se limite a apartar lo uno en beneficio de lo otro. Si el saber de Dios es únicamente saber acerca del hombre, saber relativo a otro diferente del sujeto del saber, al saber efectivamente el hombre de sí mismo se desvanece su Dios, pues era solo el recipiente de la ignorancia humana, de su ser sordo y mudo, y cuando la revelación se agotó, cuando las Escrituras se cerraron sobre sí mismas y llegó el tiempo del silencio divino, el hombre había dejado de ser un misterio y una extrañeza para el hombre; el concepto de Dios queda así reducido a una ilusión históricamente necesaria, semejante a la creencia en el alma de lo inanimado o en los milagros del chamán, mantenida en la antigüedad por aquellos que desconocían la potencia del espíritu humano y su facultad de descubrirse a sí mismo. Si, por el contrario, el saber del hombre es lo sobrehumano, la autoconciencia del hombre es solo la conciencia de su propia nada frente al absoluto de la fuerza y la creatividad, y en esta intuición de su verdad como mera criatura que podría no haber sido, el hombre se degrada al estatuto de una cosa entre otras, condenada, por añadidura, a saber eternamente de aquello que no es ni podrá ser ella misma.
Sin embargo, la idea de lo divino como resultado de la ignorancia y la alienación humana ama, en cierto modo, a Dios o, por lo menos, a la divinidad paternal y benéfica del evangelio cristiano, porque no suprime la distancia del más acá y el más allá, sino que la sustituye por las categorías de lo singular y lo universal. Desde Marx hasta Nietzsche el pensamiento no ha aniquilado el lugar de Dios; se ha limitado a sustituir su persona, y si antes era Dios un absoluto que nadie vio jamás y cuya gloria se hacía depender de su ser sobrehumano, ahora es Dios un absoluto que solo resulta posible intuir a través de la abstracción universalizante de cada humano particular. Esta verdad del humanismo se expresa en la frase «el hombre es Dios para el hombre», donde el respeto, la veneración y el sacrificio que los mortales entregaban a una representación de la inmortalidad se transmuta en fe y confianza del hombre en sí mismo. El hombre ya no debe a otro su virtud, se la debe al hombre en cuanto tal, realidad esta que ningún sujeto singular agota, pero de la cual todos participan. Y, sin embargo, la frase de Feuerbach está muy lejos de un ateísmo radical, y basta atenerse a las palabras finales de ella, donde a la constatación de la divinidad del hombre se añade el juicio restrictivo «para el hombre»; o esto último es mera retórica –y la filosofía no puede recurrir al cómodo expediente de considerar retórica a la filosofía- o significa más bien que el hombre es Dios solo para el hombre, idea que conduce a hacer de lo divino un principio relativo y no absoluto, una especie de sublimación del deseo de conservarse cada ente determinado, como si lo divino no fuese un concepto específicamente humano, sino más bien cierto ideal objetivo presente en otras esferas de la naturaleza. La religión resulta ser el misterio del amor del hombre a su propia especie, apenas deformado por la culpa y la barbarie de otros tiempos, y frente a este razonamiento que hace del hombre un Dios, pero no de Dios un hombre, poco puede objetarse, excepto una simple y fundamental certeza: el ateísmo renuncia de antemano a pensar al hombre que la religión dice revelar, y asumiendo en la conciencia de Dios solo la autoconciencia del hombre, es decir, tomando a Dios únicamente por una forma del universal narcisismo humano14, alude en realidad a aquello en lo cual dice no creer. El humanismo explica quién es Dios, afirmando que es el hombre en cuanto tal proyectado fuera de sí mismo y devenido juez de los hombres, pero no explica o, por mejor decirlo, abandona o desprecia el ser del hombre dotado de fe, y queriendo revelar lo humano solo revela lo divino. Esta paradoja halla una perfecta correspondencia en la ortodoxia cristiana, en la fe donde se rinde culto a la providencia divina.
Si es posible decir que el humanismo ama en cierto modo a Dios, resulta tal posibilidad del desprecio y el odio hacia lo divino, manifestado tantas veces por la religión positiva. Haciendo del hombre un triste jirón de la obra divina, una cosa más de su reino de cosas muertas, afirmando «a la risa llamé locura y al placer dije ¿para qué vale?»5, la religiosidad ha adorado a un Dios colérico y vindicativo, a una plenitud de la envidia, que desde la historia de Babel hasta el apocalíptico juicio final solo busca el fracaso de la voluntad y la autonomía humana. Pero un absoluto que solo alcanza la realidad a través del milagro, que resucita a Lázaro y deja morir a su vecino, que redime al mundo huyendo del mundo, que habita los lugares sagrados a las horas establecidas, que hace del hombre solo el terreno donde los abstractos principios del bien y el mal luchan sin reconciliación posible, tal Dios no es lo preservado de la imperfección humana, sino esta misma imperfección elevada a determinación universal de lo vivo. Del Dios que custodia la religión positiva bien puede decirse que es, ante todo, un hombre, y ni siquiera el hombre pleno, sino el sujeto dominado por la pasión de la desconfianza, el individuo que se deja convencer por otro cuando se trata de mortificar a un justo, como en el caso de Job, o el que se deja traicionar y crea así la indignidad, como en el caso de Judas y Pedro. De hecho, el humanismo ateo posee un Dios más ajeno a lo inmediato de este mundo en el concepto universal del hombre que la religiosidad misma, pues en su fervor carente de pensamiento –intolerante, en consecuencia, para el pensamiento- ésta custodia muchas veces a manera de absoluto no un ente invisible por infinito, sino un ente que quiere esconderse; no una realidad superior a toda palabra, sino un término prohibido. La autoconciencia del hombre solo puede ser conciencia de Dios, dice la fe, pero si Dios aparece únicamente en la forma de un hombre rodeado de misterio y poder –como sucede, por ejemplo, en la divinidad intuida a lo largo del relato del Génesis-, esta conciencia de Dios será solo el resultado de la imaginación del alma herida por el mundo que se recluye en sí misma hasta engendrar una representación hostil, y del mismo modo que podía objetarse al humanismo ateo un desconocimiento del despliegue del hombre en la religión puede objetarse a la religión una ceguera referida al ser de su Dios. La fe se representa en la simple forma de la operación de crear la densa y contradictoria relación de lo divino y lo humano, de lo sensible y lo suprasensible, de la finitud y la infinitud, pero al tomar el movimiento negativo de la conciencia y de la realidad por una hazaña realizada en seis días lo que hace es ignorar la idea misma de Dios y aludir solo a lo humano. Esta ignorancia acerca de lo divino se expresa en la arraigada afirmación de que «Dios es incognoscible», y no es accidental que sea verdadera precisamente para la fe en Dios –fe, por tanto, en aquello que ni siquiera ha alcanzado el estatuto de lo inteligible-, porque si el humanismo solo se aventura a definir lo divino la religiosidad se limita a contener precisiones acerca de lo humano.
Así la idea de que la conciencia de Dios es solo la autoconciencia del hombre y la de que la autoconciencia del hombre es solo la conciencia de Dios, la tautología simple y contradictoria del humanismo y la fe, se encuentran, se rechazan y se vuelven a encontrar en su inquieto movimiento. Pero tomar partido por cualquiera de estos estados de la conciencia requiere prescindir de la riqueza y la verdad del otro. Quizá a partir de estas consideraciones resulte más fácil entender la afirmación de Hegel en el sentido de que la tarea de la filosofía consiste en superar la religión para justificarla, pero es preciso seguir adelante. El propio Hegel suministra ahora el hilo de la reflexión:
Dios no lo es sino en la medida en que se conoce; el conocimiento que tiene de sí mismo es la conciencia que tiene de sí mismo en el hombre y el conocimiento que los hombres tienen de Dios6.
La tautología a que más arriba se ha hecho referencia no se suprime sino introduciendo un tercer término en la dialéctica que une y separa la conciencia de Dios y la conciencia del hombre. Este tercer término es la autoconciencia de Dios mismo, porque «Dios no lo es sino en la medida en que se conoce». La antítesis anterior se justifica mientras sea contemplando solo el hombre o mientras sea contemplando solo su Dios, pero si en vez de atenernos al simple saber de Dios –que es indiscutiblemente saber acerca del hombre, acerca de su propia creación más alta desde la perspectiva religiosa- nos atenemos al saberse de Dios sin contentarnos con las edificantes ideas de su perfección y su armonía, la autoconciencia de Dios aparece como «el conocimiento que los hombres tienen de Dios». Si el conocimiento del alma piadosa vinculada a la fe es un conocimiento del conocimiento, un saber lo que de ella sabe su Dios, lo mismo sucede con el conocimiento que lo divino tiene de su propio interior, y esta constatación es a la vez pura ortodoxia y puro humanismo. La conciencia de Dios es la conciencia de su obra, pero dicha conciencia de su obra es lo definido esquemáticamente a través de la palabra hombre. A los efectos de la filosofía de la religión es, por tanto, indiferente concentrarse en la autoconciencia de los hombres o en la autoconciencia de su Dios, porque al develar una de ellas devela a la vez la otra, y aunque el hombre sea esa mera vanidad de vanidades, o aunque Dios sea solo la ilusión de un tiempo de servidumbre e ignorancia universal, lo cierto es que la fe existe y, con ella, un universo tan manifiesto y visible como misterioso y hostil en su contenido.
Este razonamiento, quizá reiterativo o prolijo, puede, sin embargo, resumirse en pocas palabras. En el mundo religioso todo cuanto aparece puede ser pensado